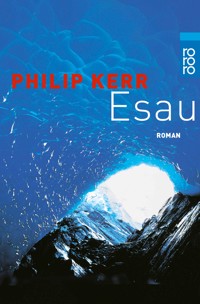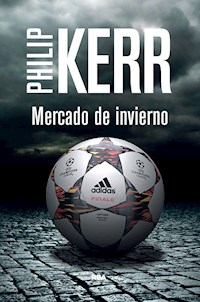
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Scott Manson
- Sprache: Spanisch
Scott Manson es, ni más ni menos, el segundo entrenador del London City FC, un equipo de la Premier League. Carismático y amado por sus jugadores tanto como por la prensa y la directiva, se sabe todos los entresijos del juego, dentro y fuera del campo. Pero, como si no hubiera bastante con la alta competición, el director técnico del equipo aparece asesinado en el estadio del London City. Un crimen que parece conectado con mareantes cifras de fichajes, la exigencia deportiva y las miserias humanas. Scott Manson deberá encargarse de descubrir al asesino.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 536
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Título original inglés: January Window.
© thynKER, 2014.
© de la traducción: Efrén del Valle Peñamil y Víctor M. García de Isusi, 2015.
© de esta edición: RBA Libros, S.A., 2015.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
REF.: OEBO787
ISBN: 978-84-9056-470-7
Composición digital: Àtona-Víctor Igual, S. L.
www.victorigual.com
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Nota del autor
Dedicatoria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Nota
1
ENERO DE 2014
Detesto la Navidad. Tengo casi cuarenta años y creo que la he odiado más de media vida. Antes jugaba al fútbol profesional y ahora entreno a otros para que hagan lo mismo, así que la Navidad es una época del año que asocio con un calendario de partidos tan abarrotado como la juguetería Hamleys. Esto conlleva entrenos a primera hora de la mañana en campos congelados, tendones maltrechos que no tienen tiempo para recuperarse adecuadamente, aficionados borrachos que esperan de su equipo mucho más de lo que se antojaría razonable —por no hablar de las elevadas expectativas que abriga un implacable propietario o presidente de club— y presuntos encuentros fáciles contra equipuchos de la parte baja de la tabla que pueden acabar dándote un susto.
Este año no es distinto. Nos enfrentamos al Chelsea el 26, lo cual significa que el día de Navidad a primera hora, cuando el noventa y nueve por ciento del país esté abriendo regalos, yendo a la iglesia, viendo la tele delante de una agradable hoguera o simplemente emborrachándose, nosotros estaremos en la ciudad deportiva de Hangman’s Wood, en Thurrock. Dos días después, el 28, tenemos otra salida a Newcastle, antes de un partido en casa contra el Tottenham Hotspur en Año Nuevo. Tres encuentros en siete días. Eso no es deporte, eso es un puto Ironman. Cuando la gente del mundo del fútbol profesional habla de lo bonito que es este deporte, normalmente no contempla las vacaciones navideñas. Y siempre que recuerdo esa historia de la revista Boy’s Own sobre un partido de fútbol amistoso disputado en tierra de nadie durante la Primera Guerra Mundial por soldados británicos y alemanes, pienso para mis adentros: «Sí, ya, quisiera yo verlos con un portero en baja forma y alineando a un centrocampista gilipollas y holgazán que espera fichar por otro club para duplicar su ficha ya de por sí astronómica en el mercado de invierno». El mercado de invierno es el periodo de cuatro semanas durante el cual la FIFA autoriza a los clubes europeos a fichar a un nuevo jugador a mitad de temporada. Francamente, la idea me parece una estupidez —lo cual es típico de la FIFA—, porque fomenta una mentalidad de mercadillo en el que los clubes intentan desprenderse de los trastos inútiles para pagar barbaridades por una estrella de turno que pueda brindarles la posibilidad de ganar algo o, simplemente, de permanecer en la categoría. Dicho esto, no cabe duda de que todos los entrenadores intentan comprar jugadores: un acuerdo acertado puede decidir el título de Liga o evitar que seas destituido. Basta con echar un vistazo a los jugadores que han sido adquiridos en mercados de invierno recientes para conocer el valor que tiene fichar a alguien a mitad de temporada: Luis Suárez, Daniel Sturridge, Philippe Coutinho, Patrice Evra y Nemanda Vidic llegaron a sus respectivos clubes en el mercado invernal. Si alguna vez habéis formado parte de una cadena de ventas inmobiliarias, en la que una serie de consumidores no pueden adquirir una nueva casa hasta que hayan vendido la antigua, entenderéis un poco la enervante complejidad de lo que sucede en enero. Personalmente, creo que las cosas iban mejor cuando el mercado estaba siempre abierto; pero soy de los que opinan que casi todo en este deporte era mejor antes de que Sky TV, las repeticiones instantáneas y el cambio de las reglas del fuera de juego impuesto por la IFAB en 2005 lo convirtieran en lo que es ahora.
Hay también otro motivo, este más triste, por el cual no me gusta demasiado la Navidad. El 23 de diciembre de 2004 fui hallado culpable de violación y condenado a ocho años de cárcel, y no hace falta ser el fantasma del maldito Jacob Marley dickensiano para imaginarse el efecto negativo que eso tendría en las Navidades de cualquiera, ya sean pasadas, presentes o futuras.
Ya volveré sobre eso más adelante.
Me llamo Scott Manson y soy el segundo entrenador del London City. Puesto que siempre me entreno con los muchachos, me gusta dar ejemplo, lo cual significa nada de alcohol desde el 22 de diciembre hasta la noche de Año Nuevo. Es como ser testigo de Jehová en esas bodas lujosas que aparecen en la revista Hello! entre una novia lerda y un futbolista. Nada de alcohol, nada de acostarse tarde, una dieta sensata y, por supuesto, nada de fumar; Dios no quiera que yo —o, más bien, Maurice McShane, el negociador extraoficial del club— vea en una revista a uno de mis jugadores al volante tras salir de una discoteca en Nochebuena con un Silk Cut en la mano. He llegado a soltar un rapapolvo a un delantero centro por tatuarse un dragón —un regalo navideño de su mujer, que tiene encefalograma plano— el día antes de un derbi en Año Nuevo. Por si no lo sabíais, los tatuajes duelen la hostia, y las tintas y los pigmentos pueden estar contaminados y en ocasiones provocan náuseas, granulomas, afecciones pulmonares, infecciones en las articulaciones y problemas oculares. ¿Habéis oído hablar de un pasaje bíblico que asegura que nuestro cuerpo es un templo? Esto es especialmente cierto en el caso de los futbolistas, y ya puedes ir rezando para no cargarte el tuyo si quieres seguir cobrando cien mil libras a la semana. Hablo en serio. ¿Queréis regalarle algo bonito a un futbolista por Navidad? Compradle una colección de DVD y una botella de Acqua di Parma. No le compréis un vale para cubrir su templo de grafitis, al menos hasta que terminen los partidos de Navidades y principios de enero.
A la postre, el London City empató a cero con el Manchester United, perdió por 4-2 con el Newcastle y se impuso por 2-1 al Tottenham —esto nos situó novenos en la Premier League—, y volvió a empatar a cero con el West Ham en la primera eliminatoria de la Capital One Cup. Pero nada de eso parecía tener importancia —al menos para mí—, porque en el minuto nueve del partido en Silvertown Dock contra el Tottenham, Didier Cassell, nuestro portero titular, sufrió una lesión grave en la cabeza tras chocar con el poste en un intento por detener un potente chute en parábola de Alex Pritchard.
Las imágenes del impacto son estremecedoras; al principio todo el mundo pensó que el sonido captado por el micrófono situado junto a la portería era el de la pelota chocando contra una valla publicitaria, y hasta que Sky Sports mostró el incidente varias veces a cámara lenta —cosa que debió de encantar a la familia de Didier— la gente no se dio cuenta de que, en realidad, el ruido sordo era el cráneo del guardameta fracturándose contra la madera. No sé si estaban más preocupados nuestros chicos o los del Tottenham.
Cuando el personal médico se llevó a Cassell del terreno de juego aún no había recobrado el conocimiento. Cuatro días después seguía inconsciente en el hospital. Nadie utiliza la palabra «coma» —nadie excepto los periódicos, por supuesto, que ya lo sitúan defendiendo la portería del equipo de Dios—, pero, con una tercera ronda de la FA Cup contra el Leeds United programada para el fin de semana, estamos pensando en fichar a un portero del que fuera el club de mi padre, el Heart of Midlothian, cuyos acreedores consideran que saldar sus deudas es más importante que no conceder goles. Kenny Traynor es una ganga por nueve millones, casi dos tercios de lo que, al parecer, deben los del Heart a los bancos.
João Gonzales Zarco, nuestro flamante primer entrenador, habló de Didier Cassell con su habitual aire enigmático ante las cámaras de televisión y los periodistas apostados frente al Royal London Hospital cuando ambos fuimos a visitarlo:
—No quiero hablar de sustitución de porteros. Por favor, no me hagáis esa clase de preguntas. En este momento, nuestros pensamientos están con Didier y con su familia. Obviamente, le deseamos una pronta recuperación. Lo único que puedo decir sobre lo ocurrido es que, por muchos planes que hagas o por mucho que controles a tu equipo, la vida siempre manda la pelota al fondo de la red.
Zarco, un hombre a menudo emocional, se enjugó una lágrima y añadió:
—Mirad, en el fútbol no se puede jugar bajo los focos sin que haya sombras. Tomad nota. Todo jugador, todo entrenador de nuestra Liga, sabe qué es jugar a veces bajo una sombra. Sin embargo, también me gustaría añadir, y me dirijo a quienes han escrito o dicho cosas que no deberían decirse jamás cuando un joven valiente está luchando por su vida, que soy como un elefante. No me olvido de quién dice qué y cuándo. Yo no olvido. Así que, cuando todo esto haya terminado, os pienso aplastar, me limpiaré el culo con vuestras palabras y luego me mearé en vuestras cabezas. El resto debéis recordar siempre que el London City es una familia unida. Uno de nuestros hijos predilectos está enfermo, sí, pero lo superaremos. Os prometo que este club volverá a caminar bajo las luces. Y Didier Cassell también lo hará.
Yo no lo habría expresado mejor. Me gustó especialmente el momento en que João Zarco dijo que se limpiaría el culo con las palabras de ciertos periodistas y que se mearía en sus cabezas. Así que yo también lo haría, ¿no? No tengo ningún motivo para que me guste ningún periódico. Muchos de los periodistas que conozco son agitadores, aunque ellos lo llaman «conseguir una noticia», como si eso lo justificara todo. Pues no. Para mí, no.
Por supuesto, en aquel momento todavía no lo sabíamos, pero nuestros problemas en la Corona de Espinas no habían hecho más que empezar.
2
La Corona de Espinas es el apodo que han otorgado los vecinos al estadio de fútbol del City en Silvertown Dock, una zona del East End londinense, aunque la expresión fue acuñada por la escultora Maggi Hambling, que ejerció de asesora artística de Bellew & Hammerstein, los arquitectos del edificio. Me gusta mucho su trabajo y poseo varias marinas espléndidas que pintó ella misma. Sí, el mar. Suena como si fueran una mierda, lo sé, pero si vierais los cuadros, os daríais cuenta de que son algo muy especial.
Con sus dos estructuras independientes —una gradería de cemento naranja (el naranja es el color de la franja de la equipación del City cuando juega en casa) y un marco exterior de acero que verdaderamente recuerda a una corona de espinas—, el diseño del estadio no dista mucho del Nido de Pájaroque fue utilizado en los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008. Es el edificio más llamativo de todo el este de Londres, y levantarlo costó quinientos millones de libras, así que es de agradecer que el club sea propiedad de un multimillonario ucraniano al que le deben salir billetes por las orejas. Según la revista Forbes, Viktor Yevegenovich Sokolnikov posee una fortuna de veinte mil millones de dólares, lo cual lo sitúa en el puesto cincuenta de los hombres más ricos del mundo. No me preguntéis cómo amasó esa montaña de dinero del tamaño del Matterhorn. Francamente, en ese aspecto prefiero vivir en la ignorancia. Lo único que sé es lo que me contó el propio señor Sokolnikov: que su padre trabajaba en una fábrica de película fotográfica en una pequeña ciudad ucraniana llamada Shostka y que ganó su primer millón comerciando con carbón y madera, con el que luego hizo algunas inversiones arriesgadas que dieron sus dividendos. Y tampoco me preguntéis cómo convenció a la Asociación del Fútbol y al alcalde de Londres de que le permitieran sufragar la deuda de cuatro clubes veteranos del este de Londres que habían sido intervenidos para poder relanzarlos en la Segunda División bajo el nombre de London City. Supongo que el dinero —a montones— quizá tuvo algo que ver con ello. Sokolnikov ha dilapidado una fortuna regenerando Silvertown Dock y Thames Gateway, y el club de fútbol —que ascendió a la Premier League después de solo cinco años— actualmente cuenta con más de cuatrocientos empleados, por no hablar del dinero que inyecta en una parte de Londres en la que la palabra «inversión» en su día era considerada un insulto. Además del estadio, Sokolnikov ha prometido que su empresa, Shostka Solutions AG, construirá el nuevo puente de Thames Gateway, que fue desestimado por Boris Johnson en 2008 porque resultaba demasiado caro; o al menos lo hará cuando los capullos laboristas de planificación urbanística despierten y bajen de la nube. Ahora mismo, el proyecto está asediado por las objeciones.
Cuando volví del hospital a mi piso de Manresa Road, en Chelsea, Sonja, mi novia, salió a la puerta con los ojos abiertos como platos y voz contenida.
—Matt está aquí —dijo.
—¿Matt?
—Matt Drennan.
—Dios, ¿qué quiere?
—Creo que no lo sabe ni él —respondió Sonja—. Me parece que va borracho y su estado es lamentable.
—Menuda sorpresa.
—Lleva una hora aquí, Scott. Y tengo que decirte que me ha costado sangre, sudor y lágrimas que no se acerque a la bandeja de bebidas.
—No me cabe la menor duda.
Besé su fría mejilla y sobé su trasero simultáneamente. Sabía que no le caía bien Drennan y lo entendía; nunca había conocido al Matt Drennan que yo conocí en el pasado.
—Scott, no le dejarás que se quede, ¿verdad? No pasará la noche aquí... Me da miedo cuando va bebido.
—Es inofensivo, cariño.
—No, no lo es, Scott. Es una zona catastrófica con patas.
—Déjamelo a mí, amor. Vete y... haz algo. Ya has cumplido tu parte. A partir de ahora yo me ocupo de él.
Drennan estaba de pie —más o menos— en medio del comedor, contemplando uno de los cuadros de Hambling: una ola enorme, una especie de tsunami, a punto de romper en una playa de Suffolk, cerca de donde vivía y trabajaba la artista. Me situé un momento junto a mi antiguo compañero de equipo y le puse la mano en el hombro para que dejara de tambalearse. En el breve intervalo transcurrido desde que Sonja se ausentó hasta que yo entré se había servido un vaso de whisky, y tenía la esperanza de poder arrebatárselo si en algún momento lo soltaba. Llevaba la camisa rasgada y no demasiado limpia, y en el lóbulo de la oreja, donde en su día lucía un diamante, se apreciaba una gran costra de sangre.
—Así es exactamente como me siento —dijo Drennan.
Le olía el aliento a contenedor para vidrio.
—No vas a vomitar, ¿verdad, Matt? Porque la alfombra es nueva.
Drennan se echó a reír.
—No. Para hacer eso tendría que haber comido algo antes —repuso.
—Si quieres podemos ir a buscar un kebab. Y luego puedo llevarte a casa.
Hacía mucho tiempo que no visitaba el Kebab Kid de Parsons Green; últimamente me entusiasmaba más el sushi, pero estaba dispuesto a ir si eso significaba hacer feliz a Drenno.
—No tengo hambre —dijo.
—¿Qué estás haciendo aquí? Pensaba que pasarías el Año Nuevo con Tiffany.
Drennan me miró con aire somnoliento.
—He venido a preguntarte cómo se encuentra el muchacho francés. El que se abrió la cabeza. He ido al hospital, pero me han echado de allí por ir muy borracho.
—Me sorprende que no te hayan ofrecido una cama. Mírate, Matt. ¿Te echaron antes de estar en este estado o la sanidad pública realmente es tan mala como dicen?
—He tenido una trifulca con Tiff. —Era algo que ya le había oído decir antes, pero no tenía ni idea de que había sido mucho más que una riña ni de que Tiff se encontraba en el mismo hospital que Didier Cassell, lo cual probablemente era el verdadero motivo por el que Matt Drennan se había presentado en mi casa—. Me tiró una puta bota de montar. —Se echó a reír de nuevo—. Como Fergie. Nos habría venido bien en el vestuario de Highbury, ¿eh? En serio, Scott, esa mujer escupe fuego por la boca, no como esa princesita tuya. Sandra se llama ¿verdad? Es un bombón. ¿A qué dijiste que se dedicaba?
—Es psiquiatra, Matt. Y se llama Sonja.
—Ah sí, es verdad. Una loquera. Ya decía yo que su manera de mirarme me resultaba familiar. Me observaba como si fuera un puto chiflado.
—Eres un puto chiflado, Matt. Todo el mundo lo sabe.
Drennan sonrió y sacudió la cabeza con un gesto entrañable, cosa que él era —casi siempre—, y luego se la rascó con fuerza.
—¿Ha vuelto a echarte?
—Sí. Ella es así. Pero hemos pasado por cosas peores. Supongo que todo saldrá bien. Ella me arrancará la oreja de un mordisco y yo tendré que dormir en el garaje.
—Por lo visto ya te la ha arrancado —señalé—. Tienes sangre en la oreja. Puedo ponerte algo si quieres. Una tirita o una pomada antiséptica. O un fotógrafo de The Sun.
—No pasa nada. Estoy bien. Tiff me ha atizado con una bota de montar, eso es todo.
—Normal, entonces.
—Bastante normal, sí.
Con sobrepeso y medio calvo, Matt Drennan proyectaba una imagen de desolación. Era escocés, igual que yo, pero ahí terminaban las similitudes; bueno, casi. Observándolo ahora me costaba creer que aún no hubieran pasado diez años desde que ambos militáramos en el Arsenal. Una pierna rota había acabado con la carrera de Drenno cuando solo tenía veintinueve años, no sin que antes anotara más de cien goles para los Gunners y se convirtiera en un ídolo en Highbury. Aún hoy podía personarse en el Emirates y el público al completo le aclamaba en cuanto pisaba el césped. Era más de lo que aquellos cabrones habían hecho nunca por mí. Parecía caerles bien incluso a los seguidores de los Spurs, lo cual no es poca cosa. No obstante, desde que dejó el fútbol, su vida se había convertido en un catálogo de cagadas anunciadas a bombo y platillo: alcohol, depresión, adicción a la cocaína y el Nurofen, tres meses en la cárcel por conducir ebrio y seis meses por atacar a un agente de policía —eso no puedo recriminárselo—, escarceos con la cienciología, una breve e ignominiosa carrera en Hollywood, bancarrota, un escándalo de apuestas, un traumático divorcio de su primera esposa y, presuntamente, un segundo matrimonio que hacía aguas. La última vez que supe de él había vuelto a ingresar por su propio pie en la clínica Priory para intentar volver a estar limpio. Nadie daba un penique por sus posibilidades de éxito. Era de todos sabido que Matt Drennan se había quedado seco más veces que una toalla de baño de un Holiday Inn. Por todos esos motivos, era el único futbolista que yo conociera cuya autobiografía resultaba fascinante, y eso incluye mi lamentable libro. A su lado, Syd Barrett parecía el moderador de la Iglesia de Escocia. Pero lo quiero como si fuera... Bueno, mi hermana no, porque no hablo mucho con ella últimamente, pero sí como a alguien importante en mi vida.
—¿Y cómo está? No me lo has dicho.
—¿Didier Cassell? No está bien. No está nada bien. Estará de baja el resto de la temporada, eso seguro. Y ahora mismo diría que tú tienes más posibilidades de volver a jugar que él.
Drennan pestañeó como si pensara que aquello era una posibilidad real.
—Dios mío, daría cualquier cosa por volver a jugar una temporada entera.
—Todos lo haríamos, colega.
—O una final de la FA Cup un día soleado de mayo. Abide with Me. Nosotros contra un equipo decente como el Tottenham o el Liverpool. El ambiente de Wembley. Tal como era antes de que la Premier League, los extranjeros y la televisión lo convirtieran en una puñetera barraca de feria.
—Lo sé. Yo pienso igual que tú.
—De hecho, tengo la intención de realizar una última aparición estelar en Wembley y dejarlo.
—Claro, Matt, claro. Puedes hacer de director del coro del barrio.
—En serio.
Drennan se llevó el whisky a los labios, pero antes de que lo tocara, agarré el vaso con firmeza y lo puse fuera de peligro.
—Vámonos. Tengo el coche fuera. Te dejaría dormir aquí, pero te beberías todo el alcohol y tendría que darte un tirón de orejas, así que será mejor que te lleve a casa ahora mismo. O aún mejor, ¿por qué no te llevo directamente al Priory? Podemos estar allí en menos de media hora. Mira lo que te digo: pagaré yo la primera semana. Un regalo navideño con retraso de tu compañero de vestuario.
—Iría de buena gana, pero allí no te permiten leer, y ya sabes cómo soy con los libros. Me aburro mucho si no tengo algo para leer.
Como si pretendiera demostrar tal afirmación o comprobar que seguía allí, miró un libro que llevaba enrollado en el bolsillo de la chaqueta.
—¿Y por qué hacen eso? ¿Por qué no te dejan tener libros?
—Esos gilipollas creen que si lees no sales del caparazón y no hablas de tus putos problemas. Como si con eso mejorara algo. Estoy intentando alejarme de los problemas, no chocar con ellos de frente. Además, tengo que ir a casa, aunque solo sea para recuperar el pendiente de diamante. Se me cayó de la oreja cuando Tiff me pegó y el dichoso perro pensó que era un caramelo de menta y se lo tragó. Le gustan mucho los caramelos de menta. Así que encerré al cabrón en el cobertizo para que la naturaleza siguiera su curso. Espero que nadie lo haya sacado a pasear. Ese pendiente me costó seis de los grandes.
Me eché a reír.
—Y yo que pensaba que me encomendaban todos los trabajos de mierda en el London City.
—Exacto —Drennan sonrió y eructó sonoramente—. Me gusta —dijo señalando el cuadro, y después escrutó la sala y asintió con aprobación—. Me gusta todo. Tu casa. Tu novia. Te lo has montado bien, cabronazo. Te envidio, Scott. Pero me alegro por ti después de todo lo que has pasado, ya sabes.
—Venga, idiota de los cojones. Te llevaré a casa.
—No —dijo Drennan—. Iré andando hasta King’s Road y cogeré un taxi. Con un poco de suerte, el conductor me reconocerá y me llevará gratis. Suele ocurrirme.
—Y así es como acabas en los periódicos por conseguir que el dueño de otro pub te eche a la calle. —Lo cogí del brazo—. Te llevo yo y no hay más que hablar.
Drennan logró zafarse con unos dedos sorprendentemente fuertes y meneó la cabeza.
—Tú quédate aquí con ese bomboncito tuyo. Cogeré un taxi.
—Directo a casa.
—Te lo prometo.
—Al menos déjame acompañarte un trozo —dije.
Fui con Drennan hasta King’s Road y paré un taxi. Pagué por anticipado al conductor y, mientras ayudaba a Drennan a subirse, deslicé doscientas libras en el bolsillo de su abrigo. Cuando estaba a punto de cerrar la puerta del coche, se dio la vuelta, me cogió la mano y la sostuvo con fuerza. En sus ojos azul claro asomaban lágrimas.
—Gracias, amigo.
—¿Por qué?
—Por ser un amigo, supongo. ¿Qué nos queda a gente como tú y como yo?
—No tienes que darme las gracias por eso. Precisamente tú, Matt.
—Gracias de todos modos.
—Ahora lárgate a casa antes de que me ponga sentimental.
Había un hombre sentado en la acera delante del cajero. Le di un billete de veinte, aunque, sinceramente, habría sido mejor darle los doscientos. Al menos estaba sobrio. En cuanto le hube metido el dinero en el bolsillo a Drenno supe que era un error, igual que sabía que era un error no llevarlo yo mismo a casa, pero así son las cosas a veces; te olvidas de cómo es tratar con borrachos, de lo autodestructivos que pueden llegar a ser. Sobre todo un borracho como Drenno.
3
Cuando volví al piso encontré a Sonja preparando la cena. Era una cocinera excelente y había hecho una musaca que tenía un aspecto delicioso.
—¿Se ha ido? —preguntó.
—Sí.
Olí la musaca con avidez.
—Podríamos haberle dado algo a Drenno —dije—. Quizás un poco de comida en el cuerpo sea justo lo que necesita.
—No es comida lo que necesita —respondió—. Además, me alegro de que se haya ido.
—Se supone que tú eres la compasiva.
—¿Por qué dices eso?
—Porque tú eres psiquiatra. Yo pensaba que formaba parte del trabajo.
—Lo que necesitan mis pacientes no es compasión, sino comprensión. Es diferente. Drenno no quiere compasión. Y me temo que es una persona muy fácil de entender. Quiere algo que no es posible: volver al pasado. Sus problemas se resolverán en cuanto reconozca ese hecho y adapte su vida y su comportamiento en consecuencia. Como hiciste tú. De lo contrario, es fácil adivinar cómo acabará. Lo raro es una personalidad autodestructiva que verdaderamente quiera destruirse a sí misma. Él es un caso de manual.
—Puede que tengas razón.
—Pues claro que la tengo. Soy doctora.
—Si tú lo dices... —La rodeé con los brazos—. Pero desde aquí me pareces la esposa de futbolista más atractiva que he visto nunca.
—Me lo tomaré como un cumplido, aunque considero la idea de parecerme a Coleen Rooney un anatema.
—Dudo que Coleen sepa quién es Ana Tema.
Estábamos acabando de cenar en la barra de la cocina y barajando la posibilidad de acostarnos temprano cuando sonó el teléfono. En pantalla apareció el nombre de Corinne Rendall, la secretaria de Viktor Sokolnikov. No hablaba a menudo con ella, lo cual a veces me hacía feliz. Como mucha gente del mundo del fútbol, había visto el especial que Panorama había dedicado recientemente a Sokolnikov, y fue así como me enteré del rumor de que había heredado el negocio de otro ucraniano llamado Natan Fisanovich, un jefe del crimen organizado de Kiev. Según la BBC, Fisanovich y tres de sus socios habían desaparecido en 1996, y meses después fueron hallados en cuatro tumbas. Sokolnikov negó tener nada que ver con la muerte de Fisanovich. Algo que haría cualquiera, ¿no?
—Al señor Sokolnikov le gustaría saber si podrá atender una llamada suya en diez minutos —dijo Corinne.
Consulté por instinto mi reloj —un flamante Hublot— y llegué a la conclusión de que no podía decir «no» al hombre que acababa de gastarse diez mil libras en mi regalo de Navidad. Yo, Zarco y el resto de los miembros del equipo habíamos recibido el mismo Hublot.
—Sí, claro.
—Volveremos a llamarle.
Colgué el teléfono.
—¿Qué querrá?
—¿Quién?
—El señor Sokolnikov.
—Quiera lo que quiera, no le digas que no. No tengo ningunas ganas de despertarme un día en la cama y descubrir que he estado calentándome los pies con una cabeza de caballo ensangrentada.
—Él no es así, Sonja. —Metí algunos platos en el lavavajillas—. No es así en absoluto.
—En mi opinión, son todos así —replicó ella y me empujó hacia el comedor—. Vete a esperar tu llamada. Ya recojo yo. Además, debes de estar cansado después de cargar con ese reloj todo el día.
Minutos después, Corinne llamó de nuevo.
—¿Scott?
—Sí.
—Tengo a Viktor al teléfono.
—Viktor, feliz Año Nuevo y gracias otra vez por el reloj. Ha sido muy generoso por su parte.
—Es un placer, Scott. Me alegro de que le haya gustado.
En efecto, me había gustado, pero Sonja tenía razón: pesaba mucho.
—¿Qué puedo hacer por usted?
—Un par de cosas. Primero quería preguntarle por Didier. Le ha visto hoy ¿verdad?
—Me temo que sigue inconsciente.
—Una pena. Tengo pensado ir a verle en cuanto regrese. El caso es que ahora mismo estoy en Miami, de camino al yate en el Caribe.
Con ciento diez metros de eslora, el yate de Sokolnikov, al que había bautizado como Lady Ruslana, no era el más grande del mundo, pero tenía las mismas dimensiones que un campo de fútbol internacional, un hecho que no pasó desapercibido a los periódicos. Había estado en el barco en una ocasión y me quedé asombrado al descubrir que tan solo llenar los depósitos de combustible costaba tres cuartos de millón de libras, lo mismo que ganaba yo en un año.
—Es un chico fuerte. Si alguien puede recuperarse, ese es Didier Cassell.
—Eso espero.
—¿Y qué hay de Ayrton Taylor?
—¿La cabeza que se transformó en mano?
—Eso es.
Durante el mismo partido contra el Tottenham, Howard Webb, el árbitro, había concedido un gol al London City cuando nuestro delantero centro, Ayrton Taylor, pareció cabecear un córner. Pero, casi de inmediato, mientras el resto de nuestro equipo lo celebraba, Taylor había hablado disimuladamente con Webb y le había informado de que en realidad había empujado la pelota con la mano. En ese preciso instante, Webb cambió de parecer y señaló penalti a favor del Tots. Ese fue el pistoletazo de salida para que nuestros seguidores empezaran a insultar tanto al árbitro como a Taylor.
—¿Cree que hizo lo correcto? —preguntó Sokolnikov.
—¿Quién?, ¿Taylor? Bueno, en la repetición quedó muy claro lo sucedido. Y el hombre se anota un diez de diez en deportividad por haberlo reconocido. Eso es lo que han dicho los periódicos. Quizá ha llegado el momento de que haya más juego limpio en este deporte. Como aquella vez, en 2000, cuando Paolo Di Canio cogió la pelota en lugar de chutarla jugando con el West Ham en Goodison. Sé que João opina otra cosa, pero el hecho está ahí. En 2013 vi de manera bastante clara a Daniel Sturridge, cuando ya jugaba en el Liverpool, meterle uno al Sunderland con la mano, y por cómo miró furtivamente al juez de línea era obvio que sabía que no era un gol legal. A pesar de eso, el gol subió al marcador y el Liverpool ganó el partido. Y mire lo que ocurrió con Maradona en el Mundial de 1986 contra Inglaterra.
—La mano de Dios.
—Exacto. Es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, pero desde luego no contribuyó a aumentar su reputación en este país.
—Buen argumento. Pero Webb ya había concedido el gol, ¿no? Y una mano involuntaria no es lo mismo que una mano intencionada.
—El reglamento estipula claramente que el árbitro puede cambiar de parecer hasta que el juego no se haya reanudado. Y no lo había hecho. Así que Webb tenía bastante derecho a hacer lo que hizo. Y, dicho sea de paso, hay que ser un árbitro con bastante carácter para hacer algo así. Si hubiera sido otro y no Howard Webb, estoy seguro de que el gol habría subido al marcador pese a lo que dijo Taylor. La mayoría de los árbitros odian cambiar de opinión. Supongo que fue una suerte ganar el partido por 2-1. A lo mejor yo no estaría tan satisfecho si hubiéramos perdido dos puntos. Pero no me sorprendió nada que Taylor ganara el premio a jugador del mes gracias a esa confesión. Es el tipo de juego limpio que a la Asociación del Fútbol le gusta resaltar.
—De acuerdo. Me ha convencido. Ahora hábleme de ese portero escocés, Kenny Traynor. Zarco dice que lo conoce desde hace tiempo y que le ha visto jugar.
—Así es.
—João quiere ficharlo.
—Y yo también.
—Nueve millones es mucho dinero por un portero.
—Se alegrará de haber gastado nueve millones en un portero si llegamos a la tanda de penaltis en una final europea. Fue Manuel Neuer, el portero del Bayern, quien detuvo el penalti de Lukaku y dio a los alemanes la Supercopa de Europa en 2013. El año anterior estuvo a punto de ganar la Champions contra el Chelsea. Incluso marcó un penalti en la tanda. No, jefe, cuando el equipo se ve presionado, uno no quiere descubrir que tiene a Calamity James en la portería.
Calamity James era el apodo que los aficionados del Liverpool le habían puesto a David James —un poco injustamente— cuando jugaba en su equipo.
—Dicho así, sí, supongo que tiene razón.
—Traynor es el número uno en Escocia. También es cierto que allí tampoco es que haya mucho donde escoger. Pero lo vi hacer una parada salvadora contra Portugal en Hampden Park de la que los escoceses todavía hablan. Cristiano Ronaldo chutó un balón desde dieciocho metros que iba directo a la escuadra, pero le juro que Traynor debió de saltar seis metros para despejarlo por encima del larguero. Si lo hubiera visto, creería que un hombre es capaz de volar. Búsquelo en YouTube. Losescoceses lo llaman Clark Kent por algo. Es un buen muchacho. Tranquilo. No es irritable como alguna gente del norte. Entrena duro. Y tiene las manos más grandes y fiables del fútbol. Su padre es un carnicero de Dumfries y heredó sus pezuñas de él. Son como jamones enormes. Y la coordinación entre ojos y manos es espléndida. Cuando se presentó al BATAK Challenge paró ciento treinta y seis. Su récord está en ciento treinta y nueve.
—Si supiera qué es eso... —dijo Viktor.
—Por no hablar de su despeje. Ese chico tiene un guante en el pie y nunca falla.
—He visto algunos vídeos y coincido en que es bueno, pero me sentiría más cómodo fichándolo si su representante no fuera Denis Kampfner. Ese tipo es un estafador, ¿no?
Contuve mi primer impulso, que era añadir aquello de «le dijo la sartén al cazo», y le di la razón.
—¿Los representantes? Son todos unos estafadores. Pero al menos Kampfner es un estafador con carné de la FIFA.
—Como si eso cambiara algo.
—Es como la evolución, Viktor. Por lo visto, los representantes satisfacen una necesidad y supongo que tenemos que tolerarlos. Como esos pájaros que se posan encima de los rinocerontes y les arrancan las garrapatas de las orejas con el pico.
—Un diez por ciento de nueve millones de libras es algo más que una garrapata.
—Cierto.
—En ese caso, puede que le pida a mi representante que se encargue de ello. Zarco cree que debería hacerlo.
—Yo pensaba que para eso teníamos un director deportivo. Para ayudar a negociar acuerdos como este.
—Trevor John es más un embajador que un negociador. Ayuda a promocionar el club y le da buena imagen cuando, gracias a la BBC, yo no la doy. Entre usted y yo, sería incapaz de comprar una bolsa de patatas sin pagar demasiado por ella.
—Ya. Bien, Viktor. En las manos de quien deje la negociación de un acuerdo es decisión suya. Tanto la decisión como el dinero.
—Claro. Por cierto, ¿vio Panorama?
—¿Yo?
A menos que sea fútbol o una película decente, nunca veo la tele. Y todavía menos si son porquerías como Panorama.
—Para su información, voy a denunciarlos. En el programa no hubo una sola palabra cierta. Incluso se equivocaron con mi patronímico. Es Semiónovich, no Serguéievich.
—Vale. Entiendo. Son una panda de capullos. Eso no se lo discutiré. ¿El domingo irá a ver el partido contra el Leeds en Elland Road?
—Puede que sí. No estoy seguro. Depende del clima en el Caribe.
4
La ciudad deportiva del City en Hangman’s Wood era la mejor de su clase en Inglaterra, con varios campos de tamaño estándar, unas instalaciones cubiertas, con una zona médica y de rehabilitación, saunas, salas de vapor, gimnasio, salas de fisioterapia y masaje, varios restaurantes, una clínica de rayos X y resonancias magnéticas, piscinas de hidroterapia, baños de hielo, una clínica de acupuntura, canchas de baloncesto y un velódromo. Había incluso un estudio de televisión en el que jugadores y personal podían ser entrevistados para la London City Football Television; sin embargo, en el día a día Hangman’s Wood permanecía estrictamente vetado a la prensa y al público, algo que los medios de comunicación detestaban. Nuestros campos de fútbol estaban rodeados de muros altos y alambradas de espino para que las sesiones de entrenamiento no fueran objeto de las atenciones de fotógrafos sensacionalistas con grandes escaleras y lentes largas. De ese modo, las disputas entre jugadores, o incluso entre jugadores y técnicos, que a veces son inevitables en un mundo tan voluble como el del deporte moderno —¿cómo olvidar los tan difundidos empujones que se dieron Roberto Mancini y Mario Balotelli en 2012?— se mantenían en la más absoluta privacidad.
Y, en vista de lo sucedido aquella mañana en Hangman’s Wood, probablemente fuera lo mejor.
Normalmente no había mucho que ver, ya que João prefería dejar en mis manos las sesiones de entrenamiento; igual que a muchos directores técnicos, le gustaba observar desde las bandas o incluso con prismáticos desde la ventana de su despacho. Las cuestiones de forma física y aptitudes futbolísticas eran responsabilidad mía, lo cual significaba que podía entablar una relación más personal con todos los jugadores; yo no era uno de los muchachos, pero tal vez era lo más parecido a ellos.
João Zarco controlaba la filosofía del club, la selección del equipo, la motivación los días de partido, los traspasos, las tácticas y todas las contrataciones y despidos. Además, le pagaban mucho más que a mí —unas diez veces más, de hecho—, pero, con todo su estilo y carisma y su gran cerebro para el fútbol, probablemente fuera el mejor director técnico de Europa. Le quería como si fuera mi hermano mayor.
Empezamos a las diez de la mañana y, como de costumbre, entrenamos fuera. Era una mañana gélida y una dura escarcha seguía cubriendo el terreno. Algunos jugadores llevaban bufanda y guantes; otros incluso se habían enfundado unas medias de mujer, cosa que en mi época les habría supuesto cien flexiones, dos carreras alrededor del campo y una mirada rara del presidente. Lo cierto es que algunos de esos muchachos llevan más cremas para el cutis y productos capilares en sus neceseres Louis Vuitton que los que tenía mi primera esposa en el tocador. Incluso he conocido a futbolistas que se han negado a participar en el entrenamiento porque por la tarde tenían que rodar un anuncio de Head & Shoulders. Son ese tipo de cosas las que pueden sacar al sádico que un entrenador lleva dentro, así que he tenido que llegar a la conclusión de que se consigue más con una patada en el culo y una broma que con solo una patada en el culo. En cualquier caso, los entrenamientos deben ser duros, porque el fútbol profesional lo es aún más.
Acababa de realizar una sesión de paarlauf con los chicos, que siempre produce abundante ácido láctico en el organismo y es una manera muy rápida de averiguar quién está en forma y quién no. Se trata de una carrera de relevos y una versión en equipo del fartlek: un hombre avanza doscientos metros por la pista hasta que toca a su compañero, que ha recorrido todo el diámetro y ahora vuelve a esprintar para tocar al mismo compañero, y así sucesivamente. Eso provoca que la mayoría de las personas empiecen a jadear, sobre todo los fumadores. Yo antes fumaba, pero solo cuando estuve en el talego. Cuando estás allí no hay nada más que hacer. Complementé el paarlauf con una rutina de relevos en la que un jugador corre con la pelota lo más rápido que puede en dirección a la portería y luego chuta. Inmediatamente después, se sitúa bajo los palos e intenta impedir que el siguiente marque. Parece sencillo, y lo es, pero cuando se lleva a cabo con rapidez y estás cansado, pone a prueba tu destreza; es difícil controlar la pelota cuando estás hecho polvo y tienes que correr a toda pastilla.
En el transcurso del ejercicio ofrecí algunas explicaciones sobre el motivo por el que estábamos realizándolo. Una sesión de entrenamiento resulta más fácil cuando conoces el propósito que hay detrás:
—Si estamos en forma, podemos abrir el campo y crear espacios, que consiste simplemente en quebrar el viento y el espíritu del hombre que intenta marcarte. Tened ojos en la nuca y aprended a ver quién ocupa el espacio y pasadle la pelota a él, no al que esté más cerca. Pasadla rápido. El Leeds defenderá con intensidad y jugará sucio. Así que, sobre todo, sed pacientes. Aprended a ser pacientes con el balón. La impaciencia es la que acaba haciéndonos perder la pelota.
Zarco se había implicado más de lo habitual en esa sesión de entrenamiento, gritando instrucciones desde la banda y criticando a algunos jugadores por no correr lo suficiente. Cuesta bastante estar en esa situación cuando te has quedado sin resuello; cuando estás a punto de vomitar por el agotamiento es aún peor.
Una vez finalizado el entrenamiento, Zarco entró en el terreno de juego y, por instinto, los muchachos se reunieron para oír sus comentarios. Era un hombre alto y delgado, y todavía recordaba al central fuerte y audaz que fue en los años noventa jugando en el Porto, el Inter de Milán y después el Celtic. Además era atractivo, aunque con un estilo desaseado, sin afeitar, con ojos soñolientos y una nariz rota tan ancha como un poste de portería. Su inglés era bueno y hablaba en un tono monocorde, hastiado y profundo, pero la suya era una risa ligera, casi afeminada, que a la mayoría de la gente —excepto a mí— le resultaba intimidatoria.
—Caballeros... Escuchadme —empezó pausadamente—. Mi filosofía es sencilla. Jugad el mejor fútbol que sepáis, con la mayor intensidad posible. Por los siglos de los siglos, amén.
Empecé a traducir para nuestros dos jugadores españoles, Xavier Pepe y Juan Luis Dominguín. Hablo bastante bien el español —y el italiano—, y además mi alemán es casi fluido gracias a mi madre, que es alemana. Sabía que aquella iba a ser una bronca de las buenas. Las peores reprimendas de Zarco siempre eran las que daba en voz baja y con su tono más triste.
—Esa filosofía nunca os decepcionará, no como esos otros, Lenin, Marx, Nietzsche o Tony Blair. En cambio, en toda la historia de la humanidad quizá no exista misterio filosófico más profundo e inexplicable que el hecho de que pierdas un partido por 3-4 cuando habías llegado con un 3-0 al descanso. Y con el puto Newcastle.
Los menos inteligentes empezaron a sonreír. Craso error.
—Al menos yo lo consideraba un misterio. —Esbozó una sonrisilla maliciosa y agitó el dedo índice—. Hasta que he visto la pantomima que ha sido el entrenamiento de esta mañana. No te ofendas, Scott, amigo mío. Como siempre, has intentado sacar petróleo de donde no lo había. De repente he entendido por qué había ocurrido, como si me hubiera caído una manzana en la cabeza: sois todos una panda de gilipollas holgazanes. ¿Sabéis por qué a los gilipollas holgazanes les llaman «gilipollas holgazanes»? Porque no valen para una mierda. Y un gilipollas que no vale para una mierda no vale para nada.
Alguien se rio disimuladamente.
—¿Te parece divertido, gilipollas? Yo no estoy para bromas. ¿Me ves reír? ¿Crees que Viktor Sokolnikov me paga varios millones de libras al año para hacer bromitas? Pues no. Los únicos que hacéis bromas aquí sois vosotros cuando chutáis una pelota. ¿Empate a cero con el Manchester United? Eso sí que fue una broma. Os voy a decir una cosa: la naturaleza no es la única que detesta los empates sin goles. Yo también. No ganaremos a menos que marquemos, y no hay más.
»Como sabéis la mayoría, leo mucha historia para que mi equipo pueda hacer historia. Y eso es una tontería, porque no tenéis físico ni para preparar el té en el autobús que os lleva a casa. Así que lo de hacer historia mejor lo dejamos. En serio. Os miro y pienso: “¿Por qué me molesté en venir a dirigir este club cuando ellos ni siquiera lo intentan?”. Ayer, un periodista de tres al cuarto me preguntó no sé qué chorradas sobre qué te convierte en un buen director técnico. Y yo le respondí: “Ganar, idiota. Ganar es lo que te convierte en un buen director técnico. Ahora hazme otra pregunta más decente, que no sea tan estúpida como la última; pregúntame cuál debería ser el objetivo de un buen director técnico y te daré una respuesta más extensa para tus lectores. Te escribiré yo mismo el artículo, capullo”. Como siempre, estaba haciendo yo su trabajo ¿de acuerdo? Porque soy así de servicial. Zarco siempre es una buena noticia. El objetivo de un buen director técnico en el fútbol es enseñar a once gilipollas a jugar como un solo hombre. Pero creo que hoy esa tarea se me escapa incluso a mí. Todos los entrenadores de esta Liga son producto de la época en que vivimos, pero, en mi opinión, soy el único que puede estar por encima del pensamiento dominante de su tiempo. La verdad es que soy capaz de hacer lo imposible. Pero tampoco soy Jesucristo, y creo que hoy ni siquiera yo puedo obrar el milagro bíblico de conseguir que once gilipollas jueguen como un solo hombre.
»Los gilipollas más grandes que he visto esta mañana sois tú, Ron, tú, Xavier, y tú, Ayrton. Holgazanes es lo que sois, lo cual significa que sois más holgazanes que el resto. Holgazanes con el balón y holgazanes sin él. Si no buscáis la pelota, buscad espacios. ¿Os acordáis de Gordon Gekko en aquella película? «La avaricia es buena». Eso es lo que decía. Y eso es lo que digo yo también. Sé avaricioso para robarle la pelota a tu oponente, Xavier. Por todos los medios. Ron, deberías querer la pelota igual que querías la teta de tu mamá.
—Sí, jefe —dijo Ron Smythson.
—En tu caso, probablemente fuiste gilipollas la semana pasada, Ayrton. Juegas como un puto crío, no como un hombre. Mírate. Con los cordones desatados, los calcetines bajados... ¿Por qué no te chupas también el dedo como el pequeño Jack Wilshere? Ni siquiera te falta la respiración, amigo mío. Mírate y verás a un gilipollas que no vale una mierda. Un gilipollas al que ni siquiera merece la pena dar por saco. Y otra cosa, Ayrton: jugar a fútbol por amor al deporte y porque una vez leíste un poema sobre un caballero inglés es un lujo que ni Viktor Sokolnikov puede permitirse. Si quieres jugar a fútbol así, será mejor que te largues al Eton College, al Harrow o a uno de esos equipos de colegiales maricas que destacan y juegan a esto porque verdaderamente quieren ganar la batalla de Waterloo. Pero no lo hagas en el London City. O, mejor aún, vete a chupar pollas a la FIFA y a lo mejor te dan un premio al juego limpio. A mí esa mierda no me interesa. Si tienes que ir empalmado para meter la puta pelota en la red, hazlo. Me da igual que agotes tus posibilidades de tener hijos por marcar un gol; será mejor que lo hagas, amigo mío. Para eso te pagan cien de los grandes a la semana. Para ganar. Así que la próxima vez que empujes el balón con la mano, o juras sobre un montón de biblias que has marcado con la cabeza o el pie o estás fuera de este puto club. ¿Me he expresado con claridad?
—Que te follen —le espetó Taylor—. No tengo por qué aguantar esas gilipolleces ni de ti ni de nadie.
Cerré los ojos por un instante. Sabía lo que ocurriría. O al menos eso pensaba.
—Sí, tienes que aguantarlas —Zarco dio dos pasos al frente, se detuvo delante del pobre Taylor y le empujó—. Sí, tienes que aguantarlas, imbécil. Mi trabajo es hablar. Y parte de tu trabajo es escuchar, incluso lo que no quieres oír. Sobre todo cuando es lo que no quieres oír. Y en este caso concreto es en lo que tienes que poner más empeño.
—Que te follen.
Hacía tiempo que nadie veía a Zarco levantar la voz en lo que popularmente se conocía —con perdón de Phil Spector— como el muro de sonido. Probablemente no era tan estridente como parecía, ya que Zarco solía hablar en un tono bastante bajo, pero sí era lo suficiente cuando se te ponía a un palmo de la cara y estabas lo bastante cerca para verle el paladar, e incluso lo que había desayunado.
—¡Esfuérzate más! —gritó—. ¡Esfuérzate más! ¡Esfuérzate más!
En tales circunstancias, lo mejor era cerrar los ojos y aguantar; había visto a algunos resistir y llorar después. Hombres corpulentos, hombres duros. Ahora Taylor era un jugador veterano, un muchacho duro procedente de Liverpool que no estaba acostumbrado a que le gritaran a la cara, así que se dio la vuelta y se fue, cosa que probablemente fue peor idea que contestar.
Zarco cogió lo que tenía más a mano, que era un cono de plástico para los entrenamientos, y se lo arrojó a Taylor. El objeto impactó entre los omóplatos y el chico estuvo a punto de caerse al suelo. Taylor volvió hasta donde estaba Zarco con gesto de pretender estrangularlo y auténtica maldad en la mirada.
—Pedazo de hijo de puta —gritó mientras otros jugadores lo agarraban de los brazos y lo inmovilizaban—. Lo voy a matar. Voy a matar a ese listillo hijo de puta.
Zarco no se movió, como si no le importara que Ayrton Taylor se dirigiera hacia él, y entendí que, cuando era central del Celtic, recibiera casi sin inmutarse un puñetazo de Billy Gibson, el delantero del Hibernian, que le había costado dos dientes. Gibson fue expulsado, pero Zarco no solo decidió no tomar represalias, sino que permaneció en el campo e incluso marcó de cabeza el gol de la victoria. Famoso por sus brutales placajes, Zarco había lanzado a numerosos jugadores a las gradas y no era de extrañar que Bleacher Report todavía calificara al «Carnicero Zarco» como uno de los hombres más duros de la historia del fútbol, «debido a sus manotazos».
—Estás fuera —dijo Zarco—. Estás fuera por gilipollas. Siempre andas tuiteando cosas para tus siete mil seguidores. Pues ahora tuitea eso, niñato.
La cosa no terminó ahí. Aquella la misma tarde, Zarco incluyó a Taylor en la lista de traspasos de enero y no tardé en conjeturar que el maquiavélico portugués había orquestado el incidente para dar ejemplo con un jugador veterano y espolear así a los demás. Qué deportividad en este hermoso juego, podríamos exclamar. Pero Zarco tenía razón en una cosa: Ayrton era un holgazán, quizá el más holgazán del equipo. Bastante gente pensaba que Didier Cassell tal vez no habría sufrido una lesión si no se hubiera concedido espacio a Alex Pritchard para que disparara porque Taylor no había cargado contra él como debería haberlo hecho. Además, todo el mundo sabía que teníamos delanteros más jóvenes y tan capaces como Ayrton Taylor por menos de la mitad de su salario. A veces, para mejorar el equipo, deshacerse de un jugador puede ser igual de eficaz que comprar uno nuevo.
Cuando volví a mi despacho, anoté lo que había dicho Zarco, no porque discrepara, sino porque solía apuntar todo lo que recordaba de sus discursos futbolísticos, especialmente los comentarios más expresivos; un día me planteé escribir un libro sobre el portugués. La mayoría de las biografías futbolísticas son un tostón, pero a mi jefe no podía acusársele de tal cosa. Junto con Matt Drennan, João Gonzales Zarco era de lejos la figura más fascinante del fútbol inglés y, seguramente, también del europeo. Él no era consciente, por supuesto, y probablemente se habría opuesto a que yo escribiera algo sobre él, aunque fuera solo una nota del programa. Puede que Zarco fuera directo, pero también era un hombre muy discreto.
Aquella noche vi el programa Match of the Day 2 y allí estaba otra vez, franco como de costumbre, pero esta vez, a Zarco —que era judío— le habían preguntado por el Mundial de 2022, que iba a celebrarse en Qatar:
—Personalmente no quiero visitar un país en el que quizá no puedo tomarme una copa de vino con un amigo de Israel. O con un amigo gay. Sí, tengo amigos gais. ¿Quién no? Soy una persona civilizada. Ser civilizado conlleva ser también tolerante con la gente que es distinta. Y con quienes disfrutan tomándose una copa. O quizá demasiadas. Es decisión de cada uno, a menos que vivas en Qatar. Tal vez sea diferente dentro de diez años, pero lo dudo. Mientras tanto, leo en The Guardian que casi cien trabajadores nepalíes han muerto ya trabajando en las obras que se hacen en ese país. Piénsenlo. Han muerto cien personas para que un pequeño país pueda celebrar un torneo de fútbol insignificante. Es una locura. Es un torneo insignificante porque ya no tiene nada que ver con el fútbol y todo con el dinero y la política. Para mí, el último Mundial que significó algo lo ganó la República Federal de Alemania en 1974, que también fue la anfitriona. Desde Argentina, en 1978, todo ha sido una broma de mal gusto. Jamás debió celebrarse el Mundial en un país bajo una dictadura como ese en el que la copa se ganó con engaños.
»Todo lo que tenga que ver con Qatar, el país anfitrión en esta ocasión, me parece un error. Es de todos sabido que ser mujer en un país árabe no es fácil. Así que tal vez sea bueno que el principal estadio de Qatar parezca una vagina gigantesca. Desde luego, me resulta irónico que la vagina más grande del mundo se encuentre ahora en Qatar. Personalmente estoy a favor de las vaginas. Empecé mi vida en una; todos lo hicimos. Y creo que ya iba siendo hora de que un país árabe afrontara el hecho de que medio mundo tiene chocho.
»También cabe preguntarse por qué un país en el que pueden darte una paliza por beber alcohol quiere ser anfitrión de un montón de aficionados ingleses, holandeses y alemanes. Pero ¿me sorprende que la FIFA eligiera Qatar? No, no me sorprende en absoluto. De la FIFA nunca me sorprende nada. A lo mejor nadie les explicó que en Qatar hace mucho calor. Incluso en invierno hace demasiado calor para todo lo que no sea darle una tunda a un pobre hombre por ser gay. He oído que los qataríes piensan utilizar energía solar para paliar el efecto de los rayos del sol en sus nuevos estadios; dudo que la energía solar pueda enfriar tan fácilmente las alegaciones de soborno. Por supuesto, es fácil cerrarme la boca en todo este asunto. Solo hace falta que me paguen un millón de dólares como a esos directivos de la FIFA. O mejor, que sean dos. Y ¿saben qué? Que entonces yo también creeré que en 2022 todo será maravilloso.
Típico de João Zarco. Siempre había sido noticiable, pero a veces se había excedido; incluso él lo habría reconocido. En ocasiones hablaba demasiado y la gente le devolvía el golpe. Literalmente. En una impopular entrevista concedida a Sky Sports, Zarco describió al comentarista de fútbol irlandés y exrepresentante de jugadores Ronan Reilly —que en aquel momento estaba sentado junto a él— como «un pedazo de mierda» y «una persona incapaz de manejar un tren de juguete y mucho menos un equipo de fútbol». Reilly respondió que Zarco tenía la boca más grande del fútbol, que algún día el portugués acabaría metiéndose el pie en la boca y que, si no sucedía, él mismo estaría encantado de hacerlo. Una o dos semanas después, en la fiesta posterior a los premios Personalidad Deportiva del Año de la BBC, celebrada en el ExCel Arena, ambos intercambiaron puñetazos y patadas, y tuvo que separarlos el personal de seguridad. Pero no todos aquellos a los que Zarco criticaba públicamente eran capaces de plantar cara como Ronan Reilly.
Por ejemplo, Lionel Sharp, que arbitró un partido de la UEFA que jugamos contra la Juventus el pasado octubre: era la vuelta de una eliminatoria que el City perdió. En la entrevista para ITV tras la derrota por 1-0, Zarco insinuó que la Juventus —que no es manca en materia de trampas— había «presionado» a Sharp en el descanso para que señalara un penalti en la segunda mitad. Luego, Sharp fue víctima de virulentos ataques en Twitter, cosa que lo llevó a tomarse una sobredosis mortal de somníferos.
Lo amaras o lo odiaras, João Zarco era siempre interesante.
5
Tras una dura sesión de entrenamiento en Hangman’s Wood, me doy un baño de hielo y un masaje deportivo. Pero un buen masaje deportivo realizado por Jimmy Gregg, el masajista a tiempo completo del club, siempre es terriblemente doloroso. Jimmy tiene unos dedos que parecen pinzas para el carbón. Por eso lo llaman masaje deportivo: porque debes demostrar mucha deportividad para soportar ese nivel de dolor sin propinar a Jimmy un puñetazo en la cara. Y cuanto mayor me hago, más doloroso me resulta. Por más que intente comportarme como un espartano y aguantar estoicamente el dolor sin emitir sonido alguno, siempre acabo chillando como una cobaya asustada. Todo el mundo lo hace. Y, como los futbolistas se juegan dinero por cualquier cosa, a menudo hacen apuestas sobre quién puede soportar treinta minutos encima de la camilla sin soltar un gruñido o gemido. Hasta ahora nadie ha resistido la experiencia sin hacerlo. Jimmy está orgulloso de su trabajo. Dudo que alguien discrepe cuando digo que, a veces, el masaje es peor que la sesión de entrenamiento. Tal vez por eso llaman a la sala de tratamientos de Jimmy la Mazmorra de Londres.
A veces, después de llegar a casa y antes de acostarme, Sonja monta una camilla en el baño, se enfunda unos zapatos de tacón de aguja, una batita blanca que no llega a cubrirle la parte de arriba de las medias y un tanga diminuto y juega a la zorra masajista, final feliz incluido. Tiene unos dedos ligeros y maravillosos y domina a la perfección la técnica del tacto casi sin contacto, no sé si me entendéis. Pero si la caricia de sus manos es mágica —que lo es—, no tiene ni punto de comparación con su boca dulce y cariñosa; le gusta tomarse un martini muy frío antes de meterse mi polla en la boca, y la combinación del alcohol, mis labios y sus dientes es simplemente hipnótica. Jesucristo ascendiendo a los cielos no pudo sentirse mejor que yo mientras ella espera pacientemente que mis eyaculaciones acaben en su boca, y siempre se traga hasta la última gota como si fuera la miel de Manuka más cara del mercado.
—A eso le llamo yo terapia —dije al bajar de la camilla y meterme en la ducha con ella—. Si alguna vez lo incluyeran en la Seguridad Social, toda la puta Rumanía estaría viviendo aquí.
Después de eso dormí como un oso que hibernara. Mi iPhone empezó a sonar justo antes de medianoche.