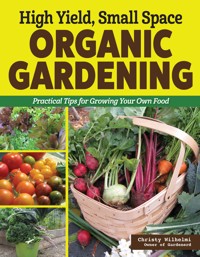9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Si crees que la jardinería comunitaria solo es quitar malas hierbas y plantar semillas, estás equivocado. En esta novela fresca y encantadora, Christy Wilhelmi nos demuestra que la jardinería es mucho más que mantener a raya a las plagas. Cada vez que Lizzie cruza las puertas del huerto comunitario Vista Mar deja atrás el caos del mundo exterior. Allí las filas son uniformes, las herramientas se almacenan correctamente y cada temporada trae nueva vida. Pero incluso la manzana más brillante puede ocultar un gusano, y detrás de la frondosa fachada verde se esconden desilusiones, gusanos cornudos del tomate y juegos de poder por los bancales. Y, para empeorar las cosas, una amenaza legal por parte de un vecino desagradable hace que todo se derrumbe. Los miembros se pelean, el romance incipiente de Lizzie se está marchitando en la vid y la existencia misma de Vista Mar se encuentra en peligro. ¿Podrán Lizzie y sus compañeros jardineros salvar su oasis urbano mientras se esfuerzan por conservar un equilibrio en mitad de una caótica ciudad? Mi huerto, mi vida no solo trata de cultivar alimentos y flores, sino también de las complicaciones de la vida y de cómo una comunidad se une para salvar a los suyos. «No hace falta ser un ávido jardinero para enamorarse de Mi huerto, mi vida y de los personajes de Vista Mar. Cada vez que lo abría, Christy Wilhelmi me hacía sentir que regresaba a un lugar de calma, compasión y simpatía con una buena dosis de ironía y sinceridad brutal». Milla Jovovich
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
Mi huerto, mi vida
Título original: Garden Variety
© 2022 Christy Wilhelmi
© 2023, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Publicado por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
© Traducción del inglés, Carlos Ramos Malavé
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Rudesindo de la Fuente-DiseñoGráfico
Imagen de cubierta: Gettyimages
ISBN: 9788418976599
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Cita
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Nota de la autora
Agradecimientos
Sobre la autora
Sobre la novela
Consejos de cultivo en espacios pequeños para casa y huertos comunitarios
Guía para el club de lectura
Notas
Para Ed Mosman, el auténtico maestro jardinero, que siempre vivirá en mi memoria como el tipo que aparece por arte de magia cuando se lo necesita.
Si tienes un huerto y una biblioteca, tienes todo lo que necesitas.
MARCO TULIO CICERÓN
Capítulo 1
El chico nuevo
Octubre
Lizzie se sacó del bolsillo trasero el trozo de papel de lija. Se quedó plantada frente al muro de contención de la parcela de su vecino, contemplando las letras grabadas en la madera, «L + D», rodeadas de estrellitas. Era como si las tuviera impresas en el pecho. Nadie más se había fijado en aquel recordatorio constante de su fracaso. «Aun así, tengo que borrarlo».
Envolvió con el papel de lija un trozo pequeño de ladrillo y empezó a restregarlo contra el muro. Se detuvo y se echó hacia atrás el sombrero que usaba para protegerse del sol. No había conseguido nada con tanto esfuerzo; el grabado era profundo. Necesitaría un cincel.
Miró el móvil y vio que le quedaban aún unos minutos antes de su próxima cita. Volvió a enrollar el papel de lija y se lo guardó de nuevo en el bolsillo. Antes de dirigirse hacia el cobertizo de las herramientas, apoyó la bota de montaña contra el muro, tapó las letras grabadas con la puntera y trató de imaginarse cómo sería una vida sin errores.
—¡Disculpe! —La voz de un hombre le llegó desde el camino de acceso—. Tengo una cita con Lizzie.
—Nos vemos en la verja y le abro.
De camino, Lizzie recogió unos papeles que había dejado antes en su parcela. En lo alto de la colina, quitó el candado y abrió la alta verja metálica. Había allí un hombre más o menos de su edad, con las manos en las caderas, vestido con pantalón corto color tostado y una camiseta de manga corta azul marino, los ojos entornados para protegerse del sol matutino.
—¿Jared?
—Aloha.
—¿«Aloha»?
—Me crie en Hawái. Mi madre es de ahí. Se me quedó lo del saludo.
—Pero te apellidas Raju. Eso es indio, ¿verdad?
—Hay unos cuantos indios en Hawái.
—¡Ah, vale! Sígueme.
En el cálido aire matutino de octubre se apreciaba el olor del humo de un incendio forestal lejano. Lizzie volvió a bajar por la colina y pasó por delante de su propio huerto en dirección a la parcela vacía que había más abajo. Advirtió que a su acompañante le costaba seguirle el ritmo.
—¿Estás bien? —preguntó.
«Debería haberle dicho que se pusiera un calzado apropiado». Le vio resbalar con las chanclas sobre el sendero cubierto de mantillo. Con las chanclas dejó al descubierto la tierra húmeda de debajo, que liberó un agradable aroma a campo.
Como si le hubiera leído el pensamiento, Jared sonrió y dijo:
—Ya lo sé. Lección de jardinería número uno: calzado con tracción.
—Bien, se ve que aprendes rápido. Aquí nos gusta eso.
Cuando alcanzaron un sendero llano en mitad de la colina, Lizzie se volvió hacia él, pero estaba un poco distraída porque seguía pensando en cómo borrar las fatídicas «L + D» del muro de madera. Miró la solicitud que tenía en la mano para confirmar su nombre antes de iniciar el discurso que había soltado en innumerables ocasiones a lo largo de los últimos once años como representante de sección. Se quitó las gafas de sol, se retiró de la cara un mechón de pelo castaño oscuro, se ajustó el sombrero y se esforzó por no hablar demasiado deprisa.
—Esta es la Sección Cuatro, Jared. Es la parte más reciente del huerto comunitario. Está dividida en las subsecciones este y oeste. Yo superviso la Sección Cuatro Oeste, que baja desde esa hilera central de parcelas hasta la calle. Sharalyn, a la que conocerás un día de estos, gestiona desde la mitad hasta lo alto de la colina, es decir, la Sección Cuatro Este. Cada parcela mide tres metros y medio por cinco. Tienes un mes para despejarlo y empezar a plantar. Todo lo que voy a decirte figura en el Reglamento. —Hizo una pausa y señaló el cuadernillo enrollado que Jared sujetaba entre sus manos tostadas—. No tienes que memorizarlo todo ahora mismo, pero sí que debes seguir las normas, ¿de acuerdo?
—Entendido.
Lizzie advirtió un brillo de emoción en sus ojos. Ya lo había visto antes. La gente empezaba con una recién descubierta pasión por la horticultura, pero, cuando, transcurridos tres meses, se les pasaba la novedad, allí se quedaba ella con un huerto abandonado lleno de malas hierbas y de ambición perdida. Se preguntó si Jared sería uno de esos jardineros. «Es pronto para saberlo, así que no te impliques. Por lo menos haz que se sienta bienvenido».
Volvió a ponerse las gafas de sol y levantó la mirada. En esa ocasión pudo verlo bien. Tenía el cabello negro, brillante y revuelto, lo suficientemente rizado para parecer interesante.
«Joder. Qué bueno está», pensó.
Su perfil le recordaba a un dios hindú. Si Marvel buscara actores para Chakra the Invincible, él sería perfecto. Era imposible que estuviese soltero.
«Ni lo pienses. Mala idea. ¿No te acuerdas de la última vez? Y, por favor, deja de pensar en películas».
—¿Ves películas? —le preguntó sin poder evitarlo.
—¿Disculpa?
—Da igual.
Se volvió hacia el sendero y lo condujo hacia una porción de terreno cubierta de malas hierbas situada frente a otros dos huertos bien cuidados. En uno de esos lustrosos huertos vio a Mary, arrodillada e inclinada sobre su cultivo de fresas. Era mayor y, probablemente debido a su devoción por el pastel de arándanos, combinada con sus habilidades como repostera, lucía algunos michelines. Mary trató de retirarse de los ojos un mechón de pelo canoso con un soplido, pero se le pegó a la boca. Utilizó una de sus manos enguantadas para sujetarse el cabello detrás de la oreja, lo que dejó una mancha de tierra sobre su tez bronceada. Después se ajustó la tira de su enorme sombrero de paja. Tenía los faldones de la camisa vaquera manchados de tierra, igual que los puños.
Lizzie y Jared se aproximaron a su parcela. Mary, que estaba de espaldas, arrancaba caracoles de su cultivo de fresas y los tiraba a una lata de café. Se sentó sobre los talones y observó su obra. Tras lanzar una mirada cauta y fugaz a ambos lados, se inclinó hacia delante y vació el contenido de la lata de café en el huerto contiguo al suyo. Después siguió cazando caracoles.
—¡Hola, Mary! —le gritó Lizzie.
Mary dio un respingo y soltó un grito ahogado.
—¡Ay! Me has dado un susto de muerte —declaró, llevándose al pecho su guante embarrado. Se fijó entonces en Jared, que estaba de pie en el camino a pocos metros de distancia. Reparó en su figura alta, esbelta y tonificada—. ¿Este es mi nuevo vecino? —preguntó, señalando con la barbilla la parcela abandonada del otro lado del camino.
—Jared —dijo Lizzie volviéndose hacia él—, te presento a Mary, nuestra presidenta.
—Encantado de conocerte —respondió él con un gesto afirmativo y una carcajada—. Sin presiones, ¿verdad?
Mary sonrió y se encogió de hombros.
—No lo sé —dijo—, ponme a prueba.
Lizzie vio que Jared se giraba para contemplar la parcela plagada de malas hierbas adyacente a la de Mary. Tomó aliento y suspiró, debido sin duda a las hierbas que le llegaban hasta la cintura y cuyas puntas estaban cuajadas de semillas quemadas por el sol. La tierra parecía seca y compactada, como si llevase años sin cultivarse. Enredadas entre las malas hierbas había dos sillas de plástico rotas, una de ellas bocabajo, con agujeros en el asiento a través de los que crecían las hierbas. La madera de los muros de contención que rodeaban la parcela estaba podrida por las esquinas, lo que permitía que por ahí se colara la tierra del camino que pasaba justo por encima. Unas tuberías oxidadas mantenían la madera podrida en su sitio, lo que constituía un andamiaje bastante endeble. El muro parecía estar a punto de venirse abajo con el mínimo roce.
—¿Es esta? —preguntó Jared.
—Tienes un mes para despejarlo y empezar a plantar —respondió Mary con una sonrisa.
—Eso me han dicho —dijo Jared, se salió del camino y se sumergió en aquel mar de malas hierbas.
Lizzie se despidió de Mary y agregó:
—Voy a hacer con él el resto de la visita antes de que se dé cuenta de lo mucho que va a tener que trabajar.
—Hasta luego —respondió Mary. Jared reapareció y volvió hacia el camino principal.
—Por cierto, he visto lo que has hecho —dijo Lizzie sonriendo.
Con el dedo, dibujó la trayectoria que habían seguido los caracoles desde la lata de café hasta el ordenado huerto de al lado.
—¿Qué? —preguntó Mary encogiéndose de hombros en un intento vano por fingir inocencia.
—No me obligues a darte una notificación.
—¿Por qué? —preguntó la mujer con ojos de cordero degollado.
—Luego nos vemos, Mary —le dijo Lizzie lanzándole una mirada de reojo.
Jared siguió a Lizzie colina arriba y se fijó en el papel de lija que asomaba por el bolsillo trasero de sus vaqueros.
—¿Papel de lija? ¿Para qué es?
—Para nada.
«Eso no ha sido muy sociable que digamos», pensó.
Al llegar a la cima, Jared se detuvo para contemplar la propiedad. Por primera vez observó la imagen en su conjunto. Increíble. Desde la calle que circulaba por abajo, la parcela quedaba oculta por una hilera de árboles que, además, bloqueaban casi todo el ruido del tráfico, pero se trataba de un lugar inmenso: cientos de parcelas rectangulares cargadas de tantas plantas verdes que se sentía incapaz de identificarlas a todas. Algunas parcelas le recordaban a su hogar —un lugar de junglas salvajes llenas de frutas tropicales y flores multicolores—, mientras que otras estaban a reventar de verduras comunes y corrientes. Cada parcela parecía anunciar «¡Tengo mano para la jardinería!». Vio enrejados de metal, madera, vinilo y bambú anclados al suelo, con algunas enredaderas muy crecidas que amenazaban con romper algunos de ellos. Imaginó una manera rápida de arreglar uno de los enrejados sobrecargados: bastaría con una barra de acero y alambre grueso.
—¿A qué vienen tantos buzones? —le preguntó a Lizzie, señalando uno cercano adornado con decoupage.
—Son de antes de internet. Cada parcela tiene uno —le informó ella, y acarició con el pulgar la curva metálica del buzón—. En su época, era la mejor manera de comunicarse. Ahora se usan sobre todo para almacenaje. Y para poner el número de la parcela. Tendrás que pintar cuanto antes el número y nombre de tu parcela en el buzón, porque está bastante desgastado.
—Entendido.
En su cabeza ya había empezado a diseñar un buzón que quedase chulo.
Las parcelas estaban dispuestas en terrazas por la ladera, que estaba flanqueada a un lado por el inclinado camino de acceso para coches y, en lo alto, por un aparcamiento. A lo lejos distinguió dos cobertizos de madera y metal corrugado. Tenían un aspecto industrial y parecían estar fuera de lugar entre tanta planta, pero imaginó que estarían destinados a guardar las herramientas y el equipo.
Advirtió una ventana en uno de los cobertizos. No, no era eso. Se trataba de un espejo montado en un marco con una jardinera instalada debajo. Le recordó a los puestos de frutas y verduras de la isla cuando era pequeño, los quioscos del vecindario llenos de mangos y guayabas junto a una pequeña caja de dinero. Los fines de semana solía perseguir al gallo del vecino alrededor del quiosco que protegía.
«Cincuenta pavos al año a cambio de todo esto. Alucinante», pensó.
Aunque no recordaba exactamente cuánto tiempo hacía que había rellenado la solicitud para obtener un huerto urbano (¿tal vez un año?), sí sabía que hacía tanto tiempo que se había olvidado del asunto. Cuando la voz al teléfono dijo que su nombre había alcanzado el primer puesto de la lista de espera, recuperó de inmediato toda aquella emoción olvidada que le generaba cultivar su propia comida. Se imaginaba los tomates maduros, de todos los colores posibles. ¿Era época de tomates? Ahora solo tendría que averiguar cómo cultivarlos…
Mientras Lizzie y él recorrían las hileras de huertos individuales, Jared trató de aparentar que sabía de lo que estaba hablando.
—¿De qué es temporada ahora?
—Por fin empieza a refrescar, así que pronto llegará la hora de sembrar cosechas de otoño.
«¿Qué significa eso?», pensó. Tal vez pudiera preguntarle a Mary, su nueva vecina. Una buena manera de conocerla mejor.
—Oye, la mujer que hemos visto…, Mary…, ¿tiene nietos?
—Ni idea —respondió Lizzie tras una pausa—. Nunca se me ha ocurrido preguntárselo.
—¿Y cuánto tiempo llevas aquí? —le preguntó él entre risas.
—¿Qué te llevó a solicitar un huerto urbano? —le preguntó ella sin perder un instante.
Jared hubo de pensarlo durante unos segundos para recordar el origen de todo aquello.
—En Hawái, mi madre se dedicaba a cultivar todas nuestras verduras —respondió—, pero, cuando nos mudamos a Seattle, la cosa cambió. Supongo que no estaba acostumbrada a tener temporadas. Ahora que vivo en el sur de California, con un clima perfecto, merece la pena intentarlo, ¿no? Y además me encantan los proyectos creativos.
—¿Eres artista? —le preguntó Lizzie antes de acelerar la marcha.
—Bueno —le dijo él cuando logró alcanzarla—, ¿sabes eso que dicen de los manitas?
—¿Que saben de todo y de nada?
—Sí, eso mismo. He hecho de todo: surf, contabilidad, carpintería… Bueno, eso sigo haciéndolo, pero nunca he hecho nada con lo que me sintiera conectado a largo plazo. —Se pasó una mano por el pelo—. Para mí, las cosas van y vienen, así que, cuando salió mi nombre en vuestra lista, me pareció el momento adecuado para probar con la horticultura.
Lizzie se volvió para mirarlo, pero siguió caminando de espaldas por el sendero.
—Te lo advierto: la horticultura no es apta para los que tienen fobia al compromiso —le dijo. Y se dio la vuelta como si quisiera enfatizar su comentario.
—Sí, mi padre lo dice mucho —respondió Jared tras aclararse la garganta.
—¿De la horticultura?
—De la vida.
«Ya estamos otra vez», pensó Jared. «¿Por qué todo el mundo cree que la vida exige compromiso? La vida es un viaje. Es algo cambiante, no es un contrato».
Pasaron junto a un granado que cubría con sus ramas una valla metálica. En un letrero colgado entre las ramas se leía: BIENVENIDOS AL HUERTO COMUNITARIO VISTA MAR DE LOS ÁNGELES. Jared miró el recorrido de la valla y se dio cuenta de que rodeaba toda la parcela. No se había fijado en ello al cruzar con el coche la verja de la entrada situada al pie de la colina; aquel mar de plantas verdes le había distraído de todo lo demás. Advirtió cancelas más pequeñas a lo largo del perímetro de la valla, cancelas por donde los jardineros entraban y salían a pie, parecidas a la verja donde Lizzie le había dado la bienvenida en lo alto de la colina.
Lizzie señaló dos colibrís que volaban a toda velocidad, persiguiéndose el uno al otro sobre el granado. La pareja se detuvo suspendida sobre un racimo de granadas, que estaban partidas por la mitad y medio comidas: los restos que habían dejado otros pájaros tras su festín.
—Mira, es un ritual de apareamiento —dijo ella señalando a una de las diminutas aves.
El colibrí se quedó quieto por encima de un arbusto cercano, congelado en el espacio, salvo por el veloz movimiento de sus alas. Salió disparado hacia arriba, como un cohete, y después se precipitó hacia el arbusto describiendo un arco. Cuando llegó a lo alto de la planta, a escasos milímetros de las hojas, dejó escapar un pío penetrante, después se dio la vuelta para empezar de nuevo. Se mantenía suspendido, ascendía, se precipitaba y piaba.
—¿Dónde ha ido su cita? —se preguntó Jared en voz alta.
Miró a Lizzie. Ella se quedó mirándolo con… ¿Era desconfianza? Ella dejó escapar una leve carcajada y siguió avanzando.
Al sur de los cobertizos, entre los contenedores del compostaje y el montón de mantillo, Lizzie señaló a los cuervos, cernícalos y halcones que patrullaban el cielo.
—Cuando no están planeando sobre los huertos en busca de roedores, se acosan los unos a los otros para ganar territorio en uno de esos soportes para halcones —explicó, señalando un fino poste de unos seis metros de altura, coronado con una barra metálica que sobresalía en un ángulo de noventa grados.
Dos cuervos intentaban espantar a un halcón que había allí posado lanzándose en picado sobre él, pero sin llegar a tocarlo.
Pasaron junto a un huerto lleno de lavanda; ¡eso sí lo reconoció! Había abejas zumbando alrededor, rondando las flores en busca de polen. Jared vio que Lizzie frotaba la mano contra los tallos de la planta y se la acercaba a la nariz. Inspiró y aminoró el paso unos instantes. Al otro lado del sendero, en otro huerto, las mariposas revoloteaban sobre un arbusto que lucía flores altas, moradas y en forma de cono.
—Hala. Este sitio es increíble —comentó Jared.
—Sí, somos unos malcriados. Pero lo mejor es… —Se detuvo y extendió la mano hacia el horizonte, donde el prístino cielo azul daba paso al océano—. Esa es la razón por la que lo llaman «Huerto Vista Mar». Las puestas de sol son increíbles.
—Estoy deseando verlo.
—Es un buen momento para informarte de que el huerto cierra al caer el sol.
—¿Cierra?
—Figura en el Reglamento.
—Y, entonces, ¿cómo lo sabes? —le preguntó él con una sonrisa.
—¿Saber qué? —repuso Lizzie.
—Que las puestas de sol son increíbles.
Aquello le valió un suspiro de exasperación. No era la respuesta que él esperaba. «Para ser alguien tan conectada con la naturaleza, parece una estirada», pensó.
Se volvió hacia la otra punta de la parcela y divisó un almacén industrial que debía de constituir la linde de la propiedad. Se giró hacia el otro lado y vio otro almacén, oculto detrás de pérgolas y árboles frutales. Tras él se extendía un campo abierto y llano que terminaba en una valla metálica a unos cientos de metros de distancia. Era difícil encontrar en Los Ángeles trescientos sesenta grados de espacio abierto.
Al otro lado de la valla, cruzando la calle, había casas.
—¿Y nadie ha intentado construir aquí? ¿Qué serán…, dos hectáreas?
—Tres —respondió Lizzie—. Por lo que tengo entendido, nos concedieron el terreno hace unas cuantas décadas. Como te decía antes, somos unos privilegiados.
—Hala, qué suerte. Podría acostumbrarme a esto.
—Yo no sé qué haría sin ello —convino Lizzie, suavizando el tono.
Jared la miró. Era alta y atlética, lucía marcas del bronceado veraniego en los antebrazos y tenía la melena revuelta por la brisa. El ala del sombrero de paja que llevaba casi le tapaba las gafas de sol. Se preguntó qué aspecto tendría debajo de todo eso.
Volvió en sí al oír el ruido metálico de una cadena y un candado contra la verja. Se dieron la vuelta y vieron a un hombre alto de movimientos torpes y pelo tieso que abría la cancela y entraba en el huerto.
—Joder —murmuró Lizzie.
—¿Joder?
—Espera un segundo —le dijo ella levantando una mano y se dirigió hacia el hombre del pelo tieso, que llevaba una bolsa de lona colgada a la espalda—. ¿Puedo ayudarte? —Su voz se volvió formal, autoritaria. El hombre no respondió de entrada, pero, cuando intentó rodearla, Lizzie se le puso delante—. ¿Dónde vas, Mark?
—Ven-vengo a por unas cosas —respondió el hombre, tartamudeando.
—Ya no eres socio. Tu carta de rescisión se envió hace meses.
—Sí, pero estaba de vacaciones —dijo el hombre ajustándose la correa de la bolsa.
Lizzie se quitó las gafas de sol y entornó los párpados frente al sol de la mañana para mirarlo a los ojos y dijo:
—Tus cosas ahora le pertenecen al nuevo propietario de la parcela.
Jared no pudo evitar advertir su tono frío y tajante.
El hombre parecía cada vez más molesto. Miró hacia el cielo. Masculló algo y agarró las asas de su bolsa con sus enormes puños.
—¡Esto es una gilipollez! —exclamó alzando la voz—. Llevo diez años en este huerto.
—Entonces deberías haberlo pensado mejor —le soltó Lizzie alzando también la voz para igualarse a la de él—. Robaste verduras de otros huertos. Ya conoces las normas. Volvió a ponerse las gafas y se cruzó de brazos.
El hombre suspiró y negó con la cabeza. Contempló el huerto. Parecía perdido.
—Aquí no te queda nada —le dijo Lizzie con suavidad—. Es hora de que entregues tu llave.
Sin mediar palabra, el hombre se dio la vuelta y dio un paso hacia la cancela.
—Dame la llave, Mark —le ordenó ella—. No me hagas llamar a la policía.
El hombre levantó el cerrojo de la verja y a Jared se le aceleró el pulso. Se preparó para intervenir, pero justo entonces el hombre lanzó su llave por encima del hombro. Aterrizó sobre el mantillo, a los pies de Lizzie.
Ella resopló y se agachó para sacar la llave del mantillo. Jared se acercó.
—Es una de las desagradables tareas del representante de sección —comentó ella mirándolo.
—Recuérdame que nunca me enemiste contigo —le dijo él.
Lizzie pareció sonreír, pero él no habría sabido decirlo con seguridad.
—Perdona mi lenguaje de antes —se excusó, y se guardó la llave en el bolsillo—. Ha sido muy poco profesional por mi parte.
—¿El qué? ¿La palabrota? —preguntó Jared—. A mí no me molesta. Dicen que las palabrotas son señal de inteligencia.
—Pues qué bien. Porque mi diálogo interno parece un guion de Quentin Tarantino, aunque normalmente no lo digo en voz alta.
—No te preocupes. Yo no juzgo.
Lizzie se volvió hacia el sendero y retomó la visita donde la habían dejado. Oyeron cerrarse la puerta de un coche en el aparcamiento. Jared miró para ver si era Mark montándose en su coche, pero en su lugar vio a una mujer de piel oscura, vestida con chándal negro, que abría la puerta de la caja de su camioneta. Metió las llaves del coche y una boca de manguera en un cubo que se colgó del antebrazo. Sonrió y pasó los dedos por el enrejado metálico para saludar alegremente.
—Otro hermoso día en el Paraíso —dijo con un rítmico tono sureño mientras entraba por la verja.
Al acercarse, Jared advirtió en su mejilla una pequeña cicatriz pálida que se juntaba con el hoyuelo de su sonrisa. Y qué sonrisa tan llena de encanto y cercanía.
Lizzie se la presentó como Sharalyn, la representante de la Sección Cuatro Este.
—Le he asignado la parcela situada enfrente de la de Mary —le explicó Lizzie.
—Ay, pues buena suerte con eso, cielo —le dijo Sharalyn con una risotada.
Su voz calmada la hacía parecer más sabia de lo que se habría dicho por la edad que aparentaba.
—Sí, crucemos los dedos —repuso Jared—. He pensado que, si reconstruyo los muros de contención, empezaré con buen pie con mis vecinos.
—Sí, desde luego —convino Lizzie mientras Sharalyn asentía con la cabeza—. Y, en cuanto Ned se entere de que eres un manitas con las herramientas, te pondrá a trabajar.
—Mmm, qué suerte hemos tenido entonces. —Sharalyn se despidió de ellos y se alejó. Tras dar unas cuantas zancadas, se detuvo y miró hacia su parcela—. ¡Eh! —gritó—. ¡Largo de ahí!
Jared siguió el curso de su mirada y divisó a un anciano esbelto, ataviado con una gorra de golf, de pie junto a una parcela llena de rosas. Parecía estar arrancando las flores. El hombre, sobresaltado por el grito de Sharalyn, salió disparado campo a través con el ramo de rosas que había robado en la mano.
—¿Quién es ese? —preguntó Lizzie.
—¡Ojalá lo supiera! —respondió Sharalyn—. Un gorrón que no para de arrancarme las rosas en cuanto me doy la vuelta. No utiliza tijeras de podar, simplemente las arranca y deja los tallos destrozados. No sé cómo entrará aquí. No es socio.
—Se dirige hacia la verja trasera —observó Lizzie—. Deberíamos atraparlo.
Por un instante Jared se preguntó si debería salir corriendo detrás de él, pero se dio cuenta de que jamás lo alcanzaría calzado con chanclas. Tampoco quería caerse de boca en mitad del campo.
—No pasa nada, cielo. Supongo que las necesita. Pero algún día lo pillaré y le cantaré las cuarenta. —Sharalyn suspiró y sacó de su cesta unas tijeras de podar—. Creo que hoy ya tengo trabajo por delante —anunció y se alejó por el sendero.
Lizzie miró a Jared y le dijo:
—Aquí nunca te aburres.
—Ya lo veo. —Trató de recordar dónde habían dejado la conversación antes del surrealista incidente del ladrón de rosas. Ah, sí…—. ¿Quién es Ned?
—Nuestro maestro jardinero. Ya lo conocerás; siempre anda por aquí —respondió Lizzie con una sonrisa—. Vamos a rellenar tus papeles y te daré una llave —explicó señalando el cobertizo.
Caminaron uno detrás del otro por el estrecho sendero que recorría la cima de la colina. Jared aspiró el aire cálido de octubre e imaginó sus manos en la tierra, otra nueva aventura en la que sumergirse. Se acordó de cuando corría descalzo por el huerto de su madre y después dejaba manchas de barro por el suelo de casa; su padre le regañaba y su madre se reía. Se preguntó dónde le llevaría aquello de la horticultura.
—¿Tienes alguna pregunta? —le dijo Lizzie.
—Sí. ¿Podrías darme algún consejo para cultivar cannabis?
Lizzie soltó una risilla débil antes de acelerar el paso.
—Estoy de broma —aclaró él—. Seguro que te lo dicen mucho.
—Pues sí.
Lizzie echó un vistazo rápido a su móvil para ver si iba bien de tiempo. Había ofrecido aquellas visitas muchas veces a lo largo de los años, pero hacía ya un tiempo que no asignaba una parcela.
Levantó el tallo rebelde de una morera para retirarlo del camino y lo sujetó con el fin de dejar pasar a Jared. Estaban cerca de la entrada a la Sección Uno, la extensión de terreno original que habían establecido hacía más de treinta años. Al contrario que la Sección Cuatro, situada al final del sendero, la Sección Uno estaba anclada en el pasado, con sus viejas pérgolas de madera y sus rosales trepadores.
Lizzie señaló un letrero colgado en la verja que decía POR FAVOR, CIERRA AL SALIR.
—Hay otro letrero por fuera de la verja en el que pone «Propiedad privada». Asegúrate de cerrar la verja cuando entres y salgas. De vez en cuando tenemos que solicitar una orden de alejamiento.
—¿En un huerto?
—Ya has visto lo que ha ocurrido antes. Además, la gente a veces se cuela para robar fruta de los árboles, pero por lo general es gente de dentro. Los socios se llevan bolsas llenas de fruta de los árboles, en lugar de las cuatro piezas que les corresponden por día, y se roban de los huertos los unos a los otros. —Vio que Jared negaba con la cabeza—. Sí. Se producen más robos de los que nos gustaría admitir.
Pasaron junto a varias hileras de brócoli y repollo. Había una enorme planta de romero cuyas ramitas ocupaban parte del camino y atraían a las abejas hacia sus flores moradas. Una parra bien crecida se había apoderado de una pérgola situada sobre uno de los huertos y había enterrado las sillas y la banqueta de mosaicos que había debajo. El sonido lejano de un motor alteró la calma del lugar.
Lizzie señaló una cerca de madera en miniatura que rodeaba un huerto cercano.
—Las cercas son ilegales, pero estas llevan tanto tiempo aquí que están eximidas. —Se volvió hacia Jared—. Recorre cada sección. Observa lo que cultivan otros jardineros. Cada área de la propiedad tiene su propio microclima. Lo que aquí se cultiva bien quizá no prospere en nuestra sección. También te harás una idea de cómo organizar tu huerto. Aquí hay mucha historia.
Jared parecía abrumado. O quizá distraído.
—¿Albahaca? —preguntó señalando una planta cercana. Se salió del camino y entró en el huerto—. Es albahaca. Esta la he reconocido.
Arrancó una hoja verde de la planta y se la llevó a la boca.
«Genial, ya está incumpliendo las normas», pensó Lizzie.
Guardó silencio unos instantes. Trataba de no reprender a los socios antes de haberles dicho lo que podían y no podían hacer.
—Les pedimos a los socios que no entren en un huerto ajeno a no ser que el otro socio esté presente o que tenga permiso.
—¿En serio?
—Y desde luego no puedes comerte la cosecha de nadie —agregó Lizzie, un poco más enojada.
—Ah, bueno…, pensaba que, en fin, solo era una hoja —repuso Jared con una sonrisa, regresó al sendero y se sacudió el mantillo de las chanclas—. Hay de sobra para todos, ¿no?
«Otro delincuente mordaz. Lo que me faltaba».
Intentó mantener la calma, pero aquella actitud despreocupada sacaba la institutriz que llevaba dentro.
—A lo mejor este huerto no es lo más apropiado para ti.
—¿Qué? No, quería decir que… Es que hay muchas normas.
—Y por algo las hay —respondió ella alzando la voz—. Este lugar va como la seda gracias a las normas y al Reglamento. —El tipo nuevo no parecía haber empezado con buen pie—. Además, todos los miembros de la junta somos voluntarios. No nos pagan por tolerar una conducta semejante. Hay muchas personas esperando a que se les conceda un huerto, si eso supone un problema para ti.
Jared levantó las manos en un gesto conciliador.
—Tranquila, no supone ningún problema.
En el silencio incómodo que se sucedió a continuación, Lizzie percibió el sonido creciente de aquel motor y se dio cuenta de que era el día de la trituradora. Le hizo un gesto a Jared para que la siguiera.
—Venga, vamos.
Cuanto más se acercaban a la ruidosa maquinaria, más irregular y blando se volvía el terreno. Bajo sus pies yacían años de madera triturada y abono compostado. El ruido ensordecedor del motor se extendía por todo el huerto. Había dos estructuras construidas con postes telefónicos cortados que formaban una especie de cabañas de tres paredes sin tejado. Llenos hasta arriba de estiércol de caballo, los contenedores de compostaje tenían, cada uno, casi tres metros de altura. Tres hombres trabajaban sobre uno de los montones, encima de una plataforma, con una trituradora industrial.
Lizzie distinguió a Ned, que llevaba un maltrecho sombrero de paja agujereado y se aseguraba de que el abono no se atascase en la trituradora y cayese al montón de debajo. También reconoció junto a él a Ralph, un hombre fornido y de cara aniñada. Este se sonrojó cuando se cruzaron sus miradas. Junto a Ralph estaba Leo, un japonés delgado y mayor que llevaba gafas de protección frente al polvo que soltaba la trituradora cada vez que introducían una nueva tanda.
Ned le gritó algo a Lizzie, pero el ruido de la máquina ahogaba su voz. Ella negó con la cabeza y se llevó la mano a la oreja. Leo estiró el brazo por detrás de la trituradora, pulsó el interruptor y aguardó a que la bestia se detuviera.
—¿Ese es un nuevo jardinero? —preguntó Ned con su marcado acento bostoniano.
Se quitó el sombrero para frotarse la frente. Hacía tiempo que el pelo canoso le había desaparecido de la coronilla, pero, a sus ochenta años, Ned empleaba la clásica técnica de la cortinilla para generar un peinado de aspecto juvenil. Los largos mechones canosos se agitaban con la brisa. Con la manga de su sudadera del Huerto Vista Mar, se restregó el rostro rubicundo. La sudadera estaba casi tan harapienta como el sombrero; el cuello deshilachado hacía años que se había separado y se habían formado dos capas, y el logotipo ya apenas se veía después de tantos lavados.
Lizzie le presentó a Jared y después agregó:
—Te alegrará saber que Jared es un manitas con las herramientas. Es perfecto para reparar los muros de contención.
—Hala, haces que parezca una bestia de carga —bromeó Jared.
—Sí, ¿verdad? —admitió ella entornando los ojos.
—¡Eso está genial! —exclamó Ned con brillo en la mirada—. En la Sección Dos hay un montón de muros de contención que se caen a pedazos. Puedes dedicarte a repararlos y así cumplirás tus horas dedicadas a la comunidad.
—Me parece un trato justo —contestó Jared y miró a los otros dos hombres.
Leo asintió con la cabeza y se tocó la visera de su gorra de béisbol.
—Vienes a compostar los sábados y yo te enseño a fabricar un buen compost.
Tenía sesenta y muchos años y la piel curtida tras pasar muchos años al aire libre, pero aún conservaba una figura enjuta y se movía como si fuera un chaval de veinticinco años.
—Leo es nuestro maestro compostador —intervino Ned.
—Encantado de conocerte, Leo. —Jared señaló con la barbilla a Ralph—. Hola. ¿Y tú a qué te dedicas?
—¿Yo? —preguntó Ralph, sonrojado de nuevo—. Bueno, no hago gran cosa.
—Está siendo modesto —aseguró Ned—. Ralph es el pegamento que mantiene unido este huerto.
—Qué va, ese eres tú, Ned —repuso Ralph, y se subió más la cremallera de su chaleco acolchado, como si fuera una tortuga que desaparece en el interior de su caparazón.
—Nos diseñaste una página web de la noche a la mañana —insistió Ned tras negar con la cabeza—. Es un jáquer, ¿sabes? Un genio de la programación, o lo que sea. Y la página hasta es capaz de llevar la cuenta de las horas aportadas a la comunidad. Antes teníamos que hacerlo a mano.
—Programador, Ned, no «jáquer» —le corrigió Ralph desde el interior de su caparazón—. Me paso el día a oscuras programando.
Lizzie percibió que el bochorno de Ralph iba en aumento. En cierto modo, su vergüenza alimentaba aquel encanto infantil. Se quedó mirándose los zapatos mientras Ned lo elogiaba, se sacaba los guantes del bolsillo trasero y le golpeaba en el brazo con ellos. Ralph miró un instante a Lizzie, pero enseguida desvió la mirada.
—Un friki de los ordenadores. Genial —le dijo Jared con un gesto afirmativo—. ¿Y también tienes las orejas del capitán Spock?
Se hizo el silencio y todos se lo quedaron mirando.
—Perdón, ¿ha sido demasiado personal? —preguntó.
Ralph puso los ojos en blanco, claramente ofendido por la referencia a Star Trek.
—Mmm…, un sable de luz —declaró.
Lizzie intervino, sin saber bien a quién quería proteger más, a Ralph o a Jared.
—Quizá debamos irnos —comentó y, mientras hablaba, se fijó en el sudor que perlaba la frente de Ralph.
Ned reaccionó y le dio una palmada a Ralph en la espalda.
—Eres un sabelotodo, genio —le dijo—. Venga, volvamos al trabajo.
Entretanto, Jared parecía haberse quedado preocupado, así que Lizzie lo agarró del codo para alejarlo de allí.
—Que os vaya bien con la trituradora, chicos —les dijo.
Los compostadores se despidieron; o al menos Ned y Leo. Ralph se quedó mirándose los zapatos. Alguien pulsó el interruptor y la trituradora se puso en marcha de nuevo mientras Lizzie y Jared emprendían el camino hacia el cobertizo principal.
Entraron en el edificio de metal corrugado, donde Lizzie señaló el teléfono fijo de emergencias, el mapa de la propiedad y el diagrama de la fontanería de todo el huerto.
—Si algo va mal, aquí es donde tienes que venir. Encontrarás válvulas de corte de suministro para todas las tomas de agua que figuran en ese mapa. Hay un listado con los números de teléfono de nuestros fontaneros voluntarios, la policía, el servicio de ambulancias… lo que sea. Salvo pizza. No puedes usar el teléfono para llamadas personales, ¿de acuerdo?
—Sí, señora —respondió Jared.
—Señorita —le corrigió mirándolo de reojo.
—Ah, vale.
—Toma asiento. Voy a por tus formularios. —Se sacó un juego de llaves del bolsillo y abrió el candado de la puerta del despacho. Mientras sujetaba la puerta abierta con el pie, extrajo varias hojas de papel de las bandejas dispuestas en las baldas del despacho—. Te voy a dar algunos números atrasados de nuestro boletín informativo para que te hagas una idea de lo que se cuece por aquí cada temporada. Si te apetece escribir un artículo, servirá para convalidar tus horas a la comunidad si el editor lo incluye en el boletín.
—No pasa nada. Estaré demasiado ocupado construyendo muros de contención —respondió él con una sonrisa.
Lizzie se sentó y alargó el brazo para agarrar el ejemplar del Reglamento de Jared. Estiró las páginas enrolladas para aplanarlas, o al menos lo intentó, y comenzó a repasar con él las normas principales. Entonces lo vio. Aquella mirada vidriosa que conocía demasiado bien: demasiada información al mismo tiempo.
—Léelo cuando llegues a casa y llámame si tienes alguna duda. Estaré encantada de aclararte las normas.
—De acuerdo —dijo Jared y bostezó—. Perdona. Anoche me acosté tarde.
—¿De verdad quiero saberlo? —le preguntó. Prefería no descubrir demasiada información sobre la gente demasiado deprisa.
—No fue nada escandaloso —respondió Jared riéndose—. Buen vino, queso y una tarta de pepitas de chocolate en la que sigo pensando.
—Parece que lo pasaste bien. —Acababa de describir su velada perfecta, pero no tenía intención de expresarlo con entusiasmo alguno.
—Bueno, puedes apuntarte la próxima vez. —Lizzie notó una presión en el pecho—. En mis fiestas, las caras nuevas siempre son bienvenidas —continuó Jared.
—Primero vamos a ver cómo te va en el huerto. Estarás a prueba dos meses.
—¿A prueba? ¿Qué significa eso en un huerto?
—Significa que, si no te aplicas con tu parcela, te puedo echar sin recurrir a nuestro interminable proceso de notificaciones —explicó Lizzie, golpeando con el dedo las páginas que tenía delante—. Viene todo en el Reglamento. —Se lo devolvió por encima de la mesa tras escribir su número en el panfleto—. Llámame si tienes alguna duda.
Tras volver a poner el candado en la puerta del despacho, regresaron andando al aparcamiento que había justo encima del huerto. Cuando atravesaron la verja, una ranchera Ford Falcon color crema pasó por delante a paso de tortuga. Tenía más óxido que pintura y parecía que lo único que la mantenía de una pieza era la porquería. Superó los badenes reductores de velocidad y avanzó lentamente por el asfalto emitiendo chirridos propios de lo vieja que estaba. Ned sacó la mano por la ventanilla para saludarlos al pasar y señaló a Jared.
—¡Bienvenido al huerto! —gritó.
Al doblar la esquina desapareció y, poco a poco, el sonido del Falcon se fue desvaneciendo.
Lizzie dejó caer una llave en la palma de la mano de Jared.
—Buena suerte con tu huerto.
—Gracias. Antes de irme, creo que voy a hacerme con unas hojas de lechuga para la cena de esta noche —dijo él mientras contemplaba el huerto a través de la valla.
—Por favor, dime que estás de broma.
Jared sonrió, le guiñó un ojo y se fue caminando hacia su coche.
Capítulo 2
El vecino
Finales de octubre
Kurt Arnold se plantó en lo alto de su escalera y miró a través de la polvorienta ventana del segundo piso en dirección a lo peor del vecindario, que le impedía ver el océano. Juraría que el día anterior habían plantado otro árbol. Alguien debería hacer algo al respecto. Deberían ponerles una multa.
—Maldita sea —dijo.
Abrió la ventana y olfateó el aire en busca de algún rastro de peste a descomposición procedente del montón de compost. Ese día no percibió nada; seguramente porque aún no hacía el calor suficiente. Pero dedujo que sería solo cuestión de tiempo.
La película borrosa que recubría la ventana no hacía más que alimentar su recelo. El polvo procedente de aquellos fétidos montones de compost le recordaba a diario algo que, para empezar, nunca debería haber estado ahí. Agarró su espray limpiacristales de color azul. Le ponía de los nervios la cantidad de papel de cocina que hacía falta para retirar aquella película mugrienta. Ya ni se molestaba en poner mosquiteras: las dejaba quitadas para facilitarse la tarea. Se estiró todo lo que le permitía el brazo, pero aun así no lograba alcanzar la esquina inferior externa desde el interior de la casa. Era algo que le atormentaba, igual que el huerto ubicado al otro lado del campo. Le echaba a perder las vistas y estropeaba su, por lo demás, plácida existencia.
Tenía unas vistas preciosas del océano antes de que montaran ese condenado proyecto comunitario treinta años atrás, una década después de construirse la casa. Había trabajado duro para convertirla en un hogar donde pudieran pasar el resto de su vida. El huerto lo echó todo a perder, pero, durante gran parte de ese tiempo, él había estado demasiado ocupado trabajando como para preocuparse por ello.
La jubilación le concedió a Kurt la posibilidad de echar pestes a diario. Había vendido su editorial hacía quince años, lo que le proporcionó dinero suficiente para vivir cómodamente el resto de su vida, que prometía ser larga, dada su excelente salud. Tras gastarse una cantidad generosa en reformas del hogar (para que su jubilación fuese más cómoda y, además, para complacer así a su esposa), se había recostado en su tumbona de los Eames y había llegado a la conclusión de que aquello sí era vida.
Sus hijos hacía tiempo que habían abandonado el nido en busca de otros intereses, otras vidas. Ken, el mayor, se había casado con su novia de la universidad y había formado una familia en New Haven, cerca de su alma mater. Nunca venían a ver a sus padres. Por teléfono Ken siempre le decía que estaba tan ocupado que no podía viajar. Por lo menos llamaba. De Lisa, la pequeña, casi nunca tenía noticias. De no ser porque su esposa la llamaba por teléfono, ni siquiera sabría si Lisa seguía viva. La chica tenía cosas más importantes que hacer en su día a día que preocuparse por quienes le habían dado la vida.
«¿Qué le vamos a hacer?», decía en su cabeza el eco de la voz de su esposa. En algún momento hay que dejarlos marchar. Pero desde luego Kurt no se esperaba que saliesen corriendo sin mirar atrás cuando decidieron dejarlos marchar.
Kurt miró más allá del campo e identificó las puntas de lo que debían de ser tallos de maíz en el horizonte. ¿Qué más cosas se cultivarían al otro lado de la cima de la colina? Especulaba que la gente que cultivaba el maíz sería extranjera, o, peor aún, inmigrantes ilegales. Durante sus caminatas por el campo para presentar quejas había visto lo suficiente como para saber que esa gente se llevaba a sus numerosas familias a trabajar en el huerto con ellos. Los administradores del huerto deberían estar obligados a demostrar la ciudadanía de todos sus socios. Él podría encargarse de eso, ¿no es cierto?, como miembro que era de la junta vecinal. Tendría que investigar un poco.
En las escrituras originales de su casa, firmadas hacía tantos años, figuraba que «ninguna porción de dichos terrenos podrá ser nunca utilizada u ocupada por persona alguna que no sea de raza blanca o caucásica». Aunque la idea había quedado anticuada, se daba cuenta de que los residentes del barrio no eran el problema. Los rufianes aparecían con demasiada frecuencia para su gusto. El año pasado estuvo a punto de poner barrotes en las ventanas, después de que en casa de Phyllis y Dick entraran a robar dos veces. No podía confirmarlo, pero su instinto le decía que se había producido un incremento de la delincuencia desde que apareció el huerto. Daba por hecho que el responsable de los recientes allanamientos sería alguien del huerto. Tenían la vista perfecta: todas esas casas, puestas en fila a la espera de que algún degenerado decidiera acercarse y entrar por la fuerza.
Si la gente no podía permitirse comprar verduras en un mercado limpio y con la reglamentación en orden, que se fueran por donde habían venido. La chorrada esa de cultivar tu propia comida y recuperar el contacto con la tierra le parecía una ridiculez hoy en día. Al fin y al cabo, ¿qué tenían de malo los supermercados de toda la vida?
Como de costumbre, cuanto más pensaba Kurt en el huerto, más se enfadaba. Y allí estaba ya: la nube hedionda que se alzaba de los montones de basura y avanzaba hacia sus ventanas, ya limpias (salvo por esa condenada esquina). Cerró de golpe la ventana, bajó las escaleras echando humo y agarró su palo de golf antes de salir por la puerta. Comenzó a cruzar el campo deprisa y a grandes zancadas y solo se detuvo para abrir el candado de la verja con la llave que, como antiguo presidente de la junta vecinal, había adquirido años atrás. Nunca habían llegado a pedirle que la devolviera cuando dejó su cargo. Peor para ellos.
Paso a paso, fue transformando su rabia en palabras, tropezó con la madriguera de una taltuza y estuvieron a punto de salírsele los mocasines. Se aproximó a la cima y, ¡ahí estaba!, el olor a combustible que, junto con el sonido ensordecedor de la trituradora, le invadió los sentidos. Era el momento justo. «Les acusaré de contaminación acústica y ambiental. Los denunciaré y exigiré que los multen». Abrió la cancela interior situada a la entrada del huerto, que por alguna razón no tenía puesto el candado, y continuó con su misión.
Ned y Mary se cruzaron el uno con el otro en el diminuto y abarrotado despacho. La estancia, ubicada en el cobertizo principal, estaba hasta arriba de archivadores, tenía dos cafeteras antiguas y pilas de boletines atrasados. Ned abrió el cajón de un archivador hasta la mitad, ya que solo se podía abrir hasta ahí por la falta de espacio, y anduvo revolviendo el interior de una caja de caudales abierta en busca de una nueva llave de riego. Se la guardó en el bolsillo, cerró el cajón y se giró para pasar junto a Mary, que estaba leyendo el correo del día.
—Hasta más ver, Mary. Dales a tus nietos un abrazo de mi parte la próxima vez que los veas.
Se despidieron con un gesto de cabeza y después Ned salió y se dejó envolver por el aire puro de octubre. El aroma que se percibía en el aire solo podía significar una cosa: ya había llegado el otoño. Dentro de poco ya estarían en su punto las cosechas otoñales, y podría recolectar su ración de kale. En días como ese, no echaba de menos Boston. Sonrió. «Puede que en el noreste disfruten de los colores otoñales, pero nosotros aquí tenemos cosechas todo el año», pensó. Sacó la libreta arrugada que llevaba en el bolsillo y garabateó: «Dejar una llave en el buzón del D-62».
Se giró hacia el sendero y estuvo a punto de caerse al suelo cuando alguien le adelantó corriendo colina abajo.
—¡Eh, tú, ¿a qué viene tanta prisa?! —le gritó.
El hombre, delgado, se dio la vuelta y miró a Ned. Aquel rostro era inconfundible. Kurt Arnold había logrado colarse de algún modo. Furibundo, Kurt se le acercó, quizá demasiado para su gusto, y comenzó a lanzar una diatriba gesticulando mientras ascendía por la colina.
Ned suspiró. El cascarrabias había vuelto. Casi se había olvidado de él, pero las quejas que salían de sus labios le resultaban tan familiares (e invariables) como el cambio de las estaciones. Ned levantó una mano y negó con la cabeza.
—Quieto ahí un momento, Kurt. En una ocasión ya trasladamos la zona de compostaje por ti. Y tuvimos que trabajar mucho.
—Pues sigo oliéndolo desde mi casa, que pilla en la dirección del viento, que lo sepas —explicó Kurt señalando hacia la calle—. Tenéis que trasladar el compost a otra parte.
Ned respondió con su habitual tono amable:
—Mira, ya cambiamos de ubicación el compost. También trasladamos el mantillo a otro lugar y cortamos aquellos eucaliptos que decías que te tapaban las vistas. Incluso obligamos a los jardineros de la cima de la colina a dejar de cultivar maíz cuando nos lo pediste, lo cual fue un auténtico fastidio, por cierto. Tardamos meses en reubicarlo todo y reasignar diferentes huertos. Incluso reescribimos el Reglamento y todo.
Kurt se quedó allí plantado, echando humo por las orejas. A los pocos segundos apareció Mary al doblar la esquina. Ned la vio. Kurt la vio. Mary miró a Kurt. Eran como dos gatos callejeros a punto de abalanzarse el uno sobre el otro. Aquello no pintaba bien.
Ned siempre era el que trataba con Kurt, desde que Mary amenazara con prender fuego a su casa un día en el que el hombre acudió a quejarse del ruido que hacían las trituradoras. Hacía ya unos años que Ned se había dado cuenta de que sus exigencias jamás tendrían fin, porque Kurt nunca estaría satisfecho. Cuando Mary también se percató de aquello, dejó de hacerse la simpática y, en su lugar, comenzó a amenazarlo. También blandía armas —unas tijeras de podar, una vez que fue memorable—, aunque Ned no sabía si lo hacía solo para aparentar. De un modo u otro, a Kurt le daba miedo.
—¡Echa a ese vejestorio apestoso de mi propiedad! —exclamó Mary apuntando a Kurt con su pala de jardinería.
—Vete al infierno, vieja bruja —repuso Kurt, rebajándose más todavía.
—Te arrastraré conmigo, basura inmunda —aseguró Mary, que comenzó a bajar la colina hacia ellos.
Ned se interpuso entre ambos.
—Yo me encargo, Mary. Puedes irte.
—Dame dos minutos con él, Ned —insistió la mujer, tratando de rodearlo—. Así podremos hacer compost con él, y se acabó el problema.
—Mary —le dijo Ned, y se inclinó para mirarla a los ojos—. Yo me encargo.
Mary apretó la mandíbula y se dio la vuelta.
—Pues te deseo buena suerte —murmuró mientras se alejaba.
A Ned no le extrañaba su reacción. A veces a él también le daban ganas de meterle un plátano por el culo a ese tipo. Pero sabía bien cómo tratarlo.
—¿Sabes? Estamos pensando en construir un cobertizo de dos alturas, con una bonita azotea para disfrutar de la puesta de sol. Tendríamos unas vistas estupendas del océano. ¿A que suena bien? —Le encantó ver que Kurt se ponía rojo de ira. Parecía estar a punto de explotar.
Kurt, cuyo sentido del humor podría denominarse inexistente, respondió:
—Por encima de mi cadáver.
—Ve con cuidado. Mary no tendría ningún problema en encargarse de eso.
Tras exasperarlo un poco más, dedicó luego unos minutos a calmar al cascarrabias. Le aseguró que se esforzarían todo lo posible para mantener seco el estiércol y que así no oliera, lo que pareció bastar para apaciguarlo por el momento. Cuando Kurt se marchó a casa, Ned anduvo paseando por el huerto de árboles frutales hasta que se le tranquilizó el pulso. Arrancó una manzana (o dos) para más tarde, las limpió con su camisa de franela y dejó atrás el altercado. ¿Quién habría imaginado que pudiera haber tantas disputas por un huerto comunitario?
Mary solo quería hacer una cosa: regar su huerto. Eso o darle un buen manguerazo al cabrón de Kurt para que se fuera al carajo. Caminó hasta su parcela, desenrolló la manguera cercana y enroscó su boquilla preferida, intentando no enterrar sus plantones, que acababan de brotar.
«Cálmate, respira hondo. Ned se encarga», se dijo a sí misma.
A los pocos minutos, halló la calma. Sus plantones parecían más felices, lo cual aumentó su sensación de éxito. Incluso respiraba más despacio. Bien.
Cerró la manguera, desenroscó la boquilla y la guardó en su buzón, destinado a almacenamiento. Tras enrollar la manguera, se frotó las manos en los vaqueros para secárselas. Mientras ascendía de nuevo por la colina, pasó por delante de varios buzones de los que asomaban trozos de papel blanco. Eso le resultó extraño, ya que últimamente no había aprobado la distribución de ningún tipo de folleto. Examinó otros buzones y descubrió el mismo folleto en cada uno. Abrió el más cercano y al final tuvo que sacar el folleto de debajo de una pala de jardinería oxidada.
«¿Cansado de que te ignoren?», se leía en lo alto, impreso en negrita. «Si te molestan los gastos frívolos, el robo, los jardineros perezosos o las operaciones desorganizadas, ¡cuéntanoslo!».
—¿Qué narices es esto? —murmuró Mary dando la vuelta a la hoja.
No había letras escritas a mano que pudieran darle una pista, ni nombres ni nada.
Siguió leyendo: «Déjanos una nota en el huerto A-17». —«Claro, Bernice tenía que ser. ¿Por qué no me sorprende?», pensó—. «Y nos tomaremos en serio tus preocupaciones. Prepárate para votar por un nuevo comienzo cuando llegue abril».
No era la primera vez que su vecina amenazaba con usurparle el trono. Si ganara un centavo por cada vez que algún representante de sección le advertía de que Bernice estaba conspirando contra ella… «Bueno, que lo intente», pensó. Sus amenazas eran vagas en el mejor de los casos. Posiblemente no conseguiría reunir los apoyos suficientes como para plantearse en serio llevarlo a cabo.
Mary arrugó el folleto y volvió a bajar por la colina para tirarlo en el huerto de Bernice antes de marcharse.
—Quizá haya llegado el momento de mudarnos —dijo la esposa de Kurt cuando lo pilló mirando por la ventana esa misma tarde—. A lo mejor si estuviéramos en otra parte podrías concentrarte en otra cosa.
Probablemente tuviera razón. Si hubiera empleado en otros asuntos más lucrativos la mitad del tiempo que había dedicado a quejarse de aquel espanto del otro lado de la calle, ya habría triplicado sus inversiones. Tampoco era que lo necesitara.