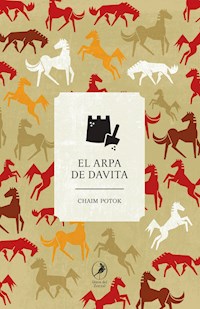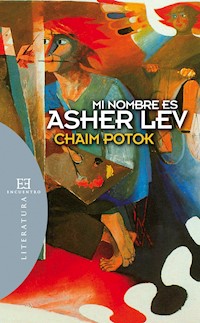
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Literatura
- Sprache: Spanisch
Asher Lev es un niño judío observante que pertenece a una familia profundamente religiosa. Asher Lev también tiene un don: es un genio que no puede dejar de pintar el mundo que ve y siente. Pero en este don está la semilla del conflicto con lo que más quiere: su familia y su comunidad. En esta novela conmovedora y visionaria, Chaim Potok realiza un agudo retrato del artista y de su mundo. Todo un clásico moderno.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 530
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Literatura
A los lectores
Esta colección está dirigida a aquellos lectores curiosos y atrevidos que anhelen encontrar una historia hermosa, un drama que revele algo de nosotros mismos o una percepción más aguda del misterio del hombre y del universo. Quien abre un libro espera que se le descubra algo más sobre el mundo y sobre su posición en él. De otro modo sería incomprensible que siguiésemos acercándonos a los libros, cuando la lectura es uno de los gestos del hombre más gratuitos e innecesarios. Como decía Flannery O’Connor, una buena pieza literaria lo es porque tras su lectura notamos que nos ha sucedido algo.
La colección Literatura de Ediciones Encuentro ofrece obras que permitan sentir con mayor urgencia el anhelo de un significado y la experiencia de la belleza. Textos en los que la razón se abre y el afecto se conmueve. Piezas teatrales, poemas, narraciones y ensayos en los que andar por otros mundos, abrazar otras vidas, espiar la hermosura de las cosas, y participar en la experiencia dramática que despierta un hecho escandaloso en la historia, el de Dios hecho hombre.
Guadalupe Arbona Abascal Directora de la colección Literatura
Chaim Potok
Mi nombre es Asher Lev
ISBN DIGITAL: 978-84-9920-747-6
Título originalMy Name is Asher Lev
© 1972, renovado 2000, Chaim Potok Reservados todos los derechos
© 2008 Ediciones Encuentro, S. A., Madrid
Traducción Horacio González Trejo
Diseño de la cubierta: o3, s.l. - www.o3com.com
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a: Redacción de Ediciones Encuentro Ramírez de Arellano, 17-10.ª - 28043 Madrid Tel. 902 999 689www.ediciones-encuentro.es
El arte es una mentira que nos permite comprender la verdad.
Libro primero
1
Mi nombre es Asher Lev, el Asher Lev de quien tanto habéis leído en periódicos y revistas, de quien tanto habláis en vuestras cenas de negocios y cócteles, el famoso y legendario Lev de la Brooklyn Crucifixión.
Soy un judío consecuente. Sí, los judíos consecuentes no pintan crucifixiones, por supuesto. De hecho, los judíos consecuentes no pintan en absoluto, al menos de la manera en que yo pinto. Se han dicho y escrito palabras tan fuertes sobre mí, se han generado tantos mitos: soy un traidor, un apóstata, alguien que se odia a sí mismo, alguien que inflige vergüenza a su familia, a sus amigos, a su pueblo. Me burlo de ideas que son sagradas para los cristianos, soy un manipulador blasfemo de usos y costumbres respetados por los gentiles durante dos mil años.
Bien: no soy nada de eso. Y sin embargo, confieso con toda honestidad que mis acusadores no están completamente equivocados: soy, de alguna manera, todo eso.
El hecho es que los chismes, rumores, mitos e historias de los periódicos no son vehículos adecuados para la comunicación de los diversos matices de la verdad, esas sutiles tonalidades que constituyen, a menudo, los verdaderos elementos cruciales de una cadena causal. Así que ha llegado el momento de la defensa de una larga sesión de desmitificación. Pero no me disculparé. Es absurdo disculparse por un misterio.
Y de eso se ha tratado durante todo el tiempo: un misterio de la especie en que piensan los teólogos cuando hablan de conceptos como milagro y prodigio. Por cierto, todo comenzó como un misterio, ya que en los antecedentes de mi familia no había ninguna indicación de que yo pudiera venir al mundo con un don singular e inquietante. Mi padre podía seguir las huellas de su familia durante siglos, hasta los tiempos de la Peste Negra de 1347, que destruyó cerca de la mitad de la población de Europa. El tatarabuelo de mi padre fue, durante su juventud, administrador de vastas extensiones de tierra pertenecientes a un noble parrandero ruso que a veces, cuando estaba borracho, mataba siervos de la gleba; en una oportunidad, durante una violenta borrachera, incendió un villorrio y murió toda la población. Ya ves cómo se comportan los goy1 me decían mi padre y mi madre. Así se comportan. Representan el mal y pertenecen al otro lado. Los judíos no nos comportamos de semejante manera. El tatarabuelo de mi padre transformó esas extensiones de terreno en fuente de inmensa riqueza tanto para su empleador como para sí mismo. Al alcanzar la madurez, comenzó a viajar. ¿Por qué viajaba tanto?, preguntaba yo. Para llevar a cabo buenas acciones y traer a este mundo al Maestro del Universo, me respondía mi padre. Para encontrar gente necesitada y consolarla y ayudarla, me decía mi madre. Me hablaron tanto de él durante mi primera infancia, que comenzó a aparecer en mis sueños con mucha frecuencia: un hombre de dimensiones míticas, alto, de barba oscura, poderoso de cuerpo y alma, brillante, un mecenas que mantenía academias, un viajero legendario, autor de la obra hebrea Viajes a tierras lejanas. El gran hombre penetraba en mis sueños y se hacía eco de las quejas de mi padre sobre la última pared vacía que yo había decorado y los márgenes de imágenes sagradas que yo había llenado de dibujos. No era ningún placer despertarse después de haber soñado con ese hombre. En mi boca quedaba un sabor a trueno.
El padre de mi padre, cuyo nombre llevo, fue un erudito que se recluyó durante su juventud y madurez, un habitante de las salas de estudio de sinagogas y academias. Nunca me lo describieron, pero lo imaginé delgado de cuerpo y con una gran cabeza, con los párpados hinchados por la falta de sueño, la cara pálida, los labios secos, las venas azules corriendo por sus mejillas y sus sienes. Durante su juventud mereció el apodo de «ilui», genio, un término que no otorgan ligeramente los judíos de la Europa Oriental. Cuando tenía veinte años era conocido como Genio de Mozyr, nombre de la ciudad rusa en que vivía. Poco después de cumplir cincuenta años abandonó Mozyr, abrupta y misteriosamente, con su mujer y sus hijos. Llegaron a Ladov y se convirtió en miembro de la Secta Hasidi Rusa, presidida por el Rabino de Ladov. Comenzó a viajar por toda la Unión Soviética como comisario del rabino. ¿Por qué viajaba tanto?, pregunté una vez. Para traer al mundo al Maestro del Universo, replicó mi padre. Para encontrar personas que necesitaran ayuda, dijo mi madre. Un sábado por la noche, mientras volvía a casa desde la sinagoga, fue asesinado por un borracho que esgrimía un hacha. Por alguna razón, mi abuelo había olvidado que era la noche anterior a Pascua.
Mi madre proviene de una familia de importantes hasidis de Sadegerer, piadosos judíos seguidores de la gran dinastía hasidi de Europa Oriental, fundada por Israel de Rizhin. En su rama paterna, mi madre puede seguir las huellas de su familia hasta el Rabino de Berdichev, uno de los más sagrados entre los directores hasidis. En lo que respecta a su rama maternal, el árbol genealógico está compuesto por grandes eruditos y se remonta hasta las matanzas de Chmelnitzki, en la Polonia del siglo XVII, donde se desvanece envuelto en sangre y muerte.
Así, el pequeño Asher Lev —nacido de Rivkeh y Aryeh Lev, en 1943, en el sector de Brooklyn conocido como Crown Heights— fue el punto de unión de dos importantes ramas de familia, el ápice, por así decirlo, de un triángulo seminal con potencialidad judía y cargado de responsabilidad judía. Pero, además, había nacido con un don.
***
No recuerdo el momento en que comencé a usar ese don. Pero puedo rememorarme, a la edad de cuatro años, empuñando con firmeza mi lápiz de niño y transfiriendo el mundo circundante a hojas de papel, márgenes de libros, espacios vacíos de la pared. Me veo pintando los contornos de ese mundo: mi estrecha habitación, la cama, el tocador, el escritorio y la silla del tipo «píntelos usted mismo», la ventana abierta al patio de cemento. También nuestro apartamento, las blancas paredes y los suelos cubiertos de alfombras y el retrato del rabino cubierto por un gran marco, cerca de la ventana de la sala. La ancha calle que era Brooklyn Parkway, sus ocho carriles de circulación, el ladrillo rojo y la piedra blanca de las casas, las claras franjas de cemento que bordean las viviendas, los baches ocasionales en el asfalto. La gente de la calle, los hombres de barba, viejas mujeres chismeando en los bancos bajo los árboles, pequeños niños con gorros por debajo de los que asomaban los rizos, jóvenes esposas con vestidos de manga larga y pelucas de fantasía. Todas las mujeres casadas de nuestro grupo cubren su cabello natural con pelucas por razones de pudor. Crecí rodeado de carbonillas y cubierto de lápices. Mis mejores compañeros Eberhard Faber y Caran d’Ache. Lavarme antes de las comidas constituía una empresa cósmica.
Recuerdo haber dibujado a mi madre. Nacida en Crown Heights, y criada por una familia de alto rango social en la aristocracia Ladover, había asistido a una escuela de niñas que empleaba ese sistema, y se había casado con mi padre una semana después de graduarse en la escuela secundaria. Cuando yo nací tenía diecinueve años y me parecía más una hermana que una madre.
Recuerdo mis primeros dibujos del rostro de mi madre: nariz recta bastante larga, ojos pardos claros, pómulos salientes. Era pequeña y liviana; sus brazos eran delgados y de piel tersa, sus dedos largos y de delicados huesos. Su rostro era suave y olía a jabón. Me encantaba sentir su cara cerca de la mía cuando me oía recitar el Krias Shema antes de cerrar los ojos para dormirme.
Recuerdo esos primeros años de mi vida, esos primeros años de mis esfuerzos con los lápices, las plumas y las tizas. Fueron años muy dichosos: la risa nos brotaba con facilidad a mi madre y a mí. Jugábamos. Dábamos largas caminatas. Era una apacible hermana mayor.
La dibujé caminando conmigo por Brooklyn Parkway, con el cuello de su abrigo hasta el mentón, las mejillas sonrojadas por el viento otoñal; los redondos lunares rosados contra la tersa piel clara de su rostro. En el invierno, la dibujé arrojando bolas de nieve a los árboles que delineaban la amplia avenida, los movimientos de sus brazos parecidos a los de una criatura. A menudo corríamos juntos atravesando la ventisca, pateando la nieve con nuestros chanclos, que también dibujé.
—¡Oh, qué hermoso! —me dijo repentinamente, mirando el dibujo donde aparecía saltando sobre la nieve—. Me gusta éste, Asher. Has reflejado muy bien la nieve. ¡Qué salto! ¿Salté así? Parece que estuviera volando.
En primavera, a veces íbamos a remar a Prospect Park, no muy lejos de donde vivíamos. Era una remera bastante torpe y reía nerviosamente cada vez que caía hacia atrás en su asiento por el empuje de los remos. Pero de todos modos íbamos, y yo a menudo llevaba mis lápices y papeles y la dibujaba mientras remaba y también dibujaba el agua bajo el cielo y los movimientos de la superficie sacudida por sus poco expertos golpes de remo.
—Asher, no está bien que dibujes a tu mamá así.
—Pero fue el momento en que te caíste en el bote, mamá.
—No está bien. No es muy respetuoso. Aunque la playa está muy bonita. ¿Cómo la hiciste?
—Usé arena de la playa, mamá. ¿Ves la arena?
En verano la dibujé con sus livianas blusas de manga larga, con las gotitas de transpiración sobre su labio superior y sus cejas. Todos sus vestidos y blusas tenían manga larga, pues las mujeres de nuestro grupo, por pudor, no usaban nunca ropas de manga corta, y ella transpiraba mucho con el calor, especialmente cuando caminábamos juntos.
—¿Qué es eso que se ve sobre mi cara? —preguntó, mirando uno de los dibujos del verano en que caminábamos por el Jardín Botánico de Brooklyn.
—Son las manchas, mamá.
—¿Qué manchas, Asher?
—Las manchas mojadas, mamá. Cuando hace calor, se ven manchas mojadas.
Después de un instante, ella dijo:
—Pero, ¿por qué no dibujaste los pajaritos, Asher? ¿Y las flores, Asher, por qué no las dibujaste?
Durante mis primeros años, antes de que mi madre enfermara, mi padre viajaba mucho. En cierta ocasión, durante el desayuno, le pregunté:
—¿Se va hoy mi papá otra vez?
—A Ottawa —dijo, sin levantar la vista del New York Times.
—¿Dónde queda Ottawa?
—Ottawa es una ciudad muy importante del Canadá —hablaba con un ligero acento ruso.
—Canadá es un país limítrofe —explicó mi madre.
—¿Por qué se va a Ottawa mi papá?
—Para encontrarse con gente del gobierno —respondió mi madre con orgullo.
—¿Por qué?
Mi padre levantó la vista del diario:
—El rabino me pidió que fuera.
Había sido llevado a América a la edad de catorce años, junto con su madre y un hermano mayor, y cuando yo nací él tenía veinticinco años. Se había graduado en la escuela Yeshiba Ladover de Crown Heights, en Brooklyn. Había obtenido el título de bachiller en ciencias políticas en el Brooklyn College y el título superior en la Universidad de Nueva York. Todos estos títulos los obtuvo a instancias del rabino.
Era alto y de hombros anchos. Sus ojos eran penetrantes, directos y oscuros. Sus cabellos, como su barba sin cortar, eran colorados. Llevaba los rizos recogidos detrás de las orejas. De él heredé mis rojos cabellos y los ojos oscuros. De mi madre, los rasgos delicados y la constitución débil.
Una mañana entré en la cocina y lo encontré preparando un zumo de naranja. Tenía un modo peculiar de hacer nuestro zumo de naranja. A cada uno le correspondía el jugo de una naranja, medio vaso de agua fría y una cucharada de azúcar. Resultaba una bebida refrescante, cada mañana, al levantarnos. Algunas veces, por la forma en que preparaba el zumo de naranja, podía adivinar si ese día viajaría o no.
Esa mañana estaba apurado, de modo que deduje que iba a viajar.
—Buen día —dije—. ¿Otra vez va a viajar mi papá para el rabino?
—Buenos días, Asher. ¿Has dicho Modeh Ani?
—Sí, papá.
—Siéntate. Prepararé tu zumo de naranja.
Me senté. Mi madre estaba poniendo copos de cereales sobre la mesa.
—Tu papá irá hoy a Washington —dijo mi madre.
—¿Qué es Washington?
—Es la ciudad en donde reside el gobierno.
—¿Mi papá viaja a Washington para el rabino?
—Sí —dijo mi madre. Se ufanaba de las misiones que el rabino confiaba a mi padre.
—¿Por qué mi papá viaja para el rabino?
Mi padre vertió zumo de naranja en mi vaso.
—Mi padre viajaba para el padre del rabino, que ambos descansen en paz. Yo viajo para el rabino. Es un gran honor poder viajar para el rabino.
—¿Qué hace mi papá cuando viaja para el rabino?
—Demasiadas preguntas —dijo mi padre—. Bebe tu zumo, Asher. Las vitaminas desaparecerán si lo dejas reposar demasiado tiempo.
Algunas veces se iba después de la cena. La mayoría, luego del desayuno. Mi madre y yo íbamos con él hasta la puerta.
—Que tengas una buena jornada —decía mi madre. Y agregaba en yiddish: —Ve con salud y vuelve con salud.
No se abrazaban. Ellos nunca se abrazaban en mi presencia.
Mi padre me besaba, cogía su saco de cuero negro y su maletín y partía. En algunas oportunidades iba yo hasta la ventana de la sala de estar y lo miraba salir de nuestra casa y llamar a un taxi o lo observaba caminar hacia el edificio del centro internacional del movimiento Ladover, a una manzana y media de nuestra casa. Lo miraba caminar rápidamente bajo los árboles que bordean Brooklyn Parkway, con el saco de cuero negro y el maletín en sus manos y un ejemplar del New York Times bajo su brazo. Veía a un hombre alto, ancho de hombros, de roja barba, pulcramente vestido con un traje y un abrigo oscuros y un oscuro sombrero de ala angosta, caminando con la tenue cojera que le había causado la polio cuando era un niño en la Rusia Soviética.
Lo dibujé con frecuencia durante esos tempranos años. Lo dibujé tal como él solía sentarse, al anochecer, para leer o conversar con mi madre. Lo dibujé bebiendo café con mi madre junto a la mesa de la cocina. A veces solía levantarme durante la noche y los escuchaba hablar en la cocina. Con frecuencia se sentaban, entrada la noche, en esa mesa para beber café y conversar. Yo permanecía en mi cama, preguntándome qué estarían diciendo.
Dibujé mi recuerdo de cuando caminábamos, mi padre y yo, hacia nuestra sinagoga. Él era muy alto y yo muy bajo, e inclinaba su cabeza hacia mí mientras caminábamos. Lo dibujé como cuando rezaba en casa con su chal para las oraciones y meditaba en esas mañanas de días laborables en que, por alguna razón, no podía ir a la sinagoga. Él estaba de pie ante la ventana de nuestra sala, la cabeza cubierta por el chal, inclinándose imperceptiblemente hacia atrás y hacia delante, con sólo el borde de su barba pelirroja sobresaliendo del blanco chal de franjas negras.
Dibujé mi recuerdo de él pronunciando una plegaria en nuestra sinagoga, en Shabbos, cubierto con el chal para las oraciones, sólo su roja barba visible. Dibujé mi recuerdo de él llorando en Yom Kippur, mientras cantaba describiendo la matanza de los diez grandes sabios por los romanos. Yo estaba muy próximo a él, bajo la blanca santidad del chal para las oraciones, y podía verlo llorar como si la matanza estuviese ocurriendo ante sus ojos. Dibujé mi recuerdo de él llevando la hoja de palma y cidra en el festival de Succos, la diminuta fruta semejante al limón, empequeñecida en su amplia mano. Dibujé mi recuerdo de él encendiendo nuestras velas de Hanukkah en el antepecho de la ventana de nuestra sala. Él cantaba las bendiciones y encendía las velas y mi madre y yo nos uníamos a él en las canciones. Después permanecía durante largo tiempo ante la ventana y observaba las minúsculas llamas que ardían contra la inmensa noche.
Con frecuencia en Shabbos o festivales, lo veía en la sala, estudiando el Talmud o un libro sobre Hasidus. A veces lo encontraba mirando atentamente este pasaje del opúsculo Sanhedrin: «Cualquier hombre que haya provocado la muerte del alma de un solo judío, será considerado por la Torá como si hubiera provocado la muerte de todo el mundo; y cualquier hombre que haya salvado el alma de un judío, será considerado como si hubiera salvado a todo el mundo».
Una vez le pregunté:
—¿Sólo si mata a una persona judía, papá?
—No, Asher. En otro fragmento del mismo pasaje aparece sin la palabra «judío».
—¿Papá, cómo puede un hombre que mata a una persona ser como uno que mata a todo el mundo?
—Porque también mata a todos los niños y a los niños de los niños que hubieran provenido de esa persona.
—¿Por qué estudias tanto ese pasaje, papá?
Sonrió levemente y sus ojos se tornaron contemplativos.
—A mi padre le gustaba estudiarlo con frecuencia, Asher.
Y dibujé mi recuerdo de mi padre estudiando ese opúsculo del Talmud.
Una vez me dijo, contemplando uno de mis dibujos:
—Asher, ¿no tienes nada mejor que hacer con tu tiempo? A tu abuelo no le hubiera gustado verte perder tantas horas en semejantes tonterías.
—Es un dibujo, papá.
—Veo lo que es.
—Un dibujo no es una tontería, papá.
Me miró sorprendido, pero no dijo nada. Tenía casi cinco años en esa época.
Era indiferente a mis dibujos; los consideraba como algo que los niños hacen cuando son muy pequeños. Pero, de todas maneras, seguí dibujándolo, aunque luego dejé de mostrarle mis dibujos.
Dibujé mi recuerdo de él cantando zemiros durante nuestras comidas de Shabbos. Mi madre y yo cantábamos con él. Tenía una voz profunda aunque cantaba con suavidad, con sus ojos cerrados, su cabeza ligeramente echada hacia atrás, de tal manera que podía ver la blanca piel de su cuello por debajo de la cual crecía su tupida y roja barba.
Dibujé mi recuerdo de la primera vez que él cantó la melodía de su padre en Yoh Ribbon Olom, durante la comida de Shabbos, cuatro días después de la muerte de su madre; una tonada obsesiva que llevaba consigo pena y dolor y confianza y esperanza:
—Yoh ribbon olom, ribbon olom veolmayoh —cantaba, con los ojos cerrados, su suave y trémula voz, la parte superior de su cuerpo inclinándose tenuemente hacia atrás y hacia delante, entre el respaldo de la silla y el borde de la mesa de nuestro comedor—. Ant hu malka, melech melech malchayoh... —se detuvo, inclinándose. Dejó que la pausa persistiera tremolosamente, para continuar: Ovad gevurtaich... —de sus ojos cerrados fluían las lágrimas. Mi madre miró hacia abajo, hacia la mesa. Yo lo miré detenidamente. Sentí la mano de mi madre en la mía.
Esa melodía hizo eco en mi cabeza durante días. Una y otra vez, dibujé el recuerdo de mi padre cantando la melodía de su padre.
La cantó de nuevo la semana en que mi madre fue llevada al hospital.
Sólo guardo vagos recuerdos de la oscuridad y la bruma de aquella semana. Era enero. Tenía seis años recién cumplidos. Hubo una llamada telefónica. Mi padre se precipitó fuera del apartamento y volvió un momento después con la cara lívida. Mi madre comenzó a gritar. El teléfono permaneció sonando. El apartamento se llenó de parientes y amigos. Mi madre siguió gritando. La gente se movía alrededor sin objeto, las caras llenas de horror y conmoción. Estaba en mi habitación, espiando más allá de la puerta, de la que había abierto una minúscula rendija. Observé las caras de la gente y escuché los gritos de mi madre. Un frío e incontrolable temblor se apoderó de mí. Algo le había ocurrido a mi madre. No podía resistir sus gritos. Cortaban como la astilla de vidrio que una vez había abierto mi mano, como el bordillo del camino que una vez hirió mi rodilla. Los gritos cortaban y cortaban. La gente se volvía frenética e histérica. Escuché fuertes llantos. Luego, de repente, el ruido cesó. Mi madre dejó de gritar. Se oían susurros. Espié desde el pasillo. Dos altos hombres de oscuras barbas caminaban a lo largo del pasillo. Detrás iba un hombre de mediana estatura, usando un abrigo oscuro sobre un oscuro traje. Tenía una pequeña barba oscura y usaba un burdo y oscuro sombrero. Caminaba acompañado por dos altos hombres de oscuras barbas. La gente murmuraba a su paso. Su presencia parecía llenar el apartamento de claridad. Era el rabino. Detrás suyo caminaban otros dos altos hombres de oscuras barbas. El rabino estaba en mi casa. Tuve la certeza de que mi madre había muerto. Me senté en el suelo de mi habitación y lloré.
Más tarde, alguien se acordó de mí. Fui llevado al apartamento de un vecino. Al día siguiente me trajeron de vuelta a casa. Mi madre no había muerto. Estaba en su cama, pero yo no la podía ver. El tío Yaakov había tenido un accidente, explicó mi padre. Un accidente de automóvil. En Detroit. Mientras viajaba para el rabino.
Mi tío Yaakov era el único hermano varón de mi madre. Había estado en nuestro apartamento hacía tres días. Nos visitaba a menudo. Vivía solo, a dos manzanas de casa. Era bajo y delgado, de cabello oscuro, ojos marrones y labios finos. Se parecía a mi madre. Estudiaba historia y, también, la problemática rusa. Iba a ser uno de los asesores del rabino. Su expresión favorita era: «¿Qué hay de nuevo en el mundo?». Hablaba con voz suave y era amable. Ahora había muerto en un accidente de automóvil a los veintisiete años.
Al día siguiente mi madre fue llevada al hospital. Ese Shabbos, mi padre cantó la melodía de su padre en nuestro Yoh Ribbon Olom. Estábamos en la casa de su hermano mayor, a poca distancia de la nuestra, porque su cuñada no quería oír hablar de nosotros celebrando Shabbos en nuestro apartamento sin la presencia de mi madre. Ese viernes por la noche nos sentamos a la mesa y hubo prolongados silencios y débiles intentos de zemiros por parte del hermano de mi padre. De pronto, mi padre comenzó a cantar la melodía de su padre.
La manera como mi padre cantó aquella noche esa melodía tuvo algo de sobrenatural, como si volara a través de mundos ignotos, más allá de sí mismo, a la búsqueda de fuentes de energía. Sus ojos estaban abiertos, fijos, aunque contemplaban su interior. En su voz había ternura y tristeza, una sensación de dolor y anhelo: una voz delicada, temblorosa, que ascendía y descendía y volvía a elevarse. Cuando concluyó se produjo un hondo silencio. En ese silencio sentí que había escuchado llantos lejanos. Y tuve miedo.
Esa noche, tarde, muy tarde, emergí con lentitud de un sueño lleno de sueños y otra vez escuché la melodía y sentí que todavía estaba soñando. Aunque yo sabía que estaba realmente despierto, la melodía aún continuaba. Era la voz de mi padre viniendo de nuestra sala. Lo vi de pie junto a la ventana. La inmensa persiana veneciana había sido levantada. Estaba rígidamente perpendicular a los dos elevados rectángulos que conformaban los marcos de la ventana. Una sencilla y única luz brillaba tenuemente en el hueco del zócalo próximo a la ventana; la luz que nosotros dejamos encendida en esa habitación desde el principio al fin de Shabbos. Arrojaba débiles sombras a través del suelo y un delicado brillo rojizo a la cara de mi padre. Estaba de pie, mirando la calle a través de la ventana, cantando quedamente la melodía de su padre. Usaba la bata de color rojo oscuro sobre su pijama. Un alto gorro le cubría la cabeza. Sus despeinados rizos caían sobre sus mejillas. La habitación estaba a oscuras con excepción de la única luz nocturna. Permanecí de pie en la entrada, detrás de él, y vi su cara reflejada en la ventana. Miré sus ojos y vi que sus labios se movían. Sostenía su cabeza con ambas manos. De pie, en la habitación en sombras y con sus rasgos apenas iluminados reflejándose en la ventana que daba a la oscura calle, parecía extenderse lentamente a lo largo de la ancha noche, para abrazar y cubrir la oscuridad con un manto de melodía y tenue luz.
Mi madre regresó del hospital y mi padre dejó de viajar.
Los colaboradores del rabino habían sufrido varios accidentes desde su reorganización en América, después de la segunda guerra mundial. Uno de los colaboradores había sufrido un ataque cardíaco mientras cumplía una misión en Alemania Oriental; otro había tenido un grave accidente de tráfico en Roma; otro más había sido ferozmente golpeado una noche en Bucarest. Hubo otros accidentes, pero el hermano de mi madre fue el primero que murió.
Entre mi madre y su hermano había una relación muy especial y su muerte casi la destruyó.
Ella siempre había sido delgada. Regresó del hospital esquelética. Al principio no la pude reconocer. Creí que había habido un error, que por alguna razón habían enviado otra persona.
Los primeros días permaneció en su cama. Después se levantó y andaba como un espectro envuelta en su bata de noche recorriendo el apartamento; sus ojos oscuros estaban mortecinos, su corto cabello despeinado y sin peluca. No le dirigía a nadie la palabra. Pensé que había perdido la voz hasta que la escuché hablar en la sala de estar, durante un crepúsculo; la estaba observando y vi que hablaba consigo misma.
—¿Tienes que irte? —decía—. ¿Sí? ¿Por qué tienes que irte? ¿Cómo voy a cruzar la calle?
Al escucharla sentí frío. Esa noche, mientras mi padre me acostaba, dije:
—¿Va a morir mi mamá?
Respiró profundamente.
—No, Asher. No. Tu mamá no va a morir.
—¿Está muy enferma mi mamá?
—Sí.
—¿Se pondrá bien mi mamá?
—Sí, con la ayuda de Dios.
—Yo quiero que mi mamá se ponga bien. Deseo hacer dibujos bonitos para ella.
Mi padre me abrazó. Sentí su barba en mi cara.
—Ahora vete a la cama, Asher. Y déjame escuchar tu Krias Shema.
Ella lloraba con facilidad. Se cansaba enseguida. No se ocupaba de la casa, ni de la comida, ni de las cosas que una persona debe hacer para estar viva.
Todos los días venía al apartamento una señora para limpiar y cocinar. Su nombre era Sheindl Rackover. Era viuda y sus hijos estaban casados, baja, regordeta, severa, vigorosa y vehementemente piadosa. Sólo hablaba yiddish. Mi madre la eludía. Mi madre eludía a amigos y parientes. Me eludía a mí. Eludía a mi padre. Parecía disminuir ante la presencia de cualquier otra persona.
Un día que estaba sola, sentada en la sala de estar, comenzó a cantar. Cantaba una melodía hasidi, pero yo no la reconocí. Imitaba una dulce voz.
—¿Por qué canta mi mamá de esa manera? —le pregunté a mi padre esa noche.
—¿De qué manera?
—Canta como si fuera la voz del tío Yaakov.
Me estaba ayudando a ponerme mi pijama. Sus manos temblaron.
—Tu madre recuerda a su hermano, que en paz descanse.
—Papá, ¿tú recuerdas al tío Yaakov?
—Sí.
—Pero, papá, tú no cantas de esa manera.
Volvió la cabeza durante un momento. Luego dijo:
—Es hora de dormir, Asher. Déjame escuchar tu Krias Shema.
La encontré sola, en la sala de estar, una tarde, poco después de una semana de su regreso del hospital. Le dije:
—Mamá, ¿te sientes mejor?
Me miró con fijeza, pero no parecía verme. Luego observé una vacilante llama de luz en sus ojos.
—¿Asher?
—¿Mamá?
—Asher, ¿estás dibujando cosas bonitas? ¿Estás dibujando cosas lindas, bonitas?
Yo no estaba dibujando cosas bonitas. Había dibujado cuerpos retorcidos, arremolinadas formas en negros, rojos y grises. No respondí.
—Asher, ¿estás dibujando pájaros y flores y cosas bonitas?
—Puedo dibujar pájaros y flores para ti, mamá.
—Debes dibujar cosas bonitas, Asher.
—Mamá, ¿puedo dibujar para ti un pájaro?
—Debes hacer el mundo bonito, Asher. Hacerlo lindo y bonito. Es agradable vivir en un mundo bonito.
—Dibujaré para ti bonitas flores y bonitos pájaros, mamá. Los haré para ti yo mismo.
—No importa —dijo bruscamente. Miró por la ventana hacia fuera—. No es suficiente. ¿Puede esto modificar algo? Dime cómo.
La mortecina mirada volvió a sus ojos.
Parecía odiar la cocina y escapaba de ella apenas había comido. Nunca vino a mi habitación. Permanecía en su cama, durmiendo o mirando fijamente el techo, o se sentaba en el sofá de la sala contemplando la calle a través de la ventana.
Comenzó a fumar. Se instalaba en la sala de estar envuelta en humo, con los ceniceros en un extremo de la mesa junto a las cerillas. La señora Rackover protestaba para sí mientras limpiaba los ceniceros, pero nunca le dijo nada a mi madre. Empecé a encontrar colillas y ceniza en el suelo del apartamento.
Alrededor de dos semanas después del regreso de mi madre entré una mañana en el dormitorio de mis padres y la encontré en la cama. Era una gran cama de matrimonio. Reposaba bajo el cobertor verde y se la veía encogida. Su cara estaba pálida. Sus huesudas manos sobresalían de las mangas de su bata de noche. Parecía estar muerta cuando entré, pero ahora sus pestañas se movían y levantó su cabeza de la almohada para mirarme. Habló, se detuvo y se dejó caer sobre la almohada. Clavó la mirada en el techo por un instante, después cerró los ojos. En la gris azulada oscuridad de sus cuencas, sus ojos cerrados semejaban pálidos botones.
Me quedé allí largo rato. Parecía que ella apenas respiraba. Había un extraño y fétido olor en el aire.
Había ido a mostrarle un dibujo que esa mañana, temprano, había realizado. Era un dibujo de dos pájaros. Uno de los pájaros estaba en un nido, el otro estaba posado dentro del nido, con las alas abiertas, y revoloteaba. El nido era amarillo claro, los pájaros anaranjados y azul oscuro, y por todas partes había hojas verdes y flores rojas. El cielo era celeste con blancas nubes y en la distancia había pájaros. El pájaro en el nido tenía grandes ojos redondos y negros.
Permanecí al costado de la cama y observé la lenta respiración de mi madre.
—Mamá —dije.
Sus ojos se movieron débilmente, pero continuaron cerrados.
—Mamá, mamá —dije por segunda vez.
Sus manos se movieron, volvió su cabeza hacia mí y abrió los ojos.
Levanté el dibujo. Lo miró con fijeza pero sin percibirlo.
—Mamá, aquí están los pájaros y las flores.
Parpadeó.
—Hice bonito el mundo, mamá.
Volvió su cabeza hacia otro lado y cerró los ojos.
—Mamá, ¿no te encuentras bien ahora?
Ella no se movió.
—Haré más pájaros y flores para ti, mamá.
Alguien entró rápidamente a la habitación y se puso detrás mío. Sentí una mano en mi hombro.
—¿Qué estás haciendo? —susurró furiosa en yiddish la señora Rackover.
—Hice un dibujo para mi mamá. Estoy tratando que mi mamá se sienta bien.
—Vete de aquí —su gorda cara se estremeció. Tenía miedo de que mi madre se excitara.
—Mi mamá me pidió que hiciera un dibujo.
—Dije que te fueras —me sujetó con energía.
Sentí que me empujaba fuera de la habitación.
—¿Qué clase de niño molesta a su madre enferma? Estoy sorprendida. Un buen niño no hace eso.
Me mandó a mi habitación.
Me senté en mi cama y fijé la mirada en el dibujo. Sentí miedo de una manera extraña y temblorosa, como nunca antes lo había sentido. Fui hasta mi escritorio. Un largo rato después, la señora Rackover me llamó para el almuerzo. Me encontré frente a un dibujo lleno de remolinos rojos y negros y grises ojos y pájaros muertos.
Parientes y amigos vinieron a visitar a mi madre. Con frecuencia ella se negaba a verlos. En ocasiones se dejaba persuadir por mi padre para unirse a un grupo de visitantes en la sala. Se sentaba en una de las poltronas, lo que la hacía parecer pequeña y frágil, y no decía nada. Se producían embarazosos silencios, débiles intentos de conversación y más silencios. En esas circunstancias mi madre parecía un espectral espectador, hueca y como sin alma en su ser.
Su hermana mayor, una baja y robusta mujer de unos treinta años de edad, vino un día desde Boston, donde vivía con su esposo y cuatro niños. Se sentó con mi madre en la sala de estar.
—Rivkeh, tienes un marido y un hijo. ¿Cómo puedes descuidarlos? Tienes una responsabilidad.
En ese momento mi padre estaba en la habitación. También estaban allí otros parientes, pero no recuerdo quiénes eran.
—Mira al niño —dijo la hermana de mi madre—. Míralo. Está sucio. ¿Cómo puedes permitir que esté tan sucio?
—Asher siempre está sucio —dijo mi padre—. Incluso está sucio después de bañarse.
—No debe estar solo. ¿Cómo podéis dejar solo a un niño?
—No está solo.
—Un niño que está todo el día con la mucama, está solo. Un niño que no juega con otros niños, está solo.
Mi padre no dijo nada.
—Debéis enviarlo al colegio.
—Asher no quiere ir al colegio.
—Entonces debe venir a vivir conmigo —dijo la hermana de mi madre—. Tenemos una casa grande. Hay cuatro niños. Un niño de la edad de Asher no debe estar como está él todo el tiempo.
—A Asher le gusta estar como está.
—No es sano. Eso deja huellas. Vosotros no querréis que queden huellas en el niño. Permitid que viva conmigo.
Hubo una breve pausa. Me sentí estremecer interiormente.
—Déjame pensarlo —dijo mi padre.
Mi madre había permanecido con la mirada clavada en su hermana y no decía nada.
—Está mal, Rivkeh —dijo su hermana—. Al niño le quedarán huellas —agregó—. Rivkeh, está prohibido lamentarse de ese modo.
Mi madre permanecía inmóvil.
—Rivkeh, la Torá lo prohíbe.
Mi madre suspiró. Su frágil cuerpo parecía empequeñecerse aún más en el gran sillón.
—Papá y mamá lo hubieran prohibido —dijo su hermana.
Mi madre no respondió.
—Rivkeh —insistió su hermana—, también era mi hermano.
Una tenue luz llameó en los hundidos ojos de mi madre.
—¿La Torá lo prohíbe? —dijo con suavidad—. ¿Está prohibido? ¿Sí?
—Sí —le respondió su hermana.
Mi madre dijo:
—En todas partes hay huellas. ¿Y quién guardará mis dinerillos? —Fijó su mirada a través de la ventana en los árboles iluminados por el sol crepuscular—. ¿Quién me hablará del zorro y del pescado? ¿Tú tenías que irte, Yaakov? No lo terminaste. ¿Quién dijo que tú tenías que irte?
Mi madre volvió a su silencio y no dijo una palabra más.
Su hermana la miraba detenidamente, con la boca abierta. Después bajó la cabeza y se estremeció.
Esa noche, solo en mi habitación, dibujé a mi tía Leah. La dibujé con la forma de un pez siendo comido por un zorro.
—¿Qué dijo el doctor? —le pregunté a mi padre la noche siguiente, mientras me ayudaba a quitarme la ropa.
—Debemos ser pacientes.
—¿Se pondrá bien mi mamá?
—Sí.
—¿Cuándo?
—Llevará mucho tiempo.
—¿Me vas a mandar a vivir con la Tante2 Leah?
—No, pensaremos en otra solución. Ahora déjame escuchar tu Krias Shema, Asher.
Las semanas pasaron. Las visitas dejaron de venir.
En la primera semana de marzo mi padre comenzó a llevarme con él a su despacho. Trabajaba en un escritorio del edificio del centro Ladover, a una manzana y media de donde vivíamos. El edificio tenía tres plantas de piedra tostada, ventanas góticas, una entrada de lajas en el frente y una cerca de piedra blanca. Poseía oficinas, salas de sesiones, una habitación con cerca de doce mimeógrafos, dos grupos de habitaciones para las oficinas editoriales de las diversas publicaciones Ladover y una pequeña imprenta en el sótano. Entraban y salían hombres todo el día. Se sentaban detrás de los escritorios, disertaban en salas de conferencias, se precipitaban por los corredores, a veces con serenidad y otras aguadamente. Todos tenían barba y usaban oscuros gorros y oscuros trajes con camisas blancas y oscuras corbatas. No trabajaban mujeres en ese edificio; todas las tareas administrativas eran hechas por hombres.
En el segundo piso del centro Ladover, en un apartamento que miraba al bulevar, vivían el rabino y su mujer. A la izquierda del vestíbulo de entrada, más allá de las talladas puertas de madera que conducían al interior de la casa, estaba la escalera de madera alfombrada. Había un incesante tráfico en esa escalera: hombres con y sin barba; jóvenes y viejos; hombres que eran obviamente pobres y otros que eran claramente opulentos; hombres que eran judíos y otros que, según me parecía a mí, no lo eran; y ocasionalmente alguna mujer. Durante esas semanas vi dos veces a un hombre alto y de pelo gris, que usaba una boina negra, subir las escaleras y entrar en el pasillo del segundo piso. Sus manos me llamaron la atención: eran enormes, ásperas y callosas. También yo deseaba subir esas escaleras, pero mi padre me había dicho que nunca debía ir más allá del primer piso del edificio. Podía vagar solitario de un lado al otro de esa planta, tratando de no cruzarme en el camino de otra persona. La gente sabía que yo era el hijo de Aryeh Lev, acariciaban mi cabeza, pellizcaban mis mejillas, sonreían, se inclinaban con indulgencia ante mis dibujos —llevaba el bloc y los lápices todos los días— y me daban galletas y leche.
La oficina de mi padre era la tercera en el pasillo, a la derecha del pasillo de entrada. Era pequeña, con paredes blancas, el suelo de linóleo marrón oscuro y una ventana por la que se veía el bulevar. Había ficheros a lo largo de la pared opuesta al escritorio. Las paredes estaban vacías, con excepción de una enorme fotografía enmarcada del rabino, que colgaba cerca de la ventana. El escritorio de mi padre era viejo y estaba rayado; parecía una reliquia de antiguas academias de estudio. Encima tenía desordenadas pilas de papeles y ejemplares de Time, Newsweek y del New York Times. Muy a menudo solía inclinarse peligrosamente hacia atrás y hacia delante en su silla giratoria, con los pies estirados sobre el escritorio, y el gorrito de terciopelo caído hacia delante a través de su rojo cabello, volcado sobre su frente. Se sentaba a leer el periódico o una revista y yo me preocupaba porque se podía caer hacia atrás; pero nunca ocurrió.
Había dos teléfonos sobre el escritorio. Con frecuencia hablaba por alguno de ellos y escribía mientras lo hacía. Algunas veces entraba un hombre de otra oficina, se sentaba y conversaba en voz baja con mi padre. Muchas veces escuché la palabra «Rusia» en esas conversaciones.
Mi padre hablaba por teléfono en inglés, yiddish o hebreo. Durante la segunda semana que pasé en su oficina, lo escuché usar un idioma que no reconocí. Cuando volvíamos al apartamento para almorzar, le pregunté qué idioma era.
—Era francés, Asher —me contestó.
—Nunca antes escuché a mi papá hablar francés.
—Lo uso cuando lo necesito, Asher. En casa no es necesario.
—¿Mamá habla francés?
—No, Asher.
—¿Aprendiste francés en Europa, papá?
—Lo aprendí en América. El rabino me pidió que lo estudiara.
—¿El señor francés que telefoneó sabe yiddish, papá?
—El señor francés no es judío.
—¿De qué habló mi papá con él?
—Hoy estás preguntón, Asher. Ahora yo haré una pregunta. A veces tu papá también tiene que hacer preguntas. Mi pregunta es: ¿crees que la señora Rackover habrá hecho pastel de chocolate para el postre? Tú querías pastel de chocolate.
La señora Rackover no había hecho pastel de chocolate.
A pesar de que mi padre hablaba los idiomas que yo comprendía, a menudo lo que decía no era claro para mí. Las llamadas parecían venir de todo el país. Él podía escuchar y escribir. Hablaba por teléfono sobre horarios de trenes y de barcos, acerca de esta persona volando aquí y de aquella otra zarpando allá, sobre una comunidad de Nueva Jersey que no tiene suficientes libros de oraciones, otra en Boston que necesita textos de estudio y una tercera en Chicago, cuyo edificio ha sido destruido. Al final de un día pasado detrás de su escritorio estaba cansado y una oscura mirada llenaba sus ojos.
—No estoy hecho para esto —decía—. Necesito estar con gente. Odio estar sentado rodeado de teléfonos.
Caminaba junto a mí hacia casa en melancólico silencio.
Cierto día, pasó casi una mañana entera en el teléfono, haciendo arreglos para trasladar desde algún lugar de Francia a los Estados Unidos a dos familias Ladover.
—¿Papá, por qué ellos se trasladan? —le pregunté mientras volvíamos a casa para almorzar.
—Para estar cerca del rabino.
—¿Papá, qué es el Departamento de Estado?
Me lo dijo.
—¿Por qué hablaste con ese hombre del Departamento de Estado?
—Él es el hombre que está ayudando a las familias a venir a América.
—¿Cómo hace para ayudar?
—Asher, has hecho suficientes preguntas. Ahora me toca a mí. ¿Estás listo? ¿Piensas que la señora Rackover al fin hizo pastel de chocolate para el postre?
Por cierto, la señora Rackover había hecho pastel de chocolate. Mi ausencia del apartamento había comenzado a ablandarla.
Un atardecer, a finales de marzo, me senté en el despacho de mi padre a dibujar los árboles que veía a través de la ventana. Uno de los teléfonos sonó. Mi padre dejó su pluma, levantó el auricular y escuchó durante un momento. Miré su expresión y dejé de dibujar.
Surcos de ira se formaban alrededor de sus ojos y cruzaban su frente. Dos profundas arrugas aparecieron sobre el puente de su nariz, entre sus ojos. Sus labios se volvieron rígidos. Apretó el auricular con tanta intensidad que podía ver cómo se tornaban blancos los nudillos de su mano. Escuchó largo rato. Cuando finalmente habló, fue con una voz de fría cólera. Usó un idioma que yo nunca había escuchado. Habló brevemente, otra vez escuchó durante un tiempo prolongado, volvió a hablar con parquedad y luego colgó. Se sentó por un momento, con los ojos fijos en el teléfono. Escribió algo en un papel, volvió a leer todo lo que había escrito, hizo algunas correcciones, recogió el papel y salió rápidamente del despacho.
Quedé solo, sentado en su despacho. Uno de los teléfonos sonó. Después sonó el otro. El primero dejó de sonar. El segundo continuó. La campanilla, repentinamente, sonaba aguda y atronadora en ese pequeño despacho. Me marché y pasé el resto del día en la entrada del edificio, dibujando la calle.
Cuando volvíamos, le pregunté a mi padre qué idioma había hablado.
—¿Cuándo?
—Cuando estabas enojado, papá.
Contestó:
—Ruso.
—Estabas muy enojado, papá.
—Sí.
—¿Te hizo daño ese hombre?
—No, Asher. Me contó lo que cierta gente está haciendo para dañar a otra gente.
—¿Le están haciendo daño a los judíos, papá?
—Sí.
Caminábamos juntos por la calle. El bulevar estaba obstruido por el tráfico de las últimas horas de la tarde.
—Hay mucho goyim en el mundo, papá.
—Sí —dijo—. Ya me di cuenta.
Esa noche, mi madre se negó a cenar con nosotros. Escuché la voz de mi padre, a través de la puerta cerrada de su dormitorio, suplicándole:
—Rivkeh, por favor, cena con nosotros. Te pedimos que comas con nosotros. No puedes continuar de esta manera.
Cenamos sin ella, rodeados de un pesado silencio, servidos por la señora Rackover.
Más tarde, esa misma noche, fui despertado por el sonido de la voz de mi padre. Caminé descalzo a lo largo del pasillo y miré el interior de la sala. Él estaba frente a la ventana, cantando suavemente textos del Libro de los Salmos.
Al día siguiente hubo más conversaciones telefónicas en ruso. Mi padre estaba tenso e intranquilo. Entre una y otra llamada, se sentaba y con mal humor fijaba su mirada en la superficie del escritorio. Se dirigió a la ventana y se quedó mirando detenidamente el bullicioso bulevar. Se movía con un paso mesurado. Parecía estar enjaulado.
Vio que yo lo observaba.
—No estoy hecho para vivir detrás de un escritorio, Asher —se frotó una mejilla—. Yo debo estar allí, no aquí. ¿Cómo puedo pasar mi vida hablando por teléfono? ¿Quién puede estar sentado todo el día de este modo?
—Me gusta estar sentado, papá.
Me echó una fugaz y melancólica mirada.
—Sí —dijo—. Sé que te gusta estar sentado.
Levanté el dibujo que había hecho esa mañana, el dibujo de mi padre detrás de su escritorio hablando por teléfono. Lo dibujé con expresión de enojo.
—Fue antes, cuando estabas hablando ruso, papá.
Miró el dibujo. Lo observó largo rato. Luego me miró a mí. Después se sentó detrás del escritorio. Uno de los teléfonos sonó. Levantó el auricular, escuchó un momento y luego comenzó a hablar en yiddish. Me fui y pasé el resto de esa jornada en la entrada, dibujando los árboles, los coches y las viejas mujeres en los bancos a lo largo de la calle.
Esa noche mi madre cenó con nosotros. Fumaba un cigarrillo tras otro. Tenía puesta una de sus pelucas rubias pero la llevaba torcida y hacía que su cabeza pareciera grotescamente alargada. Mi padre trataba de hablar con ella, pero no le respondía. Finalmente desistió. Cenamos en silencio. El humo del cigarrillo formaba una agria nube alrededor de nuestras cabezas. La señora Rackover se movía con delicadeza. De vez en cuando, la escuchaba suspirar.
Hacia el final de la comida, dije abruptamente:
—Hoy hice un dibujo, mamá.
Mi fina voz sonó como un grito en el silencio de la cocina.
Mi padre había permanecido sentado cansinamente sobre la mesa. Me miró alarmado.
—¿Sí? —dijo mi madre con voz mortecina—. ¿Sí? ¿Era un dibujo bonito?
—Era un dibujo de mi papá hablando por teléfono.
—Hablando por teléfono —repitió mi madre. Lentamente miró a mi padre.
—Asher —dijo mi padre con voz calma.
—Era un buen dibujo, mamá.
—Asher, ¿era un bonito dibujo?
—No, mamá. Pero era un buen dibujo.
Entrecerró los ojos. Parecían delgadas aberturas en la gris azulada oscuridad de sus cuencas.
—No quiero hacer bonitos dibujos, mamá.
Encendió otro cigarrillo. Sus manos temblaban tenuemente. Un olor fétido, insoportable, salió de ella. Dejé mi tenedor y abandoné la comida. Mi padre respiró profundamente. La señora Rackover permanecía quieta, cerca del fregadero.
—¿Sí? —dijo mi madre. Su voz sonaba aguda—. Quiero ahora mis dinerillos, Yaakov.
—Rivkeh —dijo mi padre—, por favor.
—Debes hacer que el mundo sea bonito, Asher —murmuró mi madre, inclinándose hacia mí. Podía sentir su respiración.
—El mundo no me gusta, mamá. No es bonito. No lo dibujaré como si lo fuera.
Sentí los dedos de mi padre sobre mi brazo. Me estaba haciendo daño.
—¿Sí? —preguntó mi madre—. ¿Sí? —apagó el cigarrillo que acababa de encender y se preparó para encender otro. Sus manos temblaban visiblemente—. No, no, Asher. No, no. El mundo de Dios no debe desagradarte. Aunque esté sin concluir.
—Yo odio el mundo —respondí.
—¡Basta! —exclamó mi padre.
—No debes odiar, tú no debes odiar —susurró mi madre—. Debes tratar de concluir el inacabado mundo.
—¡Mamá! ¿Cuándo te pondrás bien?
—¡Asher! —dijo alguien.
—¡Mamá, quiero que te pongas bien!
—¡Asher!
No tengo idea de lo que sucedió después. Tuve una sensación de algo que se dividía profundamente en mi interior y sentí un acuciante impulso desbordándome. Repentinamente me sentí otra persona. Escuché al otro ser gritando, chillando, golpeando sus puños contra la superficie de la mesa:
—¡No puedo soportarlo! ¡No puedo soportarlo! ¡No puedo soportarlo! —esa otra persona continuaba gritando.
No recuerdo nada posterior a esto. Un poco más tarde, desperté en mi habitación. Mi padre estaba en pie junto a mi cama y se lo veía exhausto.
—Mamá —dije.
—Tu mamá está dormida.
—Mamá, por favor.
—Vuelve a dormirte, Asher. Ya es medianoche.
Estaba en pijama. La luz de noche estaba encendida cerca de mi escritorio. La hendidura de la ventana que no estaba cubierta por la sombra era negra.
—A nadie le gustan mis dibujos —dije a través de la opacidad del sueño—. Mis dibujos no ayudan.
Mi padre no dijo nada.
—No me gusta sentirme de esta manera, papá.
Dulcemente, mi padre puso una de sus manos en mi mejilla.
—No es un mundo bonito, papá.
Con suavidad, mi padre respondió:
—Ya me he dado cuenta.
El hermano de mi padre vino a nuestro apartamento un poco antes de Passover. Tenía cerca de cinco años más que mi padre, era bajo, algo grueso, con una cara redonda bordeada por una oscura barba, ojos marrones acuosos, y unos labios completamente húmedos que se llenaban de saliva en las comisuras cuando hablaba. Dirigía una próspera joyería y una casa de reparación de relojes en Bedford Avenue, a unas pocas manzanas de donde vivíamos. Tenía dos hijos y dos hijas y vivía en una casa de piedra marrón con dos plantas, en President Street.
Nos sentamos en la sala. La ventana estaba parcialmente abierta. La persiana apenas se movía impulsada por la brisa que entraba hasta la habitación.
El hermano de mi padre quería que nos reuniéramos con su familia, en su hogar, para el Passover sedorin. Mi padre se lo agradeció, pero no aceptó.
—¿Por qué?
—Rivkeh no puede salir de casa. Tendremos el sedorin aquí.
—¿Solos?
—Sí.
Mi tío miró de reojo a través de sus llorosos ojos. Dijo:
—Escucha, no deseo meterme en vuestros asuntos, pero soy tu hermano, y si un hermano no se puede mezclar, ¿quién puede hacerlo? ¿Has hablado con el rabino?
—No.
—Debes hablar con el rabino.
Mi padre se miró las manos y no repuso nada.
—No dirijas tu mirada hacia otro lado tal como estás haciendo. Escúchame. Se cómo te sientes a causa de estas cuestiones. Pero cuando nuestro padre tenía problemas, iba a visitar al padre del rabino. Yo lo recuerdo. Tú sólo eras un bebé. Pero yo recuerdo.
—Todavía no es el momento para ir a ver al rabino.
—¿Qué ha dicho el doctor?
—El doctor no ha dicho nada nuevo.
—Entonces es el momento, créeme. Es el momento. ¿Qué es lo que estás esperando? La gente va a ver al rabino cuando tiene un resfriado.
—Yo no soy como esa gente.
—Escúchame: debes hablar con el rabino.
—El rabino tiene mil problemas.
—Entonces uno más no puede fastidiarlo. Escucha a un hermano mayor. Habla con el rabino.
Al llegar a este punto mi padre me pidió que me retirara. Fui a mi habitación, me senté en el escritorio y dibujé varios bocetos de mi tío. Lo hice redondo y con una barba oscura, dotándolo de una afectuosa sonrisa y cálidos ojos. Siempre usaba trajes azul marino, pero pinté su traje de color celeste porque yo no lo vivía de azul marino.
Estaba trabajando en el tercer dibujo de mi tío cuando él y mi padre entraron en la habitación. Permanecieron detrás mío. Mi tío atisbaba sobre mi hombro los dibujos.
—¿Éste es un niño de seis años? —preguntó con ternura.
Mi padre guardó silencio.
—Un pequeño Chagall —dijo mi tío.
Más que ver, sentí que mi padre hacía un movimiento con las manos y la cabeza.
—Arreglo relojes y vendo joyas —continuó mi tío—, pero tengo ojos.
—¿Quién es Chagall? —pregunté.
—Un gran artista —contestó mi tío.
—¿Es el más grande artista del mundo?
—Es el más grande artista judío del mundo.
—¿Quién es el más grande artista del mundo?
Mi tío pensó un momento y respondió:
—Picasso.
—Picasso —repetí, saboreando el nombre—. Picasso. ¿Es norteamericano Picasso?
—Picasso es español, pero vive en Francia.
—¿Cómo es Picasso? —pregunté.
Mi tío se secó los labios y sus ojos bizquearon.
—Es bajo, calvo y tiene unos ardientes ojos oscuros.
—¿Cómo sabes estas cosas? —preguntó mi padre.
—Yo leo. Una persona que repara relojes, no tiene por qué ser un ignorante.
—Es tarde —me dijo mi padre—. Ponte el pijama, Asher. Volveré para acostarte.
—Un Chagall en formación —dijo mi tío.
Me di la vuelta en la silla y lo miré. Dije:
—No, mi nombre es Asher Lev.
Ambos me observaron durante un momento. La boca de mi padre quedó entreabierta. Mi tío sonrió levemente.
—¿Este niño tiene seis años? —dijo—. Buenas noches, Asher —agregó—. Quiero comprar uno de esos dibujos. ¿Me lo venderás por esto?
Sacó una moneda de su bolsillo y me la mostró. Levantó uno de los dibujos y puso la moneda en su lugar.
—Ahora tengo uno de los primeros Lev —afirmó sonriendo.
No comprendí lo que decía. Observé a mi padre. Su cara estaba sombría.
—Buenas noches, Asher —dijo mi tío.
Salieron de la habitación.
La moneda relucía bajo la luz de la lámpara que estaba sobre mi escritorio. No podía comprender lo que había sucedido. De pronto me encontré a mí mismo sintiendo la pérdida del dibujo y con temor de tocar la moneda. Quería de nuevo mi dibujo.
Mi padre entró en la habitación. Llevaba el dibujo en su mano. Sin una palabra lo puso sobre el escritorio y cogió la moneda. Estaba enojado.
—Tu tío Yitzchok tiene un extraño sentido del humor —dijo y salió de la habitación.
Observé el dibujo. Me sentía feliz de tenerlo otra vez. Pero me sentía triste porque mi tío no se lo había quedado. Era un extraño sentimiento. No podía comprenderlo.
Mi padre volvió a la habitación.
—Te dije que te pusieras el pijama —dijo.
Comencé a desvestirme. Se sentó en mi cama mirándome. No me ofreció ayuda.
—¿Está enojado mi papá? —pregunté cuando regresé del lavabo.
—Tu padre está cansado —dijo. Después agregó—: Asher, ¿te gustaría ir con tu tío Yitzchok para el sedorin?
—¿Estaréis mamá y tú conmigo?
—Tu mamá no puede salir de casa.
—Yo quiero estar contigo y con mamá.
Suspiró levemente y estuvo en silencio durante un momento. Luego sacudió la cabeza.
—Maestro del Universo —dijo en yiddish—, ¿qué es lo que Tú estás haciendo?
El tiempo se volvió más cálido. Verdes brotes aparecieron en los árboles. El sol brillaba dentro de la sala, a través de la inmensa ventana. La alfombra, las blancas paredes y los muebles resplandecían con la luz. Ésta parecía tener vida propia. Durante Shabbos y las tardes de los domingos, cuando mi padre no iba a su despacho, yo permanecía en la sala y miraba la luz del sol. Veía que los colores cambiaban. Notaba que las formas adquirían vida propia y que luego morían en el lento movimiento de luz y color. Algunas veces mis ojos ardían, después de un día de observación.
Mi madre comenzó a sentarse en la sala bajo la luz del sol. Se sentaba en el sofá cercano a la ventana, con los ojos cerrados y la luz solar inundando su cara. Rara vez se movía cuando ya se había acomodado en el sofá. Su piel estaba pálida, transparente. Parecía un ser sin alma, la piel seca y los quebradizos huesos envolviendo un espacio vacío.
Un domingo por la tarde llevé a la sala mi lápiz y mi bloc y dibujé a mi madre sentada en el sofá. Dibujé la hundida curva de sus hombros y espalda, la depresión cóncava de su pecho, los huesudos antebrazos cruzados sobre su falda, el declive de su cabeza reposando sobre un hombro, con el sol llenando sus ojos. No parecía molesta por el sol. Era como si detrás de sus ojos no hubiera nada que el sol pudiera herir.
Tenía problemas para dibujar su cara. Su mejilla izquierda caía bruscamente en un plano cóncavo, desde el pómulo. No podía trazar la sombra con el lápiz. Había intensidades diferentes en la sombra que el lápiz no podía apresar. Probé una vez pero no obtuve un buen resultado. Usé la goma. Traté otra vez y volví a usar la goma y ahora el dibujo estaba manchado; un fragmento del perfil se había diluido. Lo tiré y sobre una nueva hoja de papel dibujé, una vez más, el contorno externo del cuerpo de mi madre y el perfil interno de sus brazos. Dejé la cara vacía por un momento y luego dibujé los ojos, la nariz y la boca. No deseaba volver a usar el lápiz. El dibujo quedaba incompleto. Me molestaba dejarlo así. Cerré los ojos y observé el dibujo en mi interior, recorrí sus contornos dentro de mí, y estaba incompleto. Abrí los ojos. En mi área de visión, en la mesa cercana al sofá, vi el cenicero. Estaba lleno de colillas. Observé los oscuros y aplastados cigarrillos casi concluidos. Lentamente fui hasta el cenicero y lo llevé hasta mi silla. Lo puse en el suelo. Después, mientras sostenía sobre mis rodillas el bloc con el dibujo, froté con cuidado la colilla quemada de un cigarrillo sobre la cara de mi madre. La ceniza dejó una desagradable mancha. Quité la mancha con la goma. Se fue esfumando mientras dejaba una fina y gris textura. Usé la ceniza de otro cigarrillo. La gris superficie se oscureció. Trabajé un largo rato. Usé ceniza de cigarrillo sobre la porción de su hombro que no recibía la luz del sol y en los pliegues de su bata. Los contornos de su cuerpo comenzaron a estar vivos. Estaba trabajando en la sombra de las cuencas de sus ojos cuando me di cuenta que mi padre estaba en la habitación observándome.
No tengo idea de cuánto tiempo estuvo apoyado en el marco de la puerta. Pero, por la forma en que se recostaba contra la pared, pensé que hacía mucho tiempo. No me miraba a mí, pero sí al dibujo. Desde donde estaba podía ver claramente el dibujo. Había fascinación y perplejidad en su cara. Se veía aterrado e irritado y confundido, todo simultáneamente.
Pensé que podía estar molesto conmigo por dibujar a mi madre mientras descansaba. Sin embargo, se volvió y salió tranquilamente de la sala. Lo escuché atravesar el pasillo y entrar en su dormitorio.
Volví a dejar el cenicero en la mesa cercana al sofá, reuní mi bloc y todos mis lápices y me dirigí hacia mi habitación.
Esa noche, mientras mi padre me ayudaba a quitarme la ropa, dijo con voz serena:
—Deseo que no pases todo tu tiempo jugando con lápices y pasteles, Asher.
—No es un juego, papá. Es dibujar.
—Deseo que no estés todo el tiempo dibujando —dijo mi padre.
—¿Está mi papá molesto conmigo porque esta tarde dibujé a mi mamá?
—No —dijo cansadamente—. No.
—Tuve cuidado de no despertar a mi mamá.
—Lo vi.
—Mamá no se despertó.
—¿Quién te enseñó a usar los cigarrillos de esa manera?
—Se me ocurrió a mí. Una vez usé arena en un dibujo y ahora también se me ocurrió a mí. Fue cuando iba a remar con mamá.
Mi padre guardó silencio durante un largo rato. Parecía muy cansado.
—¿Asher, te di hoy las vitaminas?
—Sí, papá. Apagó la luz.
—Déjame escuchar tu Krias Shema.
Recité el Krias Shema. Me besó y salió lentamente de la habitación.
—¿Papá?
—Sí, Asher.
—Siento haber dibujado a mamá y haber hecho que te molestaras conmigo.
Comenzó a decir algo y luego se detuvo.
—Quiero pintar lo claro y lo oscuro —dije.
—Sí —dijo suavemente—. Ahora duerme, Asher.
Salió de la habitación.
Pensé que tenía que dibujarlo otra vez. Quizás, además de los cigarrillos, había otras cosas que podía usar. Es muy difícil trabajar con cigarrillos. Además huelen. Debe haber algo más. Me quedé dormido. Soñé con el tatarabuelo de mi padre. Estaba dormitando en la sala bajo la luz del sol y yo lo estaba dibujando cuando despertó. Montó en cólera. Bramaba en la habitación. Era inmenso. Se elevaba sobre mí. Su oscura barba desparramaba enormes y poderosas sombras a través de la alfombra. Rugió:
—Jugando, pintando, perdiendo tiempo.
Me desperté aterrorizado, mi corazón latía con fuerza. Seguí en la cama pero sin poder dormirme. Fui al lavabo y oriné. Cuando volví a mi habitación vi una tenue luz en la sala. Miré hacia dentro. Mi padre estaba cerca de la ventana, inclinándose hacia atrás y hacia delante. Volví en silencio a mi cama. Debía encontrar algo distinto de los cigarrillos. Pondría todo el mundo en luz y sombra, daría vida a toda la extensa y cansada tierra. No parecía algo imposible.
Las tiendas que eran dirigidas por judíos practicantes de su religión estaban cerradas durante los Shabbos, y abiertas los domingos. Un domingo por la mañana temprano fui con mi padre a la tienda de comestibles. Era una fría y soleada mañana de primavera. Había poco tráfico en el bulevar. El domingo por la mañana era el único momento en que el bulevar descansaba.
La tienda era extensa, angosta y vieja. Las conservas y las botellas estaban en polvorientos estantes a lo largo de las paredes. Las cajas estaban amontonadas desordenadamente, desparramadas por el suelo. Ahora la tienda se encontraba atiborrada con comidas kosher para Passover. Las cajas con matzos3