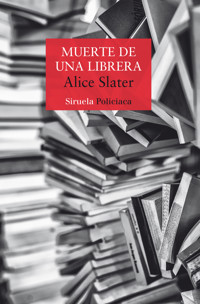
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Krimi
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
CUALQUIERA MATARÍA POR UNA BUENA HISTORIAUna novela sobre libros, libreros y librerías para todos los lectores. A Roach, librera solitaria y fanática de los crímenes reales, no le interesa en absoluto hacer amigos. Tiene toda la compañía que necesita en sus novelas sobre asesinos en serie, en sus truculentos podcasts y en su adorada mascota, el caracol Bleep. Hasta que Laura empieza a trabajar en la librería y, con su seductora sonrisa, se convierte de inmediato en la librera favorita de los clientes. Pero bajo esa brillante envoltura, Roach percibe enseguida algo inquietante y que conoce muy bien: la misma oscuridad que anida en su interior. Así, a medida que el magnetismo se va convirtiendo en obsesión, Roach decide que formará parte de la existencia de Laura, tanto si esta lo quiere como si no… Después de todo, ¿quién no mataría por vivir una buena historia? «El true crime y la venta de libros se entrelazan sin paños calientes en esta lectura tensa e inquietante».The Guardian «Lo realmente fantástico de la novela es la capacidad de su autora para evocar esa cualidad ligeramente misteriosa que siempre tienen las personas que trabajan en las librerías».The Daily Mail
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 558
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: agosto de 2024
Citas textuales de A History of British Serial Killer, de David Wilson (Sphere, 2020); de Éramos unos niños (Lumen, 2010); de The Nigth Stalker: The Disturbing Life and Chilling Crimes of Richard Ramirez (Citadel Press, 2016).
Título original: Death of a Bookseller
En cubierta: fotografía © Sara Del Valle Lucena Rodríguez / Dreamstime.com
© Alice Slater, 2024
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© Ediciones Siruela, S. A., 2024
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-10183-87-2
Conversión a formato digital: María Belloso
Para mi padre, Nick
«Existe una atracción por lo repulsivo».
DAVID WILSON, A History of British Serial Killing
Prólogo
Laura Bunting. Su nombre era sinónimo de fiestas en el jardín, Wimbledon y bodas reales. De tés anticuados, espíritu de bombardeos y baratijas a la venta en luminosos salones parroquiales. De competiciones de tiro al pato, concursos de repostería y de adivina cuánto pesa el puto pastel.
Piel pálida, pelo rubio por encima de los hombros, ojos color avellana. Voluptuosa, alrededor de un metro sesenta y dos con zapato bajo. Un puñado de lunares color chocolate desperdigados por el pecho, el cuello y los brazos. Un piercing de plata en la aleta izquierda de la nariz, una cicatriz de otro viejo piercing en el lado derecho del labio inferior. Tatuajes trillados y desvaídos en brazos y pantorrillas: un ancla, una sirena y un capullo de rosa abierto. Un par de golondrinas con las alas desplegadas volando en picado hacia su corazón, una en cada hombro. Un ramillete de lavanda en el interior de la muñeca.
Laura, con sus vestidos de té vintage, sus boinas y su pintalabios carmesí. Tabaco de liar, y un intenso perfume de aceite de rosas.
Laura con su poesía.
Laura con su tragedia.
Ah, cómo adoraba el resto del equipo a su preciosa Laura. No había nada que ella no estuviera dispuesta a hacer, ninguna sección a la que no pudiera enfrentarse. ¿Empresa? Un placer. ¿Historia? Fácil. Incluso las tareas más aburridas resultaban agradables cuando Laura las hacía: despejar los carros, etiquetar cajas enteras de juguetitos, encontrar los libros más raros en los lineales.
Convertía el aspirado de los domingos por la mañana en un rápido y liviano vals por toda la librería, desconectando el aspirador para charlar y reírse al pasar junto a los demás libreros. Parecía que tenía algo de que hablar con todos, algún chiste privado o algún chascarrillo que compartir. Encajaba tan perfectamente que cualquiera habría pensado que había estado ausente durante mucho tiempo y la tienda al completo se alegraba de tenerla de vuelta.
Las dos teníamos una conexión especial, aunque ella era demasiado arrogante para admitirlo. Conmigo se limitaba a asentir con la cabeza, a hacer mohínes y a hablar lo mínimo sin disimular su expresión de disgusto. Desdeñaba todos mis intentos de confraternizar, sin mostrar ningún interés por lo que teníamos en común. De hecho, se pasaba nuestros turnos juntas ignorándome y siempre pasaba delante de la caja sin mirarme.
En plenas Navidades Laura Bunting ya no estaba. Y fue por mi culpa.
SEPTIEMBRE DE 2019
Roach
Las luces que coronan la cúpula del Brixton Academy resplandecían como los proyectiles de vómito de El exorcista. Eran poco más de las seis y los normies ya hacían cola formando una gruesa vena que serpenteaba rodeando la esquina y perdiéndose en la oscuridad, junto a contenedores industriales rebosantes, pilas de cajas de cartón aplastadas y charcos de pis que se derramaban lentamente en las alcantarillas.
Había grupos de tías charlando mientras se comprobaban el pintalabios en espejitos de mano y se hacían selfis sonriendo con mirada inexpresiva. Eran la clase de chicas que se emocionaban cuando el verano empezaba a dar paso al otoño, cuando Starbucks lanzaba su carta de temporada y llegaba el momento de llevar bufanda, medias y botas de cuero. En esa época las Spice Girls amantes de las calabazas adoraban los pódcast sobre crímenes reales. El crimen real estaba de moda y las amantes de las calabazas y el Starbucks adoraban aplaudir cualquier cosa extravagante y popular, ya fueran drag queens, Halloween o la astrología. Esa clase de chorradas.
Las Chicas del Crimen generaban una energía distinta a la de los conciertos de las bandas de metal que yo solía ir a ver al Brixton Academy, donde la concurrencia era más dura y ruda. Yo me sentía más a gusto rodeada de cazadoras de cuero gastadas y botas militares que de los vestidos de Zara y las bolsas bandoleras con logos de editoriales.
Me puse al final de la cola detrás de dos tías con pinta de estudiantes, chicas corrientes de pelo lacio y peinado autoconscientemente retro. Una llevaba una enorme camisa de tartán y unas horribles gafas de estilo años ochenta que me recordaron a Jeffrey Dahmer, y la otra, una camiseta negra con una interminable frase serigrafiada en rosa con caligrafía de niñata de instituto que decía «Me pregunto si los asesinos en serie piensan en mí tanto como yo en ellos».
—Si el de hoy es sobre Ted Bundy —dijo la de las gafas a lo Jeffrey Dahmer—, me va a dar algo, joder.
—El de Ted Bundy ya lo hicieron —respondió su amiga—. Hará un par de años.
—Sí, pero desde entonces han pasado tantas cosas.
«¿Desde cuándo han pasado tantas cosas?», pensé cabreada. Ted Bundy estaba muerto. Había sido ejecutado en la silla eléctrica en el estado de Florida en 1989. Esas falsas fans no tenían ni idea de lo que hablaban. Resoplé desdeñosamente lo bastante alto para que me oyeran y, sorprendidas por la interrupción, las dos se volvieron hacia mí y miraron mi pelo morado, mi ropa y mi rollo oscuro en general con la misma expresión de disgusto.
—¿Qué? —soltó la de las gafas a lo Dahmer.
—Ted Bundy murió —le expliqué lentamente, como si fuera idiota profunda—, hace como treinta años.
Las dos se miraron incómodas y luego la de las gafas de Dahmer dijo:
—¿Y?
—Y, de verdad, ¿qué más cosas crees que pueden haberle pasado a un muerto? —Estaba siendo sarcástica, pero de repente se me ocurrió algo. ¿Y si había habido alguna novedad, un nuevo ángulo en la investigación o información inédita y yo me lo había perdido? En un arrebato de entusiasmo di un paso hacia ella—. Espera, ¿ha pasado algo? ¿Le han relacionado con algún caso abierto?
—Estaba hablando de la película —respondió, retrocediendo un paso.
A su amiga se le iluminó la cara y mi entusiasmo se esfumó de golpe.
—¡Ah, Zac Efron!
—¡Exactamente!
Aclarado el asunto, volvieron a darme la espalda y siguieron hablando sobre Extremadamente cruel, malvado y perverso en voz mucho más baja. Deseé estar con una amiga, una compañera de fechorías que hiciera el mundo más soportable. Le habría dicho algo en plan «¡Espero que arreglen lo de Zac Efron!» con voz de niña tonta y entonces habríamos contenido la risa burlonamente.
En vez de eso, me puse los auriculares para volver a escuchar el episodio del día anterior. Normalmente, escuchaba todos los episodios por duplicado porque siempre me perdía cosas la primera vez. Las Chicas del Crimen nunca hacían guiones para sus programas, por eso siempre eran tan espontáneos y cada espectáculo en directo era único. Solo emitían un episodio en directo en cada gira, de modo que si no ibas asistiendo a todos era imposible saber qué te habías perdido en los demás. La única manera de estar al tanto de todo, de cada chiste y cada anécdota, de cada historia y de todos los detalles de cada asesinato era ir a tantos bolos como fuera posible. Yo siempre había querido seguirlas durante la gira, poder pillarlas en Birmingham o en Mánchester además de en Londres, pero las entradas eran carísimas y yo nunca tenía pasta para reservar más de una actuación de cada vez.
La cola avanzaba lentamente mientras los fans empezaban a entrar en el recinto. Cuando llegué a las puertas le enseñé mi móvil al segurata, un tipo de casi un metro noventa de estatura con la cabeza afeitada que escaneó mi entrada electrónica. Luego una mujer enjuta de cara arrugada, con el pelo teñido de rojo recogido en una cola de caballo, me cacheó. Revisó mi bolso por si intentaba colar en el recinto una botella de prosecco o cualquier otra de esas mierdas que los normies suelen beber cuando intentan pasárselo bien.
Antes de que pudiera seguirlas, las fans de Bundy desaparecieron entre la multitud. Su cháchara vacía era suficiente para atrofiarme el cerebro, pero me gusta seguir a la gente. La fuerza me arrastraba, como decía el propio Bundy, y caminar tras la sombra de alguien me daba la sensación de tener un propósito. A veces seguía a los clientes por la librería solo para comprobar durante cuánto tiempo era capaz de hacerlo. A veces seguía a desconocidos por la calle, solo para ver qué hacían, adonde se dirigían. Dónde vivían.
Al atravesar el vestíbulo me sentí terriblemente sola. El aire olía a Lush, dulce y empalagoso, y a una mezcla de perfumes y lociones corporales, productos para el pelo y cremas. Por todas partes había grupos de mujeres eufóricas con botellines monodosis de vino rosado y vasos de plástico del bar, que hablaban a gritos y se abrazaban de forma exagerada. Mientras me abría paso sin prisa entre grupitos oía fragmentos de conversaciones. Mencionaban nombres de asesinos en serie como si fueran sus amigos, influencers conocidos o estrellas del pop.
—¿Nilsen? Estoy harta de él.
—Este año todo el mundo ha hecho algo con Manson.
—Si el de hoy va de Jack el Destripador juro por Dios que me suicido.
—Nos merecemos uno bueno sobre Gein.
En la tienda, el inmenso despliegue de camisetas había atraído a un enjambre de fans que zumbaban como moscardones sobre una tumba abierta. Me uní a la melé avanzando a codazos y pisotones hasta llegar a primera línea y me marché poco después con dos camisetas de las Chicas del Crimen, una chapa, un juego de postales y una boina. Un buen botín. El material promocional siempre se agotaba antes del comienzo del espectáculo. El total ascendía a más de setenta libras, pero lo consideré un autorregalo de Navidad anticipado y, además, por una vez tenía dinero en efectivo listo para gastar. Avancé entre la multitud en dirección al auditorio y le enseñé mi entrada electrónica a una mujer joven con el pelo rapado por los lados apostada en la puerta, que me indicó que debía dirigirme hacia la parte derecha del patio de butacas. Hice una parada en el bar para pillar un par de latas de Dark Fruits y después encontré mi asiento, encajado entre dos mujeres que me miraron y acto seguido se dieron la vuelta para seguir hablando con sus amigos. Que les den a esas zorras. Me instalé, abrí la primera lata y bebí un dulce sorbo de sidra de frutos rojos.
Las Chicas del Crimen salieron al escenario un poco antes de las siete y media acogidas por un fragoroso aplauso. Claudia estaba preciosa de terciopelo negro, con sus largos rizos resplandeciendo como el cobre bajo los focos. Agitó ambos brazos sobre la cabeza y las mangas abullonadas del vestido se inflaron sobre sus hombros como las de una viuda victoriana. Sarah iba de rebelde fardando de tatuajes con una camiseta blanca arremangada, pantalones de tartán y Doc Martens desatadas de color negro con las costuras en amarillo. Tomé nota mentalmente para buscar un par de botas iguales en eBay: negras con costuras amarillas, debidamente maltratadas y gastadas. La multitud aullaba y gritaba y el ruido resonaba en todo el viejo teatro mientras las protagonistas sonreían y saludaban, parpadeando bajo las brillantes luces del escenario.
—¡Rock ’n’ roll! —gritó Sarah con su profundo acento sureño, al tiempo que extendía los índices y los meñiques sacando irónicamente los cuernos—. ¡Qué pasa, Londres!
El público aplaudía, vitoreaba y gritaba. Las Chicas del Crimen se empaparon de su amor, atesorándolo durante unos instantes, y después se dispusieron a empezar el espectáculo apoyadas en taburetes altos, una a cada lado de una mesa sobre la que habían colocado sus notas, botellas de agua y cervezas.
Los programas en directo siempre empezaban de la misma manera: una charla desenfadada acerca de su viaje, anécdotas y algunos chistes privados que evidenciaban la naturaleza fraternal de su relación. Una mera nota de color para resumir lo que llevaban de gira, como si sus fans no estuvieran siguiendo ya en internet cada uno de sus pasos.
—Bien, escuchad —dijo Sarah, inclinándose hacia delante y hablando al micro en tono conspiratorio. Hizo una pausa para darle efecto y después continuó—: ¿Habéis oído hablar del Estrangulador de Stow?
La sala explotó con una salva de aplausos y la súbita emoción del recuerdo me hizo temblar, como una corriente eléctrica que habría resucitado a un muerto. Me incorporé en el asiento y me incliné hacia delante, conteniendo un desesperado impulso de levantar la mano: «¡Yo, sí, yo he oído hablar de él!».
Sarah tomó la iniciativa esta vez. Se equivocó en algunos detalles, pero se lo perdoné teniendo en cuenta que ella era de Nueva Orleans y no comprendía que Londres estaba dividida en municipios, no en barrios o distritos, y que al metro lo llamamos «el subte». También cometió alguna imprecisión al hablar de Walthamstow Village, que al parecer consideraban una villa autónoma fuera de Londres, en lugar de una zona residencial especialmente pintoresca de Walthamstow.
Sin embargo, había entendido bien el meollo de la historia, y eso era lo importante. Contó metódicamente todo lo ocurrido: corría el mes de junio de 2009, el tiempo era caluroso y seco. Al final del verano habían muerto cinco mujeres atacadas por un desconocido, estranguladas con un cordón.
Comentaron superficialmente las vidas de las fallecidas y yo cambié de postura en el asiento varias veces a la espera de la parte buena. Quiénes eran, de dónde venían y cómo acabaron en Walthamstow Village en plena noche no eran detalles realmente importantes; al final, todas se fundían en una sola. Sin embargo, volví a prestar atención mientras las chicas detallaban cada muerte de forma meticulosa: uñas rotas, cardenales, indicios de lucha.
La primera fue encontrada por un tipo madrugador que paseaba a su perro por el cementerio de Saint Mary. Estaba tendida sobre una de las antiguas y agrietadas lápidas, como si estuviera dormida. La segunda fue encontrada por unos juerguistas que volvían tarde a casa, tirada en el césped frente a la Ancient House, un edificio con estructura de madera construido en el siglo XV. La tercera estaba despatarrada en el sendero de la iglesia que serpentea tras Vestry House, y después otra más apareció también en el cementerio, esta vez apoyada contra la fachada de la iglesia.
—¿Podemos hacer una pausa para comentar lo geniales que son los nombres de todos esos lugares? —dijo Claudia, entusiasmada con lo absurdo que era todo.
—Es verdad, como Vinegar Alley —dijo Sarah—. Parece que sigamos en los tiempos de la peste.
Yo empecé a recordarlo todo. Las calles silenciosas y el repiqueteo de tacones altos sobre la piedra, el aire cargado con la amenaza de una tormenta veraniega mientras la noche caía sobre el horizonte. Aquel verano crecimos muy deprisa. Con catorce años yo estaba aprendiendo a moverme en el mundo como una mujer, a examinar las sombras, a mirar por encima del hombro, a escanear las calles en busca de desconocidos que podían estar acechando entre los coches aparcados o escondidos entre los arbustos.
—Eran mujeres vulnerables, ¿verdad? —dijo Sarah con fría autoridad—. Mujeres que habían sido abandonadas por la sociedad y por el Estado, y que después fueron abandonadas por los polis, a los que no les importaban lo suficiente como para investigar sus muertes debidamente. Fueron abandonadas por todas y cada una de las instituciones que tendrían que haber velado por ellas.
—Pero todo cambió —dijo Claudia, con la mirada resplandeciente— cuando el estrangulador de Stow atacó a Karina Cordovan.
Karina Cordovan, la última víctima del estrangulador de Stow, fue descubierta en Vinegar Alley con el cordón aún enrollado en la garganta. Karina Cordovan no era indigente, alcohólica, drogadicta ni trabajadora sexual. Era una mujer de negocios local, un miembro activo de la comunidad, una madre que había salido a correr caída la noche. La muerte de Karina Cordovan supuso el final de los crímenes y el comienzo de la investigación.
—Parece que de repente todo el mundo se dio cuenta de que quizá debían intentar atrapar a ese cabrón antes de que asesinara a alguien más —dijo Sarah.
Presentó una teoría explicando por qué la investigación había ido por el mal camino. Los arranques y frenazos de las pesquisas, la falta de interés, la ineptitud de la policía y el escándalo por los fallos del circuito de videovigilancia, la confusión sobre si la misma persona estaba o no detrás de los cinco asesinatos. Claudia asumió el papel de abogada del diablo buscando fallos en la argumentación de Sarah. Fue un debate desenfadado, una exploración de lo sucedido desde todos los ángulos, aunque la conclusión ya se conocía. Sabíamos que el responsable de los crímenes fue Lee Frost,1 sabíamos que era un agente de policía, sabíamos que había sido condenado a cadena perpetua por el asesinato de Karina Cordovan y los de otras tres de las cuatro víctimas y que se estaba pudriendo entre rejas en la prisión de Frankland. Al llegar a este punto, algunas chicas aplaudieron y vitorearon como si acabaran de oír la historia por primera vez; una flagrante muestra de ignorancia que me hizo sentir vergüenza ajena. Cualquier fan respetable de los crímenes reales conocería esa historia.
—Para mí, todo se resume a esto —dijo Sarah con su tono de conclusión, lento, reflexivo y a la vez contundente. ¿Ya había pasado una hora? Dejó su cerveza vacía sobre la mesa y se levantó para dirigirse al público—: En 2009 una mujer perdió la vida y los polis no hicieron una mierda para encontrar al responsable porque no creían que ella fuera importante. Y por no pillar antes al puto gilipollas, otra mujer perdió la vida y después una tercera, luego una cuarta y finalmente una quinta mujer. Cuatro mujeres más perdieron la vida, cuatro familias más quedaron destrozadas.
Se oyeron abucheos y silbidos entre el público indignado.
—Ese puto gilipollas tiene hijos —continuó Sarah, con los ojos perfilados de negro brillantes, amenazando con unas lágrimas que no terminaban de fluir porque, a pesar de que era mujer apasionada, sus convicciones eran más fuertes que su tristeza—. Aún puede verlos crecer, recibe regalos de cumpleaños y de Navidad, y puede que un día incluso esté libre de nuevo para volver a matar.
Un estremecimiento de placer recorrió todo mi cuerpo y me incliné hacia delante en el asiento, lista para pronunciar en silencio las últimas palabras de cada programa.
—Pero escucha, pedazo de mierda, puto gilipollas —dijo, repitiendo ahora una variación del mantra con que cerraba cada episodio—, mientras sigamos vivas y respirando nunca dejaremos de hablar de lo que hiciste. Nunca serás libre y nunca olvidaremos, y… —entonces Sarah levantó una mano sobre la cabeza haciendo el signo de los cuernos una vez más y todas respiramos profundamente al mismo tiempo para gritar al unísono las cinco últimas palabras—: ¡te veremos en el infierno!
Los aplausos atronaron por todo el teatro como una auténtica tormenta, las palmas retumbando, los pies aporreando el suelo como una estampida. Mujeres vitoreando, mujeres silbando, mujeres gritando, y yo estaba ahí con ellas, vitoreando, silbando y gritando como una más de la multitud, todas unidas por el momento.
—¡Somos las Chicas del Crimen! —gritó Claudia al micro, su voz resonando como una campana a través del estruendo—. ¡Y vosotras habéis estado increíbles! ¡Te queremos, Londres, gracias y buenas noches!
El estrépito de los aplausos siguió aumentando, y entonces un grupo de chicas en la parte delantera se levantó de un salto y yo me uní a su ovación de pie, aplaudiendo hasta que me dolieron las palmas de las manos y pateando el suelo hasta que sentí que el auditorio entero se derrumbaría bajo el peso de nuestro amor, nuestra pasión y nuestra sed de justicia.
1 Literalmente, «escarcha, helada». (Todas las notas son del traductor).
Laura
Me preparo un desayuno saludable para reparar parte de los daños de la noche anterior. Zumo de naranja recién exprimido y café solo. Un huevo ligeramente escalfado con medio aguacate extendido sobre una tostada de pan de masa madre y salpicado con abundante pimienta negra molida. Un estimulante chorrito de lima sobre el aguacate y un toque de salsa picante porque me encanta cómo arde, igual que un picotazo.
En la ducha, ajusto la temperatura hasta que el agua está tan caliente como puedo soportar. Un champú violeta mantiene el brillo de mi pelo y un espeso acondicionador con olor a vainilla lo deja suave. Me exfolio la piel aplicando un gel de ducha tropical con un guante de baño y cuando cierro el grifo mi cuerpo despide una nube de vapor que huele tan dulce como un batido de frutas, como a mí me gusta. Hace frío, pero es muy pronto para encender la calefacción. El año pasado aguanté hasta Navidad.
Me seco y me aplico una crema hidratante con olor a almendras en brazos y piernas. Imaginando el día que me espera, echo un vistazo al perchero con vestidos y faldas y elijo un conjunto con cuidado. Tiene que ser cómodo e informal, pero también algo chulo. Un top a lo Bardot con rayas negras y blancas que deja al aire las clavículas, una falda roja, medias negras transparentes, zapatos bajos verde oscuro y una boina verde a juego con el calzado. Bonito, sencillo y bien combinado. Me seco el pelo con el secador, me maquillo sin pasarme y me pongo una gotita de aceite de rosas detrás de cada oreja para que todo aquel a quien salude reciba la cálida y acogedora esencia floral del amor.
Guardo en una bolsa bandolera con manchas de tinta todo lo que necesito para un día fácil y organizado: teléfono y cargador, cartera, llaves de casa, pintalabios, bálsamo labial, crema de manos, mechero, tabaco y papel de liar. Estoy escribiendo un poema, así que incluyo todo lo que necesito para eso también: el material original, mi cuaderno de poesía, notas pósit y un par de lapiceros. Cojo una lata de refresco de cereza sin azúcar y un táper con ensalada de orzo para el almuerzo. Es posible que Sharona quiera salir a comer, pero en ese caso puedo dejar la ensalada en la nevera para mañana.
Antes de irme, compruebo la humedad de la tierra de mi monstera con los dedos. La noto un poco seca, de modo que lleno un pequeño atomizador de cristal con agua del grifo y rocío ligeramente la tierra desmenuzada. Antes de marcharme riego también el resto de las plantas que reposan sobre el alféizar de la ventana. Cositas preciosas de hojas grandes que filtran el aire y hacen que mi diminuta y abigarrada cocina parezca un pequeño y luminoso invernadero.
Salgo temprano para aprovechar al máximo el sol matinal mientras está con nosotros, antes de que el miserable cielo invernal lo cubra todo. Ir caminando al trabajo es un cambio agradable. Paseo a través del parque escuchando una lista de reproducción de folk estadounidense de los sesenta y setenta, y mientras Joni Mitchell canta sobre volver a casa pienso en el ritmo de mis pies sobre el sendero agrietado, en Patti Smith caminando por las calles de Nueva York y en Joan Didion en Sacramento y en cómo cada paso que doy es una conexión entre mi vecindario y yo, con las calles donde aprendí a montar en bicicleta y donde paseaba de la mano de mi madre, y en que, a pesar de todo el dolor y la pérdida y la tristeza, sigo atada a Walthamstow porque ella aún existe aquí como un fantasma que ha dejado su huella en todos los rincones que conozco. Ella conocía estas calles, estos árboles, estos ladrillos, estos bolardos que bordean las aceras. Estos adoquines recuerdan el peso de sus zapatillas de deporte. Aún hoy me cuesta pasar delante de su antigua tienda, aunque haya cambiado de manos al menos tres veces durante la última década, de modo que siempre doy un rodeo.
Cuando llego al principio del mercado de Walthamstow me paro a liar un cigarrillo, algo que siempre me ha parecido un toque muy francés de mi estilo, y después sigo por un meandro a continuación de los puestos de frutas y verduras, mientras los gritos de los vendedores —«¡Que se me acaban! ¡Se me acaban!»— acompañan cada uno de mis pasos. Mujeres vestidas de salwar kameez,2 con coloridas dupattas3 sobre la cabeza y los hombros, pasean ante los puestos que venden a precios de ganga utensilios de cocina, perfumes de marca falsos, joyería de plata, lazos y retales de tela y encaje. La mañana huele a los pollos asados que giran lentamente en sus espetones con la carne ya dorada.
Las librerías siempre han sido para mí como un segundo hogar. Había dos librerías pequeñas en la calle comercial cuando yo era pequeña. Mi madre y yo las llamábamos «la tienda de las canicas» y «la tienda de los mayores». La tienda de los mayores era una librería especializada en novela y ensayo para adultos. En ella todo era muy beis, con las paredes color palomita y una moqueta clara de color galleta, y por aquel entonces me parecía terriblemente aburrida, repleta de libros para mayores con portadas feas. Sin embargo, la tienda de las canicas era un lugar mágico para mí, un cueva del tesoro de alegría y color. Allí vendían libros infantiles y juguetes, las paredes estaban pintadas de un tono púrpura igualito que el envoltorio de las chocolatinas Cadbury, y las estanterías eran de un naranja eléctrico, la paleta de los dibujos animados de Nickelodeon.
El dueño de la tienda de canicas era un hombre que me parecía viejo porque tenía canas en el pelo, cejas muy pobladas y despeinadas y vello asomando de sus fosas nasales, aunque probablemente no pasaba de los cuarenta. Usaba camisas amplias de franela, parecidas a las que llevaba el profesor jipi de mi escuela, y tenía un pequeño aro dorado en el lóbulo de la oreja izquierda. Siempre olía a algo parecido a los chicles Juicy Fruit y a mí me caía bien porque me dejaba coger una canica cada vez que compraba un libro. Por más que me gustaran los libros, siempre me entusiasmaba al ver el expositor giratorio de las canicas, que se convirtieron en uno de los mayores tesoros de mi infancia. Mi colección de libros crecía al mismo ritmo que la de canicas. Mi favorita era una totalmente transparente con una pátina irisada como un ala de dragón. Aún la tengo por alguna parte, aunque ahora la considero un homenaje a Ojo de gato de Margaret Atwood; justo la clase de libro que nunca imaginé que me gustaría siendo niña. Como el queso azul o las anchoas, la novela era una afición que los niños iban adquiriendo poco a poco.
La librería Spines de Walthamstow está justo al final del mercado, con su oscura fachada color burdeos encajada entre una casa de apuestas y un Costa Café. Al llegar a la librería me detengo un minuto y acabo el cigarrillo mirando los anodinos escaparates. Al otro lado de los cristales sucios los libros están combados y decolorados, como si llevaran demasiado tiempo allí. Una mosca muerta yace panza arriba al sol.
Cuando se inauguró esta librería de la cadena Spines a finales de los años noventa, con su enorme local y sus grandes escaparates repletos de libros con descuento, la tienda de los mayores no pudo competir y cerró apenas dos años después. Finalmente, la tienda de las canicas también desapareció, aunque para cuando cerró sus puertas todo había cambiado ya. Yo era una persona diferente y había perdido mucho más que el interés por las canicas.
2 Prenda usada tanto por hombres como por mujeres en el sur de Asia.
3 Pañuelo.
Roach
De camino al trabajo, escuché un pódcast sobre un asesino en serie indonesio que estrangulaba a mujeres siguiendo un ritual místico creado por él mismo. Los presentadores eran un trío de hombres escandalosos que hacían chistes y se interrumpían constantemente mientras iban desgranando la historia. Como sanador espiritual, las mujeres confiaban en Ahmad Suradji. Confiaban en él lo bastante para seguirle hasta los campos de caña de azúcar que rodeaban su casa y permitirle enterrarlas hasta la cintura. Después las estrangulaba y volvía a enterrarlas orientando su rostro hacia el lugar donde él dormía, con la esperanza de canalizar la energía de las difuntas para fortalecer sus poderes mágicos. Aunque finalmente sus víctimas encontraban el lugar de descanso definitivo tumbadas de espaldas o boca abajo, yo imaginé un campo de mujeres muertas convertidas en esqueletos aún enterradas hasta la cintura con los cráneos girados hacia él como flores buscando el sol.
Hacía mucho frío. Yo seguía entusiasmada con el programa en directo de lasChicas del Crimen y había estrenado una de sus camisetas. Pero cuando hacía frío en la calle también hacía frío en el interior de la tienda, de modo que añadí una segunda capa, una camisa negra en cuya solapa derecha puse un pin con forma de cuchillo de carnicero ensangrentado. Pequeños detalles. Asegúrate siempre de que te recordarán por las razones correctas. Eso es lo que le gustaba decir a mi madre, Jackie, cuando yo era pequeña, aunque por lo general me lo gruñía como reprimenda cada vez que hacía algo que no le gustaba delante de clientes, como ponerme caracoles en los brazos desnudos para que dejaran su rastro de babas o hablar muy seriamente con los hijos de sus conocidos sobre el cólera, la peste bubónica o la lepra. Sufrí una fase de grandes infecciones bacterianas siendo niña.
Siempre me ha atraído la muerte. Empecé leyendo Historias espantosas, libros llenos de putrefacción y miseria, ejecuciones sangrientas y arcaicas prácticas medievales que me encantaban y me repugnaban por igual. Eran libros de la biblioteca muy sobados, y mientras mis compañeros de clase solían conformarse con hojearlos para los trabajos de la escuela y los olvidaban en cuanto encontraban lo necesario para hacer los deberes, yo seguía leyéndolos y soñando con patíbulos, sanguijuelas y lobotomías. Todos los niños son morbosos, pero yo me llevaba la palma.
Cuando era pequeña pasaba mucho tiempo en la calle. Rara vez me invitaban a tomar el té en casa de las otras niñas y no me querían en sus fiestas de pijamas debido a mis peculiares gustos. Por otra parte, en los cumpleaños las cifras siempre son importantes para los chiquillos de siete años, y con frecuencia los sábados por la tarde me veía atrapada en fiestas para princesitas ñoñas.
Siempre me sorprendió lo omnipresentes que eran otros niños en sus casas. Sus diplomas artísticos y de natación estaban expuestos en la nevera con imanes en forma de huevos fritos, polos de helado o letras del alfabeto. Tenían juguetes y piezas de plástico desperdigados por el suelo, Barbies y animales de peluche almacenados debajo del sofá, películas Disney en DVD alrededor del televisor, impermeables amarillos y sandalias de goma de vivos colores y botas de lluvia con forma de rana junto a la puerta de la calle. En nuestra casa, encima del pub no había mucho sitio para sandalias de goma o cereales cuquis, y Jackie no me hacía muchas fotos ni exponía mis dibujos en el frigorífico. De hecho, solía barrer bajo la alfombra todo lo relacionado conmigo y con mis intereses.
Yo era una solitaria, pero los libros me hacían mucha compañía. Mi colección favorita era la de Point Horror, porque deseaba desesperadamente ser una adolescente. Desde mi punto de vista, era en esa época cuando realmente empezabas a vivir, y ser una adolescente norteamericana iba acompañado de cierto glamur. Cuando era niña me parecía que todo lo bueno sucedía en América; como las animadoras, los anuarios de instituto y los bailes de graduación, el satanismo o la familia Manson. Me imaginaba matando el tiempo en el centro comercial, en el cine al aire libre, en la pista de hielo con amigos con nombres como Stacy y Chuck, hasta que uno de ellos era asesinado; y salía con un chico de ojos oscuros y brillantes que me dejaba siniestros mensajes cada vez más complicados cuyo significado yo debía desentrañar: fotos con los ojos recortados, amenazas garabateadas con pintalabios en el espejo de baño, una alcachofa de ducha por la que se derramaba sangre falsa.
Mientras caminaba, el sol se abría paso penosamente entre nubes grises, color ceniza de crematorio. Vi a Abbi caminando hacia mí desde la otra acera mientras buscaba algo en el bolso con la cabeza agachada. Ella trabajaba en la agencia de viajes y solíamos cruzarnos de camino al tajo. Siempre hacía esa pequeña coreografía intentando evitarme. Como si yo tuviera el menor interés en hablar sobre el bobo de su novio, sus planes de vacaciones o cualquier otra chorrada normie que pudiera pensar que la hacía interesante para mí. De todas formas, dije su nombre saludándola con la mano y ella levantó la vista y me devolvió el saludo con un seco movimiento de cabeza.
La casa familiar de Abbi estaba en la misma calle secundaria que el pub y cuando éramos niñas sus padres eran clientes habituales, aunque al parecer en la actualidad preferían otros locales más modernos y reformados. Cuando los asesinatos empezaron a salir a diario en las noticias se preocuparon mucho por la seguridad de Abbi, y nuestras madres nos hicieron prometer que volveríamos juntas a casa todos los días. Durante las últimas semanas del tercer trimestre por fin estaba viviendo mi fantasía digna de los relatos de Point Horror: los noticiarios solo hablaban de muertes, el vecindario vivía atemorizado y yo tenía algo parecido a una amistad, incluso aunque Abbi siguiera ignorándome en la escuela y a menudo regresara a casa sin mí.
La madre de Abbi nos enseñó a movernos por el mundo como mujeres, llevando las llaves de casa entre los dedos como si fueran garras. El consejo de Jackie fue un poco más expeditivo.
—Si se te acerca un hombre con intenciones raras le das una patada en las pelotas y echas a correr —me había dicho, guiñándole un ojo a la madre de Abbi de una manera que a ella no pareció hacerle gracia.
Sin embargo, el modus operandi del estrangulador de Stow no incluía a chicas adolescentes, y cuando la prensa le bautizó de esa manera él ya se había cobrado su última víctima. Nunca sentí que corriéramos verdadero peligro, aunque la cercanía de todo lo que estaba sucediendo me resultaba tan adictiva como excitante. Aprendí a examinar a los transeúntes tomando nota de su estatura, su ropa, su color de pelo y su manera de caminar. Todo o nada podía ser relevante cuando apareciera el siguiente cadáver.
También empecé a estudiar cada movimiento de Abbi con el mismo interés con que lo habría hecho un detective. Abbi cambiaba de pintalabios según el tiempo meteorológico: tonos rosa o melocotón cuando hacía sol, tofes y tostados cuando estaba nublado. Ella parecía gustarle a la gente, y mi deseo natural de encajar en mi entorno me empujó a visitar Boots en busca de los mismos tonos rosa y melocotón para usarlos también los días de sol. Usaba camisetas y tops de tirantes, faldas vaqueras, mallas y bailarinas, de modo que también yo empecé a llevar tops de tirantes, faldas vaqueras, mallas y bailarinas.
Durante la adolescencia, todo mi resentimiento hacia los normies convivía con un ansia desesperada de encajar. Salía con un bolso en el que llevaba bálsamo labial que nunca usaba y gafas de sol Wayfarer de montura roja que nunca me ponía. Pero el falso bronceado, la ropa de Jane Norman y las cintas para el pelo no eran mi verdadero yo. Mi pasión por lo macabro continuó y pronto abandoné la lectura de Point Horrorpara sumergirme en la obra de autores como Stephen King, Clive Barker y James Herbert. Me pasaba el tiempo pensando en la muerte como un acontecimiento dramático y burlesco completamente desconectado de la triste realidad de la ropa fúnebre de Marks & Spencer y los sándwiches rancios del pub. Cuando otras chicas me veían leyendo libros sobre mujeres que eran secuestradas, asesinadas y descuartizadas, me odiaban por ello. Sabían que yo era diferente y que mis vestidos de Primark no eran más que un artificio, un disfraz de Halloween. Mi vida comenzó realmente cuando dejé de intentar encajar y decidí zambullirme en mí misma, igual que un cocodrilo en un pantano.
Cuando llegué a la librería, los presentadores del pódcast se reían tratando de decidir si aún estarían dispuestos a ir de vacaciones a Indonesia, a pesar de que el asesino ya había sido detenido y ejecutado hacía mucho tiempo.
Entré y cerré la puerta de la tienda a mis espaldas, desactivé la alarma y encendí las luces para iluminar la planta baja. Durante ocho años había conseguido eludir la responsabilidad de hacerme cargo de la llave, y tener ahora el juego de llaves de Barbara, aunque fuera temporalmente, no me hacía ninguna gracia. Los empleados con llave debían estar localizables las veinticuatro horas del día de lunes a domingo para encargarse de la alarma antirrobo cada vez que se disparaba, algo que sucedía a menudo. Las ratas, el viento, la lluvia, indigentes meando contra la puerta trasera, adolescentes trepando al tejado; siempre había algo. Cada vez que había surgido en el pasado la idea de ascenderme a depositaria de las llaves, yo misma me había encargado de cagarla de alguna manera para que la desecharan lo antes posible. Dejando abierto el cajón de la registradora, olvidando activar la alarma…, nada tan grave como para que me largaran, pero lo bastante serio para que Barbara se pensara dos veces si podía confiar en mí. Con Barbara fuera de escena, no tuve más remedio que aceptar su juego de llaves.
Según la versión oficial, con sus dedos huesudos, sus uñas acrílicas y su aureola de encrespado pelo rubio, Barbara había decidido dejar el puesto de gerente «por el bien de su salud mental». Todos sabíamos que ese no era el verdadero motivo, pues no se había marchado de la forma más discreta que digamos: Jim, el director regional, había estado encerrado con ella en el despacho más de cuatro horas, adulándola y tratando de camelarla para que aceptara el puesto de gerente adjunta de la filial de Loughton, haciéndose cargo de las tarjetas de felicitación. Un puesto poco serio, pues la tienda de Loughton ya tenía a un librero especializado en esa clase de productos. Solo querían librarse de ella porque se pasaba el día en el despacho haciéndose las uñas y hablando por teléfono; algo que a mí me venía de perlas, porque mientras ella estaba ahí encerrada no me estaba controlando en la planta baja y podía hacer lo que me daba la gana.
La tienda estaba vacía, oscura y desangelada, y todavía olía a yeso húmedo y moqueta mohosa tras las fuertes lluvias de la semana pasada. Había varios paquetes sobre el felpudo de la puerta. Los recogí y los llevé al mostrador, y después subí a la sala de personal para dejar mi sudadera y mi bolso. Había otra nota de Noor, que había trabajado el domingo hasta la hora de cierre, apoyada en la tetera: una petición para buscar el pedido extraviado de un cliente que había encargado un ejemplar de El periodista y el asesino. Mi tipo de cliente. Me preparé un café instantáneo y bajé de nuevo con él a la tienda, donde me senté ante la caja registradora para abrir el correo mientras se enfriaba el café. El ejemplar de El periodista y el asesino no estaba allí, pero había llegado un pedido de los míos. Asesinos en serie de la A a la Z.
—Buenos días —dijo Barry dirigiéndose a la tienda más que a mí, mientras cerraba la puerta nada más entrar y pasaba a mi lado de camino al ascensor.
Siempre venía a trabajar con un anorak color chocolate y botas de senderismo, como si tuviera intención de irse a recorrer un páramo solitario durante el descanso de la comida.
Le di la vuelta a mi ejemplar de Asesinos en serie de la A a la Z y leí la contraportada. «No hay nada tan estremecedor o persuasivo como aquellos que matan». Correcto. Actualicé las existencias en el sistema y después lo reservé a mi nombre.
Supe que era librera en cuanto la vi. Llevaba una boina verde, del color de las agujas de pino frescas, y una gabardina color camel como los detectives del cine negro. De un hombro colgaban las asas manoseadas de una raída bolsa bandolera decorada con una cita escrita con tipografía de máquina de escribir, y aunque no pude leerla bien sabía lo que diría: «Y aunque sea pequeña, es fiera», o «Curioso y más que curioso» o «Cuidado, porque soy valiente y, por lo tanto, poderosa».4
—Hola —dijo, acercándose a la caja con una amplia sonrisa repleta de dientes rectos y blancos—. Soy Laura.
—Hola.
—No sé si te avisaron de que venía…, ¿ya ha llegado Sharona?
Se quitó la chaqueta y se la colgó doblada en un brazo. Mientras yo tomaba nota de su pulcro conjuntito y la combinación de la gorra y los zapatos con el pintalabios rojo claro, pensé en todas las chicas normies con las que había trabajado antes. Esas Spice Girls amantes del otoño, las calabazas y el Starbucks. Aficionadas a la jardinería hogareña que decoraban sus apartamentos con macramé y plantas de aire. Chicas que se pasaban el fin de semana leyendo a Jane Austen, horneando magdalenas y bebiendo café con hielo y leche de almendras.
—No lo sé —respondí, puede que algo bruscamente—. ¿Quién es Sharona?
—La nueva GT —respondió, tirando de siglas para referirse a la gerente de tienda con una despreocupada certeza que evidenciaba que llevaba tiempo siendo librera.
No sé qué esperaba que le dijera, pero mi silencio indiferente pareció contrariarla y su sonrisa se volvió tensa. Me fijé en otros detalles más sorprendentes: una cicatriz de un antiguo piercing en el labio, una manchita de tinta apenas visible a través de sus medias y en la parte interior de la muñeca. Interesante. Me pregunté si sería genuinamente alternativa, una farsante o solo una exgótica que se había hecho mayor.
—Voy a echar un vistazo por aquí —dijo, dándose la vuelta y observando la tienda a su alrededor—. Perdona, ¿cómo te llamabas?
—Roach —respondí.
—¿Rach? ¿Por Rachel?
—No. Roach,5 por el bicho.
Ella se rio mientras se alejaba de la caja y un enfermizo olor a pétalos de rosa perfumó el aire entre nosotras.
—Roach, como el bicho. Lo recordaré.
«Todo un detalle por tu parte», pensé.
Llevaba tanto tiempo siendo Roach como trabajando en Spines. Cuando me hice librera, había otra Brogan en el equipo. Un metro cincuenta y ocho, pelo castaño oscuro, ojos verdes, delgada, con un grueso lunar bajo el ojo izquierdo y un tatuaje de una mariposa en el interior de la muñeca derecha. Muchas marcas distintivas.
Las dos empezamos el mismo día, de modo que el resto del equipo decidió diferenciarnos usando apodos. Eso se tradujo en que a la otra Brogan empezaron a llamarla «Mackee» por su primera (y que yo sepa única) venta navideña en la librería.6 La despidieron en enero por su costumbre de aparecer siempre tarde, con el aliento oliendo a vodka y unas resacas que la convertían en un ser dócil y a la vez desagradable, que acabó vomitando en la papelera bajo el mostrador de caja de la planta baja al menos en una ocasión.
Cuando la otra Brogan desapareció de escena, el resto del equipo no mostró ningún interés en volver a bautizarme y, como solo tenía dieciséis años, yo era demasiado joven para reivindicarme. Así son las cosas a veces. Roach no es un nombre especialmente sexi, pero me gusta. Prefiero que piensen en mí como una cucaracha, una sabandija capaz de sobrevivir al apocalipsis, a ser una normie sosa llamada Brogan.
El equipo de esa primera Navidad se fue disolviendo con los años. Los libreros lo fueron dejando, se mudaron, fueron trasladados a otras tiendas, consiguieron trabajos mejores o tuvieron oportunidad de ascender. Pero yo conservé el nombre. Y si bien aún había restos de los otros miembros del equipo desperdigados por la tienda —nombres grabados en las taquillas, fotos de antiguas fiestas navideñas pegadas en el tablón de anuncios, prendas y objetos olvidados, como chaquetas de lana o botellas de agua que año tras año nadie reclamaba, libros en ediciones no venales hechas polvoy tubos de crema aplastados, táperes descoloridos y cajas con viejas bolsitas de té que olían a polvo y muerte—, de la otra Brogan no quedó ni rastro.
Mientras yo divagaba, dos desconocidos habían entrado en la tienda: una mujer con pinta de bohemia vestida como si acabara de salir del festival de Glastonbury y un tío alto y desgarbado con vaqueros y gorro de lana negro.
«La druida debe de ser Sharona», pensé. La sustituta de Barbara.
4 Citas, respectivamente, de El sueño de una noche de verano,de William Shakespeare; Alicia en el país de las maravillas,de Lewis Carroll; y Frankenstein,de Mary Shelley.
5 Literalmente, «cucaracha».
6David Mackee, autor de Feliz Navidad, Elmer y otros libros infantiles sobre el elefante así llamado.
Laura
Cuando nos abrazamos siento su calor, no se ha duchado y huele a cama un domingo por la mañana. No puedo evitar pensar en cómo será su sabor; una mezcla de cigarrillos, tierra y algo herbal, como té verde, matcha o incienso.
—No sabía que ibas a estar aquí —dije junto a su cuello como si fuera algo malo, una imposición, una terrible decepción.
Eli suelta una risita cuando nos separamos y yo le miro atentamente un momento: sus rizos oscuros se han convertido en una alborotada aureola alrededor de la cabeza y ha ganado algo de peso desde la última vez que le vi. Lo lleva bien. Parece más blando, con los hoyuelos de las mejillas rellenos. Intento recordar cuánto tiempo ha pasado, al menos dos años.
—Donde va Sharona voy yo —responde.
—Sois inseparables.
—Hola, preciosa.
Sharona aparece de repente y se acerca exigiendo su abrazo. Huele a su perfume de siempre, agradable y fuerte. Su cara, de un tono marrón dorado, brilla con los últimos vestigios del bronceado veraniego, y una constelación de pecas salpica sus mejillas y el puente de la nariz. Durante el verano va a festivales de música con su novia y acude a trabajar con una larga trenza adornada con cuentas de collar entre los rizos y filigranas de jena color avellana en los dedos. Eli ha sido su mano derecha durante los últimos años. Creo que lo que le gusta de él es su espíritu libre, y trabajan bien juntos intercambiando confianza y amabilidad a partes iguales durante el trabajo.
—Dios, cómo te hemos echado de menos —dice apartándose con una sonrisa seria—. ¿Dónde has estado?
—En la tienda de Bloomsbury —respondo—. ¿Y tú? Creía que últimamente estabas en Cambridge.
—No, solo para reacondicionar el local —dice Sharona—. Después estuvimos en el Strand para ayudarlos a preparar la nueva temporada.
—Y ahora —dice Eli extendiendo las manos y mirando la tienda a su alrededor con fingido terror— hemos acabado aquí.
Observo los expositores de color marrón, las estanterías descascarilladas, la moqueta raída, las mesas desordenadas con las patas rayadas, las recomendaciones de los libreros garabateadas con bolis de todos los colores.
—¿Van a renovar esta también? —pregunto.
Sharona hace una mueca y mira por encima de su hombro para comprobar si puede escucharnos la librera que está detrás de la caja registradora, la chica del nombre raro y el pelo violeta descolorido recogido en una poco favorecedora coleta. Nos está mirando con cara de póquer, completamente ausente.
—Bueno, la verdad es que esta tienda necesita desesperadamente un lavado de cara —responde, en voz baja—. Pero no, tardarán en reformarla.
La moqueta es de un rojo apagado y está cubierta por una capa de polvo gris tan tupida que se podrían hacer pelotillas con ella. Hay una zona frente al mostrador de caja tan gastada que parece la calva de un hombre de mediana edad. El techo está repleto de antiguos ganchos de plástico, de algunos de los cuales aún cuelgan hilos de nailon igual que telarañas. Restos de la decoración de las últimas Navidades.
—Tú eras de por aquí, ¿verdad? —pregunta Eli mientras caminamos hacia el ascensor, situado en la parte trasera de la tienda.
Puedo sentir la mirada de Roach cuando desaparecemos en las profundidades de la sección infantil. Hay varios óculos fundidos en el techo que nadie se ha molestado en cambiar. Cuanto más nos adentramos en la tienda, más oscura y húmeda se vuelve, es como entrar en una cueva.
—Sí, ahora vivo justo después de Lloyd Park, pero crecí en el Village.
Hemos llegado al final de la sección infantil y Sharona pulsa bruscamente el botón para llamar al ascensor. La caja del ascensor emite un siniestro chirrido, como si acabáramos de convocar a alguna criatura de las profundidades, un kraken mecánico que se revuelve en las entrañas de la tienda.
—Da un poco de miedo —digo cuando suena la campanilla y se abren las puertas.
Hay un olor metálico que me revuelve el estómago, como el cobre de las monedas viejas, y me tapo la nariz con la manga respirando el suave aroma floral a rosas.
—Yo te protegeré —responde Eli, y me rodea los hombros apretándome suavemente.
Sharona finge una arcada dando un golpe al botón de la segunda planta. Las puertas se cierran y el ascensor cobra vida con un tímido gruñido.
—Bueno —digo, ahora que no puede oírnos nadie—. ¿Qué es lo que pasa con esta tienda?
—Que está jodida —responde Eli.
—Yo no diría tanto —le corrige Sharona, y una pequeña arruga aparece entre sus ojos cuando le mira frunciendo el ceño.
—Bueno, las ventas están jodidas —responde Eli cuando se abren las puertas. Se hace a un lado invitándome a seguir a Sharona, que ya ha salido del ascensor—. La ubicación no puede ser peor, al final de este interminable mercado. El local es excesivamente grande para la clientela que frecuenta la librería y, por otra parte, llevan al menos dos años cortos de personal. Solo hay cinco libreros, incluyendo a la gerente.
—¿Cinco? ¿En una librería tan grande?
—Creo que hace tiempo que esperan que la central contrate algún refuerzo —explica Sharona, abriendo la puerta de una sala de personal sorprendentemente amplia y luminosa. Grandes claraboyas iluminan tres mesas de cafetería, una sucia cocinita, una hilera de unas treinta taquillas y varias estanterías desordenadas—. Pero esta división ha crecido tanto que la mayor parte del tiempo no es posible hacerlo, de modo que se las apañan con lo que hay. Creo que ese es el motivo por el que la calidad y el rendimiento han bajado.
Un puñado de tíos trajeados, atrincherados en la lujosa oficina central, habían decidido clasificar todas las tiendas en divisiones, pero teniendo en cuenta criterios como el presupuesto y el tamaño, y no la ubicación geográfica. La estrategia era confusa, un plan diseñado por tipos que se dedicaban a presentar PowerPoints en salas de conferencias con dispensadores de agua y probablemente ni siquiera habían pisado una librería en su vida. Yo imaginaba la sede de la empresa como un club para caballeros con las paredes revestidas de maderas nobles y ejecutivos fumando puros y bebiendo whisky en vasos caros; un lugar lúgubre y dotado de la seria masculinidad de una sala de guerra.
—Estamos negociando con el propietario —dice Sharona, dejando su bolso sobre una de las amplias mesas de cafetería—. Es un local inmenso y las va a pasar canutas para que se lo alquile alguien si cerramos la tienda. Si logramos que baje la renta y las ventas aumentan lo suficiente en Navidad, quizá la tienda sea económicamente viable durante uno o dos años más. No obstante, creo que el proyecto es reabrir en algún otro lugar de Walthamstow. En un local más pequeño y mejor ubicado, como un centro comercial, pero…
Se encogió de hombros de forma exagerada y acto seguido cogió el hervidor para preparar un té.
—Es triste, la verdad —dice Eli, sentándose sobre otra mesa y liando un cigarrillo para más tarde—. Para la comunidad y para los libreros. Llevan aquí toda la vida.
—Bueno, había dos librerías independientes por aquí antes de que abriera esta tienda —digo, dejando mi bolso y la chaqueta en un viejo y maltrecho sillón y cogiendo mis cigarrillos—. Spines no tardó en llevárselos por delante. Nada personal, solo negocios, ¿verdad?
—Vaya con nuestra pequeña capitalista —suelta él, riendo.
Roach
Los tres nuevos libreros se pasaron la mañana merodeando por la tienda como si fuera suya, revisando atentamente cada sección y tomando notas. Mientras Barry recepcionaba pedidos y atendía a los clientes, los seguía con la mirada de un lado a otro apretando los labios con expresión ansiosa.
A las doce en punto los dejé a lo suyo y subí a almorzar. Al llegar a la sala de personal, vi que Laura había dejado su gabardina y la sucia bandolera en mi sillón. Cogí la gabardina entre el pulgar y el índice con intención de apartarla para sentarme, pero antes de soltarla introduje la mano en los dos bolsillos. Había un mechero de plástico violeta y varias monedas en uno y un pañuelo de papel arrugado en el otro. Miré un momento hacia la puerta y me centré en la bolsa de tela, que tenía impresa la frase «Nolite te bastardes carborundorum»7 y una mancha de tinta azul en una esquina. Rebusqué en su interior con los oídos bien atentos a cualquier sonido procedente del pasillo. Llevaba un montón de tubos de potingues y cremas, cosas con las que a mí jamás se me habría ocurrido salir de casa. Cuando se me secaban las manos, las dejaba agrietarse hasta que se me ocurría comprar una crema hidratante. Si se me rajaban los labios, me dedicaba a arrancar las pieles y me las tragaba, disfrutando del intenso sabor a cobre de la sangre.
Di la vuelta al libro en edición de tapa blanda y me sorprendí al darme cuenta de que yo también lo había leído: Desapareceré en la oscuridad, una detallada crónica de los crímenes del asesino de Golden State.8 Era un ejemplar muy gastado con páginas dobladas, marcadores adhesivos señalando determinados fragmentos y frases subrayadas a lápiz. Me pregunté a qué vendría tanto interés en aquella lectura. ¿Alguna investigación para un ensayo o un artículo? Quizá tuviera un pódcast. De cualquier manera, estaba claro que le gustaban los crímenes reales. Sentí una inmediata conexión que derritió el hielo entre nosotras. Podíamos intercambiar libros, ir a ver juntas a las Chicas del Crimen, quizá incluso compartir enlaces por email con otras lecturas en internet sobre secuestros, asesinos de niños e investigaciones chapuceras. Me había precipitado al etiquetarla como Spice Girl amante de las calabazas, y no pude evitar imaginarnos a las dos haciendo escapadas al estanque de Kenwood Ladies, en Hampstead, para languidecer entre escritores y artistas, comer tarta de manzana casera y hablar sobre nuestros asesinos en serie favoritos.
Me apliqué un poco de su crema de manos, que me dejó las palmas cubiertas por una película de grasa de olor dulzón, como mantequilla derretida, y después le afané una lata de refresco de cereza que escondí bajo las pilas de libros, comunicados de prensa, sobres acolchados y papeleo atrasado en mi taquilla. Colgué la bolsa bandolera junto a su gabardina en el perchero y me senté en mi sillón con una tarrina de taramasalata y un paquete de galletitas saladas. Coloqué en mi estante el ejemplar de Asesinos en serie de la A a la Z y escogí otra cosa para leer. Inspirada por la conversación que había tenido antes del programa de las Chicas del Crimen,abrí Un extraño a mi lado.
Cuando empezaba a cogerle el gusto a la lectura, la puerta de la sala de personal se abrió bruscamente y entró Laura, seguida por uno de los nuevos libreros riéndose de algún chiste privado.
—¡Ah! Tú debes ser… —empezó a decir el tío, inclinando la cabeza para mirar la lista de tareas clavada con chinchetas en el tablón de anuncios junto a la puerta— ¿Brogan?
—Roach —dijo Laura, en ese tono de voz tan expresivo—. Como los bichos, ¿verdad?
Pensé en el ejemplar de Desapareceré en la oscuridad que había en su bolso y traté de devolverle sus amables atenciones esbozando algo parecido a una sonrisa.
—Soy Eli —dijo él, sacando un paquete de tabaco de liar de su bolsillo trasero y dejándose caer en el deteriorado sofá de cuero falso.
Su cabeza reposaba sobre un póster de escaparate de Amanecer del año 2009. Era uno de los favoritos de Barbara y me pregunté si el pelo sucio del tío dejaría una estrella de grasa, como esas nebulosas manchas de cera fijadora que decoran las ventanillas de los autobuses cuando la gente se apoya en los cristales.
Laura se instaló en una de las mesas y me alegré cuando empezaron a hablar de trabajo. Yo odiaba la cháchara. Odiaba oír a la gente hablar a gritos de sus fines de semana, de la televisión o de las vacaciones; de sus estúpidas rencillas con el casero, con sus novios o con el banco. Odiaba tener que compartir la sala de descanso con desconocidos y tener que imaginar lo que se suponía que debía decir cada vez que me hacían alguna pregunta banal como «¿qué estás leyendo ahora?» o «¿qué música te gusta?», teniendo en cuenta que la verdad nunca era la respuesta acertada, y solía poner fin abruptamente a cualquier conversación.
Laura no se había quitado la boina verde oscuro y sus zapatos eran del mismo tono verde hoja. Me llamó la atención ese detalle en particular, la boina y los zapatos exactamente del mismo tono verde aguja de pino. Me pregunté si los habría comprado en el mismo sitio o si había pasado meses buscándolos. Más tarde supe que Laura siempre iba conjuntada: un bolso de mano color cereza claro a juego con unas brillantes cuñas con los dedos al aire, una cartera en negro mate con elegantes zapatos de cuero calados, unas zapatillas Adidas con una bolsa de gimnasio estilo retro.
Esto me pareció forzado al principio, pero años más tarde, cuando asistí en Nueva Orleans a la emisión en directo de un especial de Halloween de las Chicas del Crimen, me sentí irresistiblemente atraída por un par de cuñas color amatista oscuro con los dedos al aire que vi en una carísima boutique gótica porque eran del mismo color que la cinta para el pelo que llevaba puesta. Solo después, mientras caminaba por la calle Bourbon con los nuevos zapatos que me hacían daño en los dedos, me di cuenta de que el fantasma de Laura me había alcanzado a través del tiempo para sugerirme lo que debía escoger. Todavía le permitía meterse en mi cabeza, todavía le permitía influenciarme. Lancé los zapatos debajo de la cama del Airbnb y luego ignoré el amable correo electrónico del propietario pidiéndome una dirección para enviármelos.





























