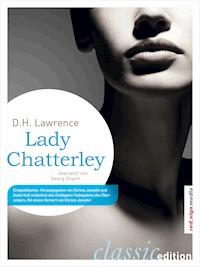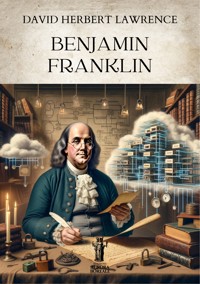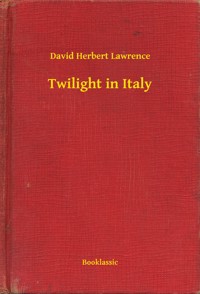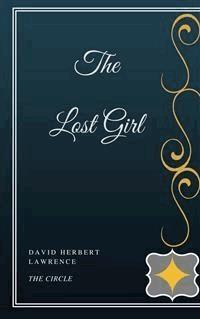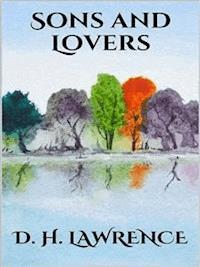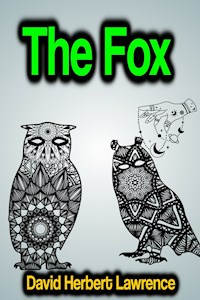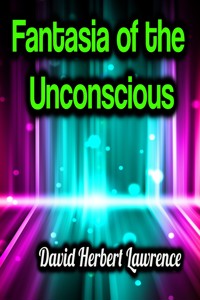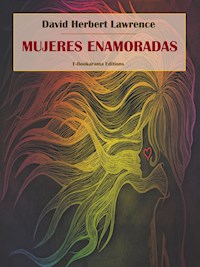
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Publicada en 1916, "Mujeres enamoradas" es una obra maestra del autor británico David Herbert Lawrence. Se trata de una historia donde la sexualidad y el amor son el motor principal a través de las relaciones de dos hermanas con dos hombres muy diferentes.
En "Mujeres enamoradas" Lawrence explora su naturaleza a través de la historia de las hermanas Brangwen -Úrsula y Gudrun- y sus relaciones con Rupert Birkiny Gerald Crich. Los cuatro se enfrentan en su modo de pensar, sus pasiones y creencias mientras buscan una vida completa y sincera.
Lawrence había empezado en 1913 una novela que iba a titularse "
Las hermanas" y que, con el tiempo y después de varias versiones, se convertiría en dos, "El arco iris" y "Mujeres enamoradas".
Por tanto, "Mujeres enamoradas" es la continuación de "El arco iris" que, acusado de obscenidad en 1915, había sido destruido. Como consecuencia, la primera edición de "Mujeres enamoradas" hubo de publicarse en América en 1920, de manera privada y solo para suscriptores. Cuando en 1921 se publicó en Londres, un crítico calificó a este clásico contemporáneo como una «
épica del vicio».
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Tabla de contenidos
MUJERES ENAMORADAS
1. Las hermanas
2. Shortlands
3. El aula
4. El nadador
5. En el tren
6. Crème de menthe
7. Tótem
8. Breadalby
9. Polvillo de carbón
10. El cuaderno de apuntes
11. La isla
12. El alfombrado
13. El minino
14. La fiesta acuática
15. La tarde del domingo
16. De hombre a hombre
17. El magnate industrial
18. El conejo
19. Luz lunar
20. Los gladiadores
21. En el umbral
22. De mujer a mujer
23. La salida
24. Muerte y amor
25. Matrimonio o no
26. Una silla
27. La fuga
28. Gudrun en el Pompadour
29. El continente
30. Nieve
31. Tumba de nieve
32. Mutis
Notas a pie de página
MUJERES ENAMORADAS
David Herbert Lawrence
1. Las hermanas
Una mañana, Úrsula y Gudrun Brangwen [1] estaban sentadas en el balcón mirador de la casa de su padre, trabajando y conversando. Úrsula daba puntadas a un bordado de vívidos colores, y Gudrun dibujaba sobre una tabla que sostenía en las rodillas. Hablaban poco, con largos intervalos de silencio, y, cuando lo hacían, parecía que expresaran pensamientos que de tanto en tanto cruzaban al azar su mente.
Gudrun dijo:
—Úrsula, ¿tienes verdaderas ganas de casarte?
Úrsula dejó el bordado en su regazo y alzó la vista. La expresión de su cara era serena y meditativa. Replicó:
—No lo sé. Depende de lo que hayas querido decir.
Gudrun quedó levemente sorprendida y miró durante unos instantes a su hermana. Con ironía repuso:
—Bueno… por lo general, casarse sólo significa una cosa. De todos modos, ¿no crees que estarías —en este punto, la expresión de Gudrun se hizo levemente sombría— en mejor situación que en la que estás?
Una sombra cruzó la cara de Úrsula:
—Quizá. Pero tampoco lo sé con certeza.
Una vez más, Gudrun guardó un breve silencio, algo irritada. Quería concretar más. Preguntó:
—¿No crees que es necesario tener la experiencia de haber estado casada?
—¿Y tú crees que estar casada representa siempre una experiencia?
Fríamente, Gudrun contestó:
—Forzosamente, en algún aspecto u otro. Quizá sea una experiencia desagradable, pero experiencia al fin.
—No lo creo así. Lo más probable es que el matrimonio signifique el final de las experiencias.
Gudrun, sentada, inmóvil, meditó estas palabras, y dijo:
—Claro, siempre hay que tener en cuenta esa posibilidad.
Con esto terminó la conversación por el momento. Gudrun, con gesto casi irritado, cogió la goma y comenzó a borrar parte de su dibujo, Úrsula siguió dando puntadas, absorta.
Gudrun preguntó:
—¿Tomarías en consideración una buena oferta matrimonial?
Úrsula repuso:
—He rechazado varias.
Gudrun se sonrojó intensamente:
—¡No me digas! Pero ¿ha habido alguna que realmente mereciera tenerse en cuenta? ¿De veras?
—Unas mil al año, y se trataba de un muchacho realmente encantador. Le tenía una simpatía enorme.
—Increíble. ¿Y no sentiste una tentación tremenda de decirle que sí?
Úrsula contestó:
—De una manera abstracta, sí; pero en concreto no. Cuando llega el momento de adoptar la decisión, ni tentaciones se sienten. Si tuviera tentaciones, me casaría con la velocidad del rayo. Ocurre que sólo tengo tentaciones de no casarme.
De repente, una expresión divertida iluminó el rostro de las dos hermanas. Gudrun exclamó:
—¡Es asombroso lo fuerte que es la tentación de no casarse!
Las dos se miraron y se echaron a reír. En el fondo de su corazón estaban atemorizadas.
Hubo una larga pausa, durante la cual Úrsula siguió con su bordado, y Gudrun con su dibujo. Las hermanas eran ya mujeres hechas, Úrsula tenía veintiséis años y Gudrun veinticinco. Las dos tenían el aspecto virginal y remoto propio de las muchachas modernas, antes hermanas de Artemisa que de Hebe. [2] Gudrun era muy hermosa, pasiva, de piel suave y miembros suavemente torneados. Iba con un vestido de tejido sedoso, azul oscuro, con adornos de encaje de hilo, azules y verdes, en las bocamangas y el cuello, y llevaba medias verde esmeralda. Su aire de seguridad y reticencia contrastaba con el de expectación y sensibilidad de Úrsula. Las gentes de la localidad, las gentes de espíritu provinciano, impresionadas por la perfecta sangre fría y la prohibitiva sobriedad de sus modales, decían de Gudrun: «Es una mujer muy lista». Acababa de regresar de Londres, donde había pasado varios años estudiando en una escuela de arte y viviendo en un estudio.
Gudrun, de repente, se mordió el labio inferior y compuso una extraña mueca que era, en parte, astuta sonrisa y, en parte, expresión de angustia. Dijo:
—Precisamente ahora deseaba que apareciera un hombre en mi vida.
Úrsula quedó un tanto atemorizada. Se echó a reír y preguntó:
—¿Y has venido aquí con la idea de encontrar a ese hombre?
Con voz estridente, Gudrun exclamó:
—¡Oh, no es eso…! Puedes estar segura de que no estoy dispuesta a dar ni un paso para encontrarlo. Pero si apareciera un individuo muy atractivo y en buena posición…
Irónicamente dejó la frase inacabada. Luego dirigió una mirada inquisitiva a Úrsula, como si quisiese sondear sus pensamientos. Preguntó a su hermana:
—¿No te aburres? ¿No tienes la impresión de que las cosas no llegan a realizarse? ¡Nada se realiza! Todo muere antes de nacer.
Úrsula preguntó:
—¿Qué es lo que muere antes de nacer?
—Bueno… todo, las cosas en general… una misma…
Hubo una pausa mientras las dos hermanas consideraban su porvenir. Úrsula dijo:
—Sí, da miedo. Pero ¿tú piensas que conseguirás algo casándote?
Después de otra pausa, Úrsula comentó:
—De todas maneras, parece el inevitable próximo paso.
Úrsula meditó estas palabras, no sin cierta amargura. Era maestra en la escuela primaria de Willey Green, y llevaba ya algunos años en ese puesto. Dijo:
—Sí, eso parece cuando se piensa en ello así, en abstracto. Pero imagínalo en la realidad, imagina a un hombre al que conozcas, regresando a casa todas las noches, diciéndote «Hola», y dándote un beso…
Hubo una pausa que fue como un vacío. Después, con voz ahogada, Gudrun dijo:
—Sí, es imposible. El hombre es la causa de que sea imposible.
Dubitativa, Úrsula apuntó:
—Claro que hay que tener en cuenta a los hijos…
La expresión del rostro de Gudrun se endureció. Fríamente preguntó:
—¿Realmente quieres tener hijos, Úrsula?
Úrsula quedó desconcertada unos instantes. Dijo:
—Parece que es algo superior a una.
—¿Eso piensas? La idea de tener hijos no me produce la más leve emoción.
Gudrun miró a Úrsula, inexpresiva la cara, como una máscara. Úrsula frunció el entrecejo. Con voz insegura, dijo:
—Quizá no se trate de un sentimiento genuino. Quizá, realmente, en el fondo del alma no queramos tener hijos… Quizá lo queramos sólo superficialmente.
Una expresión de dureza cubrió el rostro de Gudrun. No quería llegar al fondo del tema. Úrsula dijo:
—Cuando se piensa en los hijos de los otros…
Una vez más, Gudrun fijó la vista en su hermana, casi con hostilidad. Para terminar la conversación, repuso:
—Exactamente.
Las dos hermanas trabajaron en silencio. Úrsula siempre había tenido la extraña luz de una llama esencial sometida a elementos hostiles, atrapada, contravenida. En gran parte, vivía en soledad para sí misma, trabajando, dejando pasar así los días, esforzándose en arraigar en la vida, procurando aprehenderla con su comprensión. Su vida activa estaba en estado de suspensión, pero debajo de ella, en la oscuridad, algo ocurría. Ansiaba romper las últimas amarras. Causaba la impresión de intentarlo, de alargar las manos, como un niño en el útero materno, pero no podía, todavía no podía. A pesar de todo, tenía extraños presentimientos, anuncios de que algo iba a ocurrir.
Dejó el trabajo y miró a su hermana. Pensó que Gudrun era encantadora, infinitamente encantadora, con su suavidad, con la exquisita riqueza de su textura y la delicadeza de sus líneas. Había en ella algo juguetón, algo picante, una sombra de ironía, unas reservas no explotadas. Úrsula la admiraba con toda su alma. Preguntó a Gudrun:
—¿Y por qué has regresado a casa, pequeña?
Gudrun sabía que su hermana la estaba admirando. Se reclinó, alejándose del dibujo, y, entornando los ojos, bajo la sombra de sus pestañas onduladas, miró a Úrsula, y se repitió la pregunta:
—¿Por qué he regresado a casa, Úrsula? Pues me lo he preguntado mil veces.
—¿Y sabes la respuesta?
—Pues sí, creo que sí. Me parece que regresar a casa ha sido exactamente reculer pour mieux sauter.
Y dirigió a Úrsula una larga y lenta mirada de certeza. Úrsula, con expresión un tanto desorientada y falsa, gritó:
—¡Eso ya lo sabía!
Y, como si no lo supiera, añadió:
—Pero ¿adónde se puede saltar?
Con aire un poco superior, Gudrun repuso:
—¡Eso da igual! Si saltas, en un sitio u otro aterrizarás.
—Pero ¿no es muy peligroso?
Gudrun esbozó una lenta sonrisa burlona, y riendo contestó:
—Bueno, en el fondo todo es un juego de palabras.
Y de esa manera, una vez más, cerró la conversación. Sin embargo, Úrsula siguió meditando. Preguntó:
—Y, ahora, al regresar, ¿qué te ha parecido tu casa?
Antes de contestar, Gudrun meditó fríamente unos instantes. Luego, con voz helada y sincera, contestó:
—Me siento completamente ajena a ella.
—¿Y papá?
Gudrun miró a Úrsula, casi con resentimiento, como si su hermana la hubiera acorralado al fin. También fríamente contestó:
—No he pensado en él. Me he abstenido adrede.
Con voz insegura, Úrsula comentó:
—Comprendo.
Y la conversación terminó realmente. Las dos hermanas vieron un vacío a sus pies, un terrible abismo, a cuyo borde se habían asomado.
Durante un rato, las dos trabajaron en silencio. La emoción contenida había sonrojado las mejillas de Gudrun. Que la hubieran obligado a volver a la vida le había provocado rencor. Por fin, con voz excesivamente indiferente, Gudrun dijo:
—¿Vamos a ver la boda esa?
Con exagerado entusiasmo, Úrsula gritó:
—¡Vamos!
Echó a un lado la labor y se puso en pie de un salto, como si quisiese huir de algo, revelando así la tensión que la presente situación había creado en ella, con lo que produjo en los nervios de Gudrun una desagradable fricción.
Mientras subía la escalera, camino del piso superior, Úrsula tuvo plena conciencia de la casa, de aquel hogar que la envolvía. ¡Aborrecía aquella casa sórdida, excesivamente conocida! Le aterraba la profundidad de sus sentimientos hostiles hacia el hogar, el ambiente, la atmósfera y circunstancias de aquel vivir anticuado. Sus propios sentimientos la aterraban.
Poco después, las dos hermanas descendían ágilmente por la vía principal de Beldover, calle ancha, con tiendas y viviendas, sumamente gris y sórdida, aunque sin pobreza. Gudrun, recién llegada de su vida en Chelsea y Sussex, rehuía dolorosamente la amorfa fealdad de aquella pequeña población, surgida de las minas de carbón, en Midlands. Sin embargo, siguió adelante por la larga y amorfa calle sucia de hollín, pasando por toda la gama de sus mezquindades. Se sentía sometida a todas las miradas, mientras avanzaba por aquella vía de tortura. Era extraño que hubiese decidido regresar, para comprobar, en su plenitud, los efectos que en ella producía aquella informe y pelada fealdad. ¿Por qué había querido someterse, y por qué aún quería someterse a la insufrible tortura de la presencia de aquellas gentes feas y carentes de significado, de aquel paisaje desalmado? Se sentía como una cucaracha avanzando penosamente sobre la tierra polvorienta. Un sentimiento de repulsión la dominaba totalmente.
Abandonaron la calle principal, pasando ante un huerto comunitario, de cuyo suelo salían desvergonzadamente troncos de col cubiertos de hollín. A nadie se le ocurría sentir vergüenza. Nadie estaba avergonzado de nada.
—Es un paisaje de mundo subterráneo. Son los mineros quienes lo sacan a la superficie, a paletadas. Es maravilloso, Úrsula, realmente maravilloso… Pasma… Es otro mundo. Aquí las personas son espectros, y todo es fantasmal. Todo es una copia fantasmal del mundo verdadero, una copia, el espíritu de un muerto, todo sucio, todo sórdido. Estar aquí es lo mismo que estar loca, Úrsula.
Las dos hermanas cruzaban una senda negra que pasaba por un campo oscuro y sucio. A la izquierda se extendía un amplio paisaje, un valle con minas de carbón, y, al otro lado, unas colinas con campos de trigo y bosque, todo lejano y difuso, cual si se hallara detrás de un crespón. En el aire oscuro se alzaban, mágicas, blancas y negras columnas de humo que ascendían sin cesar. Cerca estaban las largas hileras de casitas, que se acercaban por la ondulada falda de la colina, formando líneas rectas, desde la base de ésta. Eran casas de ladrillos ásperos, de color rojo oscurecido, y tejados de negruzca pizarra. La senda por la que las dos hermanas avanzaban era negra, hundida por el paso de los mineros en su constante ir y venir, y vallas de hierro la separaban de los campos contiguos. El puentecillo que volvía a dar entrada a la calle principal tenía el piso reluciente por el roce de las botas de los mineros. Las dos muchachas pasaban por entre filas formadas por las casitas más pobres del lugar. Las mujeres, con los brazos cruzados sobre sus batas de burda tela, charlando de pie en las esquinas, dirigían a las hermanas Brangwen la larga y fija mirada propia de los aborígenes. Los niños proferían insultos.
Gudrun avanzaba casi cegada. Si aquello era vida humana, si aquellos eran seres humanos, viviendo en un mundo terminado y completo, ¿qué sería aquel otro mundo en que ella se encontraba, el mundo exterior a aquello? Tenía plena conciencia de sus medias verde césped, de su gran sombrero de terciopelo verde césped, de su larga y suave chaqueta de fuerte color azul. Y tenía la sensación de caminar en el aire, con total inestabilidad, contraído el corazón, como si en cualquier instante pudiera precipitarse al suelo. Sentía miedo.
Se arrimó a Úrsula, quien, debido a la larga costumbre, era inmune a los ataques de aquel mundo oscuro, increado, hostil. Pero, en todo instante, el corazón de Gudrun gritaba, como si estuviera sometido a una tortura: «Quiero volver allá, quiero irme de aquí, no quiero saberlo, no quiero saber que esto existe». Sin embargo, tenía que seguir adelante.
Úrsula percibió, igual que si lo sintiera, el sufrimiento de Gudrun, y le preguntó:
—Aborreces esto, ¿verdad?
Con voz insegura, Gudrun repuso:
—Me desorienta.
—No te quedarás mucho tiempo aquí.
Y Gudrun siguió adelante, en espera del momento de la liberación.
Por la curva de la colina se alejaron de la zona de minas de carbón, penetrando en la región más pura, situada al otro lado, avanzando en dirección a Willey Green. A pesar de todo, el leve encanto de los tonos oscuros dominaba los campos y los bosques de las montañas, y parecía brillar foscamente en el aire. Era un día de primavera, frío, con pasajeros momentos soleados. Amarillas celedonias asomaban la cabeza al pie de los arbustos, y en los huertos de las casitas de Willey Green los groselleros abrían sus hojas, y menudas florecillas moteaban de blanco las grises plantas trepadoras pegadas a los muros de piedra.
Después de seguir una curva, descendieron por la carretera principal que avanzaba encajonada en altos márgenes hacia la iglesia. Al frente, junto a la curva más hundida de la carretera, bajo las copas de los árboles, había un grupo de curiosos que esperaban para ver la boda. La hija del principal propietario de minas de carbón del distrito, Thomas Crich, iba a casarse con un oficial de la armada.
Gudrun dio media vuelta y dijo:
—Regresemos a casa. Esa gente…
Y se quedó quieta, dubitativa, en la carretera. Úrsula dijo:
—No les hagas caso. Son buenas personas. Y todos me conocen. Son gente sin importancia.
—¿Y tendremos que pasar entre ellos?
Úrsula expuso:
—Ya te he dicho que es buena gente.
Y siguió adelante. Juntas, las dos hermanas se acercaron al grupo de gente vulgar, un poco avergonzada, a la expectativa. Eran casi todas mujeres, esposas de los mineros del carbón más desarraigados. Tenían expresión vigilante, caras de inframundo.
Las dos hermanas, tenso el aire, se dirigieron rectamente hacia el portalón. Las mujeres les dejaron paso, aunque apenas el suficiente, como si les doliera ceder su terreno. En silencio, las dos hermanas pasaron bajo el arco de piedra y subieron los peldaños, llegando así al lugar en que comenzaba la roja alfombra en forma de pasillo, mientras un policía vigilaba su avance.
A espaldas de Gudrun, una voz dijo:
—Son muy caras esas medias.
Una oleada de rabia feroz, asesina, invadió a la muchacha. Deseó que todas aquellas mujeres quedaran aniquiladas, que desaparecieran, que el mundo quedara liberado de ellas. ¡Cuánto le desagradaba avanzar por el patio de la iglesia, siguiendo la alfombra roja, seguir moviéndose bajo la vista de aquella gente! De repente, Gudrun dijo:
—No entraré en la iglesia.
Lo expuso con tal firmeza que Úrsula, inmediatamente, se detuvo, dio un cuarto de vuelta sobre sí misma y avanzó por un sendero lateral que conducía al jardín particular de la escuela primaria, cuyos terrenos eran contiguos a los de la iglesia.
Inmediatamente después de haber pasado la puertecilla en el seto que separaba los terrenos de la escuela, ya fuera del patio de la iglesia, Úrsula se sentó, para descansar unos instantes, en el bajo muro de piedra, bajo las ramas de un laurel. A su espalda se alzaba el gran edificio rojo de la escuela primaria, pacífico, con todas las ventanas abiertas por ser día de fiesta. Ante ella, por encima de los arbustos, veía los pálidos tejados y el campanario de la vieja iglesia. El follaje ocultaba a las dos hermanas.
Gudrun se sentó en silencio. Mantenía los labios prietamente cerrados, y la cabeza baja. Lamentaba amargamente haber regresado. Úrsula la miró y pensó que su hermana estaba increíblemente bella, arrebolada por el enojo. Pero Gudrun la cohibía, le producía cierta fatigada inquietud. Deseó quedarse sola, liberada de aquella tensión, de aquella sensación de encierro que la presencia de Gudrun le producía.
Ésta preguntó:
—¿Vamos a quedarnos aquí?
Úrsula se puso en pie, como si su hermana la hubiera reprendido, y dijo:
—Sólo descansaba un instante. Podemos quedarnos aquí, en la esquina, junto al frontón, y lo veremos todo.
El sol iluminaba alegremente el patio de la iglesia, y el aire llevaba un vago aroma a savia y a primavera, quizá el aroma de las violetas junto a las tumbas. Habían brotado ya unas cuantas margaritas, luminosas como ángeles. Y, en el aire, las hojas de un haya, en trance de abrirse, eran rojas como la sangre.
A las once en punto comenzaron a llegar los carruajes. Los grupos junto al portalón se agitaron. Se concentraban cada vez que llegaba un carruaje, y los invitados a la boda subían los peldaños y avanzaban por la alfombra roja hacia la iglesia. Todos estaban alegres y excitados porque el sol brillaba.
Gudrun los contemplaba atentamente, con objetiva curiosidad. Veía a cada uno de ellos como si se tratara de un personaje completo, como si fuera un personaje de novela, o el tema de un cuadro, o una marioneta en un teatrillo; en fin, como una creación acabada. Le gustaba reorganizar sus diversas características, situarlos bajo su luz verdadera, darles el ambiente que les correspondía, dejarlos fijados para siempre mientras pasaban ante ella, camino de la iglesia. Entre ellos, no hubo ni uno que tuviera algo secreto, desconocido, sin resolver, hasta el momento en que comenzaron a aparecer los Crich. Entonces, el interés de Gudrun quedó espoleado. En ellos había algo que no era tan patente.
Llegó la madre, la señora Crich, acompañada de su hijo mayor, Gerald. La figura de aquella mujer era rara y desaliñada, a pesar de los intentos que evidentemente se habían efectuado con la idea de ponerla a la altura de la ocasión. Tenía la cara pálida, amarillenta, con la piel clara y transparente, caminaba inclinada al frente, tenía rasgos muy marcados, bellos, y de expresión tensa, ciega, adquisitiva. Llevaba el cabello descolorido y mal peinado, hasta el punto de que de su sombrero de seda azul salían mechones que, flotando al viento, llegaban hasta el manto de seda de color azul oscuro. Parecía una mujer dominada por una monomanía, una mujer casi furtiva, pero con mucho orgullo.
Su hijo era un tipo rubio, de piel tostada por el sol, cuerpo bien formado, y casi exageradamente bien vestido. Sin embargo, también tenía cierto aire extraño, cierto aspecto cauteloso, un resplandor subconsciente, como si no perteneciera a la misma creación que la gente que había alrededor.
Gudrun se sintió inmediatamente atraída por él. Advertía en aquel hombre cierto aire nórdico que la hipnotizaba. En su clara carne nórdica y en su rubio cabello brillaba una luz como la del sol, filtrada a través de hielo cristalizado. Y tenía un aspecto nuevo, sin explotar, puro como el de un ser ártico. Parecía contar unos treinta años, quizá más. Su esplendente belleza, su virilidad, cual la de un lobo joven y alegre, sonriente, no impidieron que Gudrun advirtiera también la siniestra y reveladora calma de su comportamiento, el agazapado peligro de su carácter indómito. Gudrun dijo para sí: «Su tótem es el lobo. Su madre es una vieja loba salvaje». Y entonces experimentó un agudo paroxismo, una exaltación, igual que si hubiera hecho un increíble descubrimiento, igual que si hubiera llegado a saber algo que nadie más, en todo el mundo, sabía. Aquella extraña exaltación la poseyó íntegramente, todas sus venas estaban estremecidas por el paroxismo de aquella violenta sensación. Exclamó para sí: «¡Santo Dios! ¿Qué es esto que me ocurre?». Y, un momento después, se decía con seguridad: «Sabré más cosas acerca de este hombre». La torturaba el deseo de volver a verle, la torturaba una nostalgia, la necesidad de verle otra vez para saber con certeza que no se había equivocado, que no se estaba engañando a sí misma, que realmente sentía aquella extraña y avasalladora sensación ante el hombre, aquel conocimiento del hombre, allí, en su propia esencia, aquella poderosa aprehensión del hombre. Se preguntó: «¿Realmente he sido escogida, de una manera u otra, para este hombre, realmente hay una pálida y dorada luz ártica que sólo a nosotros dos envuelve?». Y no podía creerlo, quedando sumida en una ensoñada meditación, sin tener apenas conciencia de lo que ocurría alrededor.
Las damas de honor de la novia estaban ya allí, pero el novio aún no había llegado. Úrsula se preguntó si acaso pasaba algo raro, y si acaso la boda iba a estropearse. Se sintió inquieta, como si ella tuviera la culpa. Las principales damas de honor de la novia habían llegado. Úrsula contempló cómo subían los peldaños. Conocía a una de ellas, mujer alta y de lentos movimientos, de aire remiso, con densa cabellera rubia y larga cara pálida. Era Hermione Roddice, amiga de la familia Crich. Avanzaba, alta la cabeza, balanceando un enorme sombrero aplanado, de pálido terciopelo amarillo, con grises plumas de avestruz naturales. Se deslizaba casi como si se hallara en estado de inconsciencia, con la cara larga y blanquecina alzada, como si no quisiera ver el mundo. Era rica. Llevaba un vestido de fino terciopelo de seda, de color amarillo pálido, con el adorno de gran número de artemisas rosadas. Los zapatos y las medias eran de un color gris con matices castaños, al igual que las plumas del sombrero, y densa su cabellera. Y así avanzaba deslizándose, con una peculiar quietud de las caderas, en extraño movimiento involuntario. Impresionaba con su colorido amarillo pálido y castaño rosado, pero había en ella algo macabro y repulsivo. Cuando ella pasaba, la gente guardaba silencio, impresionada, excitada, animada por los deseos de proferir gritos, pero, por desconocidas razones, quedaba en silencio. Su cara, larga y pálida, que llevaba alzada, al modo de las caras de Rosseti, casi parecía drogada, como si una extraña masa de pensamientos se retorciera en sus tinieblas interiores, como si viviera presa sin poder escapar jamás de su prisión.
Úrsula la contempló fascinada. La conocía un poco. Se trataba de la mujer más notable de Midlands. Su padre era un vizconde del Derbyshire, de la vieja escuela, en tanto que ella era una mujer de la nueva escuela, muy intelectual, pesada, con los nervios destrozados por la constante conciencia de sí misma. Estaba apasionadamente interesada en las reformas, había entregado el alma a las causas públicas. Pero, mujer afín a los hombres, era el mundo de los hombres el que la tenía presa.
Tenía diversas intimidades de mente y de alma con diversos hombres de valía. Entre esos hombres, Úrsula sólo conocía a Rupert Birkin, que era uno de los inspectores de las escuelas del condado. Pero Gudrun había conocido a otros de esos hombres en Londres. En ocasión de frecuentar con sus amigos artistas diferentes núcleos sociales, Gudrun había llegado a conocer a muchos hombres destacados y con prestigio. Había tratado a Hermione dos veces, pero no trabaron amistad. Sería raro volverse a encontrar en Midlands, lugar en el que su respectiva posición social era tan diferente, después de haberse tratado en condiciones de igualdad en casa de amigos comunes, en la ciudad. Y así fue porque Gudrun destacaba en el trato social, y tenía amigos en los ámbitos de la laxa aristocracia que estaba en contacto con las artes.
Hermione sabía que iba bien vestida, sabía que era socialmente igual, cuando no muy superior, a cuantos pudiera encontrar en Willey Green. Le constaba que era aceptada en el mundo de la cultura y la inteligencia. Era una Kulturträger, un medio de la cultura ideológica. Con todo lo anterior, se hallaba siempre en la más elevada posición. Tanto en la sociedad, como en el pensamiento, como en las ocasiones públicas, e incluso en las artes, estaba segura de sí misma, y se movía entre los más destacados con la misma facilidad con que se movía en su propia casa. Nadie podía despreciarla, nadie podía mofarse de ella, porque siempre se hallaba entre los primeros, y aquellos que la atacaban se encontraban por debajo de ella, ya en lo tocante a rango, ya en riqueza, ya en relaciones de pensamiento, progreso y comprensión. En consecuencia, era invulnerable, inatacable, y estaba por encima del juicio de los humanos.
Y sin embargo, su alma era torturada e indefensa. Incluso mientras avanzaba hacia la iglesia, segura de que, en todos los aspectos, se encontraba fuera del alcance de los juicios vulgares, perfectamente sabedora de que su apariencia era perfecta y en todo acabada, de acuerdo con los más elevados criterios, sufría, bajo su confianza y su orgullo, la tortura de sentirse a merced de hirientes ataques, de la burla y el desprecio. Siempre se sentía vulnerable; siempre hubo una secreta grieta en su armadura. Aunque ni siquiera ella sabía en qué consistía esa grieta. Faltaba vigor a su personalidad, carecía de natural suficiencia; había, en su interior, un terrible vacío, una laguna, una deficiencia de su ser.
Y quería que alguien supliera esa deficiencia, cerrara esa grieta de una vez para siempre. Necesitaba ansiosamente a Rupert Birkin. Cuando este hombre estaba con ella, Hermione se sentía completa, suficiente, entera. El resto del tiempo quedaba cual un edificio con cimientos de arena, pendiente sobre un abismo, y, a pesar de su vanidad y de todas sus certidumbres, cualquier vulgar criada dotada de carácter robusto y positivo podía arrojarla a aquel pozo sin fondo, pozo de insuficiencia, mediante el más leve movimiento de mofa y desprecio. Por eso, aquella pensativa y torturada mujer no hacía más que acumular defensas de conocimientos estéticos, de cultura, de visiones del mundo y desinterés. Sin embargo, jamás podía colmar el vacío de la insuficiencia.
Si Birkin estableciera con ella relaciones íntimas duraderas, Hermione quedaría a salvo en el azaroso viaje de la vida. Birkin podía transformarla en una mujer firme y triunfante, triunfante incluso sobre los ángeles del cielo. ¡Oh, si Birkin se decidiera! Pero el temor y las dudas atormentaban a Hermione. Se esforzaba en ser hermosa, se esforzaba intensamente en alcanzar aquel grado de belleza y distinción que Birkin necesitaba para quedar convencido. Pero siempre se daba aquella deficiencia.
Además, Birkin era perverso. Se la quitaba de encima, siempre se quitaba de encima a Hermione. Cuanto más se esforzaba ésta en atraerle, más la rechazaba Birkin. Y llevaban años siendo amantes. Era tan fatigoso, tan doloroso… Se sentía tan cansada… Pero, a pesar de todo, Hermione seguía teniendo fe en sí misma. Le constaba que Birkin estaba intentando dejarla. Sabía que quería romper definitivamente con ella y recuperar la libertad. Pero Hermione aún tenía fe en su capacidad de retenerlo, creía en su superior juicio. Pese a que la inteligencia de Birkin era grande, ella seguía siendo la central piedra de toque de la verdad. Lo único que necesitaba era estar unida a Birkin.
Y esta unión, que también representaba la más alta realización personal de Birkin, era precisamente lo que éste, con la perversidad de un niño malcriado, quería rechazar. Con la firme voluntad del niño tozudo, Birkin quería romper los vínculos que unían a los dos.
Y Birkin iba a asistir a esa boda. Sí, sería el primer testigo del novio. Estaría ya dentro de la iglesia, esperando. Y la vería entrar. En el momento en que Hermione cruzó la puerta del templo, la aprensión nerviosa y el deseo le produjeron un estremecimiento. Allí estaría Birkin, y vería cuán elegantemente vestida iba ella; sin la menor duda se percataría de qué hermosa se había puesto ella, por él. Birkin comprendería, sí, podría darse cuenta de que ella, la primera, estaba hecha para él; ella, la más alta. Sin la menor duda, por fin Birkin podría aceptar su alto destino, y no resistirse.
Con una leve convulsión de ansias fatigadas, Hermione entró en la iglesia, y despacio paseó la mirada en busca de Birkin, mientras la agitación estremecía su esbelto cuerpo. En su calidad de primer testigo del novio, Birkin tenía que hallarse en pie, junto al altar. Hermione movió despacio los ojos, morosa en su certidumbre.
Y vio que Birkin no estaba allí. Una terrible tormenta se desencadenó dentro de ella, y tuvo la impresión de que se ahogaba en el mar. La invadió una devastadora desesperanza. Mecánicamente, se acercó al altar. Jamás había sentido semejante dolor de suma e irremediable desesperanza. Peor que la muerte era aquella sensación de vacío y soledad.
El novio y su primer testigo y acompañante aún no habían llegado. En el exterior, junto a la iglesia, imperaba una inquietud creciente. Úrsula se sentía casi responsable de lo que estaba ocurriendo. Le parecía intolerable que la novia llegara y el novio no estuviera allí. La boda no podía frustrarse. No, jamás.
Y he aquí que llegó la carroza de la novia, adornada con cintas y escarapelas. Alegremente los caballos tordos avanzaban al trote hacia su destino, el portalón del patio de la iglesia, y su movimiento era como una risa. Allí estaba el núcleo central de cuanto es alegría y placer. Abrieron la puerta de la carroza, para que de ella saliera la flor del día. La gente en la calle murmuró levemente, con el murmullo propio de las multitudes defraudadas.
Primero, al aire de la mañana, salió el padre, como una sombra. Era un hombre alto, flaco, preocupado, con rala barbita negra entreverada de gris. Esperó pacientemente, junto a la puerta de la carroza, discreto.
En el hueco de la puerta de la carroza apareció una espuma de delicadas hojas y flores, una blancura de satén y encaje, y allí sonó una alegre voz que dijo:
—¿Cómo bajo de aquí?
Una onda de satisfacción conmovió a los espectadores. Se acercaron y se apiñaron más para recibir a la novia, contemplando con entusiasmo la rubia cabeza inclinada hacia abajo, con los capullos en flor, y el delicado, blanco y dubitativo pie que buscaba el peldaño de la carroza. Súbitamente se produjo el apresurado movimiento de algo parecido a una blanca nube, y apareció la novia, cual la espuma del mar, flotando toda ella de blanco junto a su padre, a la sombra matutina de los árboles, agitado su velo por la risa. La novia dijo:
—Ya está, ya he bajado.
La novia puso la mano sobre el brazo de su flaco y agobiado padre, y, agitándose el sutil tejido del velo, avanzó por la eterna alfombra roja. Su padre, mudo y amarillento, con la negra barba dándole aspecto mayormente agobiado, subió los peldaños en rígidos movimientos, como si su alma estuviera ausente. Pero la riente neblina blanca formada por la novia avanzó sin mengua, a la par que él.
¡Y el novio no había llegado! Para la novia, eso era intolerable. Úrsula, con el corazón atenazado por la angustia, contemplaba la colina, más allá, la carretera descendente por la que el novio tenía que llegar. Allí estaba el carruaje. Descendía muy deprisa. Sí, acababa de aparecer en la carretera. Sí, era el novio. Úrsula volvió la vista a la novia y a la gente, y, desde su lugar de observación, emitió un grito inarticulado. Quiso advertirles que el novio iba a llegar. Pero su grito fue inarticulado e inaudible, y Úrsula, llevada por sus ansias y por su dubitativa confusión, se sonrojó intensamente.
Traqueteando, el carruaje del novio descendía por la carretera y se acercaba más y más. La gente soltó un grito. La novia, que acababa de llegar a lo alto de los peldaños, dio alegremente media vuelta sobre sí misma, para saber a qué se debía aquella agitación. Vio a la gente inquieta, vio que un carruaje se detenía y que de él bajaba su novio que, pasando por delante de los caballos, penetró en la multitud.
La novia, en un arrebato de burlona excitación, en lo alto de los peldaños, ante la senda roja, a la luz del sol, agitó en el aire el ramillete, y gritó:
—¡Tibs! ¡Tibs!
Pero el novio, abriéndose paso entre la gente, con el sombrero en la mano, no la oyó. Mirándole desde lo alto, la novia volvió a gritar:
—¡Tibs!
Desorientado, el novio miró alrededor, y vio a la novia y a su madre, en pie en el sendero, a altura superior a la suya. Su cara adoptó una expresión extraña y sorprendida. Dudó unos instantes. Y, a continuación, encogió el cuerpo dispuesto a dar un salto que le llevara al lado de la novia. En una reacción refleja, la novia emitió un grito extraño, inhalando el aire:
—¡Aaah…!
Dio media vuelta y echó a correr, avanzando con increíble velocidad, con el taconeo de sus pies blancos y el revoloteo de sus blancas ropas, hacia la iglesia. Como un lebrel, el muchacho echó a correr tras ella, saltando los peldaños y esquivando al padre, moviendo las grupas con la flexibilidad propia del galgo que corre tras su presa.
Las mujeres vulgares, abajo, de repente arrastradas por el espectáculo, gritaron:
—¡Corre! ¡Atrápala!
La novia, desprendiéndose sus flores como si fueran salpicones de espuma, frenaba su carrera para dar la vuelta a la esquina de la iglesia. Miró hacia atrás, soltó un selvático grito de risa y desafío, giró sobre sí misma, se irguió y desapareció al otro lado del contrafuerte de piedra gris. En el instante siguiente, el novio, inclinado al frente en su carrera, apoyando la mano en el ángulo formado por la piedra silenciosa, dio el giro y desapareció, desapareciendo con él, en aquella persecución, sus grupas flexibles y fuertes.
En el mismo instante la multitud junto al portalón lanzó gritos y exclamaciones de excitación. Entonces, Úrsula volvió a fijarse en la oscura y encorvada figura del señor Crich, detenido absorto en el sendero, que había contemplado con cara inexpresiva la carrera de los novios hacia la iglesia. Había terminado, y el señor Crich dirigió la vista hacia atrás, para mirar a Rupert Birkin, quien inmediatamente se adelantó y se puso a su lado. Con una leve sonrisa, Birkin dijo:
—Nosotros cerraremos la marcha.
Lacónicamente, el padre replicó:
—Ya.
Y los dos hombres avanzaron juntos por la alfombra. Birkin tenía aspecto pálido y enfermizo, y era tan flaco como el señor Crich. Tenía el cuerpo estrecho, pero bien construido. Caminaba arrastrando levemente un pie, lo cual se debía solamente a la timidez. Pese a que vestía correctamente, había en él un innato matiz de incongruencia que daba cierta leve ridiculez a su apariencia. Era, por naturaleza, inteligente y solitario, por lo que no se adaptaba debidamente a los ambientes en las ocasiones sociales regidas por los convencionalismos. A pesar de ello, se subordinaba a las ideas dominantes en dichas ocasiones, interpretaba su papel.
Se esforzaba en parecer absolutamente normal, perfecta y maravillosamente corriente. Y lo hacía tan bien, adaptándose al tono de su entorno, ajustándose con rapidez a su interlocutor y sus circunstancias, que conseguía que sus apariencias de ser normal y corriente adquirieran tal verosimilitud que, por lo general, suscitaban momentáneamente las simpatías de quienes le trataban, y les impedía atacarle por su singular manera de ser.
Hablaba tranquila y amablemente con el señor Crich, mientras los dos avanzaban hacia la puerta de la iglesia. Se comportaba ante las diversas situaciones igual que el que pasa por la cuerda floja. Siempre se encontraba en la cuerda floja, aunque fingiendo hallarse totalmente cómodo. Decía:
—Lamento que hayamos llegado tan tarde. Hemos estado buscando un gancho para abrochar las botas, y hemos tardado mucho en encontrarlo. Parece que ustedes han llegado puntualmente.
El señor Crich repuso:
—Por lo general somos puntuales.
—Yo siempre llego tarde a todas partes. Pero hoy he sido verdaderamente puntual, y si hemos llegado tarde no ha sido por nuestra culpa. Fue un accidente. Lo siento.
Los dos hombres desaparecieron, y, por el momento, no hubo nada más que ver. Úrsula se quedó pensando en Birkin. Birkin picaba su curiosidad; la atraía y la irritaba.
Quería saber más. Había hablado una o dos veces con él, aun cuando sólo en su calidad de inspector de enseñanza primaria. A juicio de Úrsula, Birkin se daba cuenta de que existía cierta afinidad entre los dos, una comprensión natural, tácita, el empleo de un mismo idioma. Pero no habían tenido tiempo de desarrollar esa comprensión. Y había algo que separaba a Úrsula de Birkin, y, al mismo tiempo la atraía hacia él. En Birkin se daba cierta hostilidad, una última reserva oculta, algo frío e inaccesible.
Sin embargo, quería conocerle. No sin renuencia, Úrsula, que no quería iniciar una conversación a fondo sobre Birkin, preguntó a Gudrun:
—¿Qué piensas de Birkin?
Gudrun repitió:
—¿Que qué pienso de Rupert Birkin? Pues me parece atractivo, decididamente atractivo. Lo que no aguanto es la manera en que trata al prójimo… Trata a cualquier tonta como si mereciera su más alta consideración. Entonces una se siente horriblemente traicionada.
Úrsula preguntó:
—¿Y por qué lo hace?
—Porque carece de capacidad crítica. Por lo menos en lo tocante a las personas. Ya te he dicho que trata a cualquier tonta igual que a ti o a mí, lo cual es un tremendo insulto.
—Sí, sí, desde luego. Hay que diferenciar.
—Exactamente: hay que diferenciar. Ahora bien, en otros aspectos es un muchacho maravilloso. Sí, tiene una personalidad maravillosa. Pero no se puede confiar en él.
Vagamente, Úrsula asintió:
—Ya.
Siempre se sentía obligada a dar su asentimiento a los juicios de Gudrun, incluso cuando estaba en total desacuerdo con ella.
Las dos hermanas guardaron silencio, en espera de que la ceremonia terminara, y los novios y su cortejo salieran de la iglesia. Gudrun no quería hablar. Prefería pensar en Gerald Crich. Deseaba saber si la fuerte impresión que le había causado era real. Quería estar plenamente preparada para comprobarlo.
Dentro de la iglesia la ceremonia de la boda seguía su curso. Hermione Roddice sólo pensaba en Birkin. Se encontraba cerca de ella. Hermione tenía la impresión de gravitar físicamente hacia él. Deseaba tocarlo. No podía tener la certeza de que Birkin se encontraba cerca de ella si no le tocaba. A pesar de todo, Hermione dominó sus impulsos durante la ceremonia.
Había sufrido tan amargamente durante el retraso de Birkin, que aún se sentía alterada. La neuralgia todavía la torturaba al pensar que podría no haber acudido a su lado. Lo había esperado, dominada por un leve delirio de tortura nerviosa. Al verla con el aire pensativo y con aquella expresión embelesada que le daba apariencias de ser toda ella espíritu, como los ángeles, pero que, en realidad, era causada por la tortura, y que le confería indudable patetismo, Birkin sintió que la lástima le desgarraba el corazón. Miró la cabeza inclinada al frente de Hermione, su cara con expresión de embeleso, una cara en un éxtasis casi demoníaco. Sintiendo que Birkin la miraba, Hermione levantó la cara y buscó sus ojos, dirigiéndole con sus hermosos ojos grises una llameante mirada, como una gran señal. Pero Birkin rehuyó su mirada, y ella volvió a bajar la cabeza, hundida en la tortura y la vergüenza, mientras el dolor le roía el corazón. Y Birkin también se sentía atormentado por la vergüenza, por un supremo desagrado, por una profunda lástima hacia Hermione, debido a que no quería mirarla a los ojos, a que no quería recibir su llameante seña de reconocimiento.
La novia y el novio ya estaban casados. Todos pasaron a la vicaría. Hermione, sin querer, se puso al lado de Birkin, para tocarlo. Y él lo toleró.
Fuera, Gudrun y Úrsula aguzaron el oído para percibir las notas del órgano, tocado por su padre. A su padre le gustaba tocar la marcha nupcial. Los recién casados salían de la iglesia. Las campanas volteaban haciendo vibrar el aire. Úrsula se preguntó si los árboles y las flores podían sentir la vibración, y se preguntó qué pensaban, qué pensaban de aquella extraña conmoción del aire. La novia estaba muy modosa, cogida del brazo del novio, que tenía la vista fija en el cielo, allí, ante él, y abría y cerraba inconscientemente los ojos, como si no supiera con exactitud dónde se encontraba. El novio presentaba un aspecto un tanto cómico, al parpadear e intentar formar parte de la escena, a pesar de que, desde el punto de vista emotivo, se sentía atacado al quedar ofrecido a la vista de la gente allí congregada. Presentaba el típico aspecto de un oficial de la armada, viril y presto a cumplir con su deber.
Birkin salió con Hermione. Ésta tenía expresión de embeleso y de triunfo, igual que los ángeles caídos y reivindicados, aun cuando sutilmente demoníaca, pues tenía a Birkin cogido por el brazo. Y Birkin iba inexpresivo, neutralizado, dejándose poseer por Hermione, como si ése fuera su sino, su sino inevitable.
Salió Gerald Crich, rubio, bien parecido, saludable, con grandes reservas de energía. Era un hombre erecto y completo, y una furtiva cautela se transparentaba como una leve luz por su aspecto amable y casi feliz. Gudrun se levantó bruscamente y se fue. No podía aguantar aquello. Quería estar sola para saber qué era aquella extraña y fuerte inoculación que había cambiado totalmente los humores de su sangre.
2. Shortlands
Las hermanas Brangwen fueron a su casa de Beldover, en tanto que los invitados a la boda se reunieron en Shortlands, la casa de los Crich. Se trataba de una casa antigua, alargada y baja, una especie de solariega casa de campo, que se extendía en lo alto de una colina, inmediatamente al otro lado del pequeño y alargado lago de Willey Water. Desde Shortlands se divisaba un prado, inclinado en sentido descendente, que bien hubiera podido denominarse parque debido a los grandes y solitarios árboles que en él se alzaban. Al otro lado del estrecho lago, el prado se empinaba para convertirse en la colina cubierta de bosque que ocultaba perfectamente la mina de carbón en el valle que se extendía detrás, aunque no conseguía tapar del todo las columnas de humo surgidas de la mina. Sin embargo, el paisaje era rural y pintoresco, muy tranquilo, y la casa no dejaba de tener su encanto.
La familia Crich y los invitados a la boda atestaban la casa. El padre, que estaba enfermo, se había retirado a descansar. Gerald actuaba de anfitrión. Estaba en el hogareño vestíbulo atendiendo amable y cortésmente a los hombres. Causaba la impresión de que le gustara cumplir con sus deberes sociales. Sonreía y daba muestras de inagotable hospitalidad.
Las mujeres iban de un lado para otro, un tanto confusas y perseguidas de cerca por las tres hijas casadas de la familia Crich. En todo momento se oía la característica e imperiosa voz de alguna mujer Crich gritando: «Helen, ven aquí un instante», «Marjorie, quiero hablar contigo…», «Oh, señora Witham, dígame una cosa…». Se oía un gran rumor de faldas, se veían rápidas miradas de mujeres elegantemente vestidas, un niño cruzaba correteando el vestíbulo, y, luego, volvía a cruzarlo en sentido inverso. Una doncella iba y venía apresurada.
Entretanto, los hombres formaban pequeños y sosegados grupos, charlaban y fumaban, fingían no prestar la menor atención a la rumorosa animación del mundo femenino. Pero en realidad no podían hablar por culpa de la cristalina barahúnda de las voces excitadas y las frescas cascadas de las risas de las mujeres. Los hombres esperaban, inhibidos, sin saber qué hacer, aburridos. Pero Gerald seguía causando aquella impresión de afabilidad y dicha, sin reparar en que estaba esperando y sin nada que hacer, consciente de que era el pivote alrededor del cual giraba la escena.
De repente, la señora Crich entró ruidosamente en la estancia, volviendo a uno y otro lado su cara fuerte y de limpios rasgos. Todavía iba con el sombrero y el manto de seda azul. Gerald le dijo:
—¿Pasa algo, mamá?
Vagamente, la señora Crich repuso:
—Nada, nada…
Y se dirigió hacia Birkin, quien hablaba con un cuñado de Gerald Crich. Con su voz de bajo registro, y en tono que causaba la impresión de que no estuviera dispuesta a hacer el menor caso de sus invitados, la señora Crich dijo:
—¿Qué tal, señor Birkin?
Y le ofreció la mano. Cambiando rápidamente el tono, Birkin repuso:
—Buenos días, señora Crich. No he podido saludarla antes, realmente lo siento.
Con su voz baja, la señora Crich observó:
—No conozco ni a la mitad de la gente que se ha reunido aquí.
Su yerno se alejó un tanto inhibido. Riendo, Birkin dijo:
—¿Y resulta que los desconocidos no le gustan? La verdad es que yo tampoco comprendo a santo de qué hay que estar pendiente de la gente por el mero hecho de que se encuentren en el mismo cuarto en que uno se encuentra. ¿Por qué estoy obligado a fijarme en que están presentes?
Con su voz baja y tensa, la señora Crich dijo:
—¡Exactamente! Pero resulta que están aquí. Y en mi propia casa encuentro gente a la que no conozco. Mis hijos me presentan a esa gente: «Mira, mamá, te presento al señor Fulano de Tal». Y yo me quedo igual que antes. ¿Qué tiene que ver quién sea el señor Fulano de Tal con su nombre y apellidos? ¿Y qué tengo yo que ver con ese señor o con su apellido?
La señora Crich miró fijamente a Birkin, sobresaltándole. A Birkin le halagaba que la señora Crich se hubiera dirigido a él, ya que esa señora no hacía el menor caso a nadie. Birkin miró la cara de la señora Crich, tensa y limpia, de grandes rasgos, pero no osó mirar sus azules ojos de penetrante mirada. Sin embargo, se fijó en que el cabello le caía en mechones lacios y desaliñados sobre las orejas, ciertamente bellas, pero que no podía decirse estuvieran totalmente limpias. Tampoco el cuello de la señora Crich estaba limpio del todo. Incluso en eso se sentía afín a la señora Crich, a pesar, pensó Birkin, de que él iba siempre perfectamente lavado, por lo menos en lo tocante a cuello y orejas.
Mientras pensaba lo anterior, Birkin sonrió levemente. Sin embargo, se sentía tenso, con la sensación de que él y aquella señora entrada en años, extraña en su propia casa, estaban hablando con aire de conspiración, como dos traidores, como enemigos en el terreno de todos los demás. Birkin parecía un venado en el momento en que inclina una oreja hacia atrás, para saber qué tiene a la espalda, y otra hacia delante, para saber quién se encuentra al frente. Un tanto remiso a proseguir aquella conversación, dijo:
—La gente carece de importancia.
La madre le miró con brusca y tenebrosa expresión interrogante, como si dudara de su sinceridad. Secamente preguntó:
—¿Qué quiere decir con que carecen de importancia?
Obligado a profundizar más de lo que deseaba, Birkin repuso:
—Que hay mucha gente que no es nada. Es gente que hace ruido y parlotea. Pero más valdría quitarla de en medio, eliminarla. Esencialmente, es gente que no existe, que no está, no está ahí.
Mientras Birkin pronunciaba estas palabras, la señora Crich le miró fijamente. Con sequedad, observó:
—Pero esa gente no es fruto de nuestra imaginación.
—Es que no hay nada que imaginar con respecto a ella, y precisamente por eso no existe.
—Bueno, la verdad es que yo no diría tanto. El caso es que aquí están todos, tanto si existen como si no existen. No soy yo quien debe decidir si existen o no. Yo solamente sé que no se puede esperar de mí que preste atención a todos. No se me puede pedir que los conozca a todos, sólo porque están aquí. En cuanto a mí respecta, igual da que estén como que no estén.
—Exactamente.
La señora Crich preguntó:
—¿Puedo portarme como si no estuvieran?
—Naturalmente.
Hubo una breve pausa. La señora Crich la rompió:
—Pero ocurre que están aquí, y eso es molesto.
En tono de monólogo, prosiguió:
—Ahí están mis yernos. Y ahora que Laura se ha casado, tengo un yerno más. En realidad, todavía no distingo a John de James. Se acercan a mí y me llaman madre. Sé muy bien que cuando me dicen: «Hola madre, ¿cómo estás?», debería contestar: «No soy tu madre en ningún sentido». Mas ¿para qué voy a decir eso? Son lo que son. He tenido hijos propios. Y me parece que los distingo de los hijos de otras mujeres.
—Cabe suponerlo, ciertamente.
La señora Crich miró a Birkin, un tanto sorprendida, quizá habiendo olvidado que hablaba con él. La señora Crich perdió el hilo de su monólogo.
Vagamente, paseó la mirada por la estancia. Birkin no sabía qué buscaba la señora Crich ni qué pensaba. Evidentemente, la señora Crich se dio cuenta de la presencia de sus hijos. Bruscamente preguntó:
—¿Están todos mis hijos aquí?
Sorprendido, quizá un poco atemorizado, Birkin se echó a reír y replicó:
—Apenas les conozco. Sólo conozco a Gerald, en realidad.
—¡Gerald! Entre todos es el que más protección necesita. Viéndole, nadie lo diría, ¿verdad?
—Efectivamente.
La madre miró al mayor de sus hijos, le miró fijamente un rato. En un incomprensible monosílabo que pareció profundamente cínico, expresó su pensamiento:
—¡Ay!
Birkin sintió miedo, el miedo que se siente cuando no se osa comprender algo. Y la señora Crich se alejó, olvidándose de él. Pero volvió sobre sus pasos y dijo a Birkin:
—Me gustaría que Gerald tuviera un amigo. Jamás ha tenido un amigo.
Birkin la miró a los ojos, azules, de intensa mirada. No podía comprenderlos. Casi alegremente, dijo para sí: «¿Acaso soy el guardián de mi hermano?».
Inmediatamente recordó, con leve sobresalto, que aquélla era la frase de Caín. Y si alguien había que fuera Caín, sin duda alguna era Gerald. Bueno, en realidad tampoco cabía decir que fuera Caín, a pesar de que había dado muerte a su hermano. El puro y simple accidente es una realidad, y no cabe atribuir la culpa a nadie, incluso en el caso de que uno mate, de esa manera, a su propio hermano. Gerald, siendo chico, había matado a su hermano de manera puramente accidental. ¿Y qué? ¿Por qué marcar y maldecir la vida que ha causado el accidente? El hombre puede vivir después de un accidente y morir de accidente. ¿O no? ¿Será que la vida de cada hombre, individualmente considerado, está sujeta al puro accidente, y que sólo la raza, el género y la especie tienen una referencia universal? ¿O, contrariamente, esto último no es verdad, y el puro accidente no existe? ¿Acaso todo lo que ocurre tiene un significado universal? ¿Sí o no? Mientras Birkin meditaba acerca de esto, se olvidó de la señora Crich, y la señora Crich se olvidó de él.
Birkin no creía en la existencia del accidente. Todo estaba unido, en el más profundo sentido.
En el instante en que llegaba a esta conclusión, una de las hermanas Crich se acercó a ellos y dijo a su madre:
—Mamá, ¿por qué no te quitas el sombrero? Dentro de un momento vamos a sentarnos a la mesa, y será una comida solemne.
La muchacha pasó el brazo por debajo del de su madre y se la llevó. Inmediatamente, Birkin trabó conversación con el primer hombre que encontró.
Sonó el gong anunciando el almuerzo. Los hombres alzaron la vista, pero nadie se dirigió al comedor. Las mujeres de la casa causaban la impresión de que aquel sonido carecía de todo significado para ellas. Pasaron cinco minutos. Crowther, el viejo criado, apareció en la puerta, exasperado. Dirigió a Gerald una mirada en petición de auxilio. Él fijó la vista en la caracola grande y retorcida que reposaba sobre la repisa del hogar, y, sin decir nada a nadie, la cogió y sopló, dando con ella un trompetazo ensordecedor. Fue un sonido extraño y excitante que aceleró los latidos de todos los corazones. Aquella llamada tuvo efectos casi mágicos. Todos acudieron presurosos, como obedeciendo a una orden. Y después, todos a la vez, agrupados, se dirigieron al comedor.
Gerald esperó unos instantes, para permitir que su hermana cumpliera las funciones de señora de la casa. Sabía muy bien que su madre no prestaría la menor atención al cumplimiento de sus deberes. Sin embargo, su hermana se limitó a ir directamente a su puesto en la mesa. En consecuencia, el joven Gerald, con aire quizá un poco dictatorial, indicó a cada invitado su lugar.
Hubo unos instantes de silencio, durante los cuales todos miraron los hors d’oeuvres que les estaban sirviendo. Y, en aquel silencio, una niña de unos trece o catorce años, con larga melena cayéndole por la espalda, dijo tranquila, con gran seguridad en sí misma:
—Gerald, al hacer ese ruido espantoso, te has olvidado de papá.
Gerald repuso:
—Pues sí, quizá…
Dirigiéndose a los invitados, en general, añadió:
—Papá se ha acostado. No se encuentra bien.
Una de las hijas casadas, inclinando la cabeza para que el inmenso pastel de boda que se alzaba en medio de la mesa, adornado con flores artificiales, no le impidiera la visión de Gerald, preguntó:
—¿Cómo sigue papá?
Fue Winifred, la jovencita con la melena, quien contestó:
—No le duele nada, pero está cansado.
Sirvieron el vino, y todos comenzaron a hablar alborotadamente. En un extremo de la mesa se sentaba la madre, con el cabello desaliñado. Birkin estaba a su lado. A veces, la madre miraba con expresión de ferocidad la fila de caras, inclinándose hacia delante, sin ningún recato. Después de hacerlo una vez más, preguntó a Birkin:
—¿Quién es ese muchacho?
Discretamente, Birkin repuso:
—No lo sé.
—¿Cree que puedo haberlo visto antes?
—Me parece que no. Yo no le he visto.
Y la madre quedó satisfecha. Fatigadamente, cerró los párpados, una expresión de paz cubrió su rostro, y adquirió aspecto de reina en reposo. Luego se estremeció, en su cara se formó una leve sonrisa, y, por unos instantes, pareció una agradable señora dispuesta a atender a sus invitados. Durante esos instantes inclinó grácilmente la cabeza, como si todos fueran seres deliciosos y bien acogidos en aquella casa. E inmediatamente otra vez se le ensombreció el rostro, y se le formó una expresión severa, de águila, mientras miraba cejijunta, como una siniestra criatura acorralada, odiando a todos los presentes.
Diana, linda muchacha un poco mayor que Winifred, preguntó:
—Mamá, puedo beber vino, ¿verdad?
Automáticamente, puesto que la pregunta le era absolutamente indiferente, la madre repuso:
—Sí, puedes beber vino.
Y Diana llamó con un ademán al criado para que le llenara el vaso. Dirigiéndose a todos los presentes, observó con calma:
—No sé por qué Gerald me prohíbe beber vino.
Amablemente, su hermano le dijo:
—Bueno, bueno, no te enfades, Di.
Y la muchacha le dirigió una mirada de desafío mientras bebía vino.
En la casa imperaba una extraña libertad que casi era caos. Se trataba más de resistencia a la autoridad que de libertad. Si Gerald ejercía el mando, en cierta medida, ello se debía simplemente a la fuerza de su personalidad, y no a la atribución de determinado rango. Su voz tenía un tono amable pero dominante, que intimidaba a los otros, todos ellos más jóvenes que él.
Hermione discutía con la novia acerca del tema de la nacionalidad. Hermione dijo:
—No. Yo creo que invocar el patriotismo es un error. Es lo mismo que la competencia comercial entre dos empresas.
Gerald, que era un apasionado de las discusiones, exclamó:
—¡No creo que se pueda hacer semejante comparación! No se puede decir que una raza sea una empresa comercial, y, a mi juicio, la nacionalidad se basa, en términos generales, en la raza, o, por lo menos, ése es el sentido que se da a la nacionalidad.
Se produjo un breve silencio. Gerald y Hermione siempre se enfrentaban de una manera extraña, como corteses y equilibrados enemigos. Pensativa, con inexpresiva indecisión. Hermione preguntó:
—¿Realmente crees que raza y nacionalidad son lo mismo?
Birkin sabía que Hermione esperaba que él interviniera. Y, en cumplimiento de su deber, habló:
—Creo que Gerald tiene razón. La raza es el elemento esencial de la nacionalidad, por lo menos en Europa.
Otra vez Hermione esperó unos instantes, como si quisiera que la afirmación de Birkin se enfriara. Luego, revistiendo raramente de autoridad sus palabras, dijo:
—Sí, pero incluso en este caso, ¿cabe decir que la invocación del patriotismo sea una invocación al instinto racial? ¿No será una llamada al instinto de propiedad, al instinto comercial? ¿Y no es precisamente ese instinto lo que nosotros denominamos nacionalidad?
Birkin, que consideraba que esa discusión era impropia del momento y las circunstancias, dijo:
—Probablemente.
Pero Gerald se había encelado en la discusión:
—Toda raza puede tener su faceta comercial. En realidad, debe tenerla. Es lo mismo que una familia. Hay que atender sus necesidades. Y para atender las necesidades de una familia, es preciso competir con otras familias, con otras naciones. Y no veo por qué no debe ser así.
Antes de contestar, Hermione, dominante y fría, hizo otra pausa. Por fin dijo:
—Estoy convencida de que suscitar el espíritu de rivalidad siempre constituye un error. Crea mala sangre, y la mala sangre se acumula.
Gerald objetó:
—No se puede prescindir totalmente del espíritu de emulación, creo yo. Es uno de los incentivos imprescindibles de la producción y del progreso.
Hermione emitió su morosa respuesta:
—Pues sí, creo que puede prescindirse.
Birkin intervino:
—Por mi parte debo decir que detesto el espíritu de emulación.
Hermione mordía una porción de pan, tirando de ella, al mismo tiempo, con los dedos, en movimiento lento, levemente burlón. Se volvió hacia Birkin, y, en tono íntimo y satisfecho, le dijo:
—Sí, lo odias.
Birkin repitió:
—Lo detesto.
Segura y satisfecha. Hermione murmuró:
—Sí.
Gerald insistió:
—Pero si no se permite que un hombre se apodere de los bienes de su vecino, ¿por qué razón va a permitirse que una nación se apodere de los bienes de otra?
Hermione emitió un largo y lento murmullo inarticulado, antes de romper a hablar para decir con lacónica indiferencia:
—No creo que siempre se trate de una cuestión de posesiones. Y no es, en modo alguno, cuestión de bienes.
Esta insinuación de vulgar materialismo picó a Gerald, quien repuso:
—Pues sí lo es, más o menos. Si yo quito el sombrero de la cabeza de un hombre y me quedo con ese sombrero, se convierte en el símbolo de la libertad de ese hombre. Cuando el hombre lucha conmigo para recuperar su sombrero, lucha conmigo en defensa de su libertad.
Hermione se mostró escandalizada. Con irritación dijo:
—Esta manera de discutir, utilizando al efecto casos imaginarios, no es correcta, ¿no crees? No hay hombre que se acerque a mí y me quite el sombrero.
Gerald dijo:
—Porque la ley se lo prohíbe.
Birkin terció:
—No es sólo eso, sino que el noventa por ciento de los hombres carece de interés por mi sombrero.
Gerald observó:
—Eso depende del parecer de cada cual.
Riendo, la novia dijo:
—O del sombrero.
Birkin arguyó:
—Y en el caso de que dicho individuo quiera mi sombrero, gozo indudablemente del derecho de decidir cuál de las dos pérdidas es mayor para mí: la del sombrero o la de mi libertad de hombre con propio arbitrio. Si me siento obligado a luchar, pierdo esa libertad. Todo radica en determinar qué tiene más valor para mí: mi agradable libertad de comportamiento o mi sombrero.
Dirigiendo una extraña mirada a Birkin, Hermione intervino:
—Sí. Sí.
La novia preguntó a Hermione:
—Pero ¿tú permitirías que se te acercara alguien y te arrancara el sombrero?
La cara de la alta y erecta mujer se volvió despacio, como drogada, hacia su nueva interlocutora. En voz baja y de tono deshumanizado, en cuyo seno parecía esconderse una risita, Hermione replicó:
—No. A nadie permitiría que me arrancara de la cabeza el sombrero.
Gerald le preguntó:
—¿Y qué harías para impedirlo?
Despacio, Hermione replicó:
—No lo sé. Probablemente le mataría.
Había una extraña risa en su tono, un humor peligroso y convincente en su apostura. Gerald dijo:
—Claro. De todas maneras, comprendo el punto de vista de Rupert. Para él, todo consiste en determinar si es más importante su sombrero o su paz mental.
Birkin observó:
—La paz corporal.
Gerald replicó:
—Como quieras. Sin embargo, ¿cómo vas a decidir esa relativa importancia en el caso de una nación?
Birkin se rió:
—Ruego a los cielos que no me vea jamás en semejante trance.
Gerald insistió:
—De acuerdo, pero supón que tuvieras que hacerlo.
—Decidiría de la misma manera. Si el sombrero nacional, la corona nacional, no es más que una antigualla sin valor, permitiría que el señor ladrón se quedara con él.
Gerald le preguntó:
—Pero ¿tú crees que el sombrero nacional o el sombrero racial puede ser una antigualla sin valor?
Birkin contestó:
—A mi parecer, si no lo es, lo será muy pronto.
Gerald contrastó:
—Pues yo no estoy tan seguro de ello.
Hermione intervino:
—No estoy de acuerdo contigo, Rupert.
Birkin dijo:
—Bueno.
Riendo, Gerald dijo:
—Soy un furibundo partidario del anticuado sombrero nacional.
Diana, su descarada hermana quinceañera, gritó:
—¡Y la cara de tonto que tienes con ese sombrero!
Laura Crich gritó:
—La verdad es que nos hemos armado todos un lío, con ese asunto tan viejo, más viejo que los sombreros esos de que habláis.
»Ahora, Gerald, haz el favor de callarte. Vamos a brindar. ¡Copas, copas! ¡Brindemos! ¡Anda, habla!
Mientras pensaba en la raza y en la muerte nacional, Birkin contempló cómo le llenaban la copa de champán. Las burbujas estallaban junto al borde, el criado se alejó, y, sintiendo sed repentinamente al ver el fresco vino, Birkin se bebió la copa. Percibió una leve y extraña tensión en el comedor, que alertó su espíritu. Experimentó una dolorosa sensación de obligación.
Se preguntó: «¿Lo he hecho accidentalmente o adrede?». Y decidió que, de acuerdo con la frase popular, lo había hecho «accidentalmente adrede». Con la vista buscó al criado contratado para aquella ocasión. Y el criado se acercó a él silenciosamente, con expresión de helada repulsa de doméstico. Birkin decidió que odiaba los brindis, los criados, las reuniones y al género humano en casi todos sus aspectos. Luego se puso en pie para pronunciar su discursito. Se sentía un tanto asqueado.
Por fin, el almuerzo terminó. Varios hombres salieron a pasear por el jardín. Había césped, parterres, y, al final, una verja de hierro que limitaba el pequeño campo o parque. El panorama era agradable. La carretera se curvaba siguiendo la orilla del lago, abajo, entre los árboles. En el aire primaveral, el agua del lago destellaba, y la vida renovada había puesto rojizos los bosques más allá. Unas cuantas vacas de raza jersey se habían acercado a la verja, y de sus aterciopelados hocicos surgían broncos sonidos de exhalación de aire dirigidos a los seres humanos, de los que quizá esperaban una porción de pan.
Birkin se apoyó en la verja. Una vaca proyectaba sobre su mano, con su aliento, cálida humedad. Marshall, uno de los yernos de la señora Crich, observó:
—Buen ganado, excelente. Produce la mejor leche que hay.
Birkin afirmó:
—Sí.
Marshall, en extraño y agudo falsete, que suscitó convulsiones de risa en el estómago de Birkin, dijo, dirigiéndose a una vaca:
—¡Hola, guapa! ¡Hola! ¡Guapa!
Birkin, para disimular la risa, se dirigió al novio:
—¿Quién ha ganado la carrera, Lupton?
El novio se quitó el cigarro de entre los dientes y preguntó:
—¿Qué carrera?
Luego, en sus labios se dibujó una sonrisa levemente astuta. No quería hablar de la carrera hacia la puerta de la iglesia. Dijo:
—Llegamos juntos. Ella fue la primera en tocar la meta, pero yo tenía la mano sobre su hombro.
Gerald preguntó:
—¿De qué habláis?
Birkin le explicó la carrera de los novios. En tono de censura, Gerald dijo:
—Ya… ¿Y por qué llegasteis tarde?
—Porque a Lupton le dio por hablar de la inmortalidad del alma. Y luego resultó que no tenía el gancho para abrocharnos las botas.
Marshall gritó:
—¡Oh Dios! ¡Mira que hablar de la inmortalidad del alma el día que uno se casa! ¿Es que no podíais hablar de algo mejor?