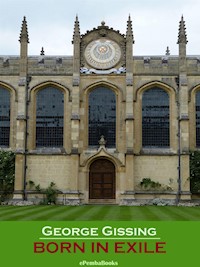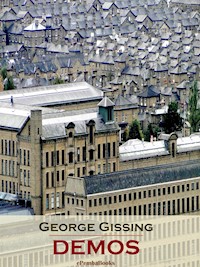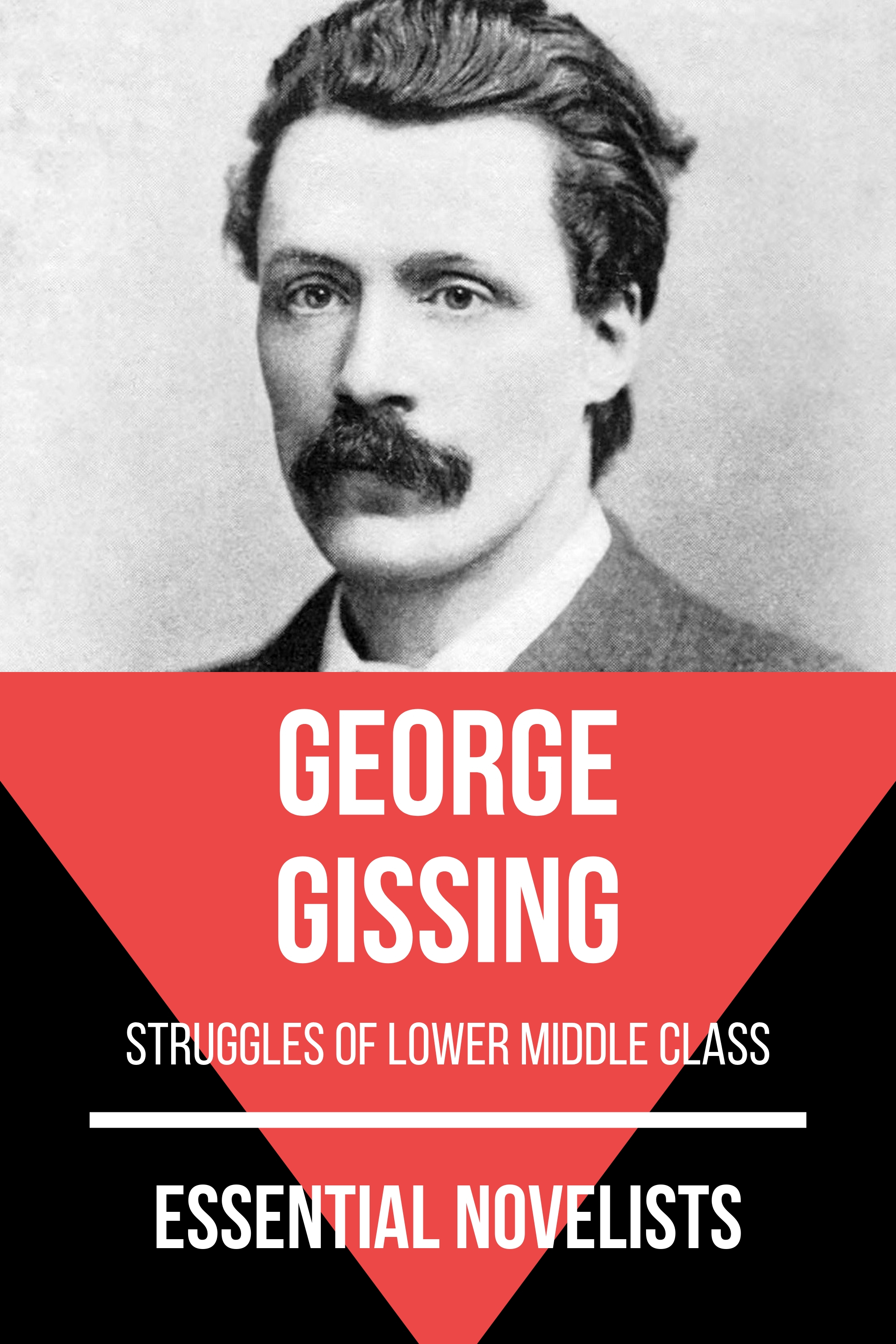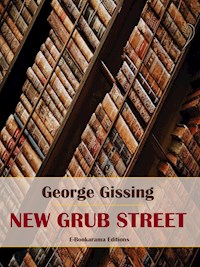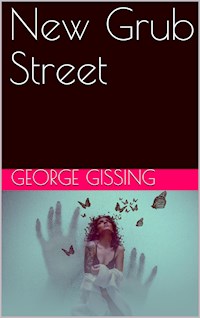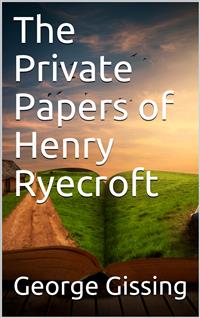Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: World Classics
- Sprache: Spanisch
"En este feliz país nuestro hay medio millón más de mujeres que de hombres. ... Tantas mujeres solteras para las que no existe posibilidad de pareja. Los pesimistas las llaman vidas inútiles, perdidas y vanas. Ni que decir tiene que yo, como parte integrante de ese grupo, no pienso así" Son las palabras de una de las protagonistas y heroína de esta insólita novela de Gissing escrita a finales del siglo XIX. Insólita porque sus dos personajes femeninos centrales, Rhoda y Monica, son mujeres que ansían la independencia, económica, social e intelectual. Son mujeres que, de hecho, piensan. Ambientada en el escenario gris, mugriento y con la niebla de fondo de Londres, el autor nos lanza con un estilo de desapego narrativo un alegato feminista que se entrelaza con la trama romántica a través de la que seguimos las historias de amor de estas dos mujeres: Rhoda que se siente halagada por el cortejo de un hombre liberal y moderno; Monica que se casa con un hombre al que no ama, llegando a considerar la posibilidad de fugarse con un amante para librarse de un matrimonio que no le satisface. La primera representa la independencia financiera y el poder adquisitivo, mientras que la segunda, como toda su familia, apenas logra subsistir con un trabajo mal pagado. Juzgada por sus contemporáneos como una obra tan provocativa como lo fueron los trabajos de Zola o Ibsen, Gissing logra una novela increíblemente moderna que toca temas que continúan aún hoy en día siendo vigentes y relevantes en nuestra sociedad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 701
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
George Gissing
Mujeres sin pareja
SAGA
Mujeres sin pareja
Original title: The Odd Woman
Original language: English
Copyright © 1893, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726672657
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
CAPÍTULO 1
EL PASTOR Y SU REBAÑO
—Así que mañana, Alice —dijo el señor Madden mientras paseaba con su hija mayor por las dunas de la costa próxima a Clevedon—, voy a tomar medidas para asegurar mi vida en mil libras.
Fue la conclusión de una conversación prolongada e íntima. Alice Madden era una joven de diecinueve años. Tímida, sencilla, de amables modales, baja y no excesivamente graciosa de movimientos, parecía contenta cuando miró a su padre a los ojos y luego se volvió hacia las colinas de Gales, al otro lado del canal azul. Se sentía halagada por la confianza que había depositado en ella, puesto que era la primera vez que el señor Madden, reticente por naturaleza, hablaba de sus asuntos financieros con los miembros de su círculo más íntimo. Al parecer era la clase de hombre que inspiraba afecto en sus hijas: grave pero benévolo, de una timidez cordial, con un leve matiz de oculta alegría en la mirada y en los labios. Y hoy estaba de un humor inmejorable. Las perspectivas profesionales, como le había estado explicando a Alice, eran más prometedoras que nunca. Había sido médico en Clevedon durante veinte años, pero con emolumentos tan insignificantes que las necesidades de su numerosa familia le dejaban un escaso margen para sus gastos. Ahora, a la edad de cuarenta y nueve años —corría el año 1872— afrontaba el futuro con mayor esperanza. ¿Acaso no podía contar con diez o quince años más en activo? Clevedon se estaba poniendo de moda como lugar de vacaciones en la costa; se estaban construyendo nuevas casas y a buen seguro el trabajo iría en aumento.
—No creo que las chicas deban preocuparse por esas cosas —añadió como disculpándose—. Hay que dejar que los hombres manejen el mundo porque, como dice el viejo himno, «lo llevan en la sangre». Me apenaría terriblemente llegar a pensar que en algún momento mis hijas tuvieran que preocuparse por asuntos de dinero. Aunque de pronto, Alice, me doy cuenta de que he tomado la costumbre de hablar contigo exactamente como si lo hiciera con tu querida madre, si la tuviéramos aún entre nosotros.
Después de haber dado a luz a sus seis hijas, la señora Madden había cumplido su misión en este maravilloso mundo. Hacía dos años que descansaba en el antiguo cementerio con vistas al mar de Severn. Padre e hija suspiraron al recordarla: una mujer dulce, tranquila y sencilla, admirable en sus cualidades domésticas, distinguida por su forma de pensar y por su conversación gracias a un refinamiento innato que, en los ojos más exigentes, habría sin duda establecido su derecho al título de señora. Había gozado de escaso reposo y en su rostro se había ido manifestando la huella de secretas ansiedades mucho antes del golpe final que había recibido su salud.
—Y sin embargo —siguió el doctor (doctor sólo por cortesía), mientras se agachaba y arrancaba una flor para luego examinarla—, siempre procuré no hablar de estos temas con ella. Como sin duda ya sabes, la vida ha sido un duro camino para nosotros. Pero hay que procurar que el hogar sea ajeno a las sórdidas preocupaciones hasta el último momento. No hay nada que me moleste más que ver esos pobres hogares en los que mujer e hijos se ven obligados a hablar de la noche a la mañana de cómo distribuir los pocos ingresos de que disponen. No, no. Las mujeres, jóvenes o viejas, jamás tendrían que pensar en el dinero.
La magnífica luz del sol de verano y la brisa que llegaba del oeste, impregnada del sabor del océano, daban alas a su natural alegría. El doctor Madden cayó en uno de sus habituales trances.
—Llegará un día, Alice, en que ni los hombres ni las mujeres tendrán que preocuparse por esos sórdidos asuntos. No, todavía no ha llegado el momento, pero llegará. Los seres humanos no están destinados a luchar para siempre como aves de presa. Hay que darles tiempo y dejar que la civilización madure: Ya sabes lo que dice nuestro poeta: «Y el sentido común de la mayoría someterá al reino de los descontentos».
Citó el pareado con el sumiso fervor que le caracterizaba y que explicaba su suerte en la vida. Elkanah Madden no debería haber elegido nunca la profesión de médico. Su elección respondía a un mero sentido humanitario que había marcado su soñadora juventud. Se convirtió en un empírico, sólo eso. «Nuestro poeta», había dicho el doctor. Clevedon le resultaba especialmente interesante por sus connotaciones literarias. Adoraba a Tennyson y nunca pasaba frente a la casa de Coleridge sin una reverencia interna. Su naturaleza se quebraba al tocar la dura realidad.
Cuando él y Alice hubieron regresado de su paseo era la hora del té. Esa tarde tenían un invitado. Las ocho personas sentadas a la mesa eran con mucho las que el saloncito podía albergar con comodidad. De las hermanas, la que seguía en edad a Alice era Virginia, una joven bella aunque delicada de diecisiete años. Gertrude, Martha e Isabel, cuyas edades iban de catorce a diez, no mostraban encanto físico alguno excepto el de la propia juventud; Isabel superaba a su hermana mayor en cuanto a sencillez de rasgos. La más pequeña, Mónica, era una chiquilla huesuda de sólo cinco años, morena y de ojos brillantes.
Los Madden no habían omitido detalle alguno en el cuidado de su rebaño. Tanto en casa como en escuelas locales las jóvenes habían recibido la educación propia de su clase, y las mayores estaban preparadas para completar su educación en privado. En la casa reinaba un ambiente intelectual: había libros en todas las habitaciones, especialmente las obras de los poetas. Sin embargo, al doctor Madden nunca se le ocurrió que sus hijas se dedicaran a los estudios con fines profesionales. Por supuesto que en momentos de melancolía le había embargado el temor a los riesgos propios de la vida, decidiendo, y siempre posponiendo, proveer de seguridad material a su familia. Al educar a sus hijas según lo permitían las circunstancias daba por hecho que, además de ahorrar, estaba haciendo lo que creía mejor, ya que, en caso de verse azotadas por la fatalidad, las niñas siempre podrían dedicarse a la enseñanza. Sin embargo, la idea de que sus hijas tuvieran que trabajar por dinero le resultaba tan absolutamente repulsiva que nunca sería capaz de asumirla. Una vaga piedad servía de apoyo a su valor. La providencia no iba a mostrarse cruel con él ni con aquellos a quienes quería. Gozaba de una salud excelente y su trabajo iba cada vez mejor. Sin duda la única tarea a la que debía dedicarse era establecer un ejemplo de vida virtuosa y desarrollar la inteligencia de sus hijas en la mejor dirección. En cuanto a encaminarlas a un futuro diferente de los ya trazados por las señoras de vocación familiar, nunca hubiera soñado con algo semejante. Las esperanzas que el doctor Madden depositaba en la raza eran inseparables del mantenimiento de la clase de moral y de convenciones que el hombre común presupone en su concepción de las mujeres.
La invitada en cuestión era una joven llamada Rhoda Nunn. Alta, delgada, de expresión vehemente aunque con indicios ya de cierto vigor corporal, saltaba a la vista que no pertenecía a la familia Madden. Su inmadurez (aunque tenía quince años parecía dos años mayor) se manifestaba en una agitación nerviosa y en su forma de hablar, en ocasiones infantil en su acumulación de ideas inconsecuentes, aunque se esforzaba lo indecible en imitar la expresión de los mayores. Tenía la cabeza en su sitio. Quizá desarrollara cierta belleza, pero sin duda germinarían en ella los frutos del intelecto. Su madre, enferma, pasaba el verano en Clevedon y contaba con el consejo médico del doctor Madden, y así la joven fue acercándose al hogar de éste. Trataba a las más pequeñas con condescendencia. Hacía tiempo que había abandonado cualquier afición infantil y su único placer era la conversación de tinte intelectual. Con la franqueza que la caracterizaba, y que era un claro indicativo de su orgullo, la señorita Nunn daba por sentado que iba a tener que ganarse la vida, probablemente como maestra de escuela. Ocupaba la mayor parte de su tiempo preparando sus exámenes, y con frecuencia pasaba sus horas libres en casa de los Madden o con una familia de apellido Smithson, gente por la que sentía una profunda y en cierto sentido misteriosa admiración. El señor Smithson, viudo y con una hija que padecía de tuberculosis, era un hombre de rasgos duros y voz grave, de unos cincuenta y cinco años, por quien el señor Madden sentía una marcada y secreta antipatía a causa de su agresivo radicalismo. Si pudiéramos hacer caso de las observaciones de las mujeres, Rhoda Nunn simplemente se había enamorado de él y había hecho de él, quizá de forma inconsciente, el objeto de su temprana pasión. Alice y Virginia así lo comentaban en privado, presas de un regocijo aparentemente púdico. Temían que eso dijera poco en favor de la educación de la joven. A pesar de todo, consideraban a Rhoda una persona admirable y la escuchaban con profundo respeto.
—¿Y cuál es su última paradoja, señorita Nunn? —inquirió el doctor con semblante jocoso, después de haber echado un vistazo a los rostros juveniles agrupados en torno a su mesa.
—La he olvidado ya, doctor. Oh, pero sí quería preguntarle algo: ¿cree usted que las mujeres deberían sentarse en el Parlamento?
—De ningún modo —fue la respuesta del doctor, supuestamente después de sopesar debidamente sus palabras—. En caso de que se les permita la entrada deberían quedarse de pie.
—Oh, no hay manera de conseguir que hable usted en serio —replicó Rhoda con expresión irritada, mientras los demás se reían sin malicia alguna —. El señor Smithson es de la opinión de que debería haber miembros femeninos en el Parlamento.
—¿Ah, sí? ¿Le han dicho las chicas que hay un ruiseñor en el huerto del señor Williams?
Siempre era así. El señor Madden no se molestaba en discutir siquiera en broma las ideas radicales que Rhoda recibía de su cuestionable amigo. Sus hijas jamás se hubieran atrevido a manifestar la menor opinión sobre esos temas estando él presente. A solas con la señorita Nunn, mostraban un tímido interés en cualquier propuesta que ella hiciera, aunque no había ni el menor resquicio de originalidad en sus argumentos.
Terminado el té, los presentes se disgregaron en pequeños grupos. Algunos salieron en dirección a los manzanos, otros se instalaron junto al piano, en el que Virginia tocaba una pieza de Mendelssohn. Mónica correteaba entre la gente, incapaz de contener en ningún momento su infantil parloteo y siempre vigilada por su padre, que se había tumbado en una hamaca de lona, con la pipa en la boca, junto a la pared cubierta de hiedra que ahora bañaba la luz del sol. El doctor Madden pensaba en lo feliz que le hacían esas jóvenes encantadoras y de buen corazón; cómo el amor que sentía por ellas parecía madurar con el paso de los veranos; qué maravillosa vejez le esperaba cuando algunas se hubieran casado y tuvieran hijos y las otras se ocuparan de él como él lo había hecho con ellas. A Virginia probablemente la pedirían en matrimonio; era guapa, de grácil porte y de brillante inteligencia. Quizá también a Gertrude. Y la pequeña Mónica... ¡Ah, la pequeña Mónica! Sería la belleza de la familia. Cuando Mónica se hiciera mayor llegaría el momento de jubilarse. Para entonces sin duda habría ya ahorrado dinero.
Tenía que procurarles mayor vida social. Habían estado siempre demasiado solas, de ahí su timidez cuando se encontraban entre extraños. ¡Si su madre estuviera viva!
—Rhoda desea que nos leas algo, papá —dijo su hija mayor, que se le había acercado mientras él se hallaba sumido en sus pensamientos.
A menudo les leía la obra de los poetas, preferentemente Tennyson y Coleridge. No se hacía mucho de rogar. Alice traía el volumen y él seleccionaba The Lotos Eaters. Las chicas se agrupaban a su alrededor, encantadas. Así pasaban las horas de las tardes de verano, ninguna de ellas más tranquila que la que nos ocupa. La voz cadenciosa del lector se mezclaba con el trino de un tordo.
Dejadnos en paz. El tiempo pasa rápido y en un instante nuestros labios están fríos.
Dejadnos en paz. ¿Qué es lo que en realidad perdura?
Todo nos es arrebatado.
Se produjo una interrupción urgente, perentoria. Un granjero de Kingston Seymour sufría una alarmante enfermedad. El doctor debía acudir sin dilación.
—Lo siento, chicas. Decidle a James que ensille el caballo cuanto antes.
En diez minutos el doctor se dirigía a toda prisa en su coche hacia el lugar donde se le reclamaba.
Hacia las siete Rhoda Nunn se despidió, no sin anunciar con su habitual franqueza que antes de ir a casa iba a pasar por el paseo marítimo con la esperanza de encontrarse con el señor Smithson y su hija. La señora Nunn no se encontraba con ánimos de salir, aunque en tales circunstancias, aclaró Rhoda, la enferma prefería quedarse sola en casa.
—¿Estás segura de que lo prefiere? —se atrevió a preguntar Alice. La joven la miró sorprendida.
—¿Y por qué habría de mentir mamá?
Lo dijo con una ingenuidad que sacó a la luz un rasgo del carácter de Rhoda.
A las nueve el trío formado por las hermanas más pequeñas se había ido a la cama. Alice, Virginia y Gertrude estaban sentadas en el salón, concentradas en la lectura y de vez en cuando intercambiaban algún pequeño comentario. Apenas prestaron atención cuando se oyó un leve golpe en la puerta, puesto que supusieron que era la criada que venía a servir la cena. Pero cuando se abrió la puerta se produjo un misterioso silencio. Alice levantó la vista y se encontró con el rostro esperado, pero vio en él una expresión tan extraña que se levantó presa del miedo.
—¿Puedo hablar con usted, señorita?
La conversación que tuvo lugar en el pasillo fue breve. Acababa de llegar un mensajero con la noticia de que el doctor Madden, al volver de Kingston Seymour, había salido despedido de su vehículo y yacía sin sentido en una granja cercana al camino.
Durante algún tiempo el doctor había planeado comprar un nuevo caballo. Su viejo y fiel trotón tenía ya las rodillas demasiado débiles. Como en otros casos, en éste el aplazamiento acabó en fatalidad. El caballo tropezó y cayó y el conductor salió despedido de cabeza al suelo. Horas después le llevaron a casa, y durante uno o dos días mantuvieron viva la esperanza de que sobreviviera. Pero la prórroga concedida al agonizante sólo le permitió dictar y firmar un breve testamento. Una vez concluida la tarea, el doctor Madden cerró sus labios para siempre.
CAPÍTULO II
A LA DERIVA
Poco antes de las Navidades de 1887 una mujer que ya había pasado los treinta, y con una expresión de derrotado cansancio en su delgado rostro, llamaba a la puerta de una casa situada en una callejuela junto a Lavender Hill. Un cartel pegado a la puerta anunciaba que en la casa se alquilaba una habitación. Cuando se abrió la puerta y apareció una mujer entrada en años, de aspecto limpio y serio, la visitante, mirándola ansiosa, le hizo saber que estaba buscando habitación.
—Puede que sea sólo por unas semanas, o puede que más —dijo en voz baja y cansada, con acento que delataba buena cuna—. Me está resultando difícil encontrar lo que busco. Me basta una sola habitación y apenas necesito que me atiendan.
Sólo tenía una habitación en alquiler, replicó la otra. Podía verla.
Subieron al primer piso. La habitación estaba ubicada en la parte de atrás. Era pequeña pero amueblada con gusto. Su aspecto pareció satisfacer a la visitante, que sonreía tímidamente.
—¿Cuánto pide por ella?
—Eso depende del servicio que usted precise.
—Por supuesto. Creo que... ¿permite que me siente? Estoy muy cansada. Gracias. De hecho apenas necesito que me atiendan. Soy de costumbres muy sencillas. Yo misma me haré la cama y... y me encargaré del resto de las pequeñas tareas diarias. Quizá le pida que barra la habitación una vez a la semana.
La casera pareció meditarlo. A buen seguro ya había tenido experiencia con inquilinas deseosas de molestar lo menos posible. Observó de refilón a la desconocida.
—¿Y cuánto —fue por último su pregunta— está usted dispuesta a pagar?
—Quizá sea mejor que le explique mi situación. Durante años he sido la dama de compañía de una señora en Hampshire. Su muerte me ha obligado a vivir por mis propios medios, aunque espero que por poco tiempo. He venido a Londres porque una de mis hermanas pequeñas está aquí empleada en una tienda; fue ella la que me aconsejó que buscara alojamiento en esta parte de la ciudad, así estaré cerca de ella mientras me dedico a buscar trabajo. Puede que tenga la suerte de encontrarlo en Londres. Necesito un lugar tranquilo y económico. Una casa como la suya sería para mí ideal. ¿Podríamos llegar a un acuerdo que se ajustara a mi presupuesto?
De nuevo la casera se detuvo a pensarlo.
—¿Estaría dispuesta a pagar cinco chelines y medio?
—Sí, estoy dispuesta si usted me permite vivir a mi manera y eso no le causa insatisfacción alguna. De hecho soy vegetariana y como mis comidas son muy sencillas creo que puedo preparármelas yo misma. ¿Le importaría que lo hiciera aquí, en la habitación? Una tetera y una sartén es lo único que necesitaré. Como pasaré la mayor parte del día en casa, sí necesitaré naturalmente tener la chimenea encendida.
En el transcurso de la media hora siguiente habían llegado a un acuerdo que parecía convenir totalmente a ambas partes.
—No soy una de esas caseras avaras —aclaró la casera—. Creo que me hago justicia al decirlo. Si le saco cinco o seis chelines a mi habitación de invitados, me quedo satisfecha. Pero el inquilino que decida alquilarla debe asimismo cumplir con su parte. No me ha dicho usted su nombre, señorita.
—Señorita Madden. Tengo el equipaje en la estación. Lo traerán esta tarde. Y, como no me conoce usted, prefiero pagarle el alquiler por adelantado.
—Bueno, no es necesario que lo haga, pero como usted quiera.
—Entonces le doy ahora los cinco chelines y medio. ¿Sería tan amable de hacerme un recibo?
Así que la señorita Madden se instaló en Lavender Hill y vivió allí sola durante tres meses.
Recibía correo con frecuencia, pero sólo la visitaba una persona. Se trataba de su hermana Mónica, en aquel entonces empleada en una tapicería de Walworth Road. La joven la visitaba todos los domingos y cuando hacía mal tiempo se pasaba el día encerrada en la pequeña habitación del primer piso. Casera e inquilina mantenían una relación de notable cordialidad; ésta pagaba su alquiler con exactitud y aquélla tenía con la joven pequeños detalles que no entraban en el contrato original.
Pasó el tiempo y llegó la primavera de 1888. Una tarde la señorita Madden bajó a la cocina y llamó a la puerta con su habitual timidez:
—¿Está usted libre, señora Conisbee? ¿Puedo hablar con usted un momento?
La casera estaba sola, ocupada únicamente en planchar unas sábanas que acababa de lavar.
—Ya le he hablado algunas veces de mi hermana. Siento decir que deja su puesto en casa de la familia de Hereford donde trabaja. Los niños empiezan a ir a la escuela y ya no precisan de sus servicios.
—¿Ah, sí?
—Sí. Durante algún tiempo necesitará alojamiento y se me ha ocurrido, señora Conisbee, que... quizá usted no pondría objeción a que compartiera mi habitación. Naturalmente le pagaríamos más. La habitación es pequeña para dos personas pero sólo sería por un tiempo. Mi hermana es una buena maestra con experiencia y estoy segura de que no le costará encontrar otro puesto.
La señora Conisbee lo pensó unos segundos pero sin atisbo de fastidio. Tenía pruebas suficientes de que podía confiar plenamente en su inquilina.
—Bueno, siempre que puedan arreglárselas —replicó—. No veo por qué habría yo de oponerme, si son ustedes capaces de vivir las dos en esa habitación tan pequeña. En cuanto al alquiler, me basta con que me paguen siete chelines en vez de cinco y medio.
—Gracias, señora Conisbee, muchísimas gracias. Voy a escribirle a mi hermana ahora mismo. La noticia la va a aliviar enormemente. Vamos a pasar unas pequeñas vacaciones juntas.
Una semana más tarde llegaba a la casa la mayor de las tres Madden. Como era prácticamente imposible encontrar sitio para sus baúles en la habitación, la señora Conisbee dejó que los metieran en la habitación que ocupaba su hija y que estaba en el mismo piso. Al cabo de uno o dos días las hermanas habían empezado una vida perfectamente ordenada. Salían cuando el tiempo lo permitía, mañana o tarde. Era la primera vez que Alice Madden visitaba Londres. Deseaba verlo todo pero era víctima de las restricciones que imponían la pobreza y la mala salud. Después del anochecer ni ella ni Virginia salían de la casa.
Físicamente las dos hermanas no tenían demasiado en común.
La mayor (que ya había cumplido los treinta y cinco) mostraba cierta tendencia a la corpulencia como resultado de una vida sedentaria. Tenía los hombros redondeados y las piernas cortas. Su rostro no habría resultado desagradable de no haber sido por el precario estado del cutis; si la buena salud hubiera redondeado y dado color a sus rasgos feúchos, éstos habrían expresado fácilmente la amabilidad y la sinceridad de su carácter. Tenía las mejillas caídas e hinchadas y permanentemente enrojecidas por el frío; unos cuantos granos moteaban habitualmente su frente y la barbilla deforme se perdía en dos o tres dobleces carnosos. Casi tan tímida como cuando era niña, caminaba a paso rápido y desgarbado como intentando escapar de alguien, con la cabeza siempre gacha.
Virginia (de unos treinta y tres años) tenía también un aspecto poco saludable pero la pobreza o la corrupción de su sangre se manifestaba de forma menos visible. No era difícil adivinar que había sido atractiva y desde algunos ángulos su rostro todavía conservaba cierta gracia, cierta dulzura, tanto más aplicable por cuanto amenazaba con extinguirse. Virginia envejecía rápidamente; sus labios laxos iban acentuando su laxitud, destacando de forma especial un rasgo que cualquiera hubiera pasado por alto; se le hundían los ojos a mayor profundidad; las arrugas extendían sus redes y la piel del cuello perdía la vida. Su cuerpo, alto y delgado, no parecía lo suficientemente fuerte para mantenerse erguido.
Alice era morena, pero de escaso cabello. Virginia era casi pelirroja; coronaba su diminuta cabeza con rizos y trenzas que no carecían de cierta belleza. La voz de la hermana mayor se había contraído hasta convertirse en desagradable ronquera, aunque pronunciaba perfectamente al hablar; sin duda había heredado de sus hábitos de estudiosa una leve pedantería y engolamiento en la expresión. Virginia era mucho más natural y su expresión mucho más fluida, incluso se movía con muchísima más gracia.
Habían transcurrido dieciséis años desde la muerte del doctor Madden de Clevedon. La historia de la vida de sus hijas durante el intervalo puede resumirse brevemente dado su escaso interés.
Cuando los asuntos del doctor quedaron zanjados, se descubrió que el patrimonio de sus seis hijas era aproximadamente de unas ochocientas libras.
Ochocientas libras son, sin duda, una buena suma; pero, dadas las circunstancias, ¿cómo repartirlas?
De Cheltenham llegó un tío soltero de unos sesenta años. Este caballero vivía con una pensión de setenta libras que dejaría de existir al mismo tiempo que él. Debe reconocérsele que pagó de su bolsillo el billete de tren de Cheltenham a Clevedon para asistir al entierro de su hermano y para dedicarles unas palabras de consuelo a sus sobrinas. Sus influencias eran nulas; su iniciativa, inexistente. No podía contarse con él para ningún tipo de ayuda.
Desde Richmond, Yorkshire, y en respuesta a una carta de Alice, escribió una vieja, viejísima tía de la difunta señora Madden, que en algunas ocasiones había mandado regalos a las niñas. Su caligrafía apenas se entendía; al parecer contenía algunos fragmentos de las Escrituras, pero nada parecido a algún consejo práctico. Esta anciana señora no tenía posesión alguna. Y, por lo que las chicas sabían, era el único familiar vivo de su madre.
El albacea del testamento era un comerciante de Clevedon, un buen amigo de la familia durante años, gentil y capaz, con talentos y conocimientos superiores a su posición. De acuerdo con otras bienintencionadas personas, que observaban con nerviosismo las circunstancias por las que atravesaban las Madden, el señor Hungerford (a quien la instrucción testamentaria le permitía mayor libertad de acción) decidió que las tres mayores debían a partir de ese instante ganarse el sustento, y que las tres hermanas más pequeñas debían vivir juntas al cuidado de una señora que disponía de magros ingresos y que ofreció casa y manutención a cambio de ayuda para cubrir sus escasos gastos y necesidades. Una prudente inversión de las ochocientas libras podía así alimentar, vestir, y de algún modo educar a Martha, Isabel y Mónica. Dejar resuelto el futuro próximo era más que suficiente. Las demás circunstancias irían resolviéndose sobre la marcha.
Alice consiguió un puesto en una guardería por dieciséis libras al año. Virginia tuvo la suerte de que la aceptaran como dama de compañía de una señora en Weston-super-Mare; su sueldo era de veinte libras. Gertrude, a sus catorce años, se trasladó también a Weston, donde le ofrecieron empleo en una tienda de regalos. El sueldo, inexistente, aunque tenía asegurados alojamiento, ropa y comida.
Pasaron diez años durante los cuales se produjeron muchos cambios.
Gertrude y Martha habían muerto, la primera de tuberculosis y la segunda ahogada en el vuelco de un barco de recreo. El señor Hungerford también había muerto y un nuevo albacea administraba la fundación que pertenecía todavía a las cuatro hijas supervivientes. Alice se dedicaba a la enseñanza; Virginia seguía de dama de compañía. Isabel, ya cumplidos los veinte, era maestra en un internado de Bridgewater, y Mónica, con apenas quince años, estaba a punto de convertirse en aprendiz de tapicera en Weston, donde vivía Virginia. Mónica jamás habría elegido estar detrás de un mostrador si hubiera tenido a su alcance otro empleo. Carecía por completo de otras aptitudes que no fueran su belleza, su alegría y su encanto, y era especialmente dependiente del amor y de la amabilidad de la gente que la rodeaba. Hablaba y se desenvolvía como su madre. Es decir, tenía una elegancia innata. Sin duda era una pena que una joven como ella no pudiera llegar a conocer a alguien que gozara de una posición más elevada en la vida, pero había llegado el momento en que tenía que «hacer algo», y la gente en quien buscaba ayuda tenía escasa experiencia en la vida. Alice y Virginia suspiraban al ver el contraste entre su situación actual y las esperanzas ya caducas, pero sus propias carreras hacían pensar que era probable que a Mónica le fuera mejor «en los negocios» que en una situación más distinguida. Y con toda seguridad, en un lugar como Weston, con su hermana haciendo las veces de carabina ocasional, en poco tiempo se libraría de la necesidad de trabajar para vivir.
En cuanto a las demás, todavía no habían conocido pretendiente. Alice, si en algún momento había soñado con el matrimonio, debía ya resignarse a la soltería. Virginia a duras penas podía confiar en que su marchita belleza —su salud se había visto afectada por los cuidados a una severa anciana y por su poco provechosa dedicación al estudio mientras debería haber estado durmiendo— atraería a algún hombre en busca de esposa. La pobre Isabel era extremadamente anodina. Mónica, en cuanto dejara de ser una promesa, sería con mucho la más bella y la más vivaz de la familia. Se casaría. ¡Naturalmente que se casaría! Sus hermanas se alegraban al pensarlo.
Poco tardó Isabel en pasar del agotamiento a la enfermedad. Pronto llegaron los trastornos cerebrales, que provocaron en ella la melancolía. Finalmente, ingresó en una institución benéfica y allí, a los veintidós años, la pobre chiquilla se ahogó en la bañera.
El número de hermanas se había reducido así a la mitad. Hasta el momento, los ingresos procedentes de sus ochocientas libras habían servido, imparcialmente, para paliar las necesidades ahora de una, ahora de la otra, haciendo un pequeño bien a todas, ahorrándoles muchas horas de amargura que de otra forma habrían supuesto una carga añadida a su destino. Gracias a un nuevo acuerdo, el capital pasó finalmente a disposición conjunta de Alice y Virginia, mientras que la más pequeña de las hermanas quedaba con el derecho a percibir una suma anual de nueve libras. Era una nimiedad, pero cubría sus gastos de vestuario; además no había duda de que Mónica iba a casarse. ¡Gracias a Dios, no había duda de eso!
Sin otros acontecimientos dignos de mención pasó el tiempo hasta el año actual, 1888.
A finales de junio, Mónica celebraría su vigésimo primer cumpleaños. Las mayores, embargadas por el cariño que sentían por la pequeña, que las superaba con creces en belleza, hablaban constantemente de ella a medida que se acercaba la fecha, planeando cómo procurarle una pequeña alegría el día de su cumpleaños. Virginia era de la opinión de que un ejemplar de The Christian Year sería un buen regalo.
—No tiene tiempo para leer continuadamente. Un verso de Keble... sólo un verso antes de dormir y otro al despertar pueden dar ánimo a la pobre chica.
Alice asintió.
—Mejor que se lo compremos a medias, querida —añadió con expresión ansiosa—. No estaría bien gastar más de dos o tres chelines.
—Me temo que no.
Estaban preparando el almuerzo, la más sustancial de las comidas diarias. En una pequeña cacerola sobre una cocina de aceite hervía el arroz que Alice removía. Virginia trajo del piso de abajo (la señora Conisbee les había asignado un estante en la despensa) pan, mantequilla, queso y un bote de mermelada y puso la mesa (de tres pies por uno y medio) en la que se habían acostumbrado a comer. Una vez listo el arroz, lo dividieron en dos porciones y lo aderezaron con un poco de mantequilla, pimienta y sal y se sentaron a la mesa.
Como habían estado fuera durante la mañana iban a dedicar la tarde a sus labores domésticas: Alice en el silloncito de rejilla que Virginia se había apropiado para ella, pensando en sus dolores de cabeza y de espalda y otros desajustes, y Virginia en una silla común, una de esas que suelen ponerse junto a la cama, a la que para entonces ya se había acostumbrado. Sólo cosían lo indispensable; si no había nada que precisara el toque de la aguja, ambas preferían un libro. Alice, que nunca había sido estudiante, en el sentido más literal de la palabra, leía por vigésima vez unos volúmenes que habían caído en sus manos: poesía, historia popular y media docena de novelas de las que cualquier madre habría encontrado apropiadas en manos de la institutriz. Con Virginia la situación era diferente. Hasta cumplir los veinticuatro había profundizado en un único tema con una pasión sólo limitada por sus posibilidades. Se había dedicado a su estudio de forma totalmente desinteresada, en vista de que nunca supuso que tales conocimientos aumentarían su valor como «dama de compañía» o que la ayudarían a mejorar su posición. Su único afán intelectual era conocer a fondo la historia de la Iglesia. Y no en un arrebato de fanatismo; era una joven devota, aunque con moderación, y nunca hablaba sobre temas religiosos sin el debido respeto. El nacimiento de la Iglesia Católica, las viejas sectas y cismas, los concilios, los asuntos relacionados con la política papal... todos esos temas le interesaban.
Si las circunstancias hubieran sido otras podría haber llegado a ser una erudita, pero las condiciones hacían más que probable que lo único que consiguiera fuera minar su salud. A una repentina depresión le siguió cierta lasitud mental, de la que nunca se recuperó. Como una de sus tareas era leerle novelas en voz alta a la anciana a la que «acompañaba», novelas nuevas a ritmo de volumen diario, perdió toda capacidad para concentrarse en algo que no fuera la novela ligera. En la actualidad conseguía dichas obras en una biblioteca a la que se había suscrito por un chelín mensual. Al principio, como estaba avergonzada de haber caído bajo el poder de este tipo de literatura delante de Alice, intentaba leer obras de mayor solidez, pero éstas le daban sueño o jaqueca. Las novelas ligeras hicieron su reaparición y, como ningún comentario adverso salía de los labios de Alice, aparecían y desaparecían con usual regularidad.
Esa tarde las hermanas tenían el ánimo conversador. A las dos les preocupaba lo mismo y muy pronto sacaron el tema a colación.
—Sin duda —empezó Alice con un murmullo, como ausente—, pronto me enteraré de algo.
—Por lo que a mí respecta, me siento terriblemente incómoda —replicó su hermana.
—¿Crees que esa persona de Southend no volverá a escribir?
—Me temo que no. Y me pareció tan poco convincente. A buen seguro que era analfabeta. ¡Oh, no lo soportaría! —Virginia sintió un escalofrío al hablar.
—Casi desearía —dijo Alice— haber aceptado el puesto en Plymouth.
—¡Oh, querida! Cinco chelines es un salario impensable. Era una oferta ridícula.
—Desde luego —suspiró la pobre institutriz—, pero la gente como yo tiene tan pocas opciones... Todo el mundo pide diplomas y títulos. ¿Qué puedes esperar cuando lo único que tienes son las referencias de tus anteriores trabajos? Estoy segura de que acabaré aceptando un empleo sin salario.
—Pues la gente parece necesitarme aún menos a mí —se lamentó Virginia —. Ahora me arrepiento de no haberme ido como camarera personal a Norwich.
La otra admitió esta posibilidad con un profundo suspiro.
—Revisemos nuestra situación —exclamó a continuación.
Ésta era una frase que solía emplear con frecuencia y que siempre conseguía animarla. Virginia parecía también aceptarla con solicitud.
—Creo que la mía —dijo la dama de compañía— no puede ser más preocupante. Sólo me queda una libra, sin contar con los dividendos.
—A mí todavía me quedan algo más de cuatro libras. Bueno, pensemos — Alice hizo una pausa—. Suponiendo que ninguna de las dos consiga un empleo antes de fin de año, en ese caso tendremos que vivir durante más de seis meses... tú con siete libras y yo con diez.
—Eso es imposible —dijo Virginia.
—Veamos. Dicho de otro modo, tenemos que vivir las dos con diecisiete libras. Es decir... —hizo sus cálculos en un papel— es decir dos libras, seis chelines y ocho peniques al mes, contando con que estamos ya a final de mes. Eso quiere decir catorce chelines y dos peniques a la semana. Sí, ¡podemos hacerlo!
Dejó el lápiz sobre la mesa con aire triunfal. Sus ojos apagados brillaban como si acabara de descubrir una nueva fuente de ingresos.
—No podemos, querida —replicó Virginia con un hilo de voz—. El alquiler es de siete chelines. Eso nos deja sólo siete chelines y dos peniques a la semana para todo... para todo.
—Podríamos conseguirlo, querida —insistió la otra—. Si llegara lo peor, la comida no tiene por qué costarnos más de seis peniques diarios, es decir tres chelines y seis peniques a la semana. Estoy convencida, Virgie, de que podríamos vivir con menos, digamos que con cuatro peniques. Sí, claro que podríamos.
Se miraron fijamente, como si estuvieran a punto de poner sus vidas en manos de su propio valor.
—¿De verdad merece la pena este tipo de vida? —preguntó Virginia atemorizada.
—No debemos caer en eso. Bajo ningún concepto. Aunque de hecho es un consuelo saber que, literalmente hablando, seremos independientes durante los próximos seis meses.
A Virginia le recorrieron el cuerpo visibles escalofríos al oír esa palabra.
—¡Independientes! Oh, Alice, ¡la independencia es algo tan maravilloso! ¿Sabes, querida?, me temo que no me he esforzado lo suficiente en conseguir otro alojamiento. Esta casa tan confortable y el placer de poder ver a Mónica una vez a la semana me han vuelto perezosa. Y no es que tenga la más mínima intención de serlo. Sé lo mucho que me perjudica, pero ¡oh!, ojalá pudiera una trabajar en su propia casa.
Alice la miraba entre sorprendida y alarmada, como si su hermana estuviera tocando un tema poco adecuado, cuando menos peligroso.
—Creo que no sirve de nada pensar en eso, querida —respondió molesta.
—De nada, absolutamente de nada. Me equivoco al dejarme llevar por este tipo de pensamientos.
—Pase lo que pase, querida —dijo Alice por fin, con toda la fuerza que fue capaz de dar a su tono de voz—, en ningún caso debemos echar mano de nuestro capital. Nunca... nunca.
—¡Oh, nunca! Si acabamos siendo unas viejas inútiles...
—Si nadie nos da comida ni alojamiento a cambio de nuestros servicios...
—Si no tenemos ningún amigo a quien recurrir —añadió Alice, como si se estuvieran contestando la una a la otra en una lúgubre letanía—, sin duda en ese caso nos alegraremos de que nada haya sido capaz de tentarnos para que toquemos nuestro capital. Con él nos libraríamos —se le quebró la voz— del asilo.
A continuación cada una de ellas tomó un libro y se dedicaron a la lectura hasta la hora del té.
Entre las seis y las nueve de la noche volvieron a alternar la lectura y la conversación. Ésta era ahora de carácter retrospectivo. Cada una revivía recuerdos de lo que habían tenido que soportar en una u otra casa en las que habían sido esclavas. Nunca les había tocado servir a gente «realmente agradable»; para ellas la expresión carecía de significado. Habían vivido con familias más o menos acomodadas de clase media baja, gente que no podía haber heredado ningún tipo de refinamiento y que tampoco lo había adquirido; no eran ni proletarios ni gente de buena cuna, consumidos por la enfermedad de una pretenciosa vulgaridad, henchidos con las miasmas de la democracia. Habría sido natural que, con esa vida, las hermanas hubieran hecho sobre ella comentarios propios de la gente para la que trabajaban, pero hablaban sin rencor, sin chismorreos. Se sabían superiores a las mujeres que las empleaban y a menudo sonreían ante recuerdos que habrían arrancado de una mente servil el más venenoso de los insultos.
A las nueve tomaron una taza de chocolate con una galleta y media hora más tarde se fueron a la cama. El aceite de la lámpara era caro y sin duda estaban contentas de poder decir lo más temprano posible que había pasado otro día.
Se levantaban a las ocho. La señora Conisbee les llevaba agua caliente para el desayuno. Cuando Virginia bajó a buscarla aquella mañana se encontró con que el cartero había traído una carta para ella. La letra del sobre le resultó desconocida. Volvió escaleras arriba, presa de la excitación.
—¿De quién podrá ser, Alice?
Aquella mañana la hermana mayor sufría una de sus jaquecas. Estaba del color de la arcilla y se movía tambaleándose por la habitación. El ambiente opresivo del cuarto habría explicado por sí solo su indisposición. Pero la llegada de una carta inesperada hizo que se olvidara de golpe de su malestar.
—El matasellos es de Londres —dijo, mientras examinaba el sobre con atención.
—¿Alguien con quien has estado escribiéndote?
—Hace meses que no me escribo con nadie que viva en Londres.
Debatieron el misterio durante cinco minutos, temerosas de hacer trizas sus esperanzas si rompían el sobre. Por fin Virginia se armó de valor. Apartándose de su hermana, sacó la hoja de papel con mano temblorosa y miró aterrada la firma.
—¿Qué te parece? Es de la señorita Nunn.
—¡La señorita Nunn! ¡No puede ser! ¿Cómo habrá conseguido esta dirección?
De nuevo discutieron aquella dificultad mientras pasaban por alto la solución más lógica.
—¡Léela! —dijo finalmente Alice, mientras su cabeza, cuyo palpitar había empeorado con la emoción, la obligaba a dejarse caer en la silla.
Así decía la carta:
Querida señorita Madden:
Esta mañana me he encontrado por casualidad con la señora Darby, que estaba de paso por Londres a su vuelta a casa después de su estancia en la costa. Sólo pudimos hablar cinco minutos (nos encontramos en la estación), pero mencionó que estaba usted actualmente en Londres, y me dio su dirección. Después de tantos años, ¡qué feliz me haría volver a verla! Esta dura vida ha hecho de mí una mujer egoísta que se ha olvidado de sus viejas amigas. Aunque debo añadir que algunas de ellas también se han olvidado de mí. ¿Preferiría que la visitara o ser usted la que viniera aquí a verme? Como prefiera. He oído que su hermana mayor está con usted y que Mónica también está en Londres. Volvamos a vernos. Escríbame cuanto antes. Le envío mis saludos más cordiales.
Suya, RHODA NUNN
—¡Qué típico de ella —exclamó Virginia después de leer la carta en alto— recordar que quizá no nos guste recibir visitas! Siempre fue tan considerada. Y es cierto que debería haberle escrito.
—Naturalmente, tenemos que ir a verla.
—Oh sí, puesto que nos deja elegir. ¡Qué maravilla! Me gustaría saber qué será de su vida. El tono de la carta es muy alegre; seguro que está bien situada. ¿Cuál es la dirección? Queen’s Road, Chelsea. Oh, cuánto me alegro de que esté cerca. Podemos ir andando fácilmente.
Durante años le habían perdido la pista a Rhoda Nunn Se había ido de Clevedon poco después de que las Madden se disgregaran y habían oído que se había hecho maestra. Sobre la fecha en que Mónica había empezado a trabajar como aprendiz en Weston, la señorita Nunn tuvo un encuentro casual con Virginia y con la joven; seguía enseñando, pero hablaba de su trabajo con profundo descontento, y mencionó vagos proyectos. Las Madden nunca supieron si llegó a hacerlos realidad.
Era una mañana de dudosa bonanza. La noche anterior, antes de acostarse, habían decidido salir juntas por la mañana a comprar el regalo de cumpleaños de Mónica, que era el domingo siguiente. Pero Alice se sentía demasiado indispuesta para salir de la casa. Virginia escribiría una nota de respuesta a la carta de la señorita Nunn e iría después sola a la librería.
Salió a las nueve y media. Con sumo cuidado había conservado por tercer verano consecutivo un vestido de calle. No parecía tan viejo. En cuanto a la capa, hacía sólo dos años que la tenía; el color gamuza original era ahora un gris indefinido. El sombrero de paja marrón había sido suyo desde siempre; había sufrido un nuevo arreglo, por unos pocos peniques, cuando ya no hubo otro remedio. A pesar de todo, Virginia era toda una señora. Vestía como sólo una señora sabe hacerlo (la postura y el movimiento de los brazos tiene mucho que ver con ello), y caminaba a un paso que jamás podría aprender alguien de vulgar instinto.
Tenía un largo paseo por delante. Quería llegar hasta las librerías del Strand, no sólo por la gran variedad de su oferta, sino porque le encantaba la zona y le daba la sensación de estar disfrutando de un día de fiesta. Había que dejar atrás Battersea Park, cruzar el puente de Chelsea, caminar el largo trecho hasta la estación Victoria y por último subir hasta Charing Cross. Al menos cinco millas de asfalto. Pero Virginia andaba a paso rápido. A las siete y media ya alcanzaba a ver su destino.
Un ejemplar presentable de la obra de Keble costaba menos de lo que había supuesto. Eso la alegró. Pero antes de salir de la tienda su rostro reflejaba una singular expresión, algo que iba más allá del agotamiento, que no alcanzaba a ser ansiedad, y que era diferente del cálculo. Se detuvo frente a la estación de Charing Cross y se quedó mirando vagamente a su alrededor. Quizá pensaba regresar a casa en ómnibus y le aterraba el gasto que eso suponía. Pero de pronto se volvió y subió por el acceso que llevaba a la estación.
De nuevo volvió a detenerse en la entrada. Ahora sus rasgos parecían desdibujarse de manera sumamente extraña, como si de repente fuera víctima de terribles dificultades respiratorias. Sus ojos mostraban una mirada inquieta y asustada y tenía los labios entreabiertos.
Entró en la estación con un rápido movimiento. Fue directa a la puerta de la cafetería y miró a través del cristal. Dentro vio a dos o tres personas de pie. Se retiró de la puerta mientras la recorría un escalofrío.
Salió una señora. De nuevo Virginia se acercó a la puerta. En el bar quedaban sólo dos hombres hablando. Con un movimiento brusco y nervioso empujó la puerta y se dirigió al extremo del mostrador que se encontraba más alejado de los dos clientes. Inclinándose hacia delante le dijo a la camarera en un apenas audible susurro:
—¿Sería usted tan amable de servirme una copita de brandy? Tenía el rostro bañado en gotitas de sudor y de una palidez cetrina. La camarera, convencida de que estaba enferma, le sirvió con prontitud y con una expresión de lástima en los ojos. Dando la espalda al mostrador, añadió al brandy el doble de su cantidad en agua y a continuación dio dos o tres rápidos sorbitos. Por último se bebió un gran trago. Le volvió el color a las mejillas y la mirada de espanto desapareció de sus ojos. De un nuevo trago se terminó el brandy. Se secó los labios con rapidez y salió de la cafetería con paso firme.
Mientras tanto una nube amenazadora había dejado el sol al descubierto. Los cálidos rayos caían sobre la calle y sobre el clamor del ajetreo urbano. Virginia se sentía físicamente cansada, pero una deliciosa animación, una extrañísima bendición, le daba nuevas fuerzas. Anduvo hasta Trafalgar Square y contempló la plaza como si estuviera allí por primera vez, sonriente y embelesada. Pasó un cuarto de hora dedicada simplemente a disfrutar del aire, de la luz del sol y del escenario que la rodeaba. Un cuarto de hora —tan tranquilo, alegre e inconscientemente esperanzado— como no había vuelto a tener desde la llegada de Alice a Londres.
Llegó a casa a eso de la una y media. Llevaba el almuerzo en una bolsa de papel. Alice tenía un aspecto lamentable; le dolía la cabeza como nunca.
—Virgie —se lamentó—, nunca tuvimos en cuenta las enfermedades.
—Tenemos que alejarlas de nosotras —replicó la otra, sentándose con expresión de agotamiento. Sonreía, pero no como lo había hecho a la luz del sol en Trafalgar Square.
—Sí, tengo que luchar para acabar con ella. Almorzaremos lo antes posible. Me encuentro muy débil.
Si las dos hubieran manifestado su debilidad siempre que de verdad la sentían, las quejas habrían sido perpetuas. Pero en general cada una se esforzaba por engañar a la otra, intentando así engañarse a sí misma, y asegurando que no había dieta mejor para sus necesidades que la que imponía su pobreza.
—¡Ah, tener hambre es buena señal! —exclamó Virginia—. Esta tarde estarás mejor, querida.
Alice abrió The Christian Year y se dispuso a encontrar consuelo en él mientras su hermana preparaba la comida.
CAPÍTULO III
UNA MUJER INDEPENDIENTE
La respuesta de Virginia a la carta de la señorita Nunn tuvo como efecto una nueva nota a la mañana siguiente, la mañana del sábado. En ella la señorita Nunn invitaba a las hermanas a visitarla esa misma tarde.
Desgraciadamente Alice no iba a poder salir de casa. Su indisposición había degenerado en un resfriado febril, que sin duda había cogido por haberse puesto en mitad de la corriente cuando la habitación se aireaba para el desayuno. Estaba en cama y su hermana le administraba las medicinas que el farmacéutico le había recetado.
Pero insistió en que Virginia la dejara sola por la tarde. La señorita Nunn podía tener algo importante que decir o sugerir. La señora Conisbee, amable en su aridez, se ocuparía de velar por el estado de la enferma.
Así pues, después de un almuerzo a base de puré de patatas y leche («los campesinos irlandeses se alimentan casi exclusivamente de eso —refunfuñaba Alice—, y físicamente son una buena raza»), la menor de las hermanas salió camino de Chelsea. Su destino era una casa sencilla, vieja y amplia en Queen’s Road, justo frente a los jardines del hospital. Al preguntar por la señorita Nunn fue conducida a una habitación situada en la parte de atrás de la planta baja, y allí tuvo que esperar unos instantes. Varias estanterías de gran tamaño, un escritorio bien equipado y objetos similares indicaban que el dueño de la casa se dedicaba al estudio. La enorme cantidad de ramos de flores, que poblaban el ambiente de agradables fragancias, parecían probar que el estudioso era una mujer.
Hizo su entrada la señorita Nunn. Apenas uno o dos años más joven que Virginia, nada tenía que ver con la penosa imagen de una persona que se encuentra ya camino de la madurez. Su tez era clara aunque pálida, el cuerpo vigoroso y bruscos sus movimientos: todo ello signo inequívoco de buena salud. En cuanto a si era una mujer atractiva ése era un tema que había que dejar en manos de los hombres; la voz prevaleciente de los miembros de su sexo le habría negado cualquier atractivo físico. A primera vista su rostro parecía masculino y su expresión agresiva: ojos penetrantes y observadores y labios conscientemente inquebrantables. Era un rostro que invitaba, que obligaba a su estudio. Seguridad en sí misma, gran capacidad intelectual, brillante sentido del humor y auténtico valor eran en él rasgos fácilmente identificables. Y, cuando los labios se separaban y mostraban su calidez, su carnosidad, y las cejas se arqueaban levemente al meditar, uno recibía una insinuación que se dirigía no sólo al intelecto, y que sugería un tipo sexual poco común, sin duda diametralmente opuesto a cualquier signo de voluptuosidad, y que además apuntaba hacia sutiles fuerzas femeninas que las circunstancias podían desatar. Llevaba un traje de sarga oscuro con cuello y puños blancos y el abundante cabello recogido en holgados tirabuzones. En la penumbra el traje parecía negro, pero a plena luz podía apreciarse que era de un marrón oscuro y cálido.
A la vez que le ofrecía una mano fuerte y bonita, miró a su visita con una sonrisa que mezclaba el dolor en su calurosa bienvenida.
—¿Cuánto tiempo lleva usted en Londres?
Era el tono de una persona práctica y ocupada. El timbre de su voz no era demasiado suave y quizá por ello la controlaba cuidadosamente.
—¿Tanto? ¡Ojalá hubiera sabido que estaba usted tan cerca! Yo llevo en Londres casi dos años. ¿Y sus hermanas?
Virginia explicó la ausencia de Alice, y añadió:
—En cuanto a la pobre Mónica, sólo tiene libres los domingos, además de una noche al mes. Trabaja hasta las nueve y media y los sábados hasta las once y media o las doce.
—¡Oh, Dios mío! —exclamó al instante la otra, con un gesto con el que parecía querer deshacerse de algo desagradable—. Eso no puede ser. ¡Deben ustedes poner fin a eso!
—Desde luego.
La frágil y tímida voz de Virginia y sus débiles modales formaban un doloroso contraste con la personalidad de la señorita Nunn.
—Sí, sí, hablaremos de ello en su momento. ¡Pobre Mónica! Pero cuénteme de usted y de la señorita Madden. Hace tanto que no sé de ustedes.
—Ya sé que debería haber escrito. Recuerdo que cuando terminó nuestra correspondencia quedé en deuda con usted. Pero estaba pasando un momento muy complicado y deprimente. No podía escribir más que quejas y lamentos.
—Supongo que no estuvo usted mucho tiempo con aquella irritante señora Carr.
—¡Tres años! —suspiró Virginia.
—¡Oh, Dios! ¡Qué paciencia la suya!
—Deseaba constantemente irme de allí. Pero al final siempre me suplicaba que no la dejara. Así lo decía ella. Y, en fin, nunca tuve el valor de hacerlo.
—Qué bondadoso de su parte, aunque... en fin, cuesta tomar ese tipo de decisiones. Me temo que sacrificarse puede llegar a ser un gran error.
—¿De verdad lo cree? —preguntó Virginia ansiosa.
—Sí, estoy convencida de que a menudo es una equivocación, sobre todo porque la gente lo considera una virtud sin tener en cuenta las circunstancias. Bueno, ¿y cómo consiguió irse?
—La pobre señora murió. Luego encontré un puesto casi igual de desagradable. Ahora no tengo trabajo, pero necesito encontrar uno lo antes posible.
Se rio de esta alusión a su propia pobreza e hizo algunos gestos nerviosos.
—Deje que le diga cómo ha sido mi trayectoria —dijo la señorita Nunn después de reflexionar unos instantes—. Tras la muerte de mi madre di por terminada mi relación con la enseñanza. Ya sabe usted que me disgustaba mucho, en parte, naturalmente, porque no estaba capacitada para ello. La mitad de mi labor no era más que una farsa, una mera pretensión de saber lo que ni sabía ni tenía el menor interés en saber. Había llegado a maestra como muchas jóvenes, lo cual me parece espantoso.
—Como la pobre Alice, desgraciadamente.
—Oh, es algo terrible. Cuando mi madre me dejó ese pequeño capital decidí arriesgarme. Me fui a Bristol con el fin de aprender todo lo que pudiera librarme de mi vida de maestra. Taquigrafía, contabilidad, correspondencia comercial... tomé clases de todo eso y durante un año trabajé desesperadamente. Me fue útil. Al final de aquel año mi salud había mejorado ostensiblemente y anímicamente me sentía como nunca. Conseguí un puesto de cajera en unos grandes almacenes. Pronto me harté de aquello y a fuerza de poner anuncios encontré un puesto en una oficina de Bath. Era un paso hacia Londres y no me podía permitir desfallecer hasta haber recorrido el camino completo. Mi primer empleo aquí fue de taquígrafa del secretario de una empresa. Pero pronto necesitó a alguien que supiera escribir a máquina. Fue una sugerencia. Me puse a estudiar mecanografía y la señora que me enseñaba me pidió al terminar el curso que me quedara a trabajar con ella como ayudante. Ésta es su casa y aquí vivo con ella.
—¡Qué activa ha sido usted!
—Qué afortunada, diría yo. Deje que le hable de ella, la señorita Barfoot. Cuenta con capital propio, no demasiado, pero sí suficiente para permitirse combinar benevolencia y negocios. Se ha propuesto enseñar a jovencitas para que trabajen en oficinas, enseñándoles las cosas que yo aprendí en Bristol, además de mecanografía. Algunas pagan sus clases y otras no. Nuestras aulas están en Great Portland Street, encima de un restaurador de cuadros. Una o dos de las chicas vienen a clase por las tardes, pero la mayor parte puede venir durante el día. A la señorita Barfoot no le interesan demasiado las clases trabajadoras; desea ser de utilidad a las hijas de gente educada. Y lo es. Está haciendo una labor admirable.
—¡Oh, seguro que sí! ¡Qué mujer tan maravillosa!
—Se me ocurre que quizá podría ayudar a Mónica.
—¡Oh! ¿Lo cree usted? —exclamó Virginia con atención impaciente—. ¡Cuánto se lo agradeceríamos!
—¿Dónde está trabajando Mónica?
—En una tapicería de Walworth Road. Trabaja como una mula. Pobrecilla. Todas las semanas veo en ella algún cambio. Esperamos convencerla para que vuelva a la tienda de Weston, pero si lo que acaba de decirme fuera posible, ¡mucho mejor! Nunca nos hemos podido acostumbrar a verla en ese puesto. Nunca.
—No veo nada malo en ese puesto —replicó la señorita Nunn con su habitual brusquedad—, pero sí en esa infame cantidad de horas. No le irá mejor en Londres sin cualificaciones específicas, y probablemente se niegue a volver al campo.
—Sí, así es. Se niega en redondo.
—Lo entiendo —dijo la otra, asintiendo—. ¿Le dirá que venga a verme?
Entró una criada con el té. La señorita Nunn captó la expresión en los ojos de su invitada y dijo alegremente:
—Hoy no he comido y sinceramente mi cuerpo lo está notando. Por favor, Mary, lleve el té al comedor y traiga algo de carne. La señorita Barfoot — añadió, como explicación para Virginia— está fuera de la ciudad y yo soy una persona increíblemente desordenada para las comidas. ¿Tomará el té conmigo?
Virginia se deleitó con la situación. Meses comiendo y bebiendo miserablemente en su mal ventilada habitación hacían de una invitación como ésa una verdadera delicia. Una vez en el comedor rechazó primero la carne, poniendo como excusa el hecho de que era vegetariana. Pero la señorita Nunn, convencida de que la pobre mujer estaba muerta de hambre, consiguió persuadirla. Una buena loncha de carne fría tuvo el mismo efecto en Virginia que el capricho, algo más peligroso, que se había dado en la estación de Charing Cross. Se animó como por encanto.
—Ahora volvamos a la biblioteca —dijo la señorita Nunn cuando acabaron de comer—. Espero que volvamos a vernos pronto, pero de todas formas podemos hablar de temas serios mientras tengamos oportunidad de hacerlo. ¿Me permite usted que hable con sinceridad?
Virginia la miró sorprendida.
—Hace años me habló usted de sus circunstancias. ¿Siguen siendo las mismas?
—Exactamente las mismas. Felizmente no hemos tenido necesidad de recurrir a nuestro capital. Pase lo que pase, no debemos hacerlo. ¡Pase lo que pase!
—La entiendo, pero ¿no sería posible sacarle mejor partido a ese dinero? Si no me equivoco se trata de ochocientas libras, ¿no? ¿No han pensado ustedes en invertirlo en alguna actividad práctica?
En un primer momento Virginia se encogió de pura alarma, luego se puso a temblar deliciosamente ante la franca energía de su amiga.
—¿Sería posible? ¿En serio? Cree usted que...
—Naturalmente, es sólo una sugerencia. Nadie debe opinar sobre asuntos ajenos desde su propia forma de pensar. Dios me libre —a su interlocutora esto le sonó bastante profano— de animarla a hacer algo que a usted no le parezca bien. Pero cuánto mejor sería si pudieran ustedes asegurar su independencia.
—¡Ah, ojalá! Es justo lo que estábamos diciendo el otro día. Pero ¿cómo? No tengo ni idea de cómo conseguirlo.
La señorita Nunn pareció dudar.
—No lo tome como un consejo. No debe dar ningún valor a mis palabras, excepto en la medida en que le indique su propio juicio. Pero ¿no se podría abrir una escuela de enseñanza preparatoria, por ejemplo? Supongo que en Weston, donde ya conocen ustedes a mucha gente. O incluso en Clevedon.
Virginia contuvo el aliento, y le fue fácil a la señorita Nunn ver que la propuesta había sido demasiado para su amiga. Quizá fuera imposible infundir en esas agotadas y desencantadas mujeres una partícula de su propio empuje. Quizá carecieran de capacidad para dirigir una escuela incluso para las niñas más pequeñas. No insistió; el asunto podía plantearse de nuevo en otra ocasión. Virginia pidió tiempo para considerarlo; luego, acordándose de su hermana enferma, sintió que no debía prolongar su visita por más tiempo.
—Llévese algunas flores —dijo la señorita Nunn, cogiendo un buen ramillete de flores de uno de los jarrones—. Será mi mensaje para su hermana. Y me encantaría ver a Mónica. Los domingos son un buen día. Por la tarde siempre estoy en casa.
Con el corazón agitado, Virginia volvió a casa a toda prisa. La entrevista la había llenado de un torbellino de nuevas ideas que estaba impaciente por compartir con Alice. Era la primera vez en su vida que hablaba con una mujer que se atrevía a pensar y a actuar por sí misma.