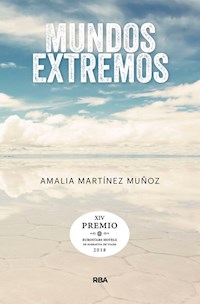
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El ser humano ha sido capaz de llegar a los lugares más inhóspitos del planeta y sobrevivir a ellos. Esos parajes se rigen siempre por sus propias leyes extremas, por su propia realidad extraordinaria que nos supera y a la vez nos fascina. Siete son los destinos escogidos por Amalia Martínez Muñoz para demostrar la capacidad de la naturaleza para superarse a sí misma. Siete galerías pictóricas donde los lienzos tridimensionales asombran al espectador con unas condiciones geográficas o climáticas llevadas al límite. Siete mundos extremos que se descubren a través de los sentidos, pero que también tienen una historia llena de matices para contarnos y atraparnos con ella.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Amalia Martínez Muñoz, 2018.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2018. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO360
ISBN: 9788491871798
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Prólogo
COLORES EN EL DESIERTO AUSTRALIANO
EL SALAR DE UYUNI. EL NUEVO POTOSÍ
EL CAMINO INCA
UNA CIUDAD CARIBEÑA VOLCADA AL PACÍFICO
FORMAS DE LO SAGRADO EN MÉXICO
EL SUR DEL SUR
EL EXTREMO OCCIDENTAL DE ÁFRICA
PRÓLOGO
Se dice que se viaja para conocer otras culturas, otras costumbres, otros paisajes, pero no es menos cierto que solo somos capaces de ver lo ya visto, imaginado, soñado o deseado. La mirada ajena nos es, por definición, inaccesible. Lo exótico o maravilloso encontrado en los viajes tiene la forma de nuestras búsquedas, es la encarnación de nuestros deseos; de igual modo, lo rechazado es espejo de nuestras fobias.
Decía Proust que se viaja para contemplar con los propios ojos la ciudad apetecida y saborear en la realidad el encanto de lo soñado. La felicidad que suponemos en otros lugares, en otras vidas, es proyección de nuestras quimeras: vemos en ellas la encarnación de lo que anhelamos y eso nos reafirma en la posibilidad de otra vida, al mismo tiempo que nos aferramos a la que poseemos, al ámbito confortable de lo conocido. Efectivamente, viajar es transitar por un camino ajeno con la ilusión de que nos pertenece, de que lo incorporamos —solo transitoriamente— a nuestra ruta, esa que no podemos o no queremos abandonar. Viajar ociosamente y luego volver a la rutina del trabajo es recorrer sin peligros ni compromisos caminos desconocidos, disfrutarlos sin riesgo, tomar un desvío de trazado circular que nos lleva al punto de inicio con la impresión de habernos renovado, de volver «con las pilas cargadas». Es vivir la ilusión de cierto abandono con la certeza del regreso a lo seguro. Pero lo vivido en los viajes es una realidad escurridiza que necesita de documentos para no desaparecer, de ahí esa compulsión de tomar fotografías que lo ratifican y lo anclan a la memoria, la frecuente costumbre de los diarios de viaje, la necesidad de hacer de ellos relato, el entusiasmo que ponemos al contarlos y el placer que nos procura escucharlos.
Todo viaje encierra una paradoja temporal porque es una suerte de flujo del tiempo fuera del tiempo, un paréntesis en nuestras vidas, una temporalidad no computable como real, un tiempo que escapa a los calendarios aun cuando lo señalemos con fechas precisas. En los viajes la vivencia del tiempo se dilata de tal modo que al poco de iniciarlos tenemos la impresión de llevar muchos días fuera de casa, mas cuando concluyen y se vuelve a la rutina se recuerdan como un pequeño paréntesis, apenas una pausa en el discurrir normalizado de los días.
La sensibilidad romántica, de la que somos herederos, hizo de la pasión viajera símbolo y método para el conocimiento de lo más profundo de uno mismo. La aventura propicia la transformación interior, de ahí la vieja metáfora entre viaje y rito iniciático. Es imprescindible conocer a los otros para, midiéndose en relación con lo diferente, conocerse a uno mismo. No es pues, aunque parezca paradójico, lo desconocido de los otros sino lo desconocido de uno mismo el mayor descubrimiento en un gran viaje.
Quizá la premisa más común de cuantas originan el inicio de un viaje es la atracción por lo nuevo y diferente, pero entre las motivaciones del viajero de raza, ese que no es un mero cazador de souvenirs o un buscador de escenarios insólitos que lo distraigan eventualmente del ámbito de sus rutinas, está la necesidad de conocerse en el contraste con lo disímil: para saber con certeza lo que nos es propio, es necesario trazar la línea que acota y define lo ajeno. Por eso, junto al viaje geográfico, el viajero auténtico realiza un viaje interior, es decir, que la búsqueda de evasión y novedad está ligada a la vía del autoconocimiento. Esa es la verdadera enseñanza de los poetas románticos. Ese es, también, el sentido último de los relatos contenidos en los grandes libros de viajes que han ejercido una función importante como piezas matrices de una cultura. Así, por ejemplo, la Odisea, piedra angular de la nuestra, es un libro que se puede leer como un relato de aventuras encontradas al hilo de un largo viaje, pero el itinerario que lleva a Ulises desde Troya a Ítaca es, sobre todo, un camino en busca de sí mismo del que hablaba antes. Lo que de verdad se narra en la Odisea es la forja del yo a través de la lucha contra los obstáculos que se interponen en su camino y de los goces de todo lo bueno que le regala el azar durante su periplo. Por eso el sentido real de un viaje, de todos los viajes que merecen de forma inequívoca ese nombre, no es la meta, sino el recorrido. Kavafis nos lo recuerda de forma tan bella como acertada en su conocido poema Ítaca: «Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca / debes rogar que el viaje sea largo, / lleno de peripecias, lleno de experiencias […] y que llegues, ya viejo / rico de cuanto habrás ganado en el camino».
Los viajes encierran una tercera paradoja: los lugares visitados que permanecen en la memoria ocupando un espacio propio son aquellos en los que lo desconocido es al mismo tiempo lo familiar, aquellos en los que la suma de lo encontrado y lo previamente imaginado, lo que se halla y lo que se busca de forma consciente u oscura, se funden en una realidad de entidad propia que trasciende al recuerdo del viaje porque se sustancia en experiencia incorporada a la propia vida.
Durante años alterné mis clases en la universidad con largos viajes en los que el punto de partida era un billete de ida y vuelta, dejando totalmente al arbitrio del propio viaje los aconteceres y destinos intermedios. Libre de compromisos y sin objetivos previamente decididos, el rumbo de mi camino lo determinaron hechos tan triviales como descubrir en una exposición fotográfica un paisaje cuya belleza me impulsó a salir a su encuentro. En una ocasión, la lectura azarosa de una leyenda me dictó la necesidad de ir en busca de sus escenarios, determinando así mi destino. En otra fue la conversación con un viajero, con el que apenas permanecí un rato, la que condujo mi viaje hacia el lugar que había despertado su entusiasmo y contagiado el mío.
Posiblemente, la razón última de mis viajes, al igual que la de los románticos, sea dar entidad a lo familiar desconocido, ir tras la huella de una carencia, redimir la nostalgia de lo que me falta. Sin embargo, hay algo en lo que difiero profundamente de ellos: mientras los románticos encontraban en el contraste entre la diversidad de lo exótico y la propia singularidad —siempre valorada en exceso— la confirmación de la invalidez de los valores universalistas de la razón ilustrada, yo, por el contrario, he hallado siempre en la heterogeneidad de la identidad humana la manifestación repetida de un mismo espíritu en el que me reconozco. Mientras otros al viajar se afirman en sus diferencias, yo siempre regreso reforzada en la convicción de lo mucho que nos parecemos todos los humanos y encuentro más relevante lo que comparto con todos los hombres que lo que me diferencia de ellos, sea cual sea su cultura. Y entre los lugares que visito, por más dispares que sean entre sí, siempre encuentro motivos para hermanarlos porque, en el fondo, los paisajes no son sino una proyección de nuestra mirada.
Este libro recoge las impresiones que me causaron algunos de los lugares con los que me encontré: todos ellos comparten características extraordinarias, todos ellos son en sí mismos mundos únicos y completos, mundos que califico de extremos porque poseen atributos que solo pueden definirse dentro de lo excesivo, que son colosales en su belleza, su rareza o su capacidad para emocionar. Los adjetivos que describen los sentimientos que promueven —fascinación, sorpresa, admiración, extrañeza— apuntan irremediablemente a lo que nos rebasa. A veces son lugares construidos por el hombre y otras son regalos de la naturaleza, pero todos apelan en última instancia a nuestro propio mundo, nuestra propia y compleja excentricidad. El hombre crea cosas con las que intenta sobrepasar la condición de lo humano. Sin embargo, son estas la expresión más elocuente y genuina de la condición que lo ancla a la tierra y lo limita, porque son proyección de sus aspiraciones más íntimas: de poder, de trascendencia, de belleza, de perfección... Dicho de otro modo, de sus carencias. Por otro lado, las desmesuras de la naturaleza encarnan esos mismos anhelos porque es la mirada la que les otorga sus atributos, la que las construye como paisaje. En última instancia, no dejan de ser igualmente artificios humanos: también ellas son imágenes de poder, de trascendencia, de belleza o perfección. El hombre es un ser extremo, se mueve entre polaridades que inventa. El mundo está lleno de lugares extremos que el viajero insaciable persigue. Os invito a acompañarme a algunos de ellos.
COLORES EN EL DESIERTO AUSTRALIANO
ULURU - KATA TJUTA NATIONAL PARK
Uluru y Kata Tjuta son montañas de un intenso rojo óxido, toneladas y toneladas de rojo. ¿Cómo podría una pintura representarlas? ¿Dónde meter el rojo que haga posible acercarse a la emoción de tenerlas frente a ti, de vagar bordeándolas, de sumergirte en sus volúmenes y su fuego durante horas sin saciar la necesidad de mirarlas, sin dejar de parecerte inverosímil que exista tanta belleza, sin dejar de sospechar que la limitación de tus sentidos te impide aprehender su verdadera magnitud, sin lamentar de antemano la pérdida del inevitable desgaste de su imagen en tu memoria? El color dice cosas que las palabras no pueden. En De lo espiritual en el arte, Kandisnky equipara la pintura con la música y afirma que al igual que los macillos del piano golpean las cuerdas para arrancar de ellas los sonidos que en armonía nos embelesan, los colores golpean las cuerdas de nuestra alma provocando en ella intensas emociones. Quizá sea así, pero Kandinsky, que escribió esas palabras en 1910 en un intento de explicar el sentido de la pintura abstracta, habla del color olvidando que este no existe sin forma ni materia, o lo que es lo mismo, que el color no existe sin ser al mismo tiempo mancha, superficie, textura, escala, contraste. Émile Bernard, un joven pintor que admiraba a Gauguin, con quien había estado pintando en Normandía, contó en una carta que el maestro le había aleccionado sobre el color de esta manera: «Si quieres transmitir la emoción que te ha provocado la contemplación de un azul en la naturaleza, si en ella había un gramo de azul, pon en tu lienzo un kilo de azul». Gauguin, que odiaba toda forma de teoría con la rudeza del hombre de acción, un pintor cuya sensibilidad se manifiesta como fuerza proyectada sobre el lienzo encarnada en puro color, entendió la naturaleza de este mucho mejor que Kandinsky. Antes que nada, el color es materia, y un gramo de color no golpea el alma con la misma intensidad que un kilo. El rojo de Uluru y del cercano Kata Tjuta emociona porque se alza frente a nosotros en volúmenes colosales y formas armoniosas, porque tiene un pacto con el sol que les presta su incandescencia y con el cielo que los corona, que los acota y perfila. Emociona contemplar cómo a ese violento contraste entre azul y rojo se suma el verde brillante remansado en el agua de sus pozas. Vistos desde la lejanía, tal y como nos lo muestran las revistas y guías turísticas, son solo bellas imágenes, unos pocos gramos de color bien dispuestos, pero no exagero si digo que es una belleza que de cerca duele.
He recorrido en gozosa soledad el perímetro de Uluru —tan solo diez kilómetros de paseo llano—, y me he adentrado en una de las gargantas que forman los volúmenes de Kata Tjuta, de las que diría que son aún más bellas si no fuera porque las comparaciones dejan de tener sentido cuando se han agotado las palabras para describir la excelencia. A pesar de haberse convertido en uno de los lugares fetiche del turismo, basta alejarse de las zonas habilitadas como aparcamiento —desde las que el gigantesco monolito cumple la función de ser un fondo fotográfico— para que las masas de turistas se esfumen haciendo posible la ilusión de que se es un explorador solitario en un paisaje inédito y virgen. Sorprende descubrir los eucaliptos que lo rodean, invisibles desde el encuadre canónico desde el que se le conoce. Los árboles forman a su alrededor un verde sonoro de pájaros inquietos que se suma al siseo de viento entre las hojas. No están solos, a sus pies crecen millones de plantas que brotan directamente de la arena. El desierto rojo es en estos días un desierto pop, un desierto encantado por un hada que ha derramado flores por toda la tierra, un lienzo rojo salpicado de blancos y amarillos, de violetas y rosas, un desierto punteado de confetis lanzados para celebrar la gran fiesta de primavera.
La masa pétrea de Uluru, que de lejos se muestra como un pulcro volumen limado por la erosión, de cerca pierde la apariencia de monolito y revela una superficie llena de aristas, ángulos y huecos, covachas y rocas desprendidas, mordeduras del tiempo que poco a poco deshace para seguir alimentando el rojo de la tierra. Contempladas desde la cercanía, esas dentelladas del tiempo en las carnes rojas de la montaña sagrada adquieren forma de bocas en cuyo interior hay otras bocas, como si fuera un asombroso juego simbólico de espejos. Monstruosas fauces, grandes y de aspecto agresivo, se abren en la roca mostrando poderosos y afilados dientes. No es una licencia poética, pues las heridas de Uluru semejan labios desgarrados que muestran oquedades oscuras de las que resbalan manchas blancas como babas, y aunque sé que son las deyecciones de pájaros que han construido ahí sus nidos, se impone la imagen poderosa de montaña viva, de ser monstruoso que grita exigiendo su cuota de víctimas propiciatorias. Pasé buena parte del día de marcha solitaria alimentando las fantasías que me inspiraban esas imágenes, pero la caída de la tarde me avisó de que había llegado la hora de acudir al ritual colectivo de admirar Uluru cuando los rayos de sol inciden en el ángulo justo para convertirlo en antorcha.
Ha sido el desarrollo del turismo de masas el que ha dado a Uluru fama e interés. Nunca antes un monolito en mitad del desierto central australiano, lejos de cualquier zona habitada por los blancos, había despertado en los turistas la menor curiosidad. En la actualidad rivaliza con la ópera de Sídney como foco de atracción de visitantes. Y pese a ser tan distinta la naturaleza de ambos, no es descabellado establecer una relación entre la belleza del edificio de Jørn Utzon en el ocaso —un caparazón dorado que flota sobre la oscuridad del mar— y la imagen de Uluru cuando la luz dorada del final del día impacta perpendicularmente sobre sus paredes y lo convierte en un monolito incandescente que se alza sobre un lecho de sombras. Esa es la imagen estereotipada que venden las agencias, revistas y guías de viaje, la que provoca que hordas de turistas acudamos diariamente a contemplarlo. Son muchos los que recorren miles de kilómetros con el único objeto de asistir a un espectáculo que tiene mucho de rito sagrado, aunque los que lo celebran no sean conscientes de ello. Pero vayamos por partes: contaré primero en qué consiste ese rito en el que yo misma me vi incluida por sorpresa, pero al que de inmediato me sumé de forma tan activa como alegre.
La cosa empezó cuando en Yuluru el guía nos azuzó para que subiéramos rápidamente al coche y nos dijo que íbamos a contemplar la caída del sol sobre Uluru «mientras tomábamos champán». Convencida de haber entendido mal, subí al todoterreno intentando desentrañar lo que había dicho y preguntándome qué palabra inglesa se parece fonéticamente a champán. Por la actitud de mis acompañantes, me pareció que la única que no lo había entendido era yo, así que preferí callar y esperar. Como es necesaria una buena distancia visual para borrar los accidentes de Uluru, de forma que adquiera la apariencia de un monolito de paredes lisas y forma simétrica, a tal efecto han construido un gran aparcamiento junto al lugar óptimo desde el que se puede contemplar en toda su dimensión y esplendor. Dejamos allí el coche y nos dirigimos al mirador, cargados con un montón de bártulos que sin mediar palabra el guía distribuyó entre todos sus pupilos. No dramatizo si digo que cuando llegamos sentí algo parecido a lo que debió de sentir san Pablo momentos antes de caerse de su caballo.
Estábamos en un área habilitada inequívocamente para un ritual, frente a la espectacular silueta de Uluru a la que el sol horizontal arrancaba destellos incandescentes. Las mesas colocadas frente a la montaña estaban prácticamente pegadas unas a otras: semejaban un altar sagrado frente al que se iban instalando los fieles, que llegaban por grupos portando nuevas mesas que enseguida se alineaban con las demás y se cubrían con los materiales del ágape celebratorio. A la hora en la que llegamos nosotros, el espacio ya estaba medianamente ocupado por diligentes grupos de jubilados sentados frente a bandejas repletas de queso, cacahuetes, almendras, palitos de hortalizas y galletas para dipear, tarros de salsas, etc. Hombres y mujeres comían con la mirada puesta al frente y una copa de champán en la mano. También nosotros íbamos pertrechados con todo lo necesario —solo entonces entendí el misterio de nuestro abultado equipaje— y enseguida lo dispusimos convenientemente.
La ceremonia del ocaso en el desierto dura una hora y media: es un lento proceso durante el cual Uluru pasa suavemente del rojo fuego al naranja violáceo, para después ir perdiendo color hasta sumergirse en la oscuridad. En paralelo, la luna asciende desde la espalda de la montaña y va cobrando vigor hasta quedar como única reina de la noche. Mientras tanto se come y se habla, se hacen miles de fotografías, se compadrea con los grupos vecinos para compartir información sobre las rutas que los han conducido allí, se hacen confidencias sobre la experiencia del viaje, se explica de dónde se viene y adónde se va, se intercambian sonrisas y deseos protocolarios. Aquel día había luna llena y, para mayor fortuna, estaba previsto un eclipse. Esta feliz casualidad añadió atractivo al espectáculo —el lento acercamiento de dos discos perfectos, uno blanco y el otro cálido, que se superponen para luego seguir caminos opuestos— y dio motivos para animar las conversaciones, para hacer aún más fotos, para sentirse partícipe de un gran acontecimiento en comunión con los demás, con el sol y la luna que se aparean ante la mirada atónita de los presentes, en comunión con el mundo. Asistimos con arrobamiento al acoplamiento entre los dos astros y todavía continuamos allí durante un largo rato hasta que se impuso una oscuridad total. La luna llena era solo una gota de plata que no lograba alcanzar el denso negro que nos rodeaba.
El espectáculo visual fue soberbio y su prolongada extensión en el tiempo hizo posible recrearse en él, pero no por ello dejé de estar atenta a otros muchos detalles como las flores diseminadas por toda la zona, las huellas dejadas por los pájaros formando arabescos entre la vegetación, la curiosa danza de los más atrevidos que se acercaban hasta las mesas. Todo ello me hizo disfrutar intensamente, pero nada me produjo tanto asombro como el espectáculo humano que se me ofrecía. Mientras hablaba con unos y otros, no dejé de observarlos distanciándome lo necesario para verlo todo como una unidad indisociable, como un rito colectivo perfectamente pautado, como un fenómeno de carácter religioso.
En mi desdoblamiento entre activa participante y observadora atenta, me vinieron a la memoria las enseñanzas de Emile Durkheim sobre sociología de la religión, fue el eco de sus palabras lo que me llevó a pensar que la puesta de sol en Uluru trasciende la condición de espectáculo turístico y participa de la condición de rito sagrado, uno más de los que hemos concebido para mitigar el vacío abierto tras desterrar de nuestras vidas a los dioses. Precisamente como consecuencia de sus estudios sobre los aborígenes australianos, Durkheim llegó a la conclusión de que el nacimiento de las religiones es un fenómeno de naturaleza social, distanciándose así de las teorías animistas. Para él, el germen de las religiones no es la vinculación de un fenómeno natural a un dios —existe un señor en el cielo que cuando se enfada lanza rayos—, creencia de la que derivarían los ritos sagrados con el objetivo de ejercer un cierto dominio sobre la naturaleza adversa —con ofrendas, danzas y sacrificios aplacaremos su ira—. Desde su punto de vista el fenómeno es inverso: primero es el rito nacido espontáneamente como producto de la vida social —se baila, se canta y se come en comunidad—, y es esta actividad, en sí misma profana, la que genera una efervescencia psicológica que se asimila a lo trascendente. La alegría orgiástica de la fiesta promueve una energía de la que se desprende la sensación de adquirir un coraje y fortaleza que el individuo en solitario es incapaz de alcanzar, a lo cual se añade un sentimiento de comunidad que es mucho más que la suma de las partes.
Es a esa fuerza que surge de lo colectivo a la que el hombre busca explicación�—es tan grande que no cree que provenga de su propia naturaleza— y entonces surge la idea de los dioses: necesariamente existen unos seres superiores que son responsables de ese poder que transforma a los hombres. Estos creen así que los ritos confirman la existencia de los dioses cuando el mecanismo es el contrario: los dioses son consecuencia y no causa. Según Durkheim, se interpreta como manifestación divina lo que no es sino fruto espontáneo de la dimensión social del hombre y, a partir de esos síntomas entendidos como trascendencia, se construye la red de creencias, de símbolos y ritos que forman una religión.
Pues bien, asistir al ocaso en Uluru fue como experimentar en carne propia su teoría, presenciar y participar en el nacimiento de ese germen que es el principio del hecho religioso: se asiste a un espectáculo de belleza verdaderamente extraordinaria y se siente como manifestación trascendente, se genera una corriente de espiritualidad que induce un sentimiento de comunidad solidaria entre los presentes. Todas las circunstancias contribuyen a ello: se ha anhelado y planificado el viaje con mucha antelación, se ha recorrido una larguísima distancia para llegar hasta allí, se ocupa un lugar frente a la magnífica roca rodeado de personas de todo el mundo, hay una borrachera de camaradería, se come, se bebe y se habla, al principio solo con el propio grupo, después todos con todos inmersos en una escenografía verdaderamente sobrecogedora, casi sobrenatural, uno se siente partícipe de una experiencia que trasciende la realidad inmediata, de un acontecimiento que no se explica sin el influjo divino.
Cuando todo acabó, mientras nos dirigíamos hacia los vehículos rodeados de oscuridad, la actitud general era la misma que la de los creyentes al salir de la iglesia. La misma, añadiría Durkheim, que la de los seguidores de un equipo de fútbol al salir del estadio tras un magnífico partido: nos sentíamos reconfortados y alegres, en estado de plenitud espiritual. Apuesto a que en todos los que estuvimos allí perdura la imagen mágica de Uluru emergiendo solitario y poderoso en mitad del desierto, la emoción sagrada que emanaba de su incandescencia.
KINGS CANYON - WATARRAK NATIONAL PARK
Formando parte, como Uluru y Kata Tjuta, del desierto central de Australia, el Watarrak Nacional Park encierra otro de los tesoros paisajísticos de Australia: King Canyon, una grieta de doscientos setenta metros de hondura abierta en una montaña de pura piedra. El cañón tiene la profundidad suficiente para que asomarse a él provoque un vértigo sin miedo mientras se admira el corte de sus paredes rojas, a menudo borradas por las copas de los eucaliptos que pueblan el fondo. He caminado bordeando el acantilado del cañón, garganta abierta por la paciencia del viento y el agua en lo que cuatrocientos mil años atrás fueron dunas de arena y después montañas de roca blanca. Antes aún fueron mar y luego lago. Se retiró el agua salada cuando los polos de la tierra se congelaron y la lluvia llenó los huecos para formar un paisaje de verde y agua que hoy es memoria vieja impresa en la roca.
El tiempo ha teñido la antigua arena blanca del intenso rojo del óxido de hierro que la lluvia transporta desde África hasta aquí con tenacidad milenaria y deja caer empapándolo todo, tiñendo la roca y la tierra desnuda a la que el sol de la tarde saca resplandores de carne jugosa y tierna. De lo que fue lago y río quedan las marcas del agua sobre el lecho de arena, fosilizadas ondulaciones que marcaban mis pasos en algunos tramos, que guiaban la ligereza de mis piernas impulsadas por la alegría de saberse seguidoras del mismo camino que un día hicieron las aguas: las mismas que abrieron la garganta y que, aún hoy, discurren allí abajo, entre ese verde que las oculta y las revela a un tiempo, aguas escultoras que alimentan a cicas y eucaliptos, a wallabies y pájaros y tortugas, aguas que añaden vida y sonido a las piedras, murmullos que acompañan al verde que se extiende a lo largo del costurón de la tierra.
La cima de la garganta sobre la que he caminado ha sido barrida por el viento convirtiéndose en gran parte en una superficie plana, pero en algunas zonas la tozuda rivalidad entre viento y roca ha formado una sucesión de cúpulas, una alineación de masas redondeadas que permiten imaginar al caminante que está paseando por encima de los tejados de alguna ciudad exótica y lejana. El fondo del cañón es una masa de árboles de troncos blancos y rectos como mástiles, pero por donde yo pasé los árboles tienen la corteza negra y están retorcidos como alambres. Y, sin embargo, no han sido ni domados ni vencidos por el viento, no presentan una sumisa y uniforme inclinación hacia la dirección que el todopoderoso les marca, no se rinden, vuelven a levantar sus copas después de haber sido doblados, caen y se alzan de nuevo adquiriendo esas formas retorcidas. Indómitos, alzan sus hojas hacia el azul después de un recorrido inaudito de madera vieja y fea, pero viva, aferrada a la roca por raíces que parecen garras feroces: la historia de su lucha permanente está inscrita en las insólitas formas de sus troncos.
En la hendidura protegida la naturaleza se muestra más amable: Kings Canyon es un paisaje diáfano hecho de contrastes de luz y sombra en los que caben todos los colores, el gran recurso de los impresionistas para atrapar trozos de sol en el lienzo. Mientras caminaba sin compañía por esos paisajes de pintura luminosa, asombrándome con cada grieta, con cada roca, con cada milagrosa presencia de vida, con cada nuevo perfil definido por el encuentro entre el cielo y la piedra, con el cuerpo bañado por un viento fresco que ha impedido que sucumbiera al calor y que llenaba el espacio dándole corporeidad a la transparencia del día, me preguntaba con qué ojos contemplaría Kings Canyon si antes los románticos no me hubieran enseñado a identificar la naturaleza como el lugar de comunión con una trascendencia que no tiene dioses. Me preguntaba cómo sería andar por aquí si aquellos locos ávidos de libertad no hubieran inventado el concepto de lo sublime y hubieran entendido los vínculos que unen sentimientos y colores; si no hubieran inventado una belleza no reglamentada; si no nos hubieran enseñado a admirar la naturaleza sin necesidad de someterla a la acción correctora del hombre. Me preguntaba cómo sería andar por aquí antes de que los poetas inventaran palabras para convertir en bello lo que hasta entonces había sido detestable, la anarquía de la naturaleza indómita y la noche a la que rescataron del ámbito del terror para hacerla amiga de los hombres. Mientras paseaba con la noche que reinaba ya sobre Kings Canyon, la oscuridad olía a miel y las muchas estrellas permitían adivinar el estampado de los matorrales en flor sobre la arena roja y las siluetas negras de algunos árboles. El intercambio de silbidos entre pájaros invisibles daba al silencio una entidad vibrante, y vagar por la quietud de la noche era sinónimo de plenitud y armonía.
COOBER PEDY
Coober Pedy es la transcripción inglesa de dos palabras aborígenes: kupa, que significa no iniciado —aunque hay que traducirlo como hombre blanco—, y piti, que significa agujero; así es como llamaban los autakiringa a los chalados blancos que empezaron a llegar a sus tierras a partir de 1915 cuando, buscando oro, descubrieron ópalo y empezaron a hacer agujeros para sacarlo.
La fiebre del ópalo tuvo las mismas características que las del preciado metal y, un siglo después, siguen acudiendo gentes de todas partes para horadar la tierra en busca de esa piedra semipreciosa. En la actualidad muchos trabajan para grandes compañías en las que no cabe la ilusión de hacerse millonario, pero todavía hay quienes sueñan con cambiar su destino con un golpe de suerte. La aventura de buscar ópalos está al alcance de todo aquel que se registre en el departamento de minas: por un precio testimonial obtendrá la concesión de explotación de una pequeña parcela durante tres meses. A partir de entonces no tendrá más que excavar y con la tierra extraída hacer lo que en el argot local llaman noodling, el cribado de la tierra para buscar los ópalos.
La historia de Coober Pedy comenzó ciento veinte millones de años atrás, cuando todo el centro de Australia era mar. Tras desecarse, el sílice de la arena allí depositada, sometido a altísimas temperaturas, se fundió y goteó hacia sustratos más bajos para luego solidificar transformándose en ópalo, un silicato que forma mallas de esferas microscópicas dispuestas en capas que dejan entre sí pequeños huecos: estos provocan la difracción de la luz que se traduce en las iridiscencias tan apreciadas en joyería. La afirmación de que Coober Pedy es el sitio más feo del mundo es casi tan incontestable como la de que ocupa el primer puesto mundial como productor de ópalo, pero también es un lugar sumamente interesante, y de lo que no hay duda es de que puede competir con los lugares con condiciones más extremas de la Tierra iniciando la carrera con dorsal de favorito. Extrema es su climatología y su paisaje, su cultura y su economía, también el optimismo de sus habitantes, al menos el de la guía que nos mostró la ciudad al grupo de guiris entre los que me incluía una mañana de agosto en la que llegué a aquel extraño erial, un pueblo en el que no ves ni una casa, ni una brizna de verde, ni un semáforo, esto es, ningún rasgo que te haga reconocer que estás en un núcleo urbano, y, para mayor pasmo, el mismo cartel que te da la bienvenida —este sí bien visible (lo único visible), un enorme panel al final de la carretera que desemboca en el pueblo— te advierte que tengas cuidado porque puedes caer en un hoyo y romperte la crisma. Pero bueno, empecemos por donde debe ser, os guiaré por la ciudad ayudada por una simpática chica con la que yo misma la recorrí.
Al rato de llegar, cuando todavía no había tenido tiempo para poner nombre a mi perplejidad, me embarqué en una visita guiada que no hizo sino incrementar mi asombro. En cuanto el grupo de turistas nos acomodamos en el autobús, una chica de amplia sonrisa se presentó como guía turística de la ciudad y empezamos nuestro periplo. Como viajera aplicada, siempre con la guía bajo el brazo, antes de ir a Coober Pedy ya sabía que la mayoría de la población vive en casas excavadas en el subsuelo y que eso es así casi desde el principio: las gentes que vinieron aquí enseguida comprendieron que las galerías abandonadas de las minas eran los lugares más apropiados donde vivir al resguardo de unas temperaturas que son extremadamente calurosas durante el día y heladoras en las noches. Sí, ya sabía todo eso y, además, ya había visto en otros lugares del mundo poblaciones trogloditas, así que creía saber lo que me encontraría. Pero no, Coober Pedy no se asemeja a nada de lo conocido.





























