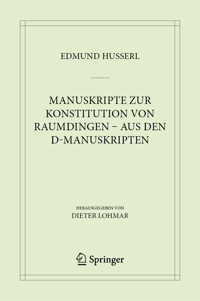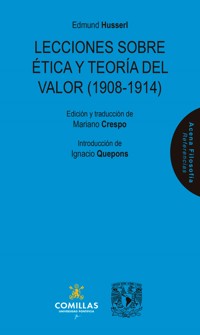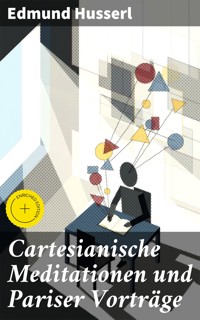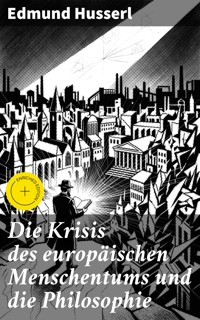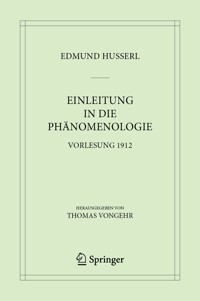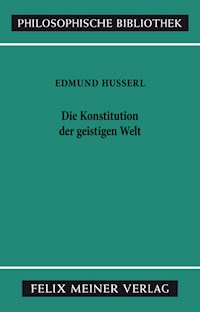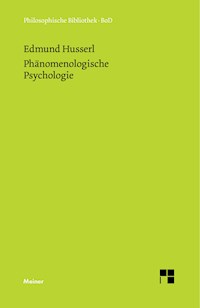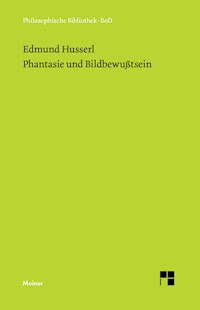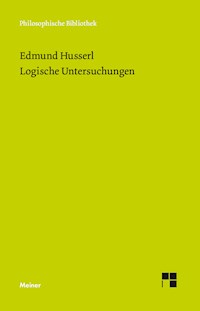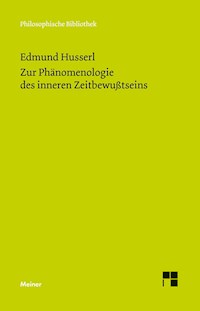Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sb editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Post-Visión
- Sprache: Spanisch
En la perspectiva de Husserl, la definición y la caracterización fenomenológica de las nociones naturaleza y espíritu —y sus complejas relaciones mutuas—, son la única base posible para enfrentar muchos de los problemas más difíciles y más discutidos en toda la historia de la filosofía. No se trata sólo de delimitar con precisión dos ámbitos de ser distintos y de fundamentar la separación de las ciencias que los estudian. Se trata de comprender también la cuestión vital de la libertad y el sentido de la teleología que permea el quehacer cultural humano. El objetivo de fondo es adentrarse en la situación humana, colocada entre la ciega causalidad de la naturaleza y su indudable capacidad de plantearse fines y determinarse y modificarse culturalmente —esto quiere decir: espiritualmente— a sí mismo y a su mundo circundante. Las meditaciones fenomenológicas de Husserl sobre la temática que se concentra en ese simple título de "Naturaleza y espíritu" adquieren en nuestros días una significación y una trascendencia extraordinarias. Ellas pueden ayudar al pensamiento contemporáneo en la seria crisis cultural que enfrenta y cuyas múltiples facetas ponen en juego el sentido y el fin de la misma cultura científica y filosófica, junto con la existencia de la vida humana y la vida natural sobre la Tierra. La traducción castellana de Antonio Zirión Quijano del Curso del Semestre de Verano de 1919 —el texto principal del volumen— se publica aquí por vez primera.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 518
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1Naturaleza y espíritu
Husserl, Edmund
Naturaleza y espíritu : Conferencia de 1919 y curso del semestre de verano de 1919 / Edmund Husserl. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : SB ; México : Universidad Nacional Autónoma de México, 2024.
Libro digital, EPUB - (Post-visión / Jorge Roggero ; 25)
Archivo Digital: descarga y online
Traducción de: Antonio Zirión Quijano.
ISBN 978-631-6593-84-9
1. Fenomenología. I. Zirión Quijano, Antonio, trad. II. Título.
CDD 142.7
D.R. © 2024, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, 04510, Ciudad de México, México.
COORDINACIÓN DE HUMANIDADES
Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales
DR. © 2024. SB Editorial
México: Juan José Eguiara y Eguren 7 - 06850 - Cuauhtemoc - Ciudad de México
www.editorialsb.com.mx • [email protected] • WhatsApp: +52 55 4925 9309
Argentina: Piedras 113, 4º 8 - C1070AAC - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.editorialsb.com • [email protected] • WhatsApp: +54 9 11 3012-7592
Director: Andrés C. Telesca ([email protected])
Director de colección: Jorge Luis Roggero ([email protected])
Diseño de cubierta e interior: Cecilia Ricci ([email protected])
Traducción: Antonio Zirión Quijano
La traducción cuenta con la aprobación de los Archivos Husserl, Lovaina.
Imagen de cubierta: Joaquín Clausell (1866-1935), Fuentes brotantes en otoño. Óleo sobre tela. Museo Nacional de Arte, INBA (México).
Esta edición y sus características son propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México y de SB Libros, S.A. de C. V. Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.
Presentación
Dentro del proyecto de publicar en traducción castellana todos los textos que Husserl dedicó a la temática que denominaba “Naturaleza y espíritu”, los textos que aquí se presentan ocuparían los lugares segundo y tercero, contando como primero los pasajes que se ocupan de dicha temática en el segundo libro de Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica.1 El segundo es la conferencia que dictó el 21 de febrero de 1919 en la Sociedad de Ciencias de la Cultura, en Friburgo, cuya traducción publicamos ya anteriormente en el número 4 del Acta Mexicana de Fenomenología2 y que incluimos en este volumen. El tercer texto, que aquí se publica por vez primera en traducción castellana, es el manuscrito correspondiente al curso que impartió en la Universidad de Friburgo en el semestre de verano de 1919 (y probablemente también en el de invierno de 1921-1922).
Fuera de algunos manuscritos y fragmentos de cursos de los años 1909-1911 en que se ocupa de cuestiones que caen dentro de esta gran temática,38Husserl empezó a reflexionar sobre ella precisamente en el Libro Segundo de las Ideas (Ideas II), en las investigaciones que lleva allí a cabo relativas a la constitución de la naturaleza material y animal y del mundo espiritual. Pero, como lo dije en la presentación que hice en la publicación castellana de la Conferencia de 1919, es seguramente en ésta donde utiliza por primera vez —en público, se entiende— este título de “Naturaleza y espíritu”. Para referirme a la importancia y a la actualidad que reviste esta “vasta temática”, es decir, el tema de la esencia de estas dos instancias, naturaleza y espíritu, su delimitación mutua, sus relaciones y su tratamiento científico, el lector me permitirá que transcriba un fragmento de la presentación que acabo de mencionar. Tras afirmar que no en balde la temática, que la Conferencia desarrolla, de “la legitimación de la delimitación de los dos grandes grupos de ciencias: el de las ciencias de la naturaleza y el de las ciencias del espíritu (ciencias culturales o humanas, como se preferiría decir hoy)” ocuparía a Husserl “prácticamente durante el resto de su vida”, decía que
la definición y la caracterización fenomenológica de esas dos nociones y la exposición de sus complejas relaciones o interrelaciones mutuas son la única base posible para enfrentar muchos de los problemas más difíciles y más discutidos en toda la historia de la filosofía. Y es que, aunque en la superficie se trata meramente de la delimitación precisa, mediante el estudio fenomenológico de su constitución, de dos ámbitos de ser distintos, y de la consiguiente justificación de la fundación de dos grupos separados de ciencias, en el fondo, o en la intención última, late la cuestión vital de la comprensión de la libertad y del sentido de la teleología que permea el quehacer cultural humano, y de la misma situación humana colocada entre la ciega causalidad de la naturaleza, que se especifica en la vida animal y humana como causalidad psicofísica, y su capacidad de plantearse fines y de determinarse y modificarse espiritual, 9culturalmente a sí mismo y a su mundo circundante. Estas cuestiones cobran en nuestros días renovada fuerza en vista de la situación en que se encuentra el pensamiento contemporáneo, obligado a enfrentarse a una crisis cultural de una gravedad inusitada y de múltiples vertientes, en la que está puesto en juego no solo su sentido y su fin como pensamiento y cultura filosóficos, sino también su propia existencia, junto con la existencia de la vida humana y la vida natural sobre la Tierra. Vistas sobre ese trasfondo, las meditaciones fenomenológicas de Husserl sobre la temática que se concentra en ese simple título de “naturaleza y espíritu” adquieren una significación y una trascendencia extraordinarias.4
Ahora bien, Ideas II es importante porque en ese libro Husserl lleva a cabo, en forma sistemática y en un texto que, aunque no se haya publicado, estaba destinado a serlo, investigaciones fenomenológicas sobre la constitución de los distintos ámbitos de la realidad (Realität), es decir, “de la naturaleza material y animal y del mundo espiritual”, como también escribí en aquella presentación. Tras unos pocos años de relativo alejamiento del tema, en 1919 inicia, tanto en la Conferencia como en el Curso, un abordaje diferente. Apartándose, aunque no totalmente, del estudio directo de los problemas relativos a la constitución de las diferentes esferas de la realidad, se preocupa por enmarcar esta temática en una visión muy amplia del conocimiento científico y de crítica de las ciencias, la cual incluye principalmente las cuestiones, no desligadas, de su clasificación y de su relación con la fenomenología.
Como esta tendencia llega al extremo en un curso posterior, impartido en 1927, que lleva el mismo título que el que aquí publicamos,5 este curso de 1919 puede considerarse —según lo juzga el mismo editor de ambos cursos en la colección Husserliana, Michael Weiler— como un texto de transición, una transición, pues, que va desde la fundamentación última de la distinción misma entre naturaleza y espíritu, que sólo puede tratarse en términos constitutivos y desde la fenomenología, hacia una consideración muy detallada de cómo ella da lugar a distinciones de las ciencias mismas y de sus metodologías. En la misma etapa de transición habría que incluir, desde luego, a la conferencia del mismo año de 1919.
10
Vale la pena resumir aquí las consideraciones que hace Husserl en la importante introducción al curso de 1919,6 anterior a su articulación en dos partes, pues en ellas se aprecia el sentido mismo, científico, filosófico, y con ello cultural, histórico y ético, que para él tenía toda esta problemática. Después de señalar la cultura científica como el “carácter fundamental distintivo de la cultura greco-europea”,7 y definirla como “el ideal práctico más elevado de la humanidad”, capaz de conducir al ser humano “a la exaltada altura de un ser de razón puro” y a la humanidad “a la exaltada altura de una humanidad de razón”, es decir, “una humanidad que en todo vivir y aspirar estuviera guiada exclusivamente por motivos cuya legitimidad pudiera acreditar por principios racionales, según conceptos y leyes científicos”, y elaborar en torno a las consecuencias de su posible realización, Husserl hace ver el surgimiento del peligro que trae consigo la “mecanización del método”: una “metodología tecnificada” permite sin duda un florecimiento impresionante del trabajo científico, pero “ciega el sentido para las últimas metas cognoscitivas”, las que sólo se advierten en un “trabajo en las profundidades”. Tratando en particular de la delimitación de las regiones científicas de la naturaleza y del espíritu como casos particulares del problema general de la clasificación de las ciencias que debería lograrse a partir de aquel trabajo, escribe Husserl que aquí “no se trata de interesantes problemas esenciales de mera teoría de la ciencia, sino de problemas con cuya solución también se decide el ‘punto de vista’ del conocimiento filosófico del mundo”. Pero la tecnificación mencionada y la ingenuidad que va de su mano, y sobre todo el creciente naturalismo, no permiten ver “la insuprimible relatividad de la naturaleza al espíritu” y “no barruntan las honduras de las correlaciones trascendentales, según las cuales la naturaleza y el espíritu se constituyen trascendentalmente y en determinación mutua”. Ha “faltado una filosofía”, nos dice, “que hiciera justicia” a la tarea de aclarar el “sentido profundo de la naturaleza y el espíritu”, el “sentido profundo del planteamiento de metas y del método científico-natural y científico-espiritual”. Sobre el trabajo filosófico mismo ha caído “la maldición de la especialización y la tecnificación modernas de las ciencias”. La ciencia y la filosofía, en vez de hacernos libres, teórica y prácticamente libres, nos han cerrado el camino a la “autonomía de la intelección verdadera y última”. Esto ha hecho “la desdicha de estos tiempos”, la cual “se ha producido a una con 11el progreso de las ciencias, y se ha producido aunque este progreso mismo ha cumplido con las expectativas más exageradas”, ya que se ha logrado “en forma de ciencias especiales metodológicamente tecnificadas”. Esta “tragedia de la cultura científica sólo puede ser superada en una nueva edad filosófica” que salve la “idea platónica de la idea científica”, que en todas partes vuelva a las “fuentes originarias del conocimiento, a las últimas daciones de sentido” y pueda conducir a una ciencia “verdaderamente filosófica y a una vida verdaderamente filosófica”. Estas lecciones, termina Husserl su introducción al curso, quieren servir “con toda modestia y humildad” “a esta alta meta”. Estudiando la manera como la naturaleza se objetiva en el espíritu y la manera como se configura un mundo espiritual de cultura y como el espíritu se exterioriza en la naturaleza y se convierte en tema científico-natural, nos dirigimos finalmente, como filósofos, a mirar “la unidad última que vincula en el origen a la naturaleza y al espíritu, y a la posición en el mundo que con ello nos está trazada tanto teórica como prácticamente”.
Tiene por todo ello razón Michael Weiler cuando afirma en su introducción al curso de 1927 que “en las exposiciones de crítica de la ciencia de este curso resuenan ya, en 1919, importantes ideas sobre la relación entre motivos teóricos y motivos prácticos y sobre la relación entre humanidad, ciencia y filosofía del círculo de la obra posterior, Crisis, y aquí ya propiamente los filósofos son caracterizados en rigor como ‘funcionarios de la humanidad’”.8
El mismo Weiler, siguiendo indicaciones claras de Husserl, presenta el curso dividido en dos partes, que corresponden casi exactamente a sus dos mitades: la primera está dedicada a una introducción a la fenomenología y la segunda a la teoría trascendental de la naturaleza y el espíritu, según las ha titulado el mismo editor del volumen. Pero hay que decir que ni la primera parte introduce exclusivamente a la fenomenología, sino que es también una introducción a la problemática misma que se enuncia en el título de “naturaleza y espíritu”, ni la segunda es sólo esa “teoría trascendental de la naturaleza y el espíritu”, sino que también aborda temas fundamentales de la relación entre las ciencias, en particular la ontología, y la fenomenología, en el amplio marco del problema de una clasificación completa del conocimiento científico. Es de hecho, el curso en su totalidad, una confrontación de gran alcance de la fenomenología con el que podría llamarse el problema del conocimiento científico 12en general. Aunque parece estar claro que la cuestión de la esencia (por no decir naturaleza) de esos dos grandes ámbitos de realidad y de conocimiento que son la naturaleza y el espíritu, y de las relaciones que guardan entre sí, fue la cuestión que desató las reflexiones contenidas en el curso, estas reflexiones penetran, muy detallada y hasta prolijamente en ocasiones, en múltiples temas que la rebasan —o también la preparan, la amplían, la circundan— y que pertenecen con más propiedad a una crítica general del conocimiento científico operada desde la fenomenología, y a un intento, todavía parcial, de clasificación del mismo. Encontramos así —y enumeraré sólo algunos de los temas que Husserl aborda— un largo estudio de la percepción y del contraste entre la percepción “externa” y la inmanente, la presentación de la depuración reductiva que excluye capas de sentido sedimentadas, la diversidad de sentidos de la reflexión y la presentación de la actitud yoica (Icheinstellung), la distinción entre el acervo de ingredientes (reelle) y los correlatos intencionales de la conciencia, la teoría de los hilos conductores trascendentales, la introducción de los objetos espirituales y los predicados de significación, la distinción entre personas en cuanto sujetos individuales y personas “de nivel superior”, la distinción de esquema, fantasma y cosa, el papel de la corporalidad en el proceso constitutivo de la realidad (Realität), la distinción de la protoontología y la ontología, la cuestión del “idealismo trascendental”, la propuesta de los diversos niveles de la estética trascendental, la consideración de la animalidad… Pero no haré aquí una exposición de estos temas como la que hice de la Introducción al curso. Viendo su contenido real, la riqueza —que no dejará de asombrar si se piensa que se trata de un curso universitario— de sus temas y motivos, y la importancia de los recursos metodológicos que Husserl introduce, casi le concede uno razón al rótulo que él escribió en el exterior del sobre que contenía estas lecciones: “Verano 1919. Lecciones con el inapropiado título de ‘Naturaleza y espíritu’ 1919”.9
En suma, en este curso está llevando Husserl a la arena, enfrentándolos con los problemas más arduos de la fundamentación filosófica del pensamiento científico, los métodos fenomenológicos fundamentales de la epojé y la reducción trascendental, que había ya introducido y elaborado en la última docena de años; pero no deja a la vez de insistir, en un estilo severo, por momentos seco a fuerza de precisión, y a la postre muy exigente,10 en los detalles de 13esa misma introducción y de esta misma elaboración, como si la recta comprensión de las pretensiones de la fenomenología significara por sí misma la adopción del mejor, o del único, punto de vista desde el cual aquellos problemas —y desde luego el que señala el título “Naturaleza y espíritu”— podrían entrar en las vías de una solución racional.
*
El texto de la conferencia de 1919 no se ha conservado completo.11 Como informan sus editores,12 faltan un pasaje inicial y un fragmento más pequeño que se situaría aproximadamente al final del primer tercio de la conferencia. Estas dos faltas, sin embargo, pueden ser relativamente subsanadas gracias a que se cuenta con el manuscrito casi completo de una versión anterior de la misma conferencia. En las partes en que esta versión anterior puede compararse con las partes correspondientes de la conferencia que se han conservado, hay entre ellas una coincidencia temática completa. Puede por ello suponerse, con mucha probabilidad, que las partes faltantes de la conferencia también discurrían por los mismos cauces que las partes de la versión anterior que corresponden a ellas. La conferencia puede, pues, ser reconstruida con la ayuda de estos pasajes, que en Hua XXV se agregan como Anexos XI, XII y XIII y que aquí publicamos como Anexos I, II y III.13 Entonces, y con las reservas del caso, estos Anexos podrían leerse no después de la conferencia, sino justo en los lugares en que se remite a ellos en notas al pie: los Anexos I y II antes del texto conservado de la conferencia, y el Anexo III antes del quinto párrafo del mismo texto.
Por su parte, el texto del curso se conservó prácticamente completo, y fue publicado en el volumen IV de la subserie Materialien de la colección 14Husserliana junto con cuatro pequeños textos tomados del legajo en que se guardaba el manuscrito del curso. La división de las dos partes del curso en distintos apartados, así como los encabezados de estos apartados y el que llevan aquellas partes, provienen de Michael Weiler, editor del volumen en Husserliana. De Husserl son sólo la división en dos partes (o tres, si se cuenta la introducción) y el título de la introducción. Aquí conservamos esta división y todos los títulos y encabezados del editor. Los textos que aquí, igual que en Hua Mat IV, se publican como los primeros tres Anexos, se encontraban en el mismo legajo que el manuscrito del curso. Aparentemente, pertenecían originalmente al texto del curso, pero Husserl llegó a perder la certeza de su lugar dentro del mismo. El texto del Anexo IV fue extraído por Weiler del manuscrito del curso debido a que las dos hojas manuscritas en que consiste parecen haber sido dejadas de lado por Husserl y sustituidas por un texto diferente.14 Conservo también las notas del editor que contienen algo más que mera información sobre detalles editoriales que al lector en castellano no pueden interesarle. Estas notas están numeradas. Las notas señaladas con asterisco son notas del traductor. Los números de página que se hallarán en las notas editoriales corresponden a la edición de Hua Mat IV, los cuales se dan aquí entre diagonales. Los números que siguen en varias ocasiones a los de página, son números de línea de la misma edición; éstos pueden servirle al lector de esta traducción sólo como una vaga orientación, pues aquí no se indican esos números de línea de ninguna manera. Muchas de las notas contienen comentarios o modificaciones al texto hechas por Husserl en algún momento posterior al curso, y un buen número de ellas hechas casi seguramente durante la lectura que Husserl hizo de este texto en el semestre de invierno de 1921-1922, que versó también sobre “Naturaleza y espíritu”. En estas notas, el texto del editor está en cursivas; el texto de Husserl en letra redonda. Los paréntesis que se verán en distintas partes dentro del cuerpo del texto proceden del mismo Husserl, probablemente durante esta revisión posterior del manuscrito.
*
Sigo en esta traducción los criterios que he seguido en casi todas mis traducciones anteriores de textos de Husserl para enfrentar el problema que significa el hecho de que Husserl utilice en varios casos, con diferente sentido, el término de origen latino y el término de origen germánico que en el alemán de la 15calle o incluso en el científico son comúnmente y en buena parte sinónimos. Conciente de que este recurso no es una solución definitiva del problema, sino sólo una salida provisional con cierta utilidad pedagógica, he utilizado y aquí utilizo las cursivas para uno de los términos que traducen cada uno de esos pares. Los incluyo a todos en la lista que sigue, aunque algunos de ellos no aparecen en el texto de la conferencia o del curso:
Término alemán
Traducción castellana
Animal, Animalität, animalisch
Tier, tierisch
animal, animalidad, animal
animal, animal
Ding, Dinglichkeit, dinglich
Sache, Sachlichkeit, sachlich
cosa,cosidad, cósico
cosa, cosidad, cósico
ideel
ideal
ideal
ideal
irrational
unvernünftig
irracional
irracional
Körper, körperlich
Leib, Leiblichkeit, leiblich
cuerpo, corpóreo
cuerpo, corporalidad, corporal
natural, naturhaft
natürlich
natural, natural
natural
Objekt, Objektivität, Objektität, objektiv
Gegenstand, Gegenständlichkeit, gegenständlich
objeto, objetividad, objetidad, objetivo
objeto, objetividad, objetivo
Persönlichkeit, persönlich
Personalität, persona
personalidad, personal
personalidad, personal
Perzeption
Wahrnehmung
percepción
percepción
physikalisch
physisch
físico
físico
Rationalität, rational
Vernünftigkeit, vernünftig
racionalidad, racional
racionalidad, racional
Realität, real, realisieren
Wirklichkeit, wirklich, unwirklich
reell
Irrealität, irreal
realidad, real, realizar
realidad, real, irreal
ingrediente
irrealidad, irreal
Debo añadir que ya no considero que el término “re-presentación” o “re-presentación” sea la mejor traducción para el alemán Vergegenwärtigung. Me he dejado convencer por los colegas argentinos que lo han venido 16traduciendo sistemáticamente como “presentificación”, y éste es el término que ahora uso en esta traducción.
Agradezco a Andrés León-Geyer su amistosa ayuda en el desciframiento de algunos giros del alemán de Husserl; a Andrés Telesca y a Jorge Roggero por acoger esta traducción en la excelente serie Post-Visión de Sb, y a Luciano Concheiro San Vicente y a Mariana Masera Cerutti por el entusiasmo para incluir el volumen en la serie Tanta Tinta de la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales de la UNAM.
Antonio Zirión Q.
Morelia, septiembre de 2024
1 Edmund Husserl, Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Libro segundo: Investigaciones fenomenológicas sobre la constitución (Ideas II), traducción de Antonio Zirión Quijano. UNAM/FCE, México, 2005 (2a. edición).
2 Edmund Husserl, “Naturaleza y espíritu. <Conferencia en la Sociedad de las Ciencias de la Cultura. Friburgo de Brisgovia>”, Acta Mexicana de Fenomenología, No. 4, junio de 2019, pp. 165-179, con una presentación de la traducción de Antonio Zirión Q., pp. 161-164.
3 Siguiendo el recuento que hace Michael Weiler, editor del texto original del Curso del semestre de verano de 1919, habría que incluir, en primer lugar, los manuscritos que llevan las signaturas A IV 17 y A IV 18 y que se conservan en los Archivos Husserl de Lovaina, así como las páginas 281-284 y 302-309 del texto principal de las Vorlesungen über Ethik und Wertlehre 1908-1914 (Husserliana XXVIII, ed. por Ullrich Melle, Dordrecht/Boston/London, 1988), lecciones de las cuales tenemos una versión en castellano: Lecciones sobre ética y teoría del valor (1908-1914), edición y traducción de Mariano Crespo, introducción de Ignacio Quepons. Universidad Pontificia Comillas, Madrid, Instituto de Investigaciones Filosóficas (UNAM), México, 2023. En esta versión, las páginas indicadas corresponden a las pp. 321-325 y 343-350. En segundo lugar, Weiler incluye también los §§ 62-64, pp. 279-286, y el anexo XVII, pp. 366-374, del curso de lógica y teoría general de la ciencia: Logik und allgemeine Wissenschaftstheorie. Vorlesungen 1917/18 mit ergänzenden Texten aus der ersten Fassung von 1910/11 (Husserliana XXX, ed. por Ursula Panzer. Dordrecht/Boston/London, 1996). (Ver notas 1 y 2 de la p. viii de la Introducción de Weiler, en E. Husserl, Natur und Geist. Vorlesungen Sommersemester 1919, Husserliana Materialien IV, edición de Michael Weiler. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London, 2002. En adelante abreviaremos esta referencia como Hua Mat IV).
4 Todo lo citado, en las pp. 161-162 de la revista citada en la nota 2.
5 Edmund Husserl, Natur und Geist. Vorlesungen Sommersemester 1927. Husserliana XXXII, editado por Michael Weiler. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London, 2001 (en adelante, Hua XXXII). Tómese en cuenta que esta publicación fue anterior a la del curso de 1919 dentro de Husserliana. El curso más tardío se publicó en 2001, mientras que el más temprano se publicó en 2002. Véase antes la nota 3.
6 Esta introducción fue publicada como Anexo II en Hua XXXII, tomo en que se publicó el curso de 1927 al que me referí ya en la nota anterior, y desde luego está también incluida en la publicación del curso de 1919 al cual pertenece.
7 Todas las citas que hago en seguida de esta introducción se hallan entre la p. 3 y la p. 14 de Hua Mat IV. Los números de página de esta edición se dan aquí entre diagonales.
8 M. Weiler, Introducción del editor en Husserliana XXXII, ed. cit., pp. xxxii-xxxiii. La cita de Crisis, en E. Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie. Husserliana VI, ed. de Walter Biemel. Martinus Nijhoff, Den Haag, 1976 (2a. ed.), p. 15.
9 Hua Mat IV, p. x. Debajo de este rótulo, Husserl escribió: “Estética trascendental”, un encabezado que, aunque parcialmente atinado, quizá tampoco es totalmente justo con el contenido del curso.
10 En este respecto, deben de haber sido muy útiles las discusiones de los sábados que complementaron el curso, según consta en el mismo texto: véase la p. 102 del original alemán, así como Karl Schuhmann, Husserl-Chronik. Denk- und Lebensweg Edmund Husserls. Husserliana Dokumente I. Martinus Nijhoff, Den Haag, 1977, p. 234. Recuerdo que la paginación de las ediciones originales en alemán aparece aquí entre diagonales.
11 Este párrafo está tomado, casi literalmente, de la presentación que redacté para la publicación anterior de la conferencia de 1919: ver la nota 2.
12 El texto original de la conferencia fue publicado en las pp. 316-324 de Edmund Husserl, Aufsätze und Vorträge (1911-1921). Husserliana XXV, editado por Thomas Nenon y Hans Rainer Sepp. Martinus Nijhoff, Dordrecht/Boston/Lancaster, 1987. Cf. pp. xxxvii ss. (En adelante abrevio este tomo como Hua XXV).
13 Los Anexos mencionados se ubican en las pp. 324-330 de Hua XXV. La mayoría de las informaciones que doy aquí relacionadas con la conferencia de 1919 están tomadas de la parte de la Introducción de los editores de este volumen de Husserliana dedicada a la conferencia (pp. xxxvii-xxxix).
14 Sobre esto se pueden ver la tercera nota del editor en la p. 81 (de la edición alemana) y la nota en la p. 83.
17
Naturaleza y espíritu.Conferencia en la Sociedad de Ciencias de la Cultura (1919)
19
/316/ (…)1
Resultan aquí dos tipos fundamentales de ciencias, las ciencias de la naturaleza, que describen intuitivamente, y las matemáticas o exactas. Como es sabido, los objetos de la naturaleza intuitivos se muestran como subjetivos-relativos. La segregación de los predicados de significación no suprime otra relatividad de los objetos de la naturaleza inmediatamente intuitivos. A saber: las cualidades sensoriales específicas de las cosas no son en verdad cualidades que les hayan adjudicado los sujetos mediante su actividad de pensar, de valorar, de querer, o sea, en actos-de-yo; pero remiten a la “sensibilidad” humana, la cual, en tanto que los hombres son en este respecto normales y perciben en circunstancias normales, conduce* ciertamente a iguales percepciones y enunciados descriptivos, pero, puesto que también la anormalidad pertenece a la estructura del mundo circundante, no produce** una conformidad de validez general. La tarea de todo punto necesaria de investigar sistemáticamente, desde el punto de vista del hombre normal, el mundo circundante, de poner de manifiesto la maravillosa tipología de formas de las cosas intuitivas y de las formas de su desarrollo, es la tarea de las ciencias de la naturaleza descriptivas, que operan completamente con conceptos de tipos. Por otro lado, el nuevo conocimiento de la ciencia de la naturaleza galileana, que hizo época, /317/ consistió en haber mostrado que hay todavía una tarea posterior y en una dirección nueva para el conocimiento de la naturaleza, a saber, forjar un conocimiento de la naturaleza objetivo en el sentido más estricto, que pone de relieve, en todo relativismo debido a la referencia al sujeto de los objetos intuitivos de la naturaleza, lo que permanece invariante, una suma de determinaciones a través de las cuales cada objeto de la naturaleza mantiene su identidad estricta, ya aparezca a una sensibilidad normal o a una anormal: determinaciones que puede poner de manifiesto todo ser racional, incluso con sensibilidad anormal, con un método racional y con la intelección de la validez irrestricta.
Así adquiere la naturaleza un nuevo sentido, a la vez que la ciencia de la naturaleza se enriquece con un tipo de ciencia nuevo. La naturaleza se convierte en la suma de los predicados libres de toda relatividad a la cambiante índole peculiar de los sujetos que conocen y actúan: el “en-sí” de los objetos de la naturaleza en un sentido nuevo. Este en-sí, puesto que ya no puede 20contener nada sensible, tiene que ser caracterizable exclusivamente en predicados puramente lógicos y matemáticos, sólo que estos predicados tienen que obtener su determinación a partir de los intuitivamente dados en el método general posible. Así, la nueva ciencia de la naturaleza es “ciencia matemática de la naturaleza”. Frente a la naturaleza matemáticamente exacta, la naturaleza sensiblemente intuitiva de los normales significa entonces mera aparición, lo que, empero, no cambia nada en el hecho de que ella tenga su existencia intuitivamente real y en que las ciencias descriptivas de la naturaleza, sin tener en lo más mínimo que hacerle guiños a la exactitud, tengan en sí su propio derecho.
Un grupo de ciencias radicalmente nuevo resulta, según nuestros análisis de la estratificación, cuando elegimos como tema la realidad del espíritu. Estamos ante el problema de la psicología, que con tanto ardor se discute.
Los hombres o los sujetos animales están frente a nosotros los investigadores, y estos que nos hacen frente nos son dados en “percepción externa”. Se dan en ella necesariamente como algo espiritual coexistente, coenlazado en la existencia, con el cuerpo espacio-temporalmente existente. Como quiera que el cuerpo se mueva en el espacio y ocurra con él físicamente lo que ocurra, en la medida en que se mantiene como cuerpo que funciona biológicamente, permanece en él lo espiritual. Experimenta, pues, mediante este enlace corporal indirectamente una espacialización, aunque lo anímico en sí mismo sigue siendo por principio inespacial y, conforme a su propia esencia, heterogéneo /318/ respecto de todo lo físico. Puesto que el tiempo de la naturaleza física está ligado indisolublemente con la forma espacial, tampoco él pertenece primigeniamente al espíritu, que, en el flujo de conciencia, en la inmanencia de la vida anímica constituye su propia forma temporal sin referencia alguna a ningún espacio. Pero mediante la espacialización recibe lo anímico también su sitio en el tiempo de la naturaleza que, por estar referido al espacio, le es esencialmente ajeno, el tiempo que es medido en el espacio y con instrumentos y medidas espaciales. Mediante la espacialización de lo anímico se insertan de esta manera, en forma ordenada, todos los espíritus en la naturaleza física una y única, y así surge la concepción del mundo uno y único, que abarca todas las realidades, también las espirituales, en el espacio uno y el espacio-tiempo uno. Si no se atiende puntualmente a la impropiedad de este abarcamiento, entonces puede caerse en la tentación de transferir sin más todas las concepciones científicas fundamentales que tienen en el reino infinito de la investigación de la naturaleza su aplicación constante, pero también su sitio originario conforme al sentido, al mundo o a la “naturaleza” en el nuevo sentido ampliado. Si la naturaleza física fuera un reino de exactitud matemática, un mundo de objetividad exactamente apresable, ordenado en 21las formas exactas y subsistentes en sí de espacio y tiempo, y todo acontecer individual estuviera gobernado, según coexistencia y sucesión, en necesidad unívoca, por leyes causales exactas —entonces todo ello, sin más y como cosa obvia, habría de valer también para la naturaleza en el sentido ampliado, o sea, también para el ser y el acontecer espirituales. Si en la esfera física las cosas intuitivas fueran meras apariciones de una naturaleza no intuitiva, en sí, de exacta determinabilidad, entonces también para los espíritus o almas de la experiencia se postularía algo anímico en sí, no experimentable y sólo construible según leyes exactas. De tales motivos surge la naturalización de las realidades espirituales, que bien mirada carece de sentido: una transferencia sin sentido de los conceptos naturales de sustancia y causalidad a la esfera espiritual. La falta de sentido resulta de que lo anímico, como puede observarse en toda vivencia de un sujeto, está dado en su absoluto ser propio en toda experiencia anímica. No es como en lo físico que, conforme al sentido propio de la experiencia externa, es mentado como algo relativo, algo relativo con respecto a los sujetos que experimentan y sus sensibilidades.
/319/ (…)2
La índole peculiar de estas tareas, la magnitud imponente de los logros singulares que aquí hay que alcanzar, sólo ha salido a la luz en la nueva fenomenología. La psicología experimental moderna, a pesar de toda la seriedad científica de su trabajo y de la finura de su metodología, ha pasado por alto enteramente estas tareas. Su naturalismo conciente o inconciente la cegó y dirigió sus miras sólo a la ordenación regular de coexistencias y sucesiones objetivas, apresables espacio-temporalmente, y justamente de tal índole que para su conocimiento podía bastar con los más bastos conceptos de clase de la experiencia ingenua de uno mismo. Esto puede quizá ilustrarse con los métodos de la estadística moral. Cualquiera sabe antes de cualquier análisis científico lo que son el matrimonio, el asesinato, el crimen de estas o aquellas clases, el suicidio, etc. Para la fijación de regularidades estadísticas basta nada más con ello. Pero tan poco como, pese a toda la escrupulosidad científica de esta metodología, uno puede mediante ella experimentar alguna vez algo de la esencia del matrimonio, del asesinato, del crimen, del suicidio, así de poco puede experimentarse de la esencia de las estructuras anímicas mediante la psicología experimental; por ejemplo, en la psicología de la memoria, de la esencia de la conciencia que se llama recuerdo, en la psicofísica de los trastornos de lenguaje, de la esencia de los fenómenos que designa el título objetivante de perseveración: lo que integra lo esencialmente propio de los fenómenos 22anímicos en el habla, etc. Hay que decir abiertamente que la antigüedad había llegado en esto mucho más lejos, aunque tampoco ella había penetrado hasta los problemas centrales de la estructura de la conciencia y de la constitución de los fenómenos de las objetividades trascendentes personales y cósicas en la inmanencia de lo anímico. Ha visto, con todo, algunos estratos de lo anímico mismo. La psicología naturalista, empero, en su ceguera para lo anímico en lo esencialmente propio suyo, y para la abundancia infinita de las estructuras esenciales que le pertenecen, apresa (y ello incluso sólo de modo imperfecto) meramente lo natural del alma, y en ello radica a la vez que sea una psicología sin comprensión, una psicología que precisamente no ve las tareas específicamente peculiares a lo anímico: esclarecer el reino que le es completamente peculiar de los nexos comprensibles /320/ y con ello convertirse en ciencia fundamental para el inmenso mundo objetivo del espíritu, cuyo carácter propio es, a su vez, ser un mundo comprensible. Aquí sólo puedo dar indicaciones muy pobres por vía de explicación.
Los sucesos anímicos que hay que investigar de modo puramente intuitivo, que hay que tipificar de modo puramente descriptivo en conceptos de esencia, se agrupan alrededor de títulos correlativamente conexos como yo, conciencia, objeto. Lo anímico es una corriente de vida, y esta vida es vida de conciencia. La conciencia tiene, empero, una doble polarización; está en sí, por esencia propia, referida a lo objetivo, es conciencia de algo, y una multiplicidad infinita de vivencias de conciencia descriptivamente diferentes pueden ser caracterizadas como conciencia de lo mismo. La infinitud de estos polos, que se llaman objetos y que tienen que ser descritos como lo conciente en la conciencia, como lo representado, pensado, gozado, querido, se halla frente al polo-yo único, el yo que ejecuta la conciencia en la forma de actos y que se sabe como idénticamente el mismo en la cambiante multiplicidad de los actos.
Ahí tiene su origen una plétora infinita de problemas: descripción de las vivencias de conciencia en sí mismas, descripción de la multiplicidad típica esencialmente cerrada de vivencias de conciencia que co-pertenecen a un tipo inmanente de objeto, como por ejemplo cosa material; descripción de la tipología perteneciente al título yo, descripción de sus acciones que se ejecutan en actos, objetos de rendimientos constitutivos cada vez nuevos; descripción de los sedimentos de todo obrar en caracteres de yo de largo efecto y por ello estudio del desarrollo incesante de la personalidad como desarrollo de propiedades personales del carácter del sujeto permanente, típicamente fijas y sin embargo mudables. Particularmente importante es en ello la oposición de la apercepción pasiva y la activa; una corriente de incesante desarrollo de conciencia, que está incesantemente centrado en forma de la apercepción de objetividades 23cada vez nuevas, se ejecuta sin la participación activa del yo: esta corriente es subsuelo para el intelecto activo, para los actos de yo y los rendimientos que se constituyen en actividades de yo específicas, mediante los cuales emergen nuevas objetividades que luego son accesibles a la reconfiguración pasiva. Todo comportamiento activo del yo en el pensar, valorar, querer, actuar, /321/ presupone una apercepción surgida pasivamente, en lo más bajo el engranaje de los datos de sensación pasivamente predados y los sentimientos sensibles, en nivel superior la apercepción del mundo espacio-temporal, a través de la cual está predada para el sujeto actuante la esfera natural para configuraciones significativas.
Títulos como los aquí señalados superficialmente son campos infinitos para una ciencia sistemática de la vida psíquica inmanente en su esencialidad propia, que es insuprimiblemente un configurar-se pasivo continuo y un actuar y obrar activos, en una plétora de estructuras finísimas y plenamente susceptibles de ser examinadas.
Dados en el mundo circundante están alma y espíritu como naturalmente dispuestos. Tan lejos como llegue la naturaleza en el sentido primero y ampliado, o sea, la unidad externa del orden espacio-temporal-causal, tan lejos llegará la gran tarea de las ciencias: la explicación de la naturaleza: la búsqueda, sea de leyes exactas, sea de reglas empíricas de coexistencia y sucesión de las daciones localizadas espacio-temporalmente.
Pero si consideramos el espíritu en su esencialidad propia como espíritu, y aceptamos además que sus rendimientos inmanentes, en tanto que corresponden a las reglas de la validez racional, significan algo para el mundo real fuera de él y lo invisten como un mundo de cultura con predicados de cultura, entonces a la explicación científico-natural se añade una manera de explicación de nueva especie y fundamentalmente diversa, para la cual no tenemos otra expresión que comprensión científica. La explicación de la naturaleza atiende a la causalidad, al gran factum irracional de una ordenación regular en la sucesión objetiva del tiempo. Ésta es una ordenación completamente extraesencial. La explicación comprensiva atiende a la motivación que tiene plena esencialidad propia y se desenvuelve en formas de referencia y enlace completamente intuitivas. Ella es la sede de la única racionalidad verdadera; ella da como respuesta a la pregunta “por qué” el único “porque” que puede satisfacernos íntimamente, porque precisamente lo comprendemos. Hay motivación pasiva y activa. Toda asociación, según su consistencia esencialmente propia, encierra una motivación pasiva. ¿Por qué se me ocurre precisamente el nombre Ludendorff? Naturalmente, porque pensé en Hindenburg. Esa es una motivación pasiva. Por el contrario: ¿por qué juzgo una 24conclusión? La juzgo porque antes he fallado las premisas y en “atención /322/ a ellas”. Igualmente el valorar por mor de otro valorar; el querer tal medio por mor de otro, o por mor del fin, etc. Esas son motivaciones activas. La causalidad en el marco del tiempo está dirigida hacia adelante: sobre la base de las series de ordenación transcurridas construyo el orden de cursos futuros. La motivación está dirigida hacia atrás: comprendo lo presente o lo transcurrido mirando atrás en el pasado, a partir de sus motivos. Hay patentemente aquí una doble comprensibilidad de la motivación y un doble “porque”: sólo la motivación activa y sólo aquella que tiene en sí el carácter esencial de la evidencia, de la racionalidad, es fundamentante en el sentido más elevado, en el sentido racional. La motivación es el gran principio del orden en el mundo anímico esencialmente propio y luego en el mundo espiritual entero, así como la causalidad es el principio del orden de la naturaleza. Hasta donde llegue la subjetividad operante y sus actos concientemente ejecutados irradien sobre el mundo circundante objetivo e impartan sus predicados de significación, hasta ahí llegará la posibilidad de la explicación comprensiva y llegará la tarea de desenrollar los nexos de motivación y, en nivel superior: comprender su razón inmanente reviviéndola, o ejecutar enjuiciamientos en razón actuante propia.
De la misma manera puede uno decir: hasta donde llegue el espíritu y el rendimiento espiritual, hasta ahí llega también, con la esfera mágica de la motivación, la idea del desarrollo. Pues la esencia fundamental de la subjetividad es sólo ser y poder ser en la forma del desarrollo; todo nuevo estado y todo nuevo acto motiva por necesidad un cambio del sujeto: lo opuesto del átomo rígido es la mónada viviente en incesante desarrollo. Esto se transfiere a todo lo espiritual objetivado; no solamente el desarrollo de personalidades, sino también el desarrollo de la cultura objetiva, es por ello el tema necesario de la ciencia del espíritu: desarrollo de las armas, de los utensilios domésticos, de la simbología religiosa, desarrollo de la literatura, del arte pictórico, etc.
Obviamente, sin embargo, todo lo expuesto vale tanto para la subjetividad singular, la que obra en privado, como para la subjetividad social conglomerada que obra socialmente, y por ello para el mundo de la cultura social que tiene frente a ella correlativamente: no puedo exponer de qué manera la psicología individual apoya a la psicología social y a la serie de las ciencias de la cultura. Todas estas ciencias son ciencia basada en motivación y su /323/ tema son desarrollos.
En ello no hay que perder de vista que desarrollo es un concepto que acoge en sí dos niveles esencialmente diferentes y conforme a ello encierra en sí dos conceptos esenciales que hay que separar nítidamente. En primer lugar, desarrollo puede querer decir lo mismo que en la naturaleza física-orgánica, a 25saber, el factum de que las configuraciones típicas del devenir espiritual convergen hacia ciertos tipos como tipos límite, así como el germen de una planta se transforma típicamente, pero de tal modo que, dado un punto de partida de igual índole, conduce siempre al mismo tipo final: digamos tilo. Tales tipos son, en la esfera espiritual, niño, joven, hombre, etc. En segundo lugar, en el desarrollo fáctico puede mostrarse una tendencia a la formación de tipos destacados que corresponden a un ideal de razón, en relación con el cual incluso lo irracional ha de considerarse como miembro intermedio. Tal como, digamos, las “ideas” resultan ser poderes teleológicos en la historia, y especialmente en el desarrollo de las ciencias y las artes. Únicamente aquí se comporta el investigador de las ciencias del espíritu como un “referente en cuestiones de valor”, por cuanto el punto de vista de la valoración del científico del espíritu desempeña metódicamente un papel muy subordinado.
Un punto propio de ulteriores exposiciones tendría que ser la diferenciación de las investigaciones en generalizadoras morfológicas e individualizadoras a la manera de la Historia. Obviamente, una figura singular individual, un desarrollo individualmente determinado, pueden despertar el interés y puede plantearse la tarea de comprenderlos. Toda explicación, también la comprensiva, explica, empero, a partir de generalidades y opera con conceptos generales y remite así a esferas de generalización científica y a nexos generales. Así, también la historia remite a ciencias generales, a ciencias que someten las formas espirituales generales (con las cuales ella opera constantemente en aislamiento individual y cuyos conceptos emplea constantemente sin aclarar) a una investigación general de esencia y de desarrollo. Así, las configuraciones fundamentales de los conglomerados de sujetos, como Estado, municipio, pueblo, etc., como por otro lado las configuraciones fundamentales de la cultura objetiva como lenguaje, literatura, arte, derecho, economía, etc., retrotraen empero también por todas partes a una ciencia fundamental, a la única psicología auténtica, la psicología científico-espiritual.
/324/ No puedo entrar más, porque rebasa el tema, en las dimensiones nuevas que se abren cuando abandonamos el punto de vista natural y transitamos a la actitud epistemológica pura, la actitud fenomenológica. Naturaleza y espíritu se proyectan entonces en la conciencia pura como sus configuraciones, y se abre la tarea de disolver la naturaleza incomprensible en motivación, tarea en la cual, empero, las últimas irracionalidades remanentes remiten a una teleología metafísica.
1 Véanse los Anexos XI y XII, pp. 324 y 325. (Aquí se trata de los Anexos I y II. [N. del. T.]).
* En plural en el original, pero el sustantivo “sensibilidad” exige el singular.
** También en este caso el original está en plural y el sustantivo exige el singular.
2 Ver Anexo XIII, p. 330. (Aquí, Anexo III. [N. del T.])
27
Anexos a la conferencia
Anexo I (a p. 316)*
/324/ Las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu nos son dadas, o sea, en cierta manera está dado lo que tratan las unas bajo el título de naturaleza, las otras bajo el título de espíritu. En ambos lados se trata de títulos de géneros para múltiples dominios temáticos que son investigados en uno y otro lado. Si ellos no son radicalmente diferentes, tampoco lo serán las ciencias: ¿qué hace la unidad de una ciencia? Única y exclusivamente la unidad del dominio que ha de investigar, y hasta dónde llega su unidad, hasta ahí es también la ciencia en verdad una: esto quiere decir que una partición en el interior de la unidad del dominio, una partición en fragmentos, en capas, en direcciones de relación preferidas, y a su vez, una partición del trabajo según la técnica metódica, no dan por resultado ciencias diferentes, sino disciplinas en el interior de una ciencia: hablamos de la ciencia de la naturaleza también en singular, en tanto que precisamente tenemos ante los ojos, con la naturaleza, una unidad predicativa cerrada en sí, y ello significa, finalmente, en tanto que nos guía un concepto genérico supremo, que tampoco en idea puede ser rebasado, que le da a todas las predicaciones posibles una unidad esencial, precisamente una unidad genérica, determinada por el más general contenido genérico. Que la ciencia del espíritu sea una ciencia nueva, quiere 28decir entonces que entramos en un dominio heterogéneo, que en lo que toca a su género propio está separado de la naturaleza por un abismo de esencia irrebasable. La ciencia es conocimiento teórico, el conocimiento teórico es determinación válida de objetos mediante predicados. Un dominio de objetos en el sentido de la ciencia no está determinado sin más por la identidad de los objetos, sino por la identidad de los objetos como sustratos de un grupo de predicados radicalmente concluso en sí. La misma cosa, un pedazo de papel, puede tener predicados heterogéneos, por un lado, digamos, predicados físicos, y por el otro lado los predicados del objeto de uso, digamos, en especial los predicados que designan las palabras “billete de cien marcos”. Estamos absolutamente seguros de que, en la consideración puramente física, científico-natural de una obra de arte /325/ no podemos toparnos con la objetividad estética que es peculiar a la obra de arte como tal, a sus valores estéticos en vigencia: ¿de dónde la seguridad absoluta? Tenemos intelección general de que aquí, a pesar del enlazamiento en unidad, chocan dos mundos heterogéneos, de que la objetividad estética con sus predicados específicos es algo toto coelo diferente de la objetividad física con sus predicados físicos. Y sólo otra expresión para ello es hablar de los géneros categoriales supremos de lo existente, y esta expresión no debe significar más que eso. A estos géneros supremos corresponden ahora, por el lado de la conciencia cognoscente, diferentes maneras fundamentales de experiencia, o maneras como los objetos en cuanto objetos de los respectivos predicados del dominio, vienen, antes de toda teoría, antes del determinar intelectual, a intuición primigenia, por así decir, a simple dación en persona. Todas las diferencias metódicas radicales, precisamente aquellas que dan su carácter metodológico peculiar a las ciencias radicalmente diferentes, tienen su raíz en el sentido primigenio, esto es, en el sentido predelineado en la conciencia de experiencia primigenia. Y aquí se comprende por qué es absurdo traer a cuento diferencias metodológicas (como las que designan los conocidos tópicos individualizador - generalizador, causalmente explicativo y comprensivo, objetivante - subjetivante) como las determinantes para la división. Como consecuencias secundarias de las diferencias objetivas, las diferencias metodológicas han de derivarse en primer lugar de éstas, comprenderse a partir de éstas, y retrotraen, pues, a éstas, en tanto que la característica misma del método no debe quedar atada a lo externo. La técnica metodológica no debe ser confundida con el método en el sentido del tipo de esencia lógico y epistemológico de una ciencia y de su investigación, que pertenece inseparablemente a su idea y por ello se llama a priori. Comprensiblemente, empero, cada nueva ciencia tendrá también su técnica peculiar, aunque cargada con azares individuales e históricos.
29Anexo II (a p. 316)*
/325/ (…) Ahí surgen, empero, constantemente nuevos predicados de los objetos circunmundanos, o, lo que es lo mismo, los mundos circundantes y sus objetos no son nada causado, sino siempre, gracias a los actos de sujetos referidos a ellos, en cierta manera en mudanza, ya sea que experimenten reconfiguraciones reales, como cosas que han sido configuradas como herramientas, o niños, que son educados pedagógicamente para ser personalidades éticas, es decir, que han sido configurados voluntariamente; o que hayan permanecido realmente inalterados, pero como objetos circunmundanos han recibido nuevos predicados, predicados de “significación”, como cuando un pedazo de madera ha recibido el significado de un indicador de camino, un rasgo en una tabla el significado “palabra”, las cosas /326/ realmente reconfiguradas el significado de herramientas. El configurar real puede ahí jugar en todas partes un papel mediador, pero lo esencial es que, por ejemplo, la cosa no solamente ha devenido otra realmente mediante mi elaboración, sino que yo de ahora en adelante la veo como elaborada con un fin y en especial como algo útil y algo determinado a metas determinadas posibles a la manera de un martillo. Así como yo de ahora en adelante no veo una mera cosa, sino un martillo, así lo hace cualquiera en los contextos de una humanidad que se entiende recíprocamente. Para cualquiera la cosa tiene estos predicados de fines, y él cree verla directamente en ellos. Es naturalmente un ver ligado con un comprender el significado y eventualmente a la vez el reconocimiento de su validez. Ahora está claro que podemos reductivamente deponer la capa entera de estos predicados que constantemente surgen de nuevo, de estos predicados referidos a actos reales o posibles de sujetos de toda índole y que recibieron de ellos aperceptivamente su sentido primigenio. Está claro que ellos presuponen a fin de cuentas grupos de predicados que no tienen de esta misma manera sus fuentes aperceptivas en un comportarse activo de sujetos. El sujeto tiene que tener ya predado algo real para poder comportarse activamente hacia ello, y cuando también, como correlato de este comportarse, se sedimenta concientemente un estrato predicable en el objeto circunmundano, y crea entonces una nueva predación, hacia la cual el sujeto puede nuevamente comportarse, ahí están presupuestas predaciones circunmundanas primigenias que existen antes de todo hacer subjetivo. Objetos de esta índole, o sea, objetos sin significado o bajo separación abstractiva de todos los predicados que estén bajo el título de significado, dan un concepto determinado de naturaleza. Patentemente, la 30“mera” naturaleza es realmente pensable como existente por sí, en tanto que está claro que la subjetividad no necesitaría comportarse ante los objetos respectivos como activa, como constituyente de significado, y a ello se enlaza en efecto un concepto más popular de naturaleza como esfera de objetos que han llegado a ser o han surgido por sí mismos y no han sido hechos o cultivados. Pero para nosotros la naturaleza es ahora un título que comprende también todo objeto significativo, en tanto que cada uno de ellos posee en lo más bajo una suma de predicados que no son significativos y sólo son portadores de significado, de predicados con los cuales tiene coexistencia espacio-temporal y podría mantenerla aun cuando faltaran los sujetos que pudieran entender el significado. Cada uno de esos sujetos tendría entonces siempre ante sí un objeto concretamente pleno, completamente intuitivo, pero carente de significado.
Todo objeto de la naturaleza en el sentido determinado definido por nosotros es, frente a los actos del sujeto, “en sí”, y ello quiere aquí decir: es lo que es independientemente de todos los modos de comportamiento subjetivamente activos de los sujetos a cuyo mundo circundante pertenece. De igual manera, podemos poner de relieve los sujetos como sujetos en sí, prescindiendo de todos los estratos de predicados que surgen en ellos sólo mediante los comportamientos-de-acto valorativos, volitivos, judicativos y de otra índole de los sujetos que los encuentran en su mundo circundante, y que surgen como estratos predicativos duraderos, con los cuales son persistentemente apercibidos. Tales estratos de significado en los sujetos son de múltiples índoles: nosotros encontramos en nuestro mundo circundante, y decimos directamente que vemos soldados, consejeros, /327/ servidores, etc. Ellos son apercibidos, por así decir, en su librea espiritual duradera, en la composición permanente de los predicados de significación más o menos claramente representables. Su librea física está ahí naturalmente caracterizada ella misma como tal mediante predicados de significación del otro grupo, el cual tiene empero las mismas fuentes de principio.
Visto más exactamente, nuestra articulación del mundo de la vida primigenio como un mundo circundante humano común no es todavía suficientemente exacta. No debemos meramente distinguir entre objetosy sujetos, donde por ambos lados diferenciamos de nuevo entre el en-sí mismo y los significados; tenemos que atender la diferencia entre sujetos singulares y enlaces de sujetos, esto es, unidades de orden superior edificadas a partir de sujetos, las cuales tienen ellas mismas el carácter de sujetos, en un sentido generalizado y sin embargo esencialmente común. Encontramos enlaces de sujetos como matrimonios, sociedades financieras, asociaciones, parroquias, estados, pueblos, etc., constantemente en el mundo circundante precientíficamente constituido, y cada sujeto singular funge, en ocasiones de diversas 31maneras, como miembro de tales conglomerados. Como tal, él tiene, para sí y para otros, predicados funcionales, como expresan los ejemplos hasta aquí elegidos: servidor, soldado, etc., como predicados de significación del grupo particular que ahora destaca, que tiene su fuente en el enlace de los comportamientos constituyentes mutuos de los sujetos.
Sujeto singular quiere decir sujeto, sin importar si es miembro de conglomerados o no lo es, y sujeto singular en sí exige especialmente también la abstracción de todos los predicados funcionales que le son patentemente extraesenciales, en la medida en que él, hablando idealmente, seguiría siendo aún sujeto y seguiría siendo el mismo individuo si los predicados de su función social se suprimieran. Por lo demás, todos los conglomerados de sujetos se constituyen como tales no meramente por el hecho de que unos sujetos singulares puedan comprender a los otros sujetos singulares, o sea, mediante la especie de experiencia de la llamada empatía, mediante la cual en general los sujetos son y pueden llegar a ser unos para otros objetos del mundo circundante; y tampoco por el hecho de que la comprensión mutua sea posible y tenga lugar; sino que a ello pertenece el notable grupo propio de los actos específicamente sociales de los sujetos singulares, actos en los cuales un sujeto se vuelve a otro, se comunica con él, lo determina a propósito como sujeto y en su hacer subjetivo e igualmente experimenta determinación por parte de él. El sujeto singular no tiene sólo sus fugaces actos pasajeros; tiene también, como unidades de duración, como identidades duraderas que atraviesan múltiples actos y pueden ser concientemente captadas: convicciones, valoraciones, anhelos, resoluciones volitivas. Pero éstas no solamente llegan a la comunicación con los otros y son por ellos acogidas e incorporadas en su carácter de duración en actos coherentes; sino que puede también tener lugar algo más. Una pluralidad de hombres que están animados por iguales convicciones, por iguales resoluciones, etc., así sea por la vía de la sugestión mutua, no forma por ello un conglomerado social. Lo distintivo del mismo es más bien que en los miembros del conglomerado se presentan actos y unidades de acto duraderas que están caracterizados por sí como actos y /328/ unidades cuyo sujeto no es el meramente singular, sino el conglomerado como comunidad enlazada de los singulares. Una asociación tiene sus intuiciones, juicios, valoraciones, decisiones, metas y fines de la asociación, y cada sujeto singular tiene a su vez las suyas; pero entre las suyas se separan aquellas que él tiene como miembro de la asociación y aquellas que tiene como persona privada. Y éstas son diferencias con las cuales están constituidos los actos respectivos para los sujetos mismos, o sea, concientemente.
Dado que hablamos del mundo circundante, ello es un mero constatar lo que hallamos en él predado, y más no puede querer ser. En la medida en que 32se trata ahí de actos de sujetos, que como sujetos pertenecen ellos mismos al mundo circundante, y en especial de actos que reciben aperceptivamente predicados que surgen de la referencia activa de sujetos a sujetos y sus actos, podemos también decir: no solamente los sujetos en cuanto sujetos tienen predicados de significación, sino también los actos de los sujetos tienen en la unidad enlazada de la socialidad predicados de significación.
Es importante que, así como todo sujeto singular a través de su actividad meramente específica de sujeto, a través de su pensar, sentir, querer realizador, etc., es esencialmente sujeto que obra y su rendimiento significa un sedimento de predicados circunmundanos, lo mismo vale de los conglomerados. En sus actos de sujeto sociales o en los actos sociales de los miembros del conglomerado, se constituyen, tanto en las personas como en las cosas, tanto en los procesos de la naturaleza como en los procesos personales, estratos de significación. Una acción es un proceso físico, pero no sólo eso. Tiene, para cada sujeto que la encuentra en su mundo circundante, un significado comprensible, sea como acción singular de este sujeto, sea como su acción social, en la cual el sujeto o la pluralidad de sujetos es funcionario de un conglomerado: por ejemplo, como causa judicial. Un objeto de la naturaleza está ahí no sólo como objeto de la naturaleza, sino como campo, como edificio, etc.; el edificio eventualmente luego como cuartel de policía, como edificio del parlamento, etc. Está ahí como obra, ya del individuo, ya de una pluralidad enlazada, de una compañía, de un consorcio de construcción, de un municipio, de un Estado, etc.
Después de este análisis de la estratificación del mundo circundante predado, análisis que puede obviamente refinarse mucho científicamente, aventuramos la pregunta: ¿qué ciencias son en general posibles? La ciencia es ella misma un rendimiento de hombres enlazados unos con otros en actos sociales, ella misma es una unidad de significación que extrae su sentido de los sujetos. Evidentemente, ella es, como ya se dijo, un rendimiento que ya presupone un mundo circundante, y si prescindimos como hasta aquí de las objetividades ideales y nos restringimos a las objetividades reales que el sentido corriente de la palabra “mundo” trae consigo, entonces todas las ciencias posibles están patentemente y según necesidad evidente delineadas por la forma estructural general del mundo circundante, que, como es patente, es ella misma absolutamente necesaria con sus firmes estratificaciones.
Ello da como resultado en primer lugar y como nivel más bajo la ciencia de la naturaleza, la ciencia de los objetos de la naturaleza en sí, ex definitione carentes de significación o bajo prescindencia de todos los predicados de significación que les sobrevienen mediante referencia subjetiva. /329/ La naturaleza 33es dada sensiblemente. Ello significa, en primera línea, que está primigenia, perceptivamente dada en receptividad pura, precisamente sin actos del sujeto en el sentido preciso de la palabra de deber su origen a actos de yo y, conforme a ello, sin requerir de una comprensión mediante compenetración en tales actos.
Si ahondamos en el sentido de un objeto de la naturaleza como tal, tal como puede ser típicamente tomado de toda percepción de cosa, encontramos que la cosa de la naturaleza es esencialmente res extensa y temporalis, que tiene en general una estructura formal determinada, a la que ante todo pertenece el que sea objeto cambiante y sin embargo idéntico, que tenga en todo cambio propiedades duraderas, y que todas sus propiedades sean propiedades causales, lo que quiere decir que toda alteración se refiere legalmente a circunstancias y a sus alteraciones, y en esta dependencia regulada respecto de alteraciones la cosa misma se mantiene idéntica, en forma del típico modo como cursan para ella estas dependencias de alteraciones. La tarea científica consiste en investigar estas propiedades duraderas de las cosas o estas maneras de alteración legales de la cosa en el tipo que para ella es característico. La cosa