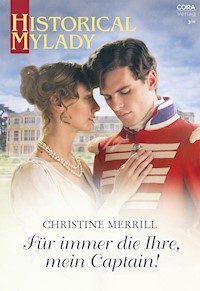6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
Noche prohibida Sophia James Tras una noche desenfrenada, Eleanor Bracewell-Lowen llevaba una existencia tranquila y recatada. Lord Cristo Wellingham, al volver a la alta sociedad de Londres, no se parecía al hombre que tan brevemente ella conoció en París, pero seguía siendo arrebatador. En sus ojos de color ámbar Eleanor detectaba algo que había visto muchas veces reflejado en los suyos propios: cierto anhelo. Pero aquel hombre podría arrastrar su buen nombre por el fango con tan solo una mirada… Delicioso engaño Christine Merrill Lady Emily Longesley se casó con el amor de su vida confiando en que él aprendiera a quererla. Su marido, sin embargo, al poco tiempo se marchó a Londres sin ella. Emily sufrió con dignidad su separación durante tres años y, cuando decidió ir en busca de su marido, descubrió que Adrian, conde de Folbroke, había perdido la vista y en su primer encuentro no la reconoció. Emily, a pesar de todo, ansiaba sus caricias. ¿Y si urdía un delicioso engaño y se hacía pasar por su amante…?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 584
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 61 - marzo 2021
© 2011 Sophia James
Noche prohibida
Título original: One Illicit Night
© 2011 Christine Merrill
Delicioso engaño
Título original: Lady Folbroke’s Delicious Deception
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2012
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-1375-170-2
Índice
Créditos
Noche prohibida
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Dieciocho
Diecinueve
Epílogo
Delicioso engaño
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Dieciocho
Diecinueve
Veinte
Veintiuno
Promoción
Uno
Château Giraudon, Montmartre, París
Principios de noviembre de 1825
Lady Eleanor Jane Bracewell-Lowen no era capaz ni de discernir la forma del hombre que la llevaba. La densa niebla gris que la aletargaba le impedía ver la expresión de su rostro u oír la cadencia de sus palabras. El pánico era algo cada vez más tangible para ella, pero aun así intentó vencerlo para moverse y conseguir que la soltara. Vano intento. Nada en su cuerpo obedecía sus órdenes y la pesada peluca hecha una maraña que llevaba añadía una extraña sensación de dislocación.
¡Estaba desnuda! Lo sabía porque había sentido las manos de aquel bárbaro en la curva de sus senos y entre las piernas. Unas manos ásperas, embrutecidas de lujuria ante las que ni siquiera había podido volverse y protegerse. Una apatía insalvable se había apoderado de ella, como el aliento de aquel hombre que apestaba a licor y a dientes podridos.
—Eres demasiado bonita para ser una puta. Cuando acabes aquí, te trataremos como te mereces.
¿Puta? ¿Una puta? Aquella palabra atravesó la niebla como una lanza. Eleanor cerró los ojos ante semejante acusación. Era el único movimiento que podía hacer, ya que el vello de los brazos se le había puesto de punta por voluntad propia ante el frío de la noche.
—Yo… yo no soy… una puta.
Pero el sonido que salió de sus labios carecía de sentido, ya que era incapaz de otra cosa que no fuera un balbuceo absurdo.
Una puerta se abrió y por ella salió el calor del interior de la vivienda. Más allá de la oscuridad había un círculo de luz y una figura solitaria sentada a un escritorio, inclinado sobre un pliego de papel.
—Monsieur Beraud os envía un presente, comte de Caviglione.
Eleanor reaccionó. ¡Era el hombre que había ido a ver! Quizás él pudiese ayudarla. Si por lo menos consiguiera hablar con claridad…
Por toda respuesta, silencio.
—Ha dicho que es nueva en el juego.
El hombre de las sombras se levantó. Era alto y rubio y su expresión era tan desconfiada como sonaron sus palabras. Tenía los ojos de un castaño intenso.
—¿Habéis mirado si lleva armas?
—He hecho mucho más que eso, oui.
La manta desapareció de pronto y Eleanor sintió que la dejaban sobre una cama.
—Merde! —el exabrupto se oyó con claridad—. ¿La habéis desnudado?
—Para que estuviera lista, ya me entendéis. Se dice que lleváis mucho tiempo de abstinencia y la bilis del celibato puede volver irascible a cualquier hombre.
Unos ojos oscuros la miraron, pero Eleanor no pudo reunir la energía suficiente para protestar.
—Una puta preparada para su uso, mon comte, aunque si no es de su agrado el regalo, puedo llevármela…
—No, déjala.
El hombre rubio alzó una mano y unos gruesos anillos de oro resplandecieron a la luz mortecina de la vela.
Intentó parpadear, advertirle que todo aquello era un error, pero él apartó en aquel instante la mirada y todo quedó perdido.
Atractivo. Al menos eso sí lo tenía. Cerró los ojos y se dejó ir en el éter de la inconsciencia.
Cristo Wellingham esperó a que el criado de Beraud se hubiera marchado para cerrar las pesadas hojas de roble de la puerta.
Nunca había confiado en las cerraduras, pues alguien bien versado en el arte de abrirlas tardaría un momento en volverlas inútiles. Tampoco confiaba en que Etienne Beraud le hubiese enviado a aquella prostituta como regalo. El tipo era un canalla de doble filo, confidente de la policía francesa y aquel «regalo» era, sin duda, otro de sus intentos por ganarse su favor y beneficiarse del mundo que rodeaba al Château Giraudon.
Le parecía bastante poco probable que la chica fuese tan inexperta como Beraud decía, a juzgar por su boca de labios carnosos y el exagerado maquillaje. Olía a licor barato y a perfume rancio, de esa clase que vendían en los mercadillos, donde el Boulevard de Clichy moría sobre la Place de Blanche.
Aun así tenía que reconocer que Beraud había tenido buen gusto, ya que era una joven de gran belleza, con aquella melena larga de rizos rubios que seguramente no era suya, a juzgar por el modo en que brillaba a la luz del fuego encendido.
Tomó un solo mechón y lo dejó caer sobre su generoso busto de pezones rosados y algunas pecas.
Pecas. Dios. Inmediatamente dio un paso atrás, asustado de la intensidad del deseo que sintió de pronto. Beraud seguramente tenía sus razones al intentar usar cualquier medio para conseguir cerrar un acuerdo con él, ya que el amplio abanico de gente que pasaba por el château representaba una gran sección transversal de la sociedad parisina, de tal modo que reunir información sería para él infinitamente más fácil.
La chica se movió en su sueño y el mechón cayó de su seno. El cuerpo de Cristo reaccionó de inmediato y tuvo que aflojarse la ropa. La respiración de la muchacha era silbante y la mirada que había visto en sus ojos azules era como distante.
¿Drogas? ¿Vino? A juzgar por cómo le olía el aliento, debía ser lo segundo. Coñac seguramente, y en una dosis demasiado elevada para una mujer de su talla. ¿Y si se moría en su casa?
La agarró por una pierna y la sacudió rezando por que se despertara. Experimentó un enorme alivio cuando sus ojos volvieron a abrirse.
—¿Cómo os llamáis?
No es que aquella información le interesase en particular, pero si seguía hablándole quizás pudiera hacerse una idea de las intenciones de Beraud, y tal y como iba la incursión en política de Foray, podía resultarle más que útil.
La luz de la vela se reflejaba en sus ojos claros, pero permaneció en silencio.
Sensual. Mundano. Un gesto voluptuoso y erótico de un hombre acostumbrado al chantaje y la extorsión como medio de encumbrarse en el poder. ¿Por qué allí? ¿Por qué en aquel momento? La elección del momento no podía ser casual y se preguntó qué pretendería ganar Beraud aquella noche metiendo una mujer en su alcoba. Los códices en los que había estado trabajando estaban casi terminados. ¿Habría llegado a oídos de la policía francesa? La mirada de un ojo experto bastaría para desenterrar secretos que debían permanecer ocultos y poseía la experiencia suficiente para saber que los espías eran más eficaces cuanto más inesperada era su forma.
El reloj de la chimenea dio las once y de los salones de la planta baja le llegó la algarabía de la fiesta: risas femeninas, una botella que se descorchaba y el canto de hombres disfrutando libremente del sexo y el licor.
En otras ocasiones él había estado entre ellos, regalando avances a cortesanas que recibían con agrado sus atenciones. Pero de todo aquello distaba ya un siglo y el orgasmo había dejado de ser el opiáceo de su vida.
La muchacha se movió de repente y su olor se volvió penetrante. Era joven para haber sido tan maltratada y el gusto de Beraud en el arte amatorio nunca había sido sencillo. Dos marcas en el muslo izquierdo llamaron su atención: una quemadura con ampollas que parecía no pertenecer a una piel de alabastro como aquella. Cuando se inclinó hacia delante para tocarlas ella no reaccionó, sino que se limitó a mirarlo con los ojos entrecerrados.
—Combien as tu bu, mon amour?
«¿Cuánto has bebido, cariño?»
Un murmullo que no logró descifrar fue su respuesta al volverse hacia él con un gesto claramente incitante en el modo en que dejó caer las piernas. Aquel movimiento fue acompañado por su intenso perfume. Los polvos que llevaba en la cara mancharon de beis sus inmaculadas sábanas blancas y se despreció a sí mismo por el modo en que su mano se negaba a obedecer la orden de dejar de tocarla. El calor de su seducción era un narcótico sin rival y su aura de chica inocente un incentivo más en su medio de trabajo.
Debería dejarla allí, salir y ordenar que alguien se encargara de echarla a la calle, pero le era imposible. Era el tacto de su piel lo que actuaba como un imán y la curva de sus caderas de las que nacían aquellas piernas largas y condenadamente perfectas.
Incapaz de pensar, alargó la mano para buscar lo que más oculto estaba y sonrió al ver cómo la joven arqueaba la espalda. Desde luego era una cortesana con ciertas habilidades, tenía que reconocerlo, pero sus músculos estaban más cerrados de lo que deberían estarlo los de una prostituta. Con un cuidado que a él mismo le sorprendió comenzó a acariciarla con el objetivo de que su placer fuera similar al suyo propio y que su cópula fuese algo completamente distinto al encuentro rápido y animal que seguramente Beraud tenía en mente. Cerró los ojos para no ver los afeites de su profesión y su falsa peluca, y fácilmente consiguió imaginarse otras cosas… cosas que eran ciertas y buenas y que pertenecían a un mundo que antes era suyo, antes de que sus pecados lo cambiasen.
Voló a aquel momento, años de vida en París concentrados en sus manos, acariciando con cadencia y vigor, buscando su respuesta, provocándola, empujándola a alzar las caderas.
Algo le estaba pasando, algo pavoroso, exquisito y carnal. Ya no podía seguir inmóvil y tensa cuando todas las fibras de su ser gritaban de necesidad.
Mal. Todo aquello estaba mal, pero una fuerza incontenible la arrastraba.
Más. Quería que se moviera más, que llegara más dentro, y no pudo contener el gemido que se le escapó entre los labios ni el pálpito de su piel donde él la tocaba. Un maestro interpretando música en su cuerpo, borrando la rigidez del miedo y reemplazándolo con serenidad y deseo. Todo. Sin retener nada. Rendición incondicional.
—Sh…
Intentaba mantenerla inmóvil, pero ella no podía calmarse, necesitaba llegar al final de su necesidad.
«No os detengáis».
Con los ojos cerrados se dejó llevar por la sensación que desbarataba todo lo demás, abandonándose a la exigencia que la hundía en el colchón y que le arrancaba la vida y el honor.
La sintió culminar, sintió que sus músculos le rodeaban espesos por el éxtasis, sin aliento. ¡Agotada y repleta!
Ahora era suya. Dios, Beraud le había medido bien, pensó mientras se desabrochaba los pantalones y se preparaba para montarla. Estaba húmeda y lista, entregada a él de una manera que despertaba un apetito insaciable en él. Se colocó sobre sus piernas abiertas y abrió sus labios para penetrarla.
El calor del interior de su cuerpo le llegó hasta el alma misma, pero tropezó con una barrera que de ninguna manera había esperando descubrir allí.
¿Virgen?
La noción fue como un fogonazo que no sirvió para detenerle, aunque lo hubiera pretendido, y la semilla que casi nunca depositaba en mujer alguna se derramó caliente en su vientre.
Una prostituta virgen. Un engaño. Sus pensamientos despertaron al salir de ella, dejando el líquido de su sexo sobre su piel.
La muchacha se había vuelto de costado con los ojos cerrados en lánguido abandono, que en él iba cobrando visos de ira. La corrupción de una inocente le hizo maldecir.
¿Quién diablos era aquella mujer? ¿Quién demonios le había hecho algo así… a él, y a ella?
Dios bendito… después de llevar años trabajando para los servicios de inteligencia, ¿era capaz de caer en algo así? Una oleada de culpa y arrepentimiento le sacudió al comprender que no había contado con el consentimiento sagrado en cualquier relación. Él jamás había empleado la fuerza para yacer con una mujer y la virginidad era un don que debía protegerse y entregarse con pleno conocimiento. Volvió a maldecir, insultando a Beraud por haberle enviado una prostituta virgen y empapada en coñac que desconocía por completo aquel negocio.
Más preguntas acudieron a su mente al ver brillar de pronto un medallón en la almohada, un colgante de oro que había quedado al descubierto al retirarse el cabello. Se lo quitó del cuello y acudió con él a la luz, y de inmediato supo que el pasado acababa de darle caza.
Engañado. Expuesto. Otro eslabón de la cadena que le ataba allí, lejos de la buena sociedad y marcado para siempre por la vergüenza.
Eleanor sintió que flotaba en un extraño desequilibrio y abrió las manos para agarrarse a la sábana blanca sobre la que descansaba.
Desnuda. Estaba desnuda, aunque tal consideración no era nada comparada con la certeza absoluta y repentina de lo que había ocurrido. Seguía manteniendo los ojos cerrados y deseó no volver a abrirlos jamás.
—Sé que estáis despierta —oyó decir en francés.
A pesar de no querer hacerlo, volvió la cabeza.
—¿Por qué llevabais esto?
Lo encontró sentado en una silla con las piernas estiradas delante y el medallón de su abuelo colgando de los dedos. El labrado del metal reflejaba la luz de la vela y creaba un arcoíris en el techo. Tenía los pantalones y la camisa desabotonados, y a pesar de la situación no pudo dejar de contemplar la imagen nueva para ella del pecho de un hombre.
Retazos de lo ocurrido en la última hora le llegaban a la memoria y sintió que las mejillas le ardían, y aunque le vio mirar la unión de sus piernas supo que el único sentimiento que provocaba en él en aquel momento era ira.
—¿Quién diablos sois?
Una ramera. ¡Habían hecho de ella una ramera!
Cristo le puso una mano en el estómago y a pesar de todo, a pesar del espanto de aquella situación, sintió que todas las fibras de su ser volvían a despertarse con aquel gesto.
—Pero ser una mujer sin experiencia os mostráis sorprendentemente bien dispuesta.
Eleanor volvió la cara. Desde lo que debía ser la planta baja llegaban gritos, copas que caían sobre superficies duras a resultas de la embriaguez.
Un burdel.
Estaba en la cama de un burdel con el hombre que la había desflorado.
Una lágrima solitaria se deslizó por la mejilla y fue a desaparecer en el terciopelo burdeos de la almohada. Su ristra de maldiciones en francés le confirmó que él también lo había visto.
¿Lady Eleanor Bracewell-Lowen? Inglaterra y el rancio mundo de la buena sociedad quedaban lejos, muy lejos de allí.
Dos
—¿Quién sois? —repitió Cristo, sosteniendo el medallón en la mano y con la voz incierta. Detestaba el miedo que estaba viendo en su rostro. Ojalá la hubiera dejado allí y se hubiera limitado a salir hasta que se marchara. Pero la vida había dejado de ser sencilla para él. Beraud se la había llevado. ¿Y si aquella mujer sabía algo de su pasado? Durante años había mantenido a salvo sus secretos, pero tras haberse apoderado de su doncellez sentía que le debía algo.
Pasó otro minuto y otro más, pero ella seguía sin hablar, y la furia goteaba como el pus de una herida infectada.
Decidió valorar sus opciones.
No parecía dispuesta a hablar y él ya no sentía necesidad de conseguir que lo hiciera. Temblaba porque el fuego se había apagado hacía rato y el frío de aquellos primeros días del noviembre parisino se había colado en su cámara.
Desplegó un edredón de plumas de ganso que tenía en una silla y la cubrió con él. Un pie se le quedó fuera y lo cubrió.
Las primeras luces del alba empezaban a despejar la habitación y las campanas del Sacré Coeur reverberaban en aquellas almas que aún creían en la bondad de Nuestra Señora. Rascó una cerilla para encender un puro y sus volutas de humo ascendieron por la rácana claridad, otro recordatorio más de en qué se había convertido.
—Mon Dieu, et quel bordel tout ceci.
«Dios mío, en qué lío de mil demonios estoy metido».
Vio que el edredón se movía. La joven intentaba incorporarse.
—¿Seríais tan amable de darme algo de beber? Oír aquellas palabras le hizo palidecer porque la dignidad que palpitaba en ellas era innegable. Le sirvió una copa y aunque ella le dio las gracias, él siguió sin poder emplazar su acento.
—¿Por qué estáis aquí?
Ella siguió sin querer hablar, pero al ver unos reflejos de culpabilidad brillar en sus ojos claros sintió que su sentimiento de culpa crecía también.
—No sabía que no habíais conocido varón — le dijo intentando explicarse—. En este lugar nunca hay inocentes y cuando me he dado cuenta de que vos lo erais, ya se había hecho demasiado tarde.
A duras penas podía calificarse de disculpa, pero no era capaz de nada más.
—En ese caso, ¿me dejaréis marchar, monsieur?
Ojalá la hubiera sacado de allí antes de que la necesidad de su cuerpo hubiera sido ingobernable.
—¿Dónde están vuestras ropas?
—Abajo. Tomé una copa… más de una.
—¿Llegasteis con las… con otras mujeres? Ella asintió.
—¿Y la cadena?
—Se la regaló a mi tía un caballero inglés al que había servido bien. Una baratija que no era de su gusto. A mí sí me gustaba y ella me dijo que si la acompañaba esta noche podría quedármela, si la noche salía tal y como esperaba…
—¿Vuestra tía es una de las mujeres que hay abajo?
Ante tal explicación Cristo apretó el medallón en la mano y sintió que el escudo de armas labrado en él se le clavaba en la palma. ¿Era posible tal coincidencia? Tras casi una vida de engaños sabía que no podía ser el caso. ¿Conseguiría hacerla hablar ahora que estaba ya más sobria? El corazón le latía desaforado al preguntarse lo que Beraud podía haber intuido sobre el significado que ocultaba aquella divisa.
«Sigue hablando», se dijo Eleanor cuando la niebla de la bebida que le habían obligado a ingerir empezaba a despejarse y comprendía que tenía que sobrevivir. El terciopelo oscuro de sus iris se había vuelto más intenso. Sólo era para él una prostituta que comerciaba en un mercado al que podía acudir en innumerables ocasiones puesto que la mercancía podía ofrecerse muchas veces, tan poco valiosa la primera vez como la vigésima.
Tenía que intentar ver si aún podría salir de allí con su nombre intacto.
—No creo ni una palabra de cuanto decís. ¿Trabajáis para Beraud?
—¿Beraud?
—De la policía de París. El hombre que os envió a mi habitación.
—No sé quién es. Yo vine aquí con mi tía y… Le impidió seguir hablando con tal sólo alzar la mano.
—Mentís, mademoiselle, y quiero saber por qué. O a lo mejor preferís uniros a los de abajo y continuar con vuestro comercio —sugirió, levantándose de la silla y acercándose a la ventana—. Podríais obtener unos ingresos extras con el tipo que os trajo aquí. Sin duda se mostraba muy interesado.
El miedo se hizo palpable en su voz.
—Creo que preferiría quedarme con vos, monsieur.
Su sonrisa estaba desprovista de humor.
—Tened cuidado, ma cherie, de expresar tales deseos, porque son muchos en este juego los que no os ofrecerán el lujo de daros a elegir.
Eleanor apretó los puños bajo el edredón. «Como vos no me lo habéis dado». Estuvo a punto de decir.
Una perdida.
La palabra había quedado escrita con la sangre que había manchado las sábanas y la risa que provenía del piso de abajo parecía burlarse del silencio que había entre ellos, de la extrañeza. Le vio tomar una copa para volver a dejarla boca abajo, sin usar.
Isobel la había puesto sobre aviso de la intemperancia de los hombres como aquél cuando llegó a París, pero las cautas advertencias de su amiga habían quedado sepultadas por la necesidad. Su abuelo le había dado instrucciones para que se asegurara de que aquella carta llegase a las manos adecuadas.
—El conde de Caviglione en el Château Giraudon. Entrégale este carta sólo a él, hija mía— le había dicho una y otra vez, mientras su vida se apagaba—. Sólo a él. Prométeme que lo harás así, porque es un buen hombre, en el que se puede confiar y necesita saber la verdad.
Con qué inocencia se había imaginado que podría sin más plantarse ante la puerta del Château Giraudon y preguntar por su señor, o esperar la dignidad y el decoro que los hombres honorables de la corte de Inglaterra le habrían dispensado. Su vestido estaba un poco ajado, pero la peluca era de las mejores y se la había comprado justo antes de salir de Londres. Quizás se debiera a la presencia de las mujeres instaladas allí, sus ropas de colores y sus generosos bustos lo que había provocado la ilusión de algo que allí, en París, debía ser normal.
Les había costado menos de una hora a la gente de la planta baja conseguir que bebiera más coñac que en toda su vida junta mientras esperaba, esforzándose por no mostrar el nerviosismo que sentía.
Dios, si el conde hubiera aparecido antes le habría entregado la misiva y se habría marchado sin más como pretendía. Una nieta fiel a su abuelo que cumplía con una de sus últimas voluntades. ¿Y ahora? No se atrevía a hacer nada que pudiera despertar todavía más las sospechas de aquel hombre con todo lo que había pasado entre ellos, porque si llegase a descubrir su verdadero nombre…
La incipiente luz del amanecer le iluminaba el perfil. Era casi tan joven como ella, y al menos eso la satisfizo un poco.
—¿De dónde sois?
Sus palabras contenían la desconfianza y la precaución de alguien acostumbrado a la traición. Le vio posar la mano derecha sobre el muslo y reparó en que le faltaba el dedo meñique.
—¿Habláis inglés?
Había cambio de idioma y su acento era pura aristocracia. El cambio la hizo ponerse a la defensiva ante aquel velo de misterio que ocultaba la verdad. ¿Quién era? ¿Por qué le preguntaba eso? Tragó saliva antes de contestar.
—Pardon, monsieur, no entiendo lo que dice. Intentó que sus palabras sonaran con la cadencia de las criadas de Bornehaven, el francés provenzal tan fácil de imitar. Las líneas de sus hombros se relajaron.
—El sur queda muy lejos de París, ma petite. Si necesitáis dinero para volver a casa…
Saltaba con suma facilidad del inglés al francés.
Contestó que no con la cabeza. Aceptar dinero sería quedar en deuda, y ya que carecía de cualquier cosa que sirviera para comerciar excepto su cuerpo, tenía que andarse con cuidado.
—Pues si estáis decidida a quedaros en la ciudad, a lo mejor podemos llegar a un acuerdo vos y yo.
El fuego de su mirada la estaba calcinando.
Eleanor se apretó contra el cabecero de la cama cuando le vio acercarse.
—¿Acuerdo?
—Vuestro modo de trabajo es, digamos… inseguro. Yo podría ofreceros un futuro menos incierto.
—¿Incierto?
Él se echó a reír. Tenía unos dientes muy blancos y Eleanor reconoció el poder de la belleza, intenso e innegable, que los ojos de él parecían definir con arrogancia y autoridad. No era un hombre al que se pudiera tomar a la ligera, pero no era el exterior lo que la tenía casi hipnotizada, con una especie de tristeza oculta tras el desenfado con el que se comportaba.
Se detuvo frente a ella y le pasó el pulgar por la mejilla. Sin fuerza. El corazón se le aceleró.
—Aunque si de verdad deseáis que pare, mademoiselle, lo haré.
Y hablaba en serio. El honor afloraba en los lugares más inesperados, se dijo, y el silencio se extendió entre ellos.
Debería apartarse. Debería decir que no con la cabeza y ponerle punto final a todo, pero estaba presa de sus ojos, con los pezones endurecidos y el deseo agarrado al vientre.
¡El conde de Caviglione!
Su abuelo le había dicho que era un buen hombre, digno de confianza, un hombre relacionado con el duque de Carisbrook…
El que hace un cesto, hace ciento, se dijo.
¿Qué más daba cuando la urgencia que sentía su cuerpo era irresistible y el daño ya era irreparable?
No se inmutó cuando él apartó la sábana para dejar sus pechos al descubierto, el frío sumándose al deseo.
La colcha era de color vino cosida con hilo de oro, y sintió sus pequeños montículos cuando él fue deslizando la mano hasta llegar a su cuello. Encima de la cama había una red de gasa sujeta con un lazo a una pieza pintada en plata antigua. Más arriba de todo ello había un espejo que captaba sus movimientos a través de un velo de muselina en el que se podía ver el perfil de sus senos.
El reflejo del hombre que tenía sentado a su lado, con aquellos ojos tan negros como la noche y su magnetismo le dejaba pocas posibilidades de rechazarlo. El pelo le llegaba más allá de los hombros, era casi de hebras de plata y alargó la mano para tocarlo.
Él sonrió sin falsa modestia y los distantes sonidos de un París que despertaba les llegaban muy lejos.
—¿Cuántos años tenéis?
—Dieciocho.
Él le hizo volver la pierna hacia la luz.
—¿Qué es esto?
Los círculos de piel quemada le dolieron al contacto.
—Es que no quería que me desnudaran.
—El pudor en una prostituta es poco habitual.
—Es que tenía frío.
Se echó a reír, en aquella ocasión con libertad. De un cajón de la mesilla sacó un paño limpio que untó en un ungüento que tenía en una lata y se lo aplicó cuidadosamente, lo que apaciguó el dolor. Cuando terminó no apartó la mano sino que la deslizó por su pierna. La piel se le erizó.
—¿Cuánto os han pagado?
La pregunta fue casi una caricia.
Ella permaneció en silencio. No tenía la más remota idea de a cuánto podía ascender la remuneración que percibiese una dama de la noche.
—Lo triplico.
—¿Y si me niego?
—No lo haréis.
Un inesperado griterío la sobresaltó.
—La fiesta seguirá aún durante algunas horas —le dijo él—. Y las señoritas de Beraud son bastante inquietas. Elegid, ma petite.
Ella le tomó la mano, delgada y elegante, de uñas perfectas y limpias.
—Estoy a vuestro servicio, monseigneur. Había oído a algunas de las mujeres de la planta baja utilizar esa frase en los salones del Château Giraudon. Su seguridad radicaba en lo bien que fuese capaz de interpretar su papel, y se humedeció los labios con la lengua del mismo modo que hacían las mujeres de abajo, despacio, mirándolo directamente.
Sus ojos eran miles de veces más sabios que él, con aquel chocolate derritiéndose sobre destellos de ámbar. El peligro, la distancia y el férreo control, la despreocupación de la juventud a pesar de la amenaza… decidió correr el riesgo con aquellas manos y aquellas palabras de un hombre que no había disculpado los actos de otro que le había hecho daño.
—En lugar de un pago os pediría una promesa. La escuchaba muy quieto.
—La promesa de que cuando llegue el día me facilitaréis la salida de este lugar en vuestro carruaje y me dejaréis ir donde me plazca sin hacerme preguntas.
Él asintió.
—¿Escaparéis a París, mademoiselle?
Se limitó a sonreír mientras él apartaba el cobertor y una de las plumas blancas del relleno se salía e iba a parar sobre su vientre. Se inclinó para soplarla y cuando su cálida respiración le rozó la piel sintió que se quedaba sin aliento. Un latigazo de pasión le hundió la cabeza en la almohada e hizo que la sangre le latiera en los oídos, nublando cualquier otra percepción excepto el deseo que le palpitaba por cada poro de la piel.
—Quizás os esté causando un perjuicio, ma petite, permitiendo que dejéis París y una profesión que parece ser vuestro medio natural —concluyó con una sonrisa descarada, al tiempo que dejaba caer el cobertor de la cama al suelo.
No debería haber seguido adelante con aquel juego, pensaba Cristo, pero sus palabras ofreciéndole todo habían sido para él un poderoso afrodisíaco:
«Estoy a vuestro servicio».
Con veintitrés años que tenía ya no podía decir que fuese un santo, y si el demonio iba a tentarle para que entrase en el infierno, estaba dispuesto a correr el riesgo. Estaba listo y rebosante de deseo, y el perfil de su erección se dibujaba nítidamente en los pantalones de un modo casi… desesperado.
Ojalá se le hubiera ocurrido ocultarlo, ocultar el poder que ella tenía sobre su cuerpo, pero no podía hacerlo ya; además el reloj había dado las siete y el momento de cumplir su promesa de libertad se acercaba.
—¿Cómo os llamáis?
De pronto sintió la necesidad de conocer parte de la verdad.
—Jeanne.
Lo dijo tan en voz baja que apenas lo oyó. ¿Jeanne?
Escribió las letras de su nombre con la lengua en su vientre y luego con un dedo. El vello de su brazo derecho se erizó, y reparó en que no era tan pálido como el de su cabello, sino casi castaño. Vio cómo sus pezones se enardecían al contacto con sus manos y el palpitar de su pulso en la garganta se aceleró bajo las últimas pecas de verano.
Tan delicada y tan frágil; sólo una muchacha al borde de la edad adulta. Deslizó la mano hacia abajo para llegar a la unión de sus piernas, húmeda, caliente y cerrada.
Siguió luego por sus muslos y la curva de las caderas, haciéndola reconocer con su exploración lo hermosa que era. No sólo una prostituta, la distracción de una noche o una moneda de cambio.
Sus labios se entreabrieron y la respiración se le aceleró al volver a acercarse a su centro para abandonarlo en el último momento y no satisfacer aún su deseo. Pero lo sintió. Lo sintió en el modo en que sus caderas se elevaron y su carne se inflamó de necesidad.
El sudor le perlaba la piel encima de la boca y la frente antes de que acercara los labios a la unión de sus piernas.
Aquella vez sí que gritó por la sorpresa al sentir que su lengua la acariciaba, paladeando el buen vino que manaba de aquel lugar, y sintió que se aferraba a sus cabellos reteniéndole allí como la llama retiene a la polilla.
El fuego de la juventud, el sexo y la pasión. La lujuria de cien días de abstinencia y muchos años de cautela. El recuerdo de lo que era sentirse libre. Bebió de todo ello como un hombre que saliera del desierto hasta que lo único que quedó fue ella.
Su piel. Su olor. La sensación de tener sus manos enredadas en el pelo, reteniéndolo.
—Jeanne —musitó, y cuando no vio reconocimiento alguno en sus ojos azules, supo que aquél no era su verdadero nombre.
Pero no podía importarle porque ella estaba allí, y él estaba allí, y su sangre en las sábanas era más real que cualquier falsedad.
Moldeó sus pechos con la palma de la mano y apretó con suavidad, y su abundancia se escapó entre el pulgar y el índice. En aquello no era una niña.
Se acercó a su rostro y reteniéndolo entre las manos la besó en la boca, sorprendiéndose a sí mismo con aquel deseo, y cuando su resistencia se hundió, lo sintió como una bendición. Su lengua, sus mejillas, su rostro en las manos volviéndose hacia él, su sabiduría frente a ella, la certeza, la necesidad de poseer, de retener, de afirmar.
Cuando se desabrochó los pantalones y la colocó en su regazo, ella no se resistió, y sintió el extremo de su sexo detenerse un segundo antes de penetrarla, recibió con agrado el dolor apoyando la cabeza en su hombro. Rindiéndose. Plegándose. Todo olvidado excepto la pesada rigidez de su miembro dentro de su cuerpo.
—Ah, cariño…
Tenía la frente húmeda de sudor pegada a sus senos. Eleanor se había dejado llevar por su experiencia, por su delicadeza, por su modo de hacer crecer el deseo de ella junto con el propio hasta que no les quedó lugar alguno adonde huir excepto al dominio de la fantasía y el placer, del supremo alivio del orgasmo.
La mantuvo abrazada contra su pecho acariciándole la espalda mientras los ruidos de fuera iban haciéndose presentes. Su camisa del mejor lino estaba empapada en sudor y ella se preguntó por qué no se habría desprendido de ella. Quizá por las cicatrices que había notado en su espalda al abrazarlo.
Atrapada en un mundo en el que no cabía nadie más, se volvió más osada y trazó las formas de su oreja con la lengua como él le había hecho antes.
Él contuvo la respiración y el olor que emanó de ambos resultó intenso y penetrante, un lazo más que los unió, otra sensación indescriptible.
Cristo dejó que fuese ella quien liderara aquella vez, dejándola hacer. Le gustaba cómo le abordaba con delicadeza, extendiendo la palma de la mano sobre su pecho y con la erección presionándole con fuerza en el vientre.
Cuando lo rodeó con la otra mano y él se quedó inmóvil, ella la retiró de inmediato, pero Cristo volvió a guiarla donde estaba.
Quería moverse, quería tumbarla y colocarse sobre ella, que sus senos le rozaran el pecho, pero ella lo retuvo como estaba.
—Dios, ayúdame —susurró, en inglés aquella vez, signo inequívoco de hasta qué punto había perdido el control. Entonces la penetró sin moderación porque no quedaba ni rastro en él, ni inhibiciones, ni cortapisas. El estremecimiento acompañó a su orgasmo y sintió una liberación que siempre había imaginado como parte sólo del pasado.
—Dios.
Su voz ya no sonó del mismo modo cuando unos veinte minutos después se separó de ella y cruzó la alcoba para lavarse en su aseo, y volvió a repetir la palabra al comprender la enormidad de lo que acababa de ocurrir. La prostituta pagada por Beraud le había devuelto los sentimientos, la esperanza.
Apoyó la frente en la luna del espejo de plata y cerró los ojos. La muchacha era un peligro con su piel de alabastro y su inocente sensualidad. En su mundo, cualquier cosa que tuviese valor para él suponía una pérdida de control, la debilidad de la preocupación como arma fácil para aquellos que quisieran hacerle daño. ¡Y había tantos!
Tenía que hacer que se marchara antes de que otros pudieran percibir la importancia que tenía para él e intentaran utilizar su inocencia como cebo, su necesidad de protegerla del único modo que aún podía hacerlo.
Se abrochó los pantalones, buscó una camisa limpia y entró de nuevo en la alcoba con la ira confiriendo brusquedad a sus movimientos.
Tres
Eleanor no podía comprender todo lo que acababa de ocurrirle.
Mientras él se abrochaba una camisa limpia veía obrarse en un su persona un tremendo cambio: parecía enfadado y frío. Inaccesible. Se había recogido el pelo en una coleta, el señor feudal de los bajos fondos de París, los cuatro dedos de la mano profusamente adornados.
Un extraño, sólo eso, en el que no quedaba ni rastro de las horas que habían compartido. Ni un sólo vestigio del hombre dulce que la había adorado. Sólo peligro, azar y diferencia, y la elección de un modo de vida que quedaba palpable en las duras líneas de su cuerpo y de su expresión.
Dieciocho años y apartada de todo, una mujer caída, una mujer estúpida, una mujer que no podría encajar ya en el mundo en el que había crecido. Mercancía dañada. ¿Qué hombre querría ser su marido?
Los ojos se le llenaron de lágrimas.
Iba a llorar. Una muchacha que había tomado una decisión que después lamentaba, reflejada en el carmín rojo sangre que se le había extendido por la barbilla como si fuese una herida.
—¿Dónde están vuestras ropas? —espetó.
—Abajo, en una cámara de… color azul, pero el vestido estaba todo roto.
El miedo la hacía temblar y el cobertor de la cama se movía con fuerza. Él se acercó a la puerta, descorrió el cerrojo y pidió a un sirviente que recuperase sus ropas.
Luego sacó de su guardarropa una chaqueta de lana y una falda de satén que alguna mujer debía haberse dejado olvidadas allí.
—Poneos esto.
Ella aceptó las prendas y él sacó del fondo del armario una bufanda de fina lana que ella se colocó con un gesto sumamente femenino. El cabello quedó enganchado en la bufanda y debajo de los tirabuzones rubios vio unos bucles castaños. ¿Era todo falso?
Su interés se acrecentó.
—¿Conocéis bien a Beraud?
—Es cliente de una tía mía.
—En ese caso y si sabéis lo que os conviene, ma chérie, os mantendréis lejos de él. Sus gustos son más eclécticos…
Pero no siguió hablando. No tenía por qué advertirla, ni por qué asumir responsabilidad alguna por una prostituta que sabía exactamente lo que estaba haciendo.
No podía salvarlas a todas. Había aprendido aquella verdad años atrás, cuando la primera mujer que le rogó que la ayudara se gastó su oro en una botella del mejor coñac y se arrojó a las aguas del río desde el Pont d’Alma. Su cuerpo había sido recuperado y en la mano tenía un reloj que le pertenecía y que llevaba sus iniciales grabadas.
El peso de la ley había recaído sobre él y las autoridades le habían pedido explicaciones, lo que había llamado la atención sobre él, una atención que de ninguna manera deseaba. Desde entonces había extremado las precauciones.
Apartó la mirada mientras ella se vestía, y hasta evitó mirar la silueta que se reflejaba débilmente en el cristal de la ventana.
Dislocado. En una palabra se resumía todo lo que solía mantener en secreto: el desperdicio de la vida, de la bondad y la inocencia frente a un mundo duro y egoísta.
¡Su mundo! Falder Castle brillaba en su memoria como la promesa dorada, las ondas interminables de las olas que se estrellaban en Return Home Bay y que parecían decirle: «vuelve a casa, vuelve a casa, vuelve a casa».
Pero no podía volver, ni ahora ni nunca, ya que las consecuencias de sus pecados le obligaban a mantenerse a distancia.
No quería perderse en los recuerdos del pasado, y al darse cuenta de que Jeanne lo miraba, se obligó a relajarse.
Un halo de tragedia cubría los ojos oscuros de su seductor. Estaba ahí aun cuando sonreía, y su ira cedió un poco. Era un hombre guapo. Es más, dudaba de haber conocido a otro que lo fuera más, incluso con aquel cabello más largo de la cuenta y unas ropas que no deslucirían una de las producciones teatrales del West End londinense. Miró a su alrededor. La habitación emanaba un aire de glorias pasadas: sedas, terciopelos, cortinajes y cordones. Un piano de considerables proporciones junto a la pared más alejada con las partituras abiertas en el atril. Libros en pilas sobre el suelo completaban el cuadro, los títulos tanto en francés como en inglés.
Vestida se sentía más valiente y se levantó para deslizar la mano por los lomos. Tampoco las lecturas eran ligeras. A continuación se acercó al piano y pulsó una tecla de marfil. La nota que se emitió estaba perfectamente afinada. Era un Stein muy usado y muy bien cuidado. Al adelantarse sintió que la falda naranja que llevaba se movía con facilidad. ¿Pertenecería a alguna bailarina? ¿A una cortesana quizás? Al no llevar ropa interior, el satén resultaba frío.
Llamaron a la puerta brevemente y no fue poca su sorpresa al comprobar que el hombre que entraba iba vestido exactamente igual que el mayordomo de su abuelo a finales de siglo.
—Milord —¡Su acento era del mismísimo norte de Inglaterra!—. El carruaje está dispuesto.
¡Carruaje? ¿Podía irse ya? ¿El comte de Caviglione iba a mantener su promesa y no pensaba hacerle preguntas, o iban a llevarla a otro sitio?
—Os agradezco que hayáis hecho honor a vuestra palabra, señor… No terminó la frase al ver que alzaba una enjoyada mano como queriendo decir que para él carecía de importancia lo que tuviera que decirle.
—¿Son vuestras todas estas cosas? —preguntó, señalando a una doncella que entraba con su capa, sus botas, el sombrero y el portamonedas.
Eleanor enrojeció toda ella al ser consciente de que todos los presentes tenían su atención centrada en ella, y teniendo en cuenta que la cama lucía las sábanas revueltas y que el ambiente olía a coñac y sexo, estaba claro lo que había ocurrido allí. El servicio hablaba con tanto detalle y fervor como el diario más sensacionalista. Además, habían contado con la posibilidad de curiosear dentro de su portamonedas.
¿Seguiría la carta en su interior? ¿Podría honrar la promesa que le había hecho a su abuelo?
—Estos objetos estaban en el salón azul, mademoiselle —dijo el sirviente de más edad, avanzando con sus posesiones.
—Gracias.
Lo primero que quiso ponerse fue el sombrero, pero sin espejo y con la peluca no era tarea fácil. Aun así, con él puesto y la capa sobre los hombros cubriendo las ropas desparejadas que llevaba, se sintió mejor. En unos segundos se calzó sus botas y pretextando recoger algo del suelo, sacó la carta mientras el conde hablaba con su sirviente.
—Milne os acompañará al coche. El cochero tiene instrucciones de llevaros donde le indiquéis.
Casi no se atrevía a creer en aquella promesa de libertad, y mientras el conde se volvía hacia la ventana ella siguió al mayordomo. Estaba claro que pretendía deshacerse de ella como cualquier hombre que tras utilizar los servicios de una prostituta está deseando olvidarse de ella con la primera luz del día.
Ocultando el sobre entre los pliegues de las sábanas al pasar junto a la cama, aún vio cómo el sol bañaba en plata el cabello del conde.
Cristo vio cómo el carruaje salía del patio y el ruido de las piedras blancas del pavimento bajo las ruedas le recordó a otro lugar, a otra casa muy lejos de allí.
Apretó los puños y el sabor amargo de la soledad le llenó la boca. Añoraba una tierra más verde y una casa que se asentaba en la ladera de una montaña, con un bosquete de robles guardándole la espalda y multitud de rosas en los jardines.
Falder.
El nombre despertó los rincones de su memoria y decidió apartarse de la ventana y concentrarse en encender la chimenea. Aquella sencilla tarea le tranquilizó, e hizo que el miedo que sentía royéndole las entrañas se tornara más distante.
Cuando terminó, abrió el cajón oculto de su escritorio y sacó del portafolios de piel el resumen de lo ocurrido la semana anterior en el Comité.
Los secretos le ayudaron. Escribir en clave requería de lógica y concentración, ya que había que encontrar un patrón entre líneas al azar de letras y números. El libro de Conradus y los principios de Scovelle le facilitaron la tarea y su interés creció.
Le aguardaban horas de concentración y atención. No iba a dormir. No soñaría. No tendría tiempo de contemplar la luz grisácea de la mañana y preguntarse cómo demonios había terminado así.
El penetrante olor de la muchacha seguía presente y resultaba un elemento desconcertante. Le hacía volver a desearla. A anhelar el calor de su carne, pura aún.
Tomó la pluma y la mojó en el tintero. Su medallón seguía allí sobre la mesa, delante de él, con su delicada cadena de oro, y recordó cómo lucía colgando de su cuello, frágil y pálido, con una piel casi translúcida.
Mentalmente repasó su forma. Hubo un tiempo en el que no sabía nada de matar o de morir, un tiempo en el que le habría sido imposible describir el sonido de la muerte. No podía engañarse diciéndose que aquellos que habían acudido al encuentro de su Creador por su culpa habían perecido por un bien supremo o por la Regla de Oro, o de la reciprocidad. La inteligencia era un juego que cambiaba casi igual que las estaciones, y la codicia tenía tanto peso como la lealtad, al rey o a la patria.
No a la familia. Hacía tiempo que se había curado de eso.
Las columnas del documento que tenía sobre la mesa volvieron a enfocarse. Página setenta y cinco, columna C, la cuarta palabra empezando por arriba. Un mensaje empezó a cobrar cuerpo en aquel caos, aunque una letra mayúscula le desbarató todo. El calibrado había cambiado por dos veces y las combinaciones habituales ya no encajaban. La transposición siempre servía, y buscó una letra que apareciese con frecuencia.
La R. La había encontrado. La sustituiría por una E. Ahora sólo le faltaba encontrar el sistema.
Tenía dieciocho años cuando empezó su carrera en la peligrosa carrera del espionaje. Un muchacho desencantado de su familia y solo en Cambridge, una presa fácil para sir Roderick Smitherton, profesor que llevaba años proporcionando los mejores alumnos para la oficina de Asuntos Exteriores. Cristo había sobresalido en todas las disciplinas, y en particular su habilidad para los idiomas había terminado sellando su destino.
Al principio fue para él como un juego, los poderes políticos de Europa atenazados aún por el recuerdo del terror de Napoleón, un hombre que había sido capaz de crear un imperio gracias a su capacidad de maniobra.
Cristo había llegado a París siendo hijo de una francesa y el legado de su château le había proporcionado un lugar en el que vivir. Las relaciones de su padre y la deshonra de su madre no le habían servido precisamente como punto de partida, pero aun así había conseguido organizar una red de espionaje en aquel inestable París en el que los sacerdotes y las prostitutas se habían erigido en la piedra angular de su servicio de inteligencia.
Lo que más le gustaba era la caza, aquellas pocas horas que sobresalían entre meses de total aburrimiento, porque en ellas encontraba el tan buscado olvido y su vida quedaba sumida en el desequilibrio que era sólo responsabilidad de otros.
Apretar el gatillo y acabar con todo.
Muchas veces le había llamado la atención la resistencia de la condición humana, siempre que sus manos actuaban por voluntad propia y que se oía el zureo de una bala o brillaba el filo de un puñal a la luz de la luna y en los rincones escondidos de aquella ciudad, en los lugares en los que la gente ocultaba los secretos que podían acabar con una nación merced a una respiración de más o al vuelo de una moneda. Siempre contando, pero no las vidas que pudiesen perderse con el rodar de unos dados o el movimiento de la cabeza. Esas, no. Contando sólo el coste imprescindible de mantenerse en el juego, un paso adelante… ¡y vivo!
Sacó un puro de la cajita de plata que guardaba en el primer cajón y golpeó el extremo contra el pulido roble de su escritorio. El bien y el mal dependían del punto de vista de cada cual, aunque sospechaba que sus principios morales hacía mucho tiempo que habían quedado teñidos por el barniz de la conveniencia, y la idea, equivocada por otro lado, de que su intervención podía marcar la diferencia era sólo un vago recuerdo en el oscuro laberinto que era su vida.
El código que tenía ante los ojos se volvió borroso y se levantó para acercarse a la ventana.
Su carruaje aún no había vuelto y se preguntó dónde habría pedido Jeanne que la llevasen. Debería haberla acompañado para asegurarse de que llegaba sana y salva a su destino.
—Mon Dieu!— exclamó, y su aliento tiñó el vidrio. Con un inusual patetismo escribió una J en él y la borró inmediatamente.
Podría encontrarla de nuevo, o podía perderla para siempre en el laberinto de espejos y sombras en el que nada era inmutable.
Sólo gran decepción y soledad infinita… y si la prostitución era la profesión más antigua del mundo, el espionaje no debía andarle a la zaga.
Vio salir de su casa a unas cuantas prostitutas que fueron engullidas por el tráfico de la calle, pero hubo tiempo de que los colores de sus vestidos chocaran tanto como la presencia de un pavo real en un gallinero. Esperaba que fuese cierto que una de aquellas mujeres era la tía de Jeanne y que algo de lo que le había dicho fuese cierto. Quizá entonces pudieran reírse juntos tomando una taza de té y planear la frivolidad de la velada.
Qué absurdo. No podía ejercer dominio alguno sobre aquella pequeña puta y exigirle algo sería una estupidez. Pero la ira no se disipaba, como tampoco el deseo. No podía dejar de contemplar la cama deshecha, el cobertor que le había proporcionado calor revuelto, arrastrando por el suelo. Vacío.
Sólo quedaba su olor, mezclado con el del alcohol. Respiró hondo para sentirla cerca de nuevo pero se detuvo.
No. Su asociación con Beraud sólo podía ser peligrosa para ambos. Sin pararse a pensar tiró de las sábanas y las lanzó al fuego de la chimenea. Mejor tenerla sólo en el recuerdo. Conservar su encanto. Su inocencia. Su juventud. Ojalá supiera su verdadero nombre.
Metió el medallón en una caja de objetos varios que guardó al fondo del cajón de su escritorio y estaba decidido a apartarla de su pensamiento cuando llamó su atención algo que brillaba con más intensidad que la tela.
Una carta. A punto de ser devorado por el fuego vio que el sobre estaba dirigido a él. Rápidamente agarró el atizador, sacó lo que quedaba y lo pisoteó para apagarlo.
Sólo unas cuantas palabras eran legibles en la página que iba dentro, pero le encogieron el corazón: Nigel. Asesinado. Culpable.
Sólo podía tratarse de un chantaje, y volviéndose a la pared la golpeó con un puño hasta que le sangraron los nudillos.
Cuatro
Londres, junio de 1830
Martin Westbury, conde de Dromorne, dejó a un lado el periódico y miró a su esposa.
—Fíjate lo que acabo de leer, Eleanor. Parece ser que el más joven de los hermanos Wellingham ha vuelto del continente con fortuna y un título para residir en Londres. Dicen que está buscando casa en el campo. ¿Crees que podría gustarle la de Woburn? Es una propiedad que podría encajar con un hombre como él.
Eleanor reflexionó un instante.
—Sé bastante poco de los Wellingham. ¿Viven por aquí?
—No, querida. Falder Castle está en Essex. De hecho, me sorprende que no pretenda adquirir una propiedad allí. Según el diario se dedica a la crianza de ganado y es un experto en équidos.
El sonido de unas risas interrumpió su conversación y las sobrinas de Martin, Margaret y Sophie, entraron en la estancia.
Con diecisiete y dieciocho años respectivamente eran la viva imagen de la belleza, ambas vestidas de una muselina amarilla que flotaba levemente a la brisa de aquel día del verano que comenzaba. Su estancia de un mes en Londres con Diana, su madre, las había llenado de energía.
—Lo pasamos de maravilla anoche en el baile de los Browne —dijo Sophie y su voz tenía tal tinte de excitación que Eleanor sintió curiosidad.
—Cristo Wellingham es el hombre más guapo que he visto en todo Londres, y se viste con ropa que le traen expresamente de París. ¿Lo conocisteis durante vuestra estancia allí?
Eleanor se quedó un instante inmóvil, perdida en aquella noche de invierno de 1825.
—Estaba demasiado ocupada conmigo para tener tiempo de conocer a nadie, Sophie —respondió Martin, y fingió sentirse ofendido cuando las chicas se echaron a reír.
—Todos sabemos que siempre fuisteis su ojito derecho, tío Martin —bromeó Margaret—, pero supongo que no por eso se quedaría ciega.
Eleanor tomó la mano de su marido en la suya. Le gustaba su familiaridad y su calor.
—Tus sobrinas son jóvenes y por lo tanto frívolas, y la poca consideración que les merece la valía de un hombre da sobrado testimonio de ello.
—Qué cruel sois —respondió Sophie—. Pero vuestro insulto debería aplicarse a otras jóvenes que estaban ayer también en el baile.
—¿Y cuándo volverá a prodigarse en público ese semidiós? —bromeó Martin.
—Esta noche, en el Theatre Royal Haymarket. Representan una comedia de James Planché. Dicen que es muy buena.
—¿Qué te parecería que fuéramos?
La voz de Martin parecía más fuerte de lo que lo había estado en mucho tiempo, pero Eleanor contestó que no con la cabeza. Algo no iba bien, estaba segura, pero aún no había conseguido identificar la causa.
—Por favor, Eleanor. Hace años que no salimos todos juntos y si Martin se siente con ganas…
—¡Pues claro! Nuestro palco lleva mucho tiempo vacío y estoy seguro de que también tu madre disfrutará de la salida, Sophie.
Cristo contemplaba cómo la lluvia caía sobre Hyde Park desde la ventana de su casa. El aguacero de verano estaba borrando los caminos que lo atravesaban.
Se llevó a los labios el coñac que se había traído de París y tomó un buen trago directamente de la botella. Sus hermanos no tardarían en llegar y necesitaría todo el apoyo del que pudiera hacer acopio. Ojalá consiguiera dejar de preocuparse por lo que pudieran querer decirle, pero su loca juventud le había alienado completamente y lo más probable era que se hubieran sentido tan aliviados como se sintió su padre cuando supieron que se marchaba de Inglaterra. En la primera carta que recibió de su padre nada más llegar a París, su progenitor se aseguraba de que comprendiera que volver al seno de la familia ya no era una opción para él. El recuerdo aún le dolía, pero lo dejó a un lado. No podía ya hacer nada al respecto y lo hecho, hecho estaba.
Otra ficción. Otro engaño. Inglaterra y sus aires y expectativas le empujaron a tomarse otro buen trago de coñac, y aún otro más. No debería haber vuelto, pero diez años en suelo extranjero le habían parecido toda una eternidad y el corazón verde y suave de Inglaterra le llamaba incluso en sueños.
—¿Qué capa desearéis esta noche, milord? ¿La negra o la azul oscura?
Milne, su mayordomo, le mostraba una capa en cada brazo.
—Creo que la negra. Y no me esperes levantado hoy. Llegaré tarde.
—Ayer dijisteis lo mismo, milord. Y antesdeayer.
Cristo sonrió. La fragilidad de Milne le tenía preocupado, pero el anciano tenía demasiado orgullo para aceptar la generosa cantidad de dinero que Cristo había intentado hacerle aceptar para que se retirara. A él también le había avejentado París. Una culpa más descansando sobre sus hombros que añadir a los tratos oscuros del Château Giraudon, sórdido pago a la devoción, la lealtad y la fe que Milne tenía en él. Era un gran alivio poder dejarlo todo atrás.
—Mis hermanos no tardarán en llegar. Cuando lo hagan, acompáñalos hasta aquí, te lo ruego.
—Sí, milord.
—Y por favor, pídele al ama de llaves que tenga preparado un té.
—Sí, milord.
Colocó la botella de licor dentro de un armario y cerró las puertas. El alcohol era uno de los factores de su distanciamiento y no quería que resultara demasiado evidente. El té le pareció un sustituto aceptable.
La corbata que llevaba al cuello le parecía tan selecta como el chaleco azul marino que lucía sobre la camisa blanca inmaculada. Las botas nuevas le hacían daño en los talones.
—Asher Wellingham, duque de Carisbrook, milord —anunció Milne—, y su hermano lord Taris Wellingham.
Cristo se levantó cuando los dos hombres entraron en la habitación. Taris tenía una cicatriz que partía del párpado izquierdo inferior y aquella fue la primera causa de preocupación para Cristo, aunque no dio muestras de ello. Sus hermanos parecían mayores y endurecidos. Ambos lo miraban serios.
—Así que de verdad has vuelto.
Ashe nunca se andaba por las ramas.
—Eso parece —respondió sin preocuparse por la falta de cautela tan evidente en sus palabras, pero la distancia que se palpaba entre ellos era mucho mayor que los escasos metros que los separaban en la biblioteca.
—Siempre has rechazado los intentos que hemos hecho de mantenernos en contacto contigo —le recordó Ashe—. Las notas que nos fuiste enviando a lo largo de los años indicaban que no sentías afecto alguno por el nombre de nuestra familia o por sus miembros. Y sin embargo, aquí estás.
Cada palabra contenía una gélida carga de culpa.
—¿Estás bien? —le preguntó Taris, y percibió una nota de preocupación en su voz que le descentró.
—Muy bien.
En ninguna de las muchas escaramuzas en las que se había visto inmerso en París le había latido con tanta velocidad el corazón.
Asher miró a su alrededor reparando en la falta de adornos, seguramente. De adornos y de pertenencias. Sin embargo, la mirada de Taris, igual a la de su madre, no se apartó de él ni un instante.
¡Alice! La única madre que él había conocido. Malditos fueran todos ellos. Con la mano que tenía en el bolsillo se agarró la pierna. Maldita fuese Inglaterra y maldita fuese su familia. Maldita la esperanza que nunca se había extinguido, ni siquiera en los momentos más terribles.
—Y dado que parece que tienes intención de quedarte, he dispuesto lo necesario para que vuelvas a ser presentado en sociedad y en el seno de la familia, merced a tu asistencia a una representación teatral. Con tanta oscuridad y una distracción podremos dar la impresión de que disfrutamos siendo de nuevo una familia. Las apariencias son importantes.
Cristo se limitó a asentir. No se sentía capaz de controlarse si hablaba. Se había marchado de Inglaterra jurando que no volvería a posar el pie en aquella tierra, ya que su salvaje comportamiento en Cambridge había inflamado lealtades y había puesto a prueba el amor ya frágil de su familia. Nunca había conseguido encajar, jamás se había plegado a los rígidos códigos de su padre, y cuando todo se desató tras la muerte de Nigel Bracewell-Lowen en el cementerio del pueblo cercano a su casa, su propio padre fue el primero en decirle que no podía ser un auténtico Wellingham, ni un hijo legítimo de Falder.
Se tragó la bilis que aquel recuerdo le hacía llegar a la boca al recordar el discurso final de su padre. Ashborne había yacido con una francesa en uno de sus muchos viajes, una cita insignificante con una mujer que era, según sus palabras, descerebrada, poco recomendable, inapropiada e irreflexiva. Sus palabras aún tenían la capacidad de hacerle daño aun con los años que habían pasado porque ¿qué se le podía decir a un padre que condenaba de aquel modo su concepción y a la mujer que le había traído al mundo?