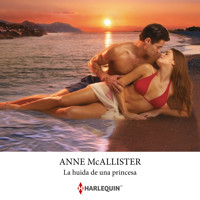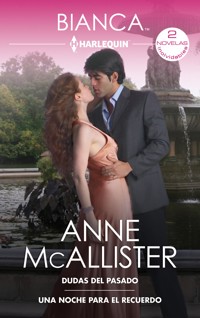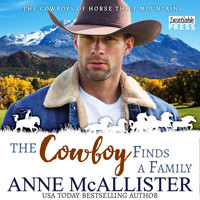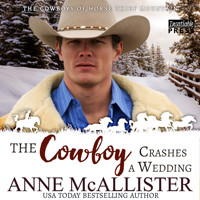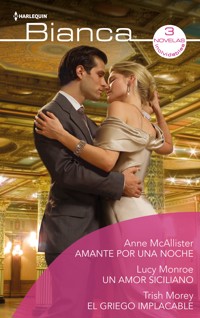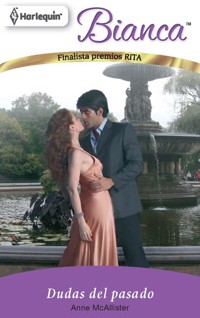2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Aquel magnate tenía una norma innegociable A Daisy Connolly, la combinación irresistible de una fiesta nupcial, champán y la química con Alex Antonides la había llevado a pasar un increíble fin de semana con él en la cama de consecuencias inolvidables. Hacía tiempo que aquel griego tan sexy se había ido y le había roto el corazón. Así que, cuando el despiadado Alex volvió a aparecer en su vida, Daisy decidió alejarse para no sufrir. Tenía que hacerlo porque tenía un hijo de cinco años del que no quería que supiera nada. Pero el heredero Antonides no podía permanecer oculto para siempre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2012 Barbara Schenck. Todos los derechos reservados.
NORMAS ROTAS, N.º 2230 - mayo 2013
Título original: Breaking the Greek’s Rules
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español en 2013
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Bianca son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-3051-6
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Capítulo 1
Alexandros Antonides leyó el recibo arrugado en el que estaba garabateado un nombre, una dirección y un teléfono, y pensó en volver a guardarlo en el bolsillo. O mejor aún, en tirarlo. No necesitaba los servicios de ninguna casamentera.
Volvió a arrugar el trozo de papel y se quedó mirando por la ventanilla mientras se dirigía al norte por la Octava Avenida. Todavía no habían salido de Manhattan. Eran casi las cinco y media y lo mejor sería decirle al conductor que se olvidara.
Pero no lo hizo. En vez de eso, se acomodó en el asiento y, tal y como había hecho una docena de veces, volvió a alisar el papel con la palma de la mano y leyó: Daisy Connolly. Su primo Lukas le había escrito su nombre y su dirección durante la reunión familiar en la que habían coincidido en casa de los padres de Lukas.
–Te encontrará la esposa perfecta.
–¿Cómo lo sabes? –le había preguntado a Lukas.
–Fui a la universidad con ella. Tiene un sexto sentido para saber quiénes están hechos el uno para el otro. ¿Quién sabe cómo lo hace? Llámala o ve a verla. A no ser que no quieras casarte –había añadido Lukas mirando a sus hermanos.
–De acuerdo. Cuando esté desesperado, la llamaré.
–Yo diría que ya estás desesperado –había dicho Lukas–. Dos prometidas en poco más de un año... A mí eso me suena a desesperación.
Sus hermanos, Elias y PJ, habían asentido.
No buscaba una esposa perfecta, tan solo una adecuada. Tenía treinta y cinco años y había llegado el momento de casarse. En su familia, los hombres no se casaban jóvenes. Los Antonides disfrutaban de su soltería, pero llegaba un momento en que se volvían responsables, estables y maduros, y acababan lanzándose a la piscina. Y eso significaba sentar la cabeza.
Elias debía de haber sido responsable desde niño. Pero incluso PJ, que había sido un fanático de la playa durante años, estaba casado. De hecho, llevaba años casado en secreto. Y Lukas, el más joven de todos ellos y todo un espíritu libre, también iba a casarse.
Era una cuestión de tiempo y había llegado el momento de Alex.
Se había decidido el año pasado. Salir de conquista había empezado a aburrirle y prefería dedicar su tiempo a diseñar edificios que a llevarse mujeres a la cama. Había decidido que lo mejor sería encontrar una mujer que le gustase, explicarle las reglas, casarse con ella y seguir con su vida.
Tampoco tenía tantas reglas. Todo lo que quería era encontrar una mujer poco exigente con la que llevarse bien. No buscaba amor ni hijos. No quería complicarse la vida.
Su esposa y él compartirían cama cuando estuvieran en el mismo país e irían juntos a actos públicos. Vivía en un apartamento que había reformado encima de su estudio de Brooklyn. Era un apartamento de soltero y no podía esperar que su esposa quisiera vivir allí. Podrían buscar otra casa más cerca del trabajo de ella, la que quisiese. Estaba deseando ser complaciente.
Así que, ¿tan difícil sería encontrar a una mujer que estuviera de acuerdo con sus normas? Al parecer, más de lo que había pensado.
Sus últimas tres citas habían sido prometedoras. Todas eran mujeres profesionales de treinta y tantos años. Las había conocido en actos sociales. Todas tenían importantes carreras, vidas vertiginosas y estaban tan ocupadas como él.
Pero la abogada había convertido la cena en un interrogatorio sobre su decisión de no tener hijos. La dentista no había parado de repetir lo mucho que odiaba su profesión y cuánto deseaba dejarla para formar una familia. Y Melissa, la analista bursátil con la que había salido la noche anterior, le había dicho que su reloj biológico estaba corriendo y que quería tener un hijo en menos de un año. Al menos Alex se había dado prisa en decirle que no.
Aquella cita, al igual que muchas otras de las que había tenido desde que decidiera casarse, había sido un desastre. Lo que le hizo volver a fijarse en el recibo que llevaba en la mano.
Se quedó mirando el nombre que Lukas le había garabateado en el papel: Daisy. Le traía recuerdos y con ellos, un estremecimiento de placer. Pelo rubio, ojos azules, suaves jadeos, besos ardientes... Se agitó en el asiento del taxi. En una ocasión, durante un fin de semana, había conocido a una mujer llamada Daisy.
Así que quizá aquello fuera un buen presentimiento y esta casamentera le encontrara esposa. Aquella Daisy había querido casarse con él.
–Piensa que estás delegando –le había dicho Elias–. Como si estuvieras en el trabajo.
Aquello era cierto. Alex tenía un montón de empleados en su estudio de arquitectura que se ocupaban de las cosas para las que él no disponía de tiempo. Hacían lo que les decía que hicieran: buscaban proyectos, recogían datos sobre urbanismo, información de los materiales a emplear... Luego, le presentaban sus recomendaciones y él tomaba la última decisión.
Elias tenía razón. Una casamentera podía hacer lo mismo. Sería preferible a que lo hiciera él. Con sus servicios, solo tendría que conocer a las candidatas seleccionadas y elegir de entre ellas una esposa.
De repente la idea le resultó convincente. Debería haber acudido antes a Daisy Connolly. Pero Alex no solía ir al Upper West Side. Sin embargo, ese día había estado trabajando en el proyecto de un edificio en West Village y había terminado pronto, por lo que tenía tiempo libre antes de volver a Brooklyn. Así que había sacado el papel del bolsillo y había tomado un taxi.
Veinte minutos más tarde volvió a leerlo al bajarse en la esquina de la avenida Ámsterdam con la calle en la que Daisy Connolly tenía su oficina. Esperaba encontrarla allí, puesto que no había pedido cita. Le había parecido lo más adecuado por si en el último momento cambiaba de opinión.
Era una calle tranquila, con edificios de cuatro y cinco plantas, a unas cuantas manzanas al norte del Museo de Historia Natural. Los árboles mostraban una variedad de dorados y naranjas típicos de una tarde de octubre. Alex se tomó su tiempo para recorrer la manzana, disfrutando como arquitecto del entorno.
Tres años antes, tras decidir trasladar su base de operaciones desde Europa al otro lado del Atlántico, se había comprado un apartamento en un rascacielos, a dos kilómetros al sur de Central Park. Desde allí había tenido una perspectiva a vista de pájaro de la ciudad, pero no se había sentido integrado.
Dos años después, se le había presentado la oportunidad de demoler un edificio de oficinas en Brooklyn, cerca de donde sus primos Elias y PJ vivían con sus familias. Allí había encontrado un objetivo y un lugar que lo hacían sentirse feliz. Así que había buscado otro terreno en el que construir lo que el propietario quería y se había encargado de rehabilitar el edificio, viendo la oportunidad de hacer una contribución a la mejora de un vecindario en transición. Ahora tenía allí su estudio de arquitectura y en el cuarto piso, su apartamento. Había encontrado su sitio y no se sentía tan distante.
Tenía la misma sensación allí en la calle de Daisy Connolly. Había una lavandería en una esquina y un restaurante en la otra. Entre dos de las casas de piedra rojiza típicas de Manhattan que había pasado había un solar con una pequeña zona de juegos con un columpio y un tobogán. Una de las casas tenía una placa junto a la puerta ofreciendo semillas. Otra anunciaba la consulta de un quiropráctico.
¿Tendrían placas los casamenteros? Tuvo una extraña sensación. Cuando llegó a la dirección, no vio ningún letrero. Era una casa de más de cinco plantas con ventanales en las tres primeras y pequeñas ventanas en las dos últimas, en las que sin duda habían vivido los sirvientes en otra época. Tenía cortinas en los ventanales del primer piso, lo que le daba un aire acogedor y profesional a la vez.
Además de no haber ningún letrero, tampoco había ninguna referencia a la astrología y respiró aliviado. Se ajustó la corbata, respiró hondo, subió los escalones y abrió la puerta. En el pequeño recibidor, leyó su nombre en el buzón: Daisy Connolly. Decidido, apretó el timbre.
Después de medio minuto, Alex cambió el peso de un pie a otro y apretó los labios ante la idea de haber malgastado el final de la tarde yendo hasta allí para nada. Justo cuando estaba a punto de marcharse, oyó la cerradura. La puerta se abrió y una mujer delgada apareció ante él.
Estaba sonriendo hasta que sus miradas se encontraron. Entonces, la sonrisa desapareció y palideció.
–¿Alex? –dijo mirándolo fijamente.
Los recuerdos de unos besos ardientes lo asaltaron al ver a aquella rubia de ojos azules.
–¿Daisy?
«¿Alex aquí? ¡No!».
Lo cierto era que aquel atractivo y musculoso hombre de metro ochenta estaba ante ella. ¿Por qué no había mirado por la ventana antes de abrir la puerta?
La respuesta era sencilla: Alexandros Antonides formaba parte de su pasado y nunca había pensado que pudiera aparecer en su puerta.
Estaba esperando a Philip Cannavarro. Había hecho una sesión fotográfica para la familia Cannavarro hacía un mes en la playa. La semana anterior habían elegido las fotos y Phil había llamado a la hora de comer para preguntarle si podía pasar al salir del trabajo a recogerlas.
Así que, al oír el timbre a las seis menos veinte, Daisy había abierto la puerta con una sonrisa en los labios y una carpeta de fotos en la mano, que se había caído al ver a Alexandros Antonides.
–Oh, vaya.
Con el corazón latiendo desbocado, Daisy se agachó rápidamente y empezó a recoger las fotos.
«¿Qué está haciendo aquí?».
Hacía años que no veía a Alex y no pensaba que volvería a verlo. Solo el hecho de que él parecía tan sorprendido como ella, la tranquilizó. Pero al ver que se agachaba para ayudarla a recoger las fotos, se quedó sin respiración.
–Déjalo –dijo quitándoselas de las manos–. Puedo hacerlo sola.
Pero Alex no cedió y continuó.
–No.
De nuevo aquella palabra que había pronunciado con rotundidad cinco años antes, dando al traste con sus esperanzas y sueños.
Lo peor era que esa voz ronca, con su ligero acento, la había hecho estremecerse hasta la médula, tal y como ocurriera la primera vez que lo oyera hablar. Daisy había caído bajo su hechizo. Por entonces lo había llamado «amor a primera vista». Por entonces, creía en lo absurdo de tales cuentos de hadas. Ahora ya conocía el peligro. No volvería a dejarse embaucar. Recogió las últimas fotos y se puso de pie.
–¿Qué estás haciendo aquí? –preguntó, apartándose mientras él también se levantaba.
Alex sacudió la cabeza. Parecía tan sorprendido como ella.
–¿Eres Daisy? –preguntó mirando el trozo de papel–. Bueno, claro que lo eres, pero... ¿Connolly?
–Así es –contestó Daisy levantando la barbilla–. ¿Por qué?
Pero antes de que contestara, otro hombre apareció. Daisy sintió que las rodillas se le doblaban de alivio.
–¡Phil! Pasa –dijo sonriendo.
Alex se dio la vuelta.
–Lo siento, no quería interrumpir... –dijo Phil reparando en las fotos.
–No interrumpes nada –dijo Daisy–. Oí el timbre y pensé que eras tú. Sin querer, se me han caído las fotos. Lo siento mucho. Voy a tener que volver a revelarlas.
–No te preocupes. Solo se habrán arrugado en los bordes –dijo Phil y extendió la mano.
Pero Daisy negó con la cabeza y las protegió contra su pecho.
–No. Me gusta hacer bien mi trabajo. Lottie y tú os merecéis lo mejor.
Lottie y él eran una de las primeras parejas que había formado. Lottie era una maquilladora a la que había conocido trabajando como fotógrafa y Phil la ayudaba con sus impuestos.
–Me daré prisa –prometió–. Las tendrás en un par de días y te las mandaré a casa.
–No importa. Lottie querrá...
–Llévate estas entonces, pero de todas formas os mandaré unas nuevas. Lo siento, dile que...
Cerró la boca. Era la única manera de dejar de balbucear.
Phil tomó las fotos y las metió en su maletín.
–¿Estás segura de que estás bien? –preguntó mirando con preocupación a Daisy.
–Sí –mintió.
La sola presencia de Alex creaba una tensión en el ambiente que no podía ignorar.
–Se pondrá bien –dijo Alex–. Tan solo está algo aturdida –añadió y la rodeó con su brazo por los hombros.
Daisy estuvo a punto de saltar de la impresión, a la vez que su cuerpo traidor se dejaba abrazar.
–Muy bien –dijo Phil sonriente–. Se lo diré a Lottie.
Y, sin más, salió por la puerta y bajó los escalones sin mirar atrás.
–Muchas gracias –dijo Daisy, apartándose de su brazo.
A pesar de haberse separado, seguía sintiendo su calor. Instintivamente se rodeó con sus brazos.
¿Qué estaba haciendo allí? Aquella pregunta no dejaba de repetirse en su cabeza.
–Daisy.
Pareció acariciar su nombre al pronunciarlo, lo que hizo que se le pusiera el vello de punta.
–Es el destino –concluyó Alex sonriendo.
–¿Qué?
–Precisamente estaba pensando en ti.
Su tono era cálido. Se comportaba como si fueran viejos amigos. Quizá para él habían sido solo eso.
–No sé por qué –dijo Daisy.
–Estoy buscando una esposa.
Se quedó mirándolo boquiabierta y él se limitó a sonreír.
–Buena suerte.
«No quieres una esposa. Eso me lo dejaste bien claro».
–No me estaba declarando –dijo Alex arqueando las cejas.
–Por supuesto que no.
No quería hablar del pasado. Se habían conocido cinco años antes en una boda, cuando era joven, estúpida y demasiado romántica.
Daisy había sido una de las damas de honor de Heather, su compañera de piso en la universidad, y Alex había sustituido al padrino, que había enfermado en el último momento. Desde que sus miradas se cruzaran, algo salvaje e increíble había surgido entre ellos. Para los románticos veintitrés años de Daisy, aquel había sido un instante especial. Solo habían tenido ojos el uno para el otro. Habían hablado, bailado, reído... La electricidad entre ellos podía haber iluminado la ciudad de Nueva York durante una semana.
Para ella había sido amor a primera vista y se había sentido encantada de experimentarlo por fin. Sus padres siempre habían contado que desde el primer momento habían sabido que estaban hechos el uno para el otro. Julie, la hermana de Daisy, había tenido aquella sensación desde que conociera a Brent en octavo curso. Se habían casado nada más acabar el instituto y doce años más tarde seguían profundamente enamorados.
Daisy nunca se había sentido así hasta el día en que Alex había entrado en su vida. Aquella tarde había sido tan increíble que no había dudado en que el amor a primera vista existía.
Claro que no lo había dicho. Había deseado que aquel día no terminara. La novia le había encargado que llevara de vuelta su coche a Manhattan después de la fiesta.
–Te acompaño –le había dicho Alex con aquella voz tan sexy–. Si te parece bien.
Por supuesto que le había parecido bien. Además, eso le había hecho pensar que él sentía lo mismo. Juntos habían regresado a Manhattan y durante todo el camino no habían dejado de hablar.
Era un arquitecto que trabajaba para una empresa multinacional, pero que estaba deseando montar su propio estudio. Quería fundir lo antiguo y lo moderno, la estética y la funcionalidad, y diseñar edificios que hicieran que las personas se sintieran más vivas. Sus ojos se habían iluminado al hablar de sus metas y ella había compartido su entusiasmo.
Ella le había hablado de sus esperanzas y sueños profesionales. Trabajaba para Finn MacCauley, uno de los mejores fotógrafos de moda del país. Estaba aprendiendo mucho con él, pero al igual que Alex, estaba deseando encontrar su propio hueco.
–Me gusta fotografiar gente –le había dicho–. Familias, niños, personas trabajando y divirtiéndose. Me gustaría hacerte fotos alguna vez.
–Cuando quieras –le había contestado Alex.
Al llegar a la ciudad, habían dejado el coche de Heather en el garaje de su apartamento. Después, habían tomado el metro hasta el piso del Soho en el que vivía.
En el metro, Alex la había tomado de la mano, acariciando con su dedo gordo los de ella. Luego se había agachado y había besado sus labios. Aunque había sido un mero roce, le había hecho hervir la sangre y había contenido el aliento al ver deseo en sus ojos. Nunca antes había sentido aquella atracción tan fuerte e intensa. Le había faltado tiempo para llevárselo a su apartamento.
–Deja que te haga una foto –le había dicho.
–Si eso es lo que quieres... –le había contestado con aquella sonrisa burlona.
No era lo único que quería y él tampoco. La deseaba y no hacía falta que lo dijera. La temperatura en la habitación había subido y la de la sangre de Daisy estaba a punto de hervir.
Entonces Alex le había quitado la cámara y había captado la intensidad de su deseo. Se había quitado la chaqueta y Daisy le había desabrochado los botones de la camisa. Él le había bajado la cremallera del vestido, pero, antes de quitárselo, ella había recuperado la cámara, había puesto el temporizador y lo había abrazado.
La foto de los dos juntos, abrazados, había sido su favorita durante años. En aquel momento solo había pensado en ese instante.
A los pocos segundo se habían olvidado de la cámara y se habían desnudado. Alex la había llevado a la cama y había hundido la cabeza entre sus pechos, haciéndola gemir y estremecerse.
Y Daisy, dejando atrás su vergüenza, había recorrido cada centímetro de su cuerpo.
Ninguno de los dos había parado quieto y habían llegado a lo más alto del éxtasis.
Con Alex se había sentido a gusto y ni siquiera se había preguntado si hacía lo correcto. Habían hecho el amor de la manera más primitiva y todo había sido perfecto. Después, tumbada entre sus brazos, había creído en la afirmación de su madre de que existía el hombre perfecto. Había conocido a Alex y, como sus padres y su hermana con Brent, se había enamorado.
Estuvieron hablando hasta altas horas de la madrugada, compartiendo historias de sus infancias y de las cosas que les habían ocurrido.
Le había hablado de su primera cámara, un regalo que le había hecho su abuelo cuando tenía siete años, y de la muerte de su padre a comienzos de aquel invierno. Él le había contado la primera vez que había escalado una montaña y cómo había muerto su hermano mayor de leucemia cuando él tenía diez años. Habían hablado y reído, se habían acariciado y besado, y habían vuelto a hacer el amor.
Daisy estaba segura de haber conocido al hombre de sus sueños, aquel al que amaría y con el que se casaría, tendría hijos y envejecería.
Recordaba aquella mañana de domingo como si hubiera sido ayer.
Al amanecer se habían quedado dormidos abrazados. Cuando Daisy se despertó, eran casi las diez. Alex seguía dormido, tumbado de espaldas y con el pecho desnudo y la sábana hasta la cintura. Estaba muy guapo. Podía haberse quedado allí sentada observándolo de por vida. Recordaba perfectamente su aspecto al incorporarse sobre ella mientras habían hecho el amor.
Le habría gustado volver a hacerlo. Había deseado volver a meterse bajo las sábanas y acurrucarse junto a él, acariciar su pierna con el pie, recorrer con la mano su muslo y besar la línea de vello de su vientre. Pero al final había decidido hacerle el desayuno antes de que tomara su avión. Sabía que tenía que volar a París para pasar un mes en las oficinas centrales de la compañía para la que trabajaba. No le gustaba la idea de que se marchara, pero se había consolado pensando que cuando tuviera su propio estudio estaría en los Estados Unidos o lo seguiría a París.
No había podido evitar imaginarse cómo sería vivir en París con Alex mientras le preparaba unos huevos con beicon y tostadas para desayunar.
–Buenos días –había murmurado Alex rodeándola con sus fuertes brazos desde atrás.
–Buenos días –le había contestado, sonriendo mientras él la besaba en la oreja, la nuca, la mejilla.
Luego se dio la vuelta y tomó su boca con voracidad.
«Al infierno con el desayuno. Volvamos a la cama».
Pero le dio a probar un trozo de beicon y rio mientras él le chupaba los dedos. Así que al final le hizo comer los huevos y las tostadas antes de volver a meterse entre las sábanas.
–Tengo que darme una ducha. ¿Vienes conmigo? –le había preguntado él al levantarse de la cama a primera hora de la tarde.
Daisy había sido incapaz de rechazar la invitación.
La siguiente media hora había sido la experiencia más erótica que había tenido en su vida. Ambos habían acabado exhaustos antes de que el calentador se quedara sin agua caliente.
–Tengo que irme –le había dicho él.
Luego la había besado mientras se había abrochado los botones de la camisa.
–Claro –había dicho ella antes de devolverle el beso–. Iré contigo al aeropuerto.
Mientras se ponía unos vaqueros y un jersey, Alex le había dicho que no sería necesario porque estaba acostumbrado a ir solo.
–Sí, pero ahora me tienes a mí.
Le había acompañado al aeropuerto, sentada junto a él en el asiento trasero de un coche alquilado, y habían compartido besos con los que soñaría hasta que volviera.
–Voy a echarte de menos. No puedo creer que nos hayamos encontrado. Nunca creí que esto pudiera ocurrir.
–¿Esto?
–Sí, tú y yo. Así definía mi madre el amor a primera vista. Solo espero que tengamos más años que ellos.
–¿Más años que ellos?
–Me refiero a mis padres. Ellos se enamoraron así, con tan solo una mirada. Nunca hubo nadie más para ninguno de los dos. Eran almas gemelas. Deberían haber pasado juntos cincuenta años, setenta, no veintiséis.
Alex se quedó de piedra. Apenas podía respirar. De repente, la intensidad del brillo de sus ojos verdes se desvaneció.
Daisy se quedó mirándolo, preocupada.
–¿Qué ocurre?
Él tragó saliva. Todavía recordaba la manera en que la nuez de su garganta se había movido.
–Te refieres a toda una vida, ¿verdad?
–Sí.
Apenas había pasado un segundo cuando todo su mundo se vino abajo.