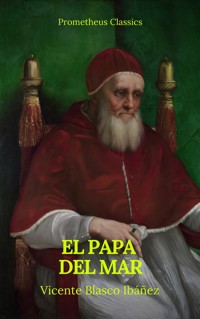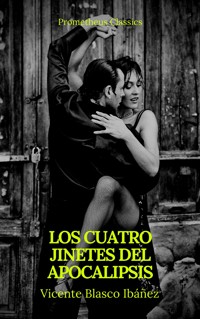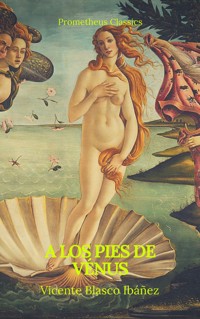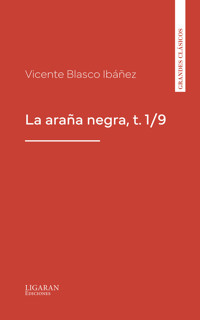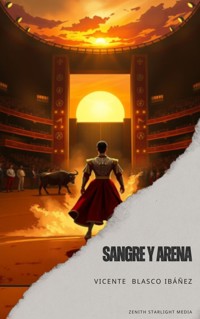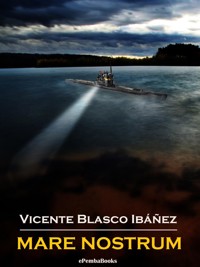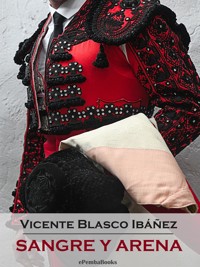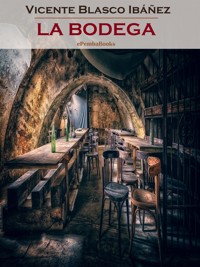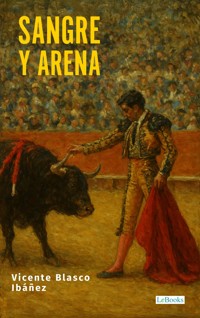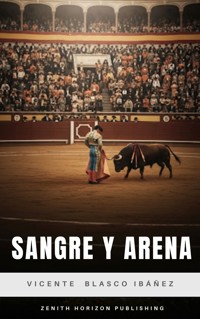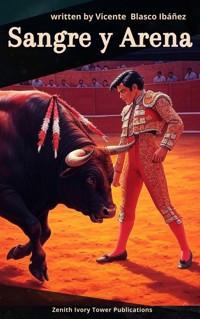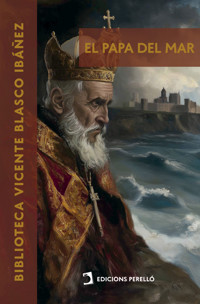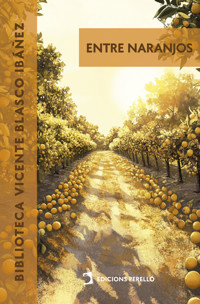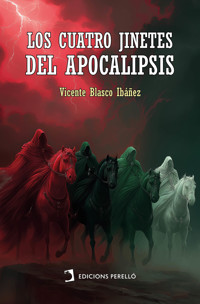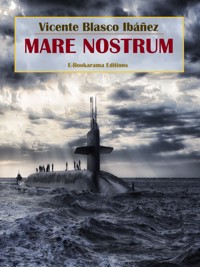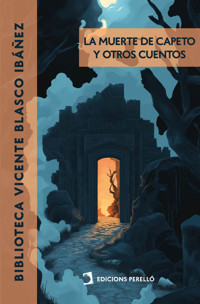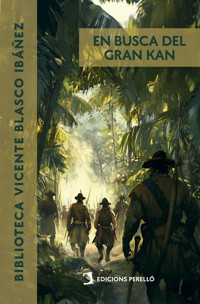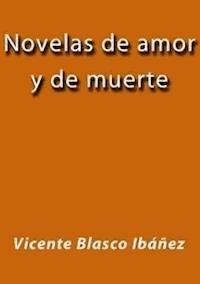
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Vicente Blasco Ibañez
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Último libro que Blasco Ibañez publicó en vida sin ser un testamento sí constituye una singular síntesis de temas y motivos caros al autor. Una galería de tipos y caracteres junto a escenarios y tiempos diversos que le permitirán dar rienda suelta a su desmedida pasión por contar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Último libro que Blasco Ibáñez publicó en vida, Novelas de amor y de muerte sin ser un testamento sí constituye una singular síntesis de temas y motivos caros al autor. Una galería de tipos y caracteres (aristócratas podridos y decadentes, hetairas de lujo, artistas malditos, arribistas, nobles tronados, amantes y amados) junto a escenarios y tiempos diversos que le permitirán dar rienda suelta a su desmedida pasión por contar.
Vicente Blasco Ibáñez
Novelas de amor y de muerte
AL LECTOR
De las seis novelas que forman el presente volumen, cinco son recientes, pues las he escrito en el curso del año último. La sexta, El despertar del Buda, tiene más de treinta años de vida, pero creo que muy pocos de mis lectores la conocen. Casi resulta tan nueva como sus cinco hermanas ya mencionadas. Después de haberla escrito en 1896 y de aparecer en una modesta publicación de Valencia, no me he preocupado hasta ahora de darla al lector en una forma más duradera.
No significa esto que la haya olvidado durante tantos años. Precisamente el recuerdo de cómo la escribí va unido a uno de los períodos menos agradables y más novelescos de mi vida.
En el mencionado año de 1896 comparecí ante un consejo de guerra reunido en Valencia para juzgarme. El fiscal militar pidió que me condenasen a catorce años de presidio. El consejo rebajó dicha petición a cuatro años, y de ellos pasé encerrado catorce meses, hasta que me conmutaron la prisión por destierro, y el pueblo de Valencia suprimió este destierro eligiéndome diputado por primera vez.
Ya no existe el penal en que pasé los catorce meses. Era un convento viejo, situado en el centro de Valencia.
Tenía capacidad para unos trescientos penados y éramos cerca de mil. Fácil es imaginarse lo que sería tal amontonamiento de carne humana, con sus hedores, sus miserias y sus rebeldías. Sólo una disciplina severísima hacía posible la existencia en esta cárcel angosta.
Por favor especial y secreto, los empleados me consideraban siempre doliente, y gracias a dicha tolerancia podía vivir y dormir en la enfermería del establecimiento, pequeña sala con las paredes pintadas de cal amarillenta, media docena de camitas de hierro, un botiquín, y el piso de ladrillos rojos siempre rezumando agua, por ser baldeado todos los días, como la cubierta de un buque, procedimiento medianamente eficaz para evitar la propagación de los parásitos.
En algunas ocasiones pasaba los días solo. Otras tenía por vecinos a dos o tres penados jóvenes, en el último grado de la tisis. La mala alimentación, los excesos antes de entrar en la cárcel y las excitaciones solitarias que produce el encierro, propagaban esta terrible enfermedad entre mis compañeros de entonces.
Si morían antes de media tarde, el cadáver era llevado fuera del establecimiento. Si la defunción ocurría al cerrar la noche o después, quedaba el muerto en su cama hasta la mañana siguiente, acabando los habitantes de la enfermería por acostumbrarnos a tal vecindad.
Por un patio interior ascendían los hedores del rancho infecto y el vaho de centenares de cuerpos humanos, abundantes en jugos animales.
Una reja alta daba al exterior del edificio, y a través de sus barrotes se veía un pedazo rectangular de cielo azul. El paso de una nube o de una paloma lejana era para mí un acontecimiento.
Algunas veces, ayudado por el enfermero, subía hasta la reja, manteniéndome en ella de modo que no me viesen los soldados que hacían guardia en la calle con el fusil al brazo.
Y en este ambiente de miseria y tristeza fui escribiendo El despertar del Buda, con un pequeño lápiz y papel de la oficina del establecimiento que me regalaban los empleados. Para añadir a las penalidades del encierro un tormento moral, los que me habían condenado recomendaban todos los meses que se cumpliese el reglamento, especialmente conmigo, no tolerando que recibiese libros ni que tuviera lo necesario para escribir.
Como en nuestra vida deseamos siempre lo contrario de lo que nos rodea, encontré inmenso solaz en la producción de esta leyenda indostánica, exuberante de riquezas y esplendores en su primera parte, y que es en su fondo la glorificación del amor, de la tolerancia con el semejante, del sacrificio. ¡Quién me hubiese dicho entonces a mí, joven escritor viviendo entre ladrones y asesinos a causa de mis ideas políticas, que muchos años después haría un viaje alrededor del mundo, conociendo la India, país de ensueño, donde se desarrolla la leyenda del sublime Buda!…
Pasados treinta años vuelvo a leer lo que hice en 1896, y no lo encuentro indigno de figurar en compañía de las otras novelas que acabo de escribir. Después de haber visto la India con mis ojos, reconozco que no anduve tan desacertado al pretender adivinarla desde el fondo de una cárcel de España. Sólo he tenido que hacer en esta pequeña obra ligerísimas correcciones.
A través de tantos años, veo las cosas del pasado con una benevolencia que podría llamar histórica. Mi vida de presidiario no me parece ahora tan horrible como fue en la realidad. Es sin duda porque tenía yo entonces treinta años menos.
Pienso también que no es caso extraordinario en España que un novelista haya vivido en la cárcel. El padre de todos nosotros y tal vez de todos los novelistas del mundo, el glorioso don Miguel, cuentan que escribió la primera parte de su Don Quijote estando encerrado en la cárcel de Sevilla.
Esto, dicho sea de paso, no es más que una leyenda. Lo afirmo con la seguridad de un experto. No niego que pudo concebir la historia de Don Quijote en su prisión; pudo también trazar un boceto o síntesis de su obra, ampliándola luego al verse en libertad; pero declaro imposible que escribiese la primera parte de su novela, tal como la conocemos, en un lugar «donde todo ruido e incomodidad tienen su asiento».
Yo sé lo que me costó escribir «materialmente» mi leyenda indostánica, que no es más que una novela corta, y gozaba además el favor especial, de vivir en una enfermería y dormir entre muertos, compañeros que no pueden ser más silenciosos.
Otra razón que me hace grato tan sombrío recuerdo es considerar cómo el tiempo transforma muchas cosas que la vanidad o la idiotez humana creen inconmovibles.
En 1896 mi venerable maestro Pi y Margall pedía que fuesen todos a la guerra de Cuba, pobres y ricos —modo de que la guerra terminase—, y con más ahínco aún, reclamaba la independencia de dicha isla. Casi toda la antigua América española era independiente, desde hacía un siglo, y resultaba lógico que este pedazo de tierra americana se emancipase también.
Humilde y entusiasta discípulo, repetí las palabras del maestro en periódicos y mítines, y hasta organicé manifestaciones que acabaron por convertirse en motines, dando origen a choques entre el pueblo y la fuerza pública. Al apóstol venerable del republicanismo, célebre por su austeridad, se cuidaron bien de respetarle los gobernantes de aquella época. A mí me condenaron en consejo de guerra por enemigo del orden, de las instituciones y hasta de la patria…
Y ahora el servicio militar obligatorio es ya casi una antigualla, pues, con más o menos pureza, hace muchos años que existe. Y de la independencia de Cuba nada hay que decir. La bandera de la República cubana ondea en Madrid durante las fiestas oficiales, y sus representantes diplomáticos son agasajados en todos los centros de la monarquía española.
No hay más que vivir para ir viendo cómo las cosas anatematizadas y perseguidas hoy, se conviertan algún tiempo después en vulgaridades admitidas por todos.
Por eso me propongo vivir cuanto pueda, dándome palabra a mí mismo de llegar a los ochenta años.
¡Lo que veré en los veinte que me quedan por delante, si es que se cumple mi deseo!…
Vicente BLASCO IBAÑEZ
«Fontana Rosu»
Mentón (Alpes Marítimos)
Julio 1927
EL SECRETO DE LA BARONESA
I
Al llegar a una cumbre rematada por enorme cruz de piedra, los viajeros que dos horas antes habían abandonado el tren para apretarse en el interior de una diligencia, veían de pronto todo el valle, y en su centro la ciudad.
Enfrente se elevaban los Pirineos como los diversos términos de una decoración de teatro: primeramente montañas rojizas o amarillas en progresión ascendente, lo mismo que peldaños de escalera; luego otras que iban tomando una tonalidad azul, a causa de la distancia, y por encima las últimas, enteramente blancas, de una blancura que las hacía confundirse con las nubes, conservando hasta en los meses de verano los casquetes de nieve de sus cimas con flecos de hielo abrillantados por el sol.
Senderos pedregosos, únicamente frecuentados por comerciantes de mulas y contrabandistas, ponían en precaria comunicación este valle pirenaico de España con la Francia, invisible al otro lado de la cordillera. Los carabineros llevaban una existencia de hombres prehistóricos en las anfractuosidades de unas montañas barridas en invierno por el huracán y la nieve.
En lo más hondo del valle, fértil y abrigado, se extendía la parda ciudad junto a un río de aguas frígidas procedentes de los deshielos. Sus techumbres, cubiertas de vegetación parásita, eran a modo de pequeñas selvas en pendiente, donde los gatos podían entregarse a interminables partidas de caza o se desperezaban bajo el sol. Las tejas curvas tenían una costra de moho vegetal. Los muros estaban agrietados, y rara era la fachada que no aparecía sostenida por «eses» de hierro, llamadas anclas en arquitectura.
Era más vieja que antigua. De las casas de piedra construidas en otros siglos —cuando los españoles de religión cristiana refugiados en el Norte de la Península iban tomándoles lentamente la tierra a los españoles musulmanes— sólo quedaban vestigios dispersos. Los ricos del país habían reemplazado sus antiguas viviendas con otras más endebles y feas, al gusto de su época.
Después de las obras realizadas a principios del siglo XIX, la ciudad no había conocido otras reformas. El único edificio de ladrillos rojos, cuya flamancia revelaba un origen reciente, era cierta construcción de tres alas, situada en sus afueras, que parecía dominar con su enorme tamaño al resto del caserío. Los recién llegados discutían sobre su utilidad. Unos la creían gran fábrica, cuyo funcionamiento estaba asegurado por algún producto especial del país; otros, a causa de sus numerosas ventanas y grandes patios anexos, la diputaban cuartel, teniendo en cuenta la próxima frontera. Sólo al entrar en la ciudad se enteraban de que era el Seminario. Las devotas ricas del país habían dedicado gran parte de sus testamentos a la erección de esta obra enorme, motivo ahora de orgullo para sus chasqueados herederos.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!