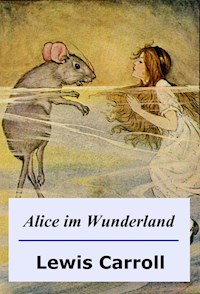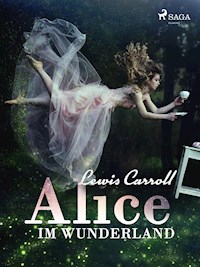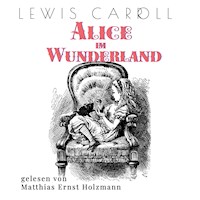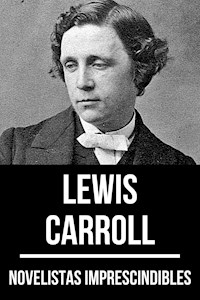
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tacet Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Novelistas Imprescindibles
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Bienvenidos a la serie de libros Novelistas Imprescindibles, donde les presentamos las mejores obras de autores notables. Para este libro, el crítico literario August Nemo ha elegido las dos novelas más importantes y significativas de Lewis Carroll que son Alicia en el país de las maravillas y A través del espejo y lo que Alicia encontró allí. Lewis Carroll fue un escritor inglés de obras de ficción para niños. Se destacó por su facilidad para los juegos de palabras, la lógica y la fantasía. También fue matemático, fotógrafo, inventor y diácono anglicano. Novelas seleccionadas para este libro: Alicia en el país de las maravillas y A través del espejo y lo que Alicia encontró allí. Este es uno de los muchos libros de la serie Novelistas Imprescindibles. Si te ha gustado este libro, busca los otros títulos de la serie, estamos seguros de que te gustarán algunos de los autores.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 304
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El Autor
Charles Lutwidge Dodgson (Daresbury, Cheshire, Reino Unido, 27 de enero de 1832-Guildford, Surrey, Reino Unido, 14 de enero de 1898), más conocido por su seudónimo Lewis Carroll, fue un diácono anglicano, lógico, matemático, fotógrafo y escritor británico. Sus obras más conocidas son Alicia en el país de las maravillas y su continuación, A través del espejo y lo que Alicia encontró allí.
Dodgson escribió poesía y cuentos que envió a varias revistas y que le reportaron un éxito discreto. Entre 1854 y 1856 su obra apareció en las publicaciones de ámbito nacional The Comic Times y The Train, así como en revistas de menor difusión, como la Whitby Gazette y el Oxford Critic.
La mayor parte de estos escritos de Dodgson son humorísticos, y en ocasiones satíricos. Pero tenía un alto nivel de autoexigencia. En julio de 1855 escribió: «No creo haber escrito todavía nada digno de una verdadera publicación (en lo que no incluyó a la Whitby Gazette o al Oxonian Advertiser), pero no desespero de hacerlo algún día». Años antes de Alicia en el país de las maravillas, ya buscaba ideas de cuentos para niños que pudieran proporcionarle dinero: «Un libro de Navidad [que podría] venderse bien... Instrucciones prácticas para construir marionetas y un teatro».
En 1856 publicó su primera obra con el seudónimo que le haría famoso: un predecible poemilla romántico, «Solitude», que apareció en The Train firmado por Lewis Carroll. El sobrenombre lo creó a partir de la latinización de su nombre y el apellido de su madre, Charles Lutwidge. Lutwidge fue latinizado como Ludovicus, y Charles como Carolus. El resultante, Ludovicus Carolus, regresó otra vez al idioma inglés como Lewis Carroll.
También en 1856, un nuevo decano, Henry Liddell, llegó a Christ Church, trayendo con él a su joven esposa y a sus hijas, que tendrían un importante papel en la vida de Dodgson. Éste entabló una gran amistad con la madre y con los niños, especialmente con las tres hijas, Lorina, Alice y Edith. Parece ser que se convirtió en una especie de tradición para Dodgson llevar a la niñas de picnic al río, en Godstow o en Nuneham.
Fue en una de estas excursiones, concretamente, según sus diarios, el 4 de julio de 1862, cuando Dodgson inventó el argumento de la historia que más tarde llegaría a ser su primer y más grande éxito comercial. Él y su amigo, el reverendo Robinson Duckworth, llevaron a las tres hermanas Liddell (Lorina, de trece años, Alice, de diez, y Edith, de ocho) a pasear en barca por el Támesis. Según los relatos del propio Dodgson, de Alice Liddell y de Duckworth, el autor improvisó la narración, que entusiasmó a las niñas, especialmente a Alice. Después de la excursión, Alice le pidió que escribiese la historia. Dodgson pasó una noche componiendo el manuscrito, y se lo regaló a Alice Liddell en las Navidades siguientes. El manuscrito se titulaba Las aventuras subterráneas de Alicia (Alice's Adventures Under Ground), y estaba ilustrado con dibujos del propio autor. Se especula que la heroína de la obra está basada en Alice Liddell, pero Dodgson negó que el personaje estuviera basado en persona real alguna.
Tres años más tarde, Dodgson, movido por el gran interés que el manuscrito había despertado entre todos sus lectores, llevó el libro, convenientemente revisado, al editor Macmillan, a quien le gustó de inmediato. Tras barajar los títulos de Alicia entre las hadas y La hora dorada de Alicia, la obra se publicó finalmente en 1865 como Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas (Alice's Adventures in Wonderland), y firmada por Lewis Carroll. Las ilustraciones de esta primera edición fueron obra de sir John Tenniel.
El éxito del libro llevó a su autor a escribir y publicar una segunda parte, Alicia a través del espejo (Through the Looking-Glass and what Alice Found There).
Posteriormente, Carroll publicó su gran poema paródico La caza del Snark (The Hunting of the Snark), en 1876; y los dos volúmenes de su última obra, Silvia y Bruno, en 1889 y 1893, respectivamente.
También publicó con su verdadero nombre muchos artículos y libros de tema matemático. Destacan El juego de la lógica y Euclides y sus rivales modernos además de An Elementary Theory of Determinants escrito en 1867. En este último da las condiciones por las cuales un sistema de ecuaciones tiene soluciones no triviales.
Alicia en el país de las maravillas
I
En La Madriguera Del Conejo
Alicia empezaba ya a cansarse de estar sentada con su hermana a la orilla del río, sin tener nada que hacer: había echado un par de ojeadas al libro que su hermana estaba leyendo, pero no tenía dibujos ni diálogos. «¿Y de qué sirve un libro sin dibujos ni diá logos?», se preguntaba Alicia.
Así pues, estaba pensando (y pensar le costaba cierto esfuerzo, porque el calor del día la había dejado soñolienta y atontada) si el placer de tejer una guirnalda de margaritas la compensaría del trabajo de levantarse y coger las margaritas, cuando de pronto saltó cerca de ella un Conejo Blanco de ojos rosados.
No había nada muy extraordinario en esto, ni tampoco le pareció a Alicia muy extraño oír que el conejo se decía a sí mismo:
«¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Voy a llegar tarde!» (Cuando pensó en ello después, decidió que, desde luego, hubiera debido sorprenderla mucho, pero en aquel momento le pareció lo más natural del mundo). Pero cuando el conejo se sacó un reloj de bolsillo del chaleco, lo miró y echó a correr, Alicia se levantó de un salto, porque comprendió de golpe que ella nunca había visto un conejo con chaleco, ni con reloj que sacarse de él, y, ardiendo de curiosidad, se puso a correr tras el conejo por la pradera, y llegó justo a tiempo para ver cómo se precipitaba en una madriguera que se abría al pie del seto.
Un momento más tarde, Alicia se metía también en la madriguera, sin pararse a considerar cómo se las arreglaría después para salir.
Al principio, la madriguera del conejo se extendía en línea recta como un túnel, y después torció bruscamente hacia abajo, tan bruscamente que Alicia no tuvo siquiera tiempo de pensar en detenerse y se encontró cayendo por lo que parecía un pozo muy profundo.
O el pozo era en verdad profundo, o ella caía muy despacio, porque Alicia, mientras descendía, tuvo tiempo sobrado para mirar a su alrededor y para preguntarse qué iba a suceder después. Primero, i tentó mirar hacia abajo y ver a dónde iría a parar, pero estaba todo demasiado oscuro para distinguir nada. Después miró hacia las paredes del pozo y observó que estaban cubiertas de armarios y estantes para libros: aquí y allá vio mapas y cuadros, colgadosde clavos. Cogió, a su paso, un jarro de los estantes.
Llevaba una etiqueta que decía: MERMELADA DE NARANJA, pero vio, con desencanto, que estaba vacío.
No le pareció bien tirarlo al fondo, por miedo a matar a alguien que anduviera por abajo, y se las arregló para dejarlo en otro de los estantes mientras seguía descendiendo.
«¡Vaya!», pensó Alicia. «¡Después de una caída como ésta, rodar por las escaleras me parecerá algo sin importancia! ¡Qué valiente me encontrarán todos!
¡Ni siquiera lloraría, aunque me cayera del tejado!» (Y era verdad.) Abajo, abajo, abajo. ¿No acabaría nunca de caer?
—Me gustaría saber cuántas millas he descendido ya —dijo en voz alta—. Tengo que estar bastante cerca del centro de la tierra. Veamos: creo que está a cuatro mil millas de profundidad...
Como veis, Alicia había aprendido algunas cosas de éstas en las clases de la escuela, y aunque no era un momento muy oportuno para presumir de sus conocimientos, ya que no había nadie allí que pudiera escucharla, le pareció que repetirlo le servía de repaso.
—Sí, está debe de ser la distancia... pero me pregunto a qué latitud o longitud habré llegado.
Alicia no tenía la menor idea de lo que era la latitud, ni tampoco la longitud, pero le pareció bien decir unas palabras tan bonitas e impresionantes. Enseguida volvió a empezar.
—¡A lo mejor caigo a través de toda la tierra! ¡Qué divertido sería salir donde vive esta gente que anda cabeza abajo! Los antipáticos, creo... (Ahora Alicia se alegró de que no hubiera nadie escuchando, porque
esta palabra no le sonaba del todo bien.) Pero entonces tendré que preguntarles el nombre del país. Por favor, señora, ¿estamos en Nueva Zelanda o en Australia?
Y mientras decía estas palabras, ensayó una reverencia. ¡Reverencias mientras caía por el aire! ¿Creéis que esto es posible?
—¡Y qué criaja tan ignorante voy a parecerle! No, mejor será no preguntar nada. Ya lo veré escrito en alguna parte.
Abajo, abajo, abajo. No había otra cosa que hacer y Alicia empezó enseguida a hablar otra vez.
—¡Temo que Dina me echará mucho de menos esta noche ! (Dina era la gata.) Espero que se acuerden de su platito de leche a la hora del té. ¡Dina, guapa, me gustaría tenerte conmigo aquí abajo! En el aire no hay ratones, claro, pero podrías cazar algún murciélago, y se parecen mucho a los ratones, sabes. Pero me pregunto: ¿comerán murciélagos los gatos?
Al llegar a este punto, Alicia empezó a sentirse medio dormida y siguió diciéndose como en sueños: «¿Comen murciélagos los gatos? ¿Comen murciélagos los gatos?» Y a veces: «¿Comen gatos los murciélagos?» Porque, como no sabía contestar a ninguna de las dos preguntas, no importaba mucho cuál de las dos se formulara. Se estaba durmiendo de veras y empezaba a soñar que paseaba con Dina de la mano y que le preguntaba con mucha ansiedad: «Ahora Dina, dime la verdad, ¿te has comido alguna vez un murciélago?», cuando de pronto, ¡cataplum!, fue a dar sobre un montón de ramas y hojas secas. La caída había terminado.
Alicia no sufrió el menor daño, y se levantó de un salto. Miró hacia arriba, pero todo estaba oscuro. Ante ella se abría otro largo pasadizo, y alcanzó a ver en él al Conejo Blanco, que se alejaba a toda prisa. No había momento que perder, y Alicia, sin vacilar, echó a correr como el viento, y llego justo a tiempo para oírle decir, mientras doblaba un recodo:
—¡Válganme mis orejas y bigotes, qué tarde se me está haciendo!
Iba casi pisándole los talones, pero, cuando dobló a su vez el recodo, no vio al Conejo por ninguna parte. Se encontró en un vestíbulo amplio y bajo, iluminado por una hilera de lámparas que colgaban del techo.
Había puertas alrededor de todo el vestíbulo, pero todas estaban cerradas con llave, y cuando Alicia hubo dado la vuelta, bajando por un lado y subiendo por el otro, probando puerta a puerta, se dirigió tristemente al centro de la habitación, y se preguntó cómo se las arreglaría para salir de allí.
De repente se encontró ante una mesita de tres patas, toda de cristal macizo. No había nada sobre ella, salvo una diminuta llave de oro, y lo primero que se le ocurrió a Alicia fue que debía corresponder a una de las puertas del vestíbulo. Pero, ¡ay!, o las cerraduras eran demasiado grandes, o la llave era demasiado pequeña, lo cierto es que no pudo abrir ninguna puerta. Sin embargo, al dar la vuelta por segunda vez, descubrió una cortinilla que no había visto antes, y detrás había una puertecita de unos dos palmos de altura. Probó la llave de oro en la cerradura, y vio con alegría que ajustaba bien.
Alicia abrió la puerta y se encontró con que daba a un estrecho pasadizo, no más ancho que una ratonera. Se arrodilló y al otro lado del pasadizo vio el jardín más maravilloso que podáis imaginar. ¡Qué ganas tenía de salir de aquella oscura sala y de pasear entre aquellos macizos de flores multicolores y aquellas frescas fuentes! Pero ni siquiera podía pasar la cabeza por la abertura. «Y aunque pudiera pasar la cabeza», pensó la pobre Alicia, «de poco iba a servirme sin los hombros. ¡Cómo me gustaría poderme encoger como un telescopio! Creo que podría hacerlo, sólo con saber por dónde empezar.» Y es que, como veis, a Alicia le habían pasado tantas cosas extraordinarias aquel día, que había empezado a pensar que casi nada era en realidad imposible.
De nada servía quedarse esperando junto a la puertecita, así que volvió a la mesa, casi con la esperanza de encontrar sobre ella otra llave, o, en todo caso, un libro de instrucciones para encoger a la gente como si fueran telescopios. Esta vez encontró en la mesa una botellita («que desde luego no estaba aquí antes», dijo Alicia), y alrededor del cuello de la botella había una etiqueta de papel con la palabra «BÉBEME» hermosamente impresa en grandes caracteres.
Está muy bien eso de decir «BÉBEME», pero la pequeña Alicia era muy prudente y no iba a beber aquello por las buenas. «No, primero voy a mirar», se dijo, «para ver si lleva o no la indicación de veneno.» Porque Alicia había leído preciosos cuentos de niños que se habían quemado, o habían sido devorados por bestias feroces, u otras cosas desagradables, sólo por no haber querido recordar las sencillas normas que las personas que buscaban su bien les habían inculcado: como que un hierro al rojo te quema si no lo sueltas en seguida, o que si te cortas muy hondo en un dedo con un cuchillo suele salir sangre. Y Alicia no olvidaba nunca que, si bebes mucho de una botella que lleva la indicación «veneno», terminará, a la corta o a la larga, por hacerte daño.
Sin embargo, aquella botella no llevaba la indicación «veneno», así que Alicia se atrevió a probar el contenido, y, encontrándolo muy agradable (tenía, de hecho, una mezcla de sabores a tarta de cerezas, almíbar, piña, pavo asado, caramelo y tostadas calientes con mantequilla), se lo acabó en un santiamén.
—¡Qué sensación más extraña! —dijo Alicia—. Me debo estar encogiendo como un telescopio.
Y así era, en efecto: ahora medía sólo veinticinco centímetros, y su cara se iluminó de alegría al pensar que tenía la talla adecuada para pasar por la puertecita y meterse en el maravilloso jardín. Primero, no obstante, esperó unos minutos para ver si seguía todavía disminuyendo de tamaño, y esta posibilidad la puso un poco nerviosa. «No vaya a consumirme del todo, como una vela», se dijo para sus adentros.
«¿Qué sería de mí entonces?» E intentó imaginar qué ocurría con la llama de una vela, cuando la vela estaba apagada, pues no podía recordar haber visto nun ca una cosa así.
Después de un rato, viendo que no pasaba nada más, decidió salir en seguida al jardín. Pero, ¡pobre Alicia!, cuando llegó a la puerta, se encontró con que había olvidado la llavecita de oro y, cuando volvió a la mesa para recogerla, descubrió que no le era posible alcanzarla. Podía verla claramente a través del cristal, e intentó con ahínco trepar por una de las patas de la mesa, pero era demasiado resbaladiza. Y cuando se cansó de intentarlo, la pobre niña se sentó en el suelo y se echó a llorar.
«¡Vamos! ¡De nada sirve llorar de esta manera!», se dijo Alicia a sí misma, con bastante firmeza. «¡Te aconsejo que dejes de llorar ahora mismo!» Alicia se daba por lo general muy buenos consejos a sí misma (aunque rara vez los seguía), y algunas veces se reñía con tanta dureza que se le saltaban las lágrimas.
Se acordaba incluso de haber intentado una vez tirarse de las orejas por haberse hecho trampas en un partido de croquet que jugaba consigo misma, pues a esta curiosa criatura le gustaba mucho comportarse como si fuera dos personas a la vez. «¡Pero de nada me serviría ahora comportarme como si fuera dos personas!», pensó la pobre Alicia. «¡Cuando ya se me hace bastante difícil ser una sola persona como Dios manda!»
Poco después, su mirada se posó en una cajita de cristal que había debajo de la mesa. La abrió y encontró dentro un diminuto pastelillo, en que se leía la palabra «CÓMEME», deliciosamente escrita con grosella. «Bueno, me lo comeré», se dijo Alicia, «y si me hace crecer, podré coger la llave, y, si me hace toda deslizarme por debajo de la puerta. De un modo o de otro entraré en el jardín, y eso es lo que importa.» Dio un mordisquito y se preguntó nerviosísima: «¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde?»
Al mismo tiempo, se llevó una mano a la cabeza para notar en qué dirección se iniciaba el cambio, y quedó muy sorprendida al advertir que seguía con el mismo tamaño. En realidad, esto es lo que sucede normalmente cuando se da un mordisco a un pastel, pero Alicia estaba ya tan acostumbrada a que todo lo que le sucedía fuera extraordinario, que le pareció muy aburrido y muy tonto que la vida discurriese por cauces normales. Así pues pasó a la acción, y en un santiamén dio buena cuenta del pastelito.
II
El Charco De Lágrimas
—¡Curiorífico y curiorífico! —exclamó Alicia (estaba tan sorprendida, que por un momento se olvidó hasta de hablar correctamente)—. ¡Ahora me estoy estirando como el telescopio más largo que haya existido jamás! ¡Adiós, pies! —gritó, porque cuando miró hacia abajo vio que sus pies quedaban ya tan lejos que parecía fuera a perderlos de vista—. ¡Oh, mis pobrecitos pies! ¡Me pregunto quién os pondrá ahora vuestros zapatos y vuestros calcetines! ¡Seguro que yo no podré hacerlo! Voy a estar demasiado lejos para ocuparme personalmente de vosotros: tendréis que arreglároslas como podáis... Pero voy a tener que ser amable con ellos —pensó Alicia—, ¡o a lo mejor no querrán llevarme en la dirección en que yo quiera ir! Veamos: les regalaré un par de zapatos nuevos todas las Navidades.
Y siguió planeando cómo iba a llevarlo a cabo:
—Tendrán que ir por correo. ¡Y qué gracioso será esto de mandarse regalos a los propios pies! ¡Y qué chocante va a resultar la dirección!
Al Sr. Pie Derecho de Alicia
Alfombra de la Chimenea, junto al Guardafuegos
(con un abrazo de Alicia).
¡Dios mío, qué tonterías tan grandes estoy diciendo!
Justo en este momento, su cabeza chocó con el techo de la sala: en efecto, ahora medía más de dos metros. Cogió rápidamente la llavecita de oro y corrió hacia la puerta del jardín.
¡Pobre Alicia! Lo máximo que podía hacer era echarse de lado en el suelo y mirar el jardín con un solo ojo; entrar en él era ahora más difícil que nunca.
Se sentó en el suelo y volvió a llorar.
—¡Debería darte vergüenza! —dijo Alicia—. ¡Una niña tan grande como tú (ahora sí que podía decirlo) y ponerse a llorar de este modo! ¡Para inmediatamente!
Pero siguió llorando como si tal cosa, vertiendo litros de lágrimas, hasta que se formó un verdadero charco a su alrededor, de unos diez centímetros de profundidad y que cubría la mitad del suelo de la sala.
Al poco rato oyó un ruidito de pisadas a lo lejos, y se secó rápidamente los ojos para ver quién llegaba.
Era el Conejo Blanco que volvía, espléndidamente vestido, con un par de guantes blancos de cabritilla en una mano y un gran abanico en la otra. Se acercaba trotando a toda prisa, mientras rezongaba para sí:
—¡Oh! ¡La Duquesa, la Duquesa! ¡Cómo se pondrá si la hago esperar!
Alicia se sentía tan desesperada que estaba dis puesta a pedir socorro a cualquiera. Así pues, cuando el Conejo estuvo cerca de ella, empezó a decirle tímidamente y en voz baja:
—Por favor, señor...
El Conejo se llevó un susto tremendo, dejó caer los guantes blancos de cabritilla y el abanico, y escapó a todo correr en la oscuridad.
Alicia recogió el abanico y los guantes, Y, como en el vestíbulo hacía mucho calor, estuvo abanicándose todo el tiempo mientras se decía:
—¡Dios mío! ¡Qué cosas tan extrañas pasan hoy! Y ayer todo pasaba como de costumbre. Me pregunto si habré cambiado durante la noche. Veamos: ¿era yo la misma al levantarme esta mañana? Me parece que puedo recordar que me sentía un poco distinta. Pero, si no soy la misma, la siguiente pregunta es ¿quién demonios soy? ¡Ah, este es el gran enigma!
Y se puso a pensar en todas las niñas que conocía y que tenían su misma edad, para ver si podía haberse transformado en una de ellas.
—Estoy segura de no ser Ada —dijo—, porque su pelo cae en grandes rizos, y el mío no tiene ni medio rizo. Y estoy segura de que no puedo ser Mabel, porque yo sé muchísimas cosas, y ella, oh, ¡ella sabe poquísimas! Además, ella es ella, y yo soy yo, y... ¡Dios mío, qué rompecabezas! Voy a ver si sé todas las cosas que antes sabía. Veamos: cuatro por cinco doce, y cuatro por seis trece, y cuatro por siete... ¡Dios mío! ¡Así no llegaré nunca a veinte! De todos modos, la tabla de multiplicar no significa nada. Probemos con la geografía. Londres es la capital de París, y París es la capital de Roma, y Roma... No, lo he dicho todo mal, estoy segura. ¡Me debo haber convertido en Mabel! Probaré, por ejemplo el de la industriosa abeja.
Cruzó las manos sobre el regazo y notó que la voz le salía ronca y extraña y las palabras no eran las que deberían ser:
¡Ves como el industrioso cocodriloAprovecha su lustrosa cola Y derrama las aguas del Nilo¡Con que alegría muestra sus dientesCon que cuidado dispone sus uñasY se dedica a invitar a los pececillosPara que entren en sus sonrientes mandíbulas!
¡Estoy segura que ésas no son las palabras! Y a la pobre Alicia se le llenaron otra vez los ojos de lágrimas.
—¡Seguro que soy Mabel! Y tendré que ir a vivir a aquella casucha horrible, y casi no tendré juguetes para jugar, y ¡tantas lecciones que aprender! No, estoy completamente decidida: ¡si soy Mabel, me quedaré aquí! De nada servirá que asomen sus cabezas por el pozo y me digan: «¡Vuelve a salir, cariño!» Me limitaré a mirar hacia arriba y a decir: «¿Quién soy ahora, veamos? Decidme esto primero, y después, si me gusta ser esa persona, volveré a subir. Si no me gusta, me quedaré aquí abajo hasta que sea alguien distinto...» Pero, Dios mío —exclamó Alicia, hecha un mar de lágrimas—, ¡cómo me gustaría que asomaran de veras sus cabezas por el pozo! ¡Estoy tan cansada de estar sola aquí abajo!
Al decir estas palabras, su mirada se fijó en sus manos, y vio con sorpresa que mientras hablaba se había puesto uno de los pequeños guantes blancos de cabritilla del Conejo.
—¿Cómo he podido hacerlo? —se preguntó—. Tengo que haberme encogido otra vez.
Se levantó y se acercó a la mesa para comprobar su medida. Y descubrió que, según sus conjeturas, ahora no medía más de sesenta centímetros, y seguía achicándose rápidamente. Se dio cuenta en seguida de que la causa de todo era el abanico que tenía en la mano, y lo soltó a toda prisa, justo a tiempo para no llegar a desaparecer del todo.
—¡De buena me he librado ! —dijo Alicia, bastante asustada por aquel cambio inesperado, pero muy contenta de verse sana y salva—. ¡Y ahora al jardín!
Y echó a correr hacia la puertecilla. Pero, ¡ay!, la puertecita volvía a estar cerrada y la llave de oro seguía como antes sobre la mesa de cristal. «¡Las cosas están peor que nunca!», pensó la pobre Alicia. «¡Porque nunca había sido tan pequeña como ahora, nunca! ¡Y declaro que la situación se está poniendo imposible!»
Mientras decía estas palabras, le resbaló un pie, y un segundo más tarde, ¡chap!, estaba hundida hasta el cuello en agua salada. Lo primero que se le ocurrió fue que se había caído de alguna manera en el mar.
«Y en este caso podré volver a casa en tren», se dijo.
(Alicia había ido a la playa una sola vez en su vida, y había llegado a la conclusión general de que, fuera uno a donde fuera, la costa inglesa estaba siempre llena de casetas de baño, niños jugando con palas en la arena, después una hilera de casas y detrás una estación de ferrocarril.) Sin embargo, pronto comprendió que estaba en el charco de lágrimas que había derramado cuando medía casi tres metros de estatura.
—¡Ojalá no hubiera llorado tanto! —dijo Alicia, mientras nadaba a su alrededor, intentando encontrar la salida—. ¡Supongo que ahora recibiré el castigo y moriré ahogada en mis propias lágrimas! ¡Será de veras una cosa extraña! Pero todo es extraño hoy.
En este momento oyó que alguien chapoteaba en el charco, no muy lejos de ella, y nadó hacia allí para ver quién era. Al principio creyó que se trataba de una morsa o un hipopótamo, pero después se acordó de lo pequeña que era ahora, y comprendió que sólo era un ratón que había caído en el charco como ella.
—¿Servirá de algo ahora —se preguntó Alicia— dirigir la palabra a este ratón? Todo es tan extraordinario aquí abajo, que no me sorprendería nada que pudiera hablar. De todos modos, nada se pierde por intentarlo. —Así pues, Alicia empezó a decirle—: Oh, Ratón, ¿sabe usted cómo salir de este charco? ¡Estoy muy cansada de andar nadando de un lado a otro, oh, Ratón!
Alicia pensó que éste sería el modo correcto de dirigirse a un ratón; nunca se había visto antes en una situación parecida, pero recordó haber leído en la Gramática Latina de su hermano «El ratón – del ratón - al ratón - para el ratón - ¡oh, ratón!» El Ratón la miró atentamente, y a Alicia le pareció que le guiñaba uno de sus ojillos, pero no dijo nada. «Quizá no sepa hablar inglés», pensó Alicia. «Puede ser un ratón francés, que llegó hasta aquí con Guillermo el Conquistador.» (Porque a pesar de todos sus conocimientos de historia, Alicia no tenía una idea muy clara de cuánto tiempo atrás habían tenido lugar algunas cosas.) Siguió pues:
—Où est ma chatte?
Era la primera frase de su libro de francés. El Ratón dio un salto inesperado fuera del agua y empezó a temblar de pies a cabeza.
—¡Oh, le ruego que me perdone! —gritó Alicia apresuradamente, temiendo haber herido los sentimientos del pobre animal—. Olvidé que a usted no le gustan los gatos.
—¡No me gustan los gatos! —exclamó el Ratón en voz aguda y apasionada—. ¿Te gustarían a ti los gatos si tú fueses yo?
—Bueno,puede que no —dijo Alicia en tono conciliador—. No se enfade por esto. Y, sin embargo, me gustaría poder enseñarle a nuestra gata Dina. Bastaría que usted la viera para que empezaran a gustarle los gatos. Es tan bonita y tan suave —siguió Alicia, hablando casi para sí misma, mientras nadaba perezosa por el charco—, y ronronea tan dulcemente junto al fuego, lamiéndose las patitas y lavándose la cara... y es tan agradable tenerla en brazos... y es tan hábil cazando ratones... ¡Oh, perdóneme, por favor! —gritó de nuevo Alicia, porque esta vez al Ratón se le habían puesto todos los pelos de punta y tenía que estar enfadado de veras—. No hablaremos más de Dina, si usted no quiere.
—¡Hablaremos dices! —chilló el Ratón, que estaba temblando hasta la mismísima punta de la cola—.¡Como si yo fuera a hablar de semejante tema! Nuestra familia ha odiado siempre a los gatos: ¡bichos asquerosos, despreciables, vulgares! ¡Que no vuelva a oír yo esta palabra!
—¡No la volveré a pronunciar! —dijo Alicia, apresurándose a cambiar el tema de la conversación—.¿Es usted... es usted amigo... de... de los perros?
El Ratón no dijo nada y Alicia siguió diciendo atropelladamente—: Hay cerca de casa un perrito tan mono que me gustaría que lo conociera. Un pequeño terrier de ojillos brillantes, sabe, con el pelo largo, rizado, castaño. Y si le tiras un palo, va y lo trae, y se sienta sobre dos patas para pedir la comida, y muchas cosas más... no me acuerdo ni de la mitad... Y es de un granjero, sabe, y el granjero dice que es un pe rro tan útil que no lo vendería ni por cien libras. Dicque mata todas las ratas y... ¡Dios mío! —exclamó Alicia trastornada—. ¡Temo que lo he ofendido otra vez!
Porque el Ratón se alejaba de ella nadando con todas sus fuerzas, y organizaba una auténtica tempestad en la charca con su violento chapoteo. Alicia lo llamó dulcemente mientras nadaba tras él:
—¡Ratoncito querido! ¡vuelve atrás, y no hablaremos más de gatos ni de perros, puesto que no te gustan!
Cuando el Ratón oyó estas palabras, dio media vuelta y nadó lentamente hacia ella: tenía la cara pálida (de emoción, pensó Alicia) y dijo con vocecita temblorosa:
—Vamos a la orilla, y allí te contaré mi historia, y entonces comprenderás por qué odio a los gatos y a los perros.
Ya era hora de salir de allí, pues la charca se iba llenando más y más de los pájaros y animales que habían caído en ella: había un pato y un dodo, un loro y un aguilucho y otras curiosas criaturas. Alicia abrió la marcha y todo el grupo nadó hacia la orilla.
III
Una Carrera Loca Y Una Larga Historia
El grupo que se reunió en la orilla tenía un aspecto realmente extraño: los pájaros con las plumas sucias, los otros animales con el pelo pegado al cuerpo, y todos calados hasta los huesos, malhumorados e incómodos.
Lo primero era, naturalmente, discurrir el modo de secarse: lo discutieron entre ellos, y a los pocos minutos a Alicia le parecía de lo más natural encontrarse en aquella reunión y hablar familiarmente con los animales, como si los conociera de toda la vida.
Sostuvo incluso una larga discusión con el Loro, que terminó poniéndose muy tozudo y sin querer decir otra cosa que «soy más viejo que tú, y tengo que sa berlo mejor». Y como Alicia se negó a darse por vencida sin saber antes la edad del Loro, y el Loro se negó rotundamente a confesar su edad, ahí acabó la conversación.
Por fin el Ratón, que parecía gozar de cierta autoridad dentro del grupo, les gritó:
—¡Sentaos todos y escuchadme! ¡Os aseguro que voy a dejaros secos en un santiamén!
Todos se sentaron pues, formando un amplio círcu lo, con el Ratón en medio.
Alicia mantenía los ojos ansiosamente fijos en él, porque estaba segura de que iba a pescar un resfriado si no se secaba en seguida.
—¡Ejem! —carraspeó el Ratón con aires de importancia—, ¿Estáis preparados? Ésta es la historia más árida y por tanto más seca que conozco. ¡Silencio todos, por favor! «Guillermo el Conquistador, cuya causa era apoyada por el Papa, fue aceptado muy pronto por los ingleses, que necesitaban un jefe y estaban desde hacía tiempo acostumbrados a usurpaciones y conquistas. Edwindo Y Morcaro, duques de Mercia y Northumbría...»
—¡Uf! —graznó el Loro, con un escalofrío.
—Con perdón —dijo el Ratón, frunciendo el ceño, pero con mucha cortesía—. ¿Decía usted algo?
—¡Yo no! —se apresuró a responder el Loro.
—Pues me lo había parecido —dijo el Ratón—.
Continúo. «Edwindo y Morcaro, duques de Mercia y Northumbría, se pusieron a su favor, e incluso Stigandio, el patriótico arzobispo de Canterbury, lo encontró conveniente...»
—¿Encontró qué? —preguntó el Pato.
—Encontrólo —repuso el Ratón un poco enfadado—. Desde luego, usted sabe lo que lo quiere decir.
—¡Claro que sé lo que quiere decir! —refunfuñó el Pato—. Cuando yo encuentro algo es casi siempre una rana o un gusano. Lo que quiero saber es qué fue lo que encontró el arzobispo.
El Ratón hizo como si no hubiera oído esta pregunta y se apresuró a continuar con su historia:
—«Lo encontró conveniente y decidió ir con Edgardo Athelingo al encuentro de Guillermo y ofrecerle la corona. Guillermo actuó al principio con moderación.
Pero la insolencia de sus normandos...» ¿Cómo te sientes ahora, querida? —continuó, dirigiéndose a Alicia.
—Tan mojada como al principio —dijo Alicia en tono melancólico—. Esta historia es muy seca, pero parece que a mi no me seca nada.
—En este caso —dijo solemnemente el Dodo, mientras se ponía en pie—, propongo que se abra un receso en la sesión y que pasemos a la adopción inmediata de remedios más radicales...
—¡Habla en cristiano! —protestó el Aguilucho— No sé lo que quieren decir ni la mitad de estas palabras altisonantes, y es más, ¡creo que tampoco tú sabes lo que significan!
Y el Aguilucho bajó la cabeza para ocultar una sonrisa; algunos de los otros pájaros rieron sin disimulo.
—Lo que yo iba a decir —siguió el Dodo en tono ofendido— es que el mejor modo para secarnos sería una Carrera Loca.
—¿Qué es una Carrera Loca? —preguntó Alicia, y no porque tuviera muchas ganas de averiguarlo, sino porque el Dodo había hecho una pausa, como esperando que alguien dijera algo, y nadie parecía dispuesto a decir nada.
—Bueno, la mejor manera de explicarlo es hacerlo.
(Y por si alguno de vosotros quiere hacer también una Carrera Loca cualquier día de invierno, voy a contaros cómo la organizó el Dodo.)
Primero trazó una pista para la carrera, más o menos en círculo («la forma exacta no tiene importancia», dijo) y después todo el grupo se fue colocando aquí y allá a lo largo de la pista. No hubo el «A la una, a las dos, a las tres, ya», sino que todos empezaron a correr cuando quisieron, y cada uno paró cuando quiso, de modo que no era fácil saber cuándo terminaba la carrera. Sin embargo, cuando llevaban corriendo más o menos media hora, y volvían a estar ya secos, el Dodo gritó súbitamente:
—¡La carrera ha terminado!
Y todos se agruparon jadeantes a su alrededor, preguntando:
—¿Pero quién ha ganado?
El Dodo no podía contestar a esta pregunta sin entregarse antes a largas cavilaciones, y estuvo largo rato reflexionando con un dedo apoyado en la frente (la postura en que aparecen casi siempre retratados los pensadores), mientras los demás esperaban en silencio. Por fin el Dodo dijo:
—Todos hemos ganado, y todos tenemos que recibir un premio.
—¿Pero quién dará los premios? —preguntó un coro de voces.
—Pues ella, naturalmente —dijo el Dodo, señalando a Alicia con el dedo.
Y todo el grupo se agolpó alrededor de Alicia, gri tando como locos:
—¡Premios! ¡Premios!
Alicia no sabía qué hacer, y se metió desesperada una mano en el bolsillo, y encontró una caja de confites (por suerte el agua salada no había entrado dentro), y los repartió como premios. Había exactamente un confite para cada uno de ellos.
—Pero ella también debe tener un premio —dijo el Ratón.
—Claro que sí —aprobó el Dodo con gravedad, y, dirigiéndose a Alicia, preguntó—: ¿Qué más tienes en el bolsillo?
—Sólo un dedal —dijo Alicia.
—Venga el dedal —dijo el Dodo.
Y entonces todos la rodearon una vez más, mientras el Dodo le ofrecía solemnemente el dedal con las palabras:
—Os rogamos que aceptéis este elegante dedal.
Y después de este cortísimo discurso, todos aplau dieron con entusiasmo.
Alicia pensó que todo esto era muy absurdo, pero los demás parecían tomarlo tan en serio que no se atrevió a reír, y, como tampoco se le ocurría nada que decir, se limitó a hacer una reverencia, y a coger el dedal, con el aire más solemne que pudo.
Había llegado el momento de comerse los confites, lo que provocó bastante ruido y confusión, pues los pájaros grandes se quejaban de que sabían a poco, y los pájaros pequeños se atragantaban y había que darles palmaditas en la espalda. Sin embargo, por fin terminaron con los confites, y de nuevo se sentaron en círculo, y pidieron al Ratón que les contara otra historia.
—Me prometiste contarme tu vida, ¿te acuerdas? —dijo Alicia—. Y por qué odias a los... G. y a los P. —añadió en un susurro, sin atreverse a nombrar a los gatos y a los perros por su nombre completo para no ofender al Ratón de nuevo.
—¡Arrastro tras de mí una realidad muy larga y muy triste! —exclamó el Ratón, dirigiéndose a Alicia y dejando escapar un suspiro.
—Desde luego, arrastras una cola larguísima —dijo Alicia, mientras echaba una mirada admirativa a la cola del Ratón—, pero ¿por qué dices que es triste?
Y tan convencida estaba Alicia de que el Ratón se refería a su cola, que, cuando él empezó a hablar, la historia que contó tomó en la imaginación de Alicia una forma así:
Cierta Furia dijo a un Ratón al que se encontró en su casa: ‘Vamos a ir juntos ante la Ley: Yo te acusaré, y tú te defenderás.
¡Vamos! No admitiré más discusiones Hemos de tener un proceso, porque esta mañana no he tenido ninguna otra cosa que hacer.’
El Ratón respondió a la Furia:
‘Ese pleito, señora no servirá si no tenemos juez y jurado, y no servirá más que para que nos gritemos uno a otro como una pareja de tontos’.
Y replicó la Furia:
‘Yo seré al mismo tiempo el juez y el jurado.’
Lo dijo taimadamente la vieja Furia.
‘Yo seré la que diga todo lo que haya que decir, y también quien a muerte condene.’
—¡No me estás escuchando! —protestó el Ratón, dirigiéndose a Alicia—. ¿Dónde tienes la cabeza?
—Por favor, no te enfades —dijo Alicia con suavidad—. Si no me equivoco, ibas ya por la quinta vuelta.
—¡Nada de eso! —chilló el Ratón—. ¿De qué vueltas hablas? ¡Te estás burlando de mí y sólo dices tonterías!
Y el Ratón se levantó y se fue muy enfadado.
—¡Ha sido sin querer! exclamó la pobre Alicia—.¡Pero tú te enfadas con tanta facilidad!
El Ratón sólo respondió con un gruñido, mientras seguía alejándose.
—¡Vuelve, por favor, y termina tu historia! —gritó Alicia tras él.
Y los otros animales se unieron a ella y gritaron a coro:
—¡Sí, vuelve, por favor!
Pero el Ratón movió impaciente la cabeza y apresuró el paso.
—¡Qué lástima que no se haya querido quedar! —suspiró el Loro, cuando el Ratón se hubo perdido de vista.
Y una vieja Cangreja aprovechó la ocasión para decirle a su hija:
—¡Ah, cariño! ¡Que te sirva de lección para no dejarte arrastrar nunca por tu mal genio!
—¡Calla esa boca, mamá! —protestó con aspereza la Cangrejita—. ¡Eres capaz de acabar con la paciencia de una ostra!
—¡Ojalá estuviera aquí Dina con nosotros! —dijo Alicia en voz alta, pero sin dirigirse a nadie en parti cular—. ¡Ella sí que nos traería al Ratón en un san tiamén!
—¡Y quién es Dina, si se me permite la pregunta? —quiso saber el Loro.