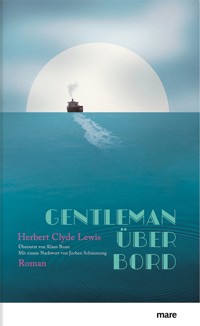Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Periférica
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Peter Winston es un joven periodista estadounidense que vive con la ilusión intacta de quien tiene toda la vida por delante, hasta que los azares del destino se conjuran y, en un corto período de tiempo, no sólo pierde su trabajo en el Chronicle, sino también a su novia y el favor de su mejor amigo. En un intento de darle un giro a su existencia, Winston decide alistarse voluntario en una brigada especial del Ejército británico para luchar contra la Alemania nazi. Destinado en el norte de Francia, en un punto de la famosa línea Maginot –una zona guarecida por fortificaciones–, y atenazado por el tedio y la espera, pues, aunque la guerra se había declarado, hubo largos meses sin enfrentamientos –período conocido como drôle de guerre–, un buen día, movido por un impulso ecoterrorista avant la lettre impregnado de ingenuidad e idealismo, decide adentrarse en tierra de nadie para sembrar algunas semillas de flores a lo largo de las empalizadas defensivas. Justo al dar por concluida su personal ofensiva de primavera, solo y desarmado, es cuando comienza el ataque alemán. En su huida, tratando de ponerse a salvo, se tuerce un tobillo, la metralla lo alcanza y va a parar al enorme cráter de un obús. Como en su anterior novela, Un caballero a la deriva (Periférica, 2023) –en la que planteaba una coyuntura más bien abstracta, a diferencia de ésta, que sitúa en un escenario muy cercano, aunque ficticio, a la realidad de sus contemporáneos–, Lewis vuelve a colocar a un hombre solo frente a la inmensidad de su destino, tesitura a la que lo aboca un suceso fortuito y casi banal. Alternando planos narrativos entre el pasado de Winston en Estados Unidos y su presente en esa tierra de nadie en la que las horas corren inexorables, el autor nos ofrece una pequeña fábula sencilla y absolutamente vibrante sobre el absurdo de cualquier guerra y el sentido de la vida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LARGO RECORRIDO, 206
Herbert Clyde Lewis
OFENSIVA DE PRIMAVERA
TRADUCCIÓN Y POSFACIO DEÁNGELES DE LOS SANTOS
EDITORIAL PERIFÉRICA
PRIMERA EDICIÓN: febrero de 2025
TÍTULO ORIGINAL: Spring Offensive
© Herbert Clyde Lewis, 1940
© de la traducción y el posfacio, Ángeles de los Santos, 2025
© de esta edición, Editorial Periférica, 2025. Cáceres
www.editorialperiferica.com
ISBN:978-84-10171-38-1
La editora autoriza la reproducción de este libro, total o parcialmente, por cualquier medio, actual o futuro, siempre y cuando sea para uso personal y no con fines comerciales.
A mis padres
CAPÍTULO UNO
Peter Winston se hallaba solo en tierra de nadie cuando los alemanes iniciaron aquel ataque del que, desde mucho tiempo atrás, se sospechaba que tendría lugar de un momento a otro y que puso fin a meses de silencio en el frente occidental. Era un precioso día de abril y el aire de Alsacia-Lorena se iba suavizando como por arte de magia antes de la primera gran acometida de la primavera. En el cielo azul, unas asombrosas volutas de nubes flotaban lánguidamente mecidas por la dulce brisa, unas nubes tan frágiles que alguien podría deshacerlas de un soplo. La superficie del ondulado terreno, helada por el invierno, se descongelaba con tanta rapidez que casi podía oírse cómo respiraba y crujía. Todo hacía un frenético esfuerzo por empezar a crecer. Incluso las minas terrestres, plantadas con astucia el año anterior, parecían capullos que estaban brotando, y los fortines abandonados que se agazapaban detrás de los arbustos parecían estar desarrollando capas de grasa adicionales en sus redondas panzas. Debido a los trajes de camuflaje que había por todas partes, el paisaje parecía incluso más hermoso que antes. En unos bosquecillos hábilmente modificados, crecían árboles que ocultaban desniveles para cañones, y los senderos, que en realidad eran carreteras para pesados tanques, serpenteaban por fértiles prados. Bajo el efecto sonoro del gorjeo de unos pocos pájaros y del zumbido de las moscas, Winston se sintió completamente en paz con el mundo. De hecho, estaba pensando en lo mucho que aquel idílico escenario se parecía al paisaje campestre de las inmediaciones de su casa, en Indianápolis, cuando, sin ningún aviso, todas las armas del bando alemán entraron en acción al mismo tiempo con feroz y mortal intensidad. Winston imaginaba que se encontraba en su hogar, en Indiana, durmiendo en un campo de tréboles; su madre le había echado una manta por encima para que no se enfriara y, cuando ella se hubo marchado, llegó su novia y se metió debajo de la manta con él.
La guerra, hasta aquel momento, le había resultado sumamente aburrida. Tenía veintitrés años, era un joven alto, medía más de un metro ochenta, y era voluntario en el Segundo Batallón de la Tercera Brigada de la Séptima División de la Fuerza Expedicionaria Británica1 en Francia. La compañía de Winston estaba acuartelada en el granero más grande del mediocre pueblo de Latouche. No es que a Winston le disgustara ese lugar: sin duda era pintoresco y sus viviendas eran diferentes en forma y tamaño de las que él había conocido hasta entonces. Sin embargo, en vista de que al cabo de un mes de su llegada ya había visto todo lo que a cualquier joven corriente podría interesarle de un sencillo pueblo francés, estaba ansioso por marcharse a cualquier otro lugar. La absoluta imposibilidad de comunicar su deseo a sus superiores militares era sólo una de las muchas razones por las que estaba aburrido. Su compañía tenía orden de permanecer allí todo el invierno, y Winston se encontró en la extraña tesitura de quien, proponiéndose liberar al mundo, se convierte en prisionero de su propia ambición. Latouche era poco menos que una cárcel al aire libre. Cuando él llegó, a principios de diciembre, las lluvias habían transformado el pueblo en un lodazal. Los demás soldados de su compañía no tardaron en acomodarse dentro de lo posible, pero Winston era incapaz, por mucho que lo intentara.
James Merrill, un joven voluntario canadiense, le dijo que su problema era que no podía conciliar sus ideas sobre la guerra con las de sus compañeros británicos. Éstos se contentaban –cuando no tenían que trabajar construyendo una línea tras otra de emplazamientos para ametralladoras– con holgazanear por el espacioso granero, con leer revistas suministradas por los numerosos grupos de apoyo a los soldados que había en su país, con jugar partidas de solo whist, de brag, de damas, de ajedrez, así como interminables partidos de bádminton en las diversas pistas que habían improvisado aplastando el barro que rodeaba el granero. Merrill le explicó que esos jóvenes británicos, al haber nacido a la sombra de la guerra, estaban del todo dispuestos a seguir sanos y salvos durante un tiempo indefinido. Cuando llegara la orden de marchar a combatir las balas alemanas, ninguno de esos hombres se quedaría atrás, afirmó Merrill, pero, hasta entonces, mientras el alto mando no se quejara de que siguieran vivos, tampoco tenían razones para no sentirse bien.
Winston admitió que estaba deseando que lo mataran. No podía evitarlo y no era culpa suya, le dijo a Merrill, pero eso era lo que sentía. Cuando estaba en Indianápolis, iba a la biblioteca y, desplegando ante él revistas y mapas, mataba a miles de ingleses, franceses y alemanes en una tarde, en una guerra imaginaria. Estaba descontento de que los aliados no hubieran enviado sus Fuerzas Aéreas a Polonia cuando el gigante alemán atacaba Varsovia. Le enfadó muchísimo que los aliados no hubieran intentado destruir la línea Sigfrido mientras los alemanes estaban ocupados con los polacos, y nada de lo que Merrill pudiera decirle le haría cambiar de parecer.
La inactividad tenía un efecto negativo en Winston. Le había costado mucho que lo aceptaran como voluntario en la BEF; había tenido que renunciar a la ciudadanía estadounidense y hacerse pasar por canadiense, además de superar montañas de trámites, antes de verse por fin en un vehículo que sacó de Quebec a un pequeño número de soldados en una noche de niebla. Después de tomarse todas esas molestias, no tardó en descubrir que los ingleses no necesitaban hombres en aquellos momentos. Necesitaban dinero, munición y maquinaria, y estarían dispuestos a aceptar un reloj de oro en señal de contribución patriótica, pero no necesitaban voluntarios.
Tras la llegada del invierno a Latouche, Winston empezó a comprender por qué y, durante unas cuantas semanas, fue especialmente consciente de que era una boca más que alimentar y, de hecho, rechazó varias comidas, para asombro de los otros, cuyo apetito era insaciable hasta el punto de ir corriendo a la cocina con sus platos de campaña sin apenas remordimientos de conciencia. En el transcurso del invierno, el joven cuerpo de Winston traicionó sus ideales y lo obligó a comer como todos los demás, aunque ni siquiera entonces se encontró bien.
Winston descubrió que él era el único estadounidense que había en Latouche. Los británicos, según averiguó pronto, y en concreto el soldado de primera Ravenswood, su superior inmediato, no eran muy amables con los estadounidenses. A algunos de ellos Winston les repugnaba casi tanto como suponía que a él le desagradaban los alemanes. Reunidos en una u otra de las ocho pequeñas tabernas de Latouche, sacaban a relucir la cuestión de las deudas de guerra en cuanto veían a Winston y no dejaban de preguntarle si creía de verdad que Estados Unidos había ganado la guerra anterior. Winston dejó de ir a las tabernas. Se pasó un tiempo intentando jugar a las damas, pero la mera vista del tablero lo hacía bostezar sin remedio. Merrill se apiadó de él y le enseñó los rudimentos del bádminton, pero sin ningún éxito. Merrill se había alistado como voluntario porque creía en el Imperio, mientras que Winston afirmaba que él lo había hecho porque creía en la democracia; no obstante, la diferencia entre ellos dos era que Merrill también podía creer en el bádminton en unos días en que el Imperio estaba temporalmente en segundo plano. Winston intentaba con todas sus fuerzas que le gustara el bádminton. Cuando lanzaban la pluma en su dirección, él la golpeaba con la raqueta con la misma vehemencia con que sus antepasados agitaban la culata de los rifles ante los indios que los atacaban con sus hachas de guerra. Sin embargo, al poco, Winston le dijo a Merrill que no tenía sentido fingir. Él había recorrido más de seis mil kilómetros para luchar en una guerra, y, aunque la gente se riera de él, la cuestión seguía siendo que, tras un viaje tan largo, le resultaba humillante perder el tiempo golpeando una especie de embudo con plumas por encima de una red.
Winston nunca había jugado a las cartas. Jugaba a los dados, pero, al ser el único estadounidense de Latouche, le era imposible organizar una partida el día de paga. Los demás deportes y juegos de los reclutas ingleses también aburrían a Winston, así que, al principio del invierno, tomó la decisión de leer muchos libros buenos antes de dejar que lo mataran. Ésta fue una de sus más serias decepciones, porque, si bien no se había esperado encontrar en el comedor precisamente la sede principal de la Biblioteca Pública de Indianápolis, había abrigado la razonable expectativa de toparse con unas cuantas novelas buenas, libros de historia y de viajes, además de todas las revistas y periódicos que merecieran la pena. Le produjo una profunda desilusión descubrir que la biblioteca de Latouche consistía en trescientas novelas de detectives y de amor, un ejemplar de DavidCopperfield manchado de huevo y el volumen dos de los Ensayos de Lamb. Nunca averiguó qué había sido del primero. En cuanto a las revistas y los periódicos, sólo había literatura popular británica, sin un solo Times de Londres entre ellos. Enseguida dejó de intentar comprenderlo.
Salvo las ocasiones en que el soldado de primera Ravenswood lo molestaba, los demás no le hacían mucho caso. Por pura desesperación, decidió pasar el invierno perfeccionando la lengua francesa, que había estudiado en la escuela. De hecho, había llevado consigo un pequeño Larousse, una gramática francesa y una edición de Les Misérables en papel biblia, pensando que podrían ser de alguna ayuda si la BEF tomaba la decisión de convertirlo en espía. Winston miraba a su alrededor buscando a algún francés con el que conversar, y eso era otro motivo de gran decepción. Descubrió que en Latouche sólo quedaba un francés, un hombre llamado Jean, un campesino anciano y ligeramente sordo que se había resistido a todas las zalamerías del Ejército, que quería trasladarlo, junto con otros habitantes, lejos del frente. Jean era prácticamente analfabeto. Encima, hablaba un dialecto y, para empeorar las cosas, en la contienda anterior se había visto afectado por una dramática especie de neurosis de guerra que, contra su voluntad, cada treinta y nueve segundos, lo llevaba a emitir con la boca unos ruidos insoportables. Winston abandonó a Jean después del primer intento. Descubrió que Merrill hablaba francés con fluidez y se pasó dos días engatusando al canadiense para que conversara con él en la lengua local.
–Ah, bonjour, Monsieur Merrill! –decía Winston cuando se cruzaba con él, lo cual era frecuente, por el abarrotado granero–. Il fait froid, n’est-ce pas?
Al final del segundo día, Merrill se sentía muy incómodo.
–¿No crees que tendríamos que dejar esta tontería, Winston? –dijo–. Estamos aquí bastante apretados, ya me entiendes, y algunos compañeros creen que nos está afectando un poco.
Merrill añadió enseguida:
–¿Qué tal un ratito de bádminton?
Winston declinó muy serio el ofrecimiento, y eso dio origen a que la relación de ambos se enfriara; al cabo de poco tiempo, el canadiense se mostraba tan distante con él como lo hacían todos los demás. No es que fueran desagradables con Winston ni que lo consideraran un paria; simplemente no eran cordiales con él. Al final Winston decidió retirarse a un rincón del granero para escribir un libro, pues tenía mucho papel y tinta y su pluma de siempre. Pero ese proyecto duró poco. Tras unos días de aplicarse, Winston se dio cuenta de que había empezado a escribir sin haber decidido qué clase de libro iba a ser. Ni siquiera sabía, cuando sin mucho entusiasmo leyó el inicio del primer capítulo, si aquello sería una obra de ficción o verídica. Naturalmente, esa indecisión le hizo perder interés en el libro y, cuando uno de los reclutas ingleses, por pura casualidad y sin ninguna intención de ser cruel, cogió una de las páginas más expresivas para anotar por detrás los puntos de una partida de solo whist, Winston ni siquiera protestó. Observó, con una especie de terrible fascinación, que el recluta anotaba unos números absurdos en una hoja que, en diferentes circunstancias, podría haber sido el núcleo de una obra maestra de la literatura.
Después de aquello, Winston abandonó todo esfuerzo serio por cualquier cosa y se limitó a dejar pasar el tiempo. La mayoría de los días estaba nublado y muchas veces caía aguanieve y arreciaban tormentas. El suelo se congelaba de tal manera que había que interrumpir casi cualquier construcción; se hacía muy poca instrucción y teoría militar, y Winston tenía en sus manos un tiempo infinito, incluso por más que consiguiera dormir diez horas al día. Sin nada mejor que hacer, se quedaba junto a la ventana del granero y pasaba horas mirando hacia las fortificaciones de la línea Maginot y hacia la tierra de nadie que se extendía tras ella. En los días en que no había niebla, veía con claridad las empalizadas defensivas que estaban a un kilómetro y medio. Estaba mortalmente aburrido, y eso explicaba por qué él era el único hombre que se encontraba en tierra de nadie cuando los alemanes lazaron su ofensiva, cuya sospecha asediaba a todos desde mucho tiempo atrás.
Un día de febrero, mirando sin parar por la ventana, Winston empezó a preguntarse por las empalizadas. Intentó encontrar algún patrón en las interminables filas de barras de acero que, clavadas en el suelo en caprichosos ángulos, se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Sabía que los ingenieros habían diseñado las empalizadas con el objetivo de atravesar los sensibles órganos vitales inferiores de los tanques enemigos, de manera que los artilleros franceses y británicos pudieran destruir su interior. Winston se preguntaba si los ingenieros habrían dado instrucciones precisas para el proyecto. ¿Les habrían dicho a los obreros: «Claven esa barra en un ángulo de cuarenta y cinco grados dirección sur y la siguiente a quince grados dirección norte»? ¿O el diseño había surgido por casualidad? ¿Les habrían dicho los ingenieros a los trabajadores simplemente: «Claven esas barras en el suelo como les parezca, tan sólo asegúrense de que cada una mira en una dirección diferente»? Winston no llegó a ninguna conclusión y, al cabo de un tiempo, acabó odiando las empalizadas. Murmuraba para sí que tenían un aspecto feísimo y parecían inútiles. Eran una mancha en el paisaje y convertían la frontera francesa en una chatarrería de Indiana.
Un día, cuando el terreno que veía por la ventana parecía especialmente frío y árido, Winston, al contemplar las empalizadas, y a falta de algo mejor, empezó a pensar en flores. Sin motivo alguno, pensó que toda planta que se preciara crecía hacia el sol. Era una de las leyes inmutables de la naturaleza. Era verdad hasta tal punto que las plantas de invernadero, privadas del verdadero sol, se alzaban hacia una bombilla eléctrica. Era algo tan indiscutible como que las viñas crecían siempre a lo largo de sus soportes y nunca separadas de ellos. Winston sabía bastante de plantas. En Indianápolis, en la casita de madera en la que vivía con su madre, había plantado un jardín él sólo, en el patio trasero, y los vecinos le habían dicho que era el más bonito de toda la manzana.
Con la mirada fija en aquel mosaico de empalizadas, Winston se preguntó de repente qué pasaría si plantara enredaderas en la base de aquellas barras de acero. ¿Subirían las enredaderas por las barras o crecerían hacia el sol? La mayoría de las enredaderas no podrían hacer las dos cosas, ya que sólo unas pocas de las barras se inclinaban hacia el verdadero sur. Las otras lo hacían en dirección nornoroeste, este noreste, y cualquier otro ángulo posible. Aquello presentaba ciertas dificultades, así que Winston dejó de soñar despierto y empezó a analizarlas de verdad. Entonces enseguida vio a las claras que las enredaderas, al enfrentarse a tal problema, se las apañarían para hacer ambas cosas. Subirían serpenteando por las barras de acero, fuera cual fuera la dirección en que éstas se inclinaran, pero al mismo tiempo se asegurarían de echar un brote cada vez que su giratorio ascenso las llevara a una posición en la que pudieran absorber la mayor cantidad posible de sol. Eso era una certeza práctica, y Winston se olvidó del asunto.
O eso creyó al menos. La siguiente vez que se acercó a la ventana y miró hacia la línea Maginot y más allá, volvió a imaginar las empalizadas defensivas salpicadas de flores. Sólo que, en esa ocasión, no pensó en si crecerían siguiendo las barras o hacia el sol; pensó que eran un borrón en el paisaje, y que las flores, crecieran como crecieran, podrían fácilmente embellecerlo. Contemplando aquella tierra de nadie, Winston sintió el pulso latiendo en sus arterias. Al instante pensó que aquella idea podría aliviar su aburrimiento. ¿Y si se escabullía una noche y plantaba flores en las empalizadas? Sería divertido, como mínimo, pensó mientras la noche caía al otro lado de la ventana del granero.
La idea se apoderó de él y se convirtió en una obsesión a medida que pasaban los sombríos días del invierno. Imagínate la sorpresa del Estado Mayor en mayo o junio, pensó Winston distraído, cuando un mensajero entrara a toda prisa, saludara con toda formalidad y anunciara sin aliento: «¡Señor, se han observado flores en tierra de nadie!». Siendo sensato, Winston reconocía que podría plantar a lo sumo nueve o diez metros de enredaderas, pero en otros momentos dejaba volar la imaginación y prefería ver infinitas hileras de flores, sus delicados pétalos, coloridos y veteados, meciéndose con la brisa desde Luxemburgo hasta Italia. Un hecho así, pensaba emocionado, podría incluso afectar al curso de la guerra. Los franceses y los británicos, conmovidos por la visión de aquellas maravillosas flores y extasiados por el suave perfume que les llegaría con el viento, podrían sentirse tan inspirados por la idea de que Francia era sagrada que se lanzarían a combatir de verdad contra esos alemanes. Winston resplandecía de orgullo mientras miraba por la ventana del granero. Casi podía oír al general Gamelin preguntando: «¿Dónde está el soldado que ha plantado esas flores? Quiero besarlo en ambas mejillas y concederle la Croix de guerre». Winston se llevó una temblorosa mano a la mejilla y pensó que aquello podría hacerlo inmortal. Y, aunque no fuera así, al menos lo sacaría de su tedio.
Con ayuda de su Larousse y mucha gesticulación, Winston supo por Jean que en Latouche había un almacén de semillas de guisantes de olor. Aquel hombre individualista y traumatizado por la guerra tranquilizó a Winston llevándolo él mismo hasta el almacén y vendiéndole una gran bolsa de papel marrón llena de semillas por unos cuantos francos. Cuando Winston expresó su sorpresa por que hubiera guisantes de olor en Latouche, Jean se enfadó un poco. ¿Acaso esos reclutas ingleses creían que Francia no era un país civilizado? Con vehemencia y mezclando un inglés chapurreado y su dialecto francés, Jean dijo que en casi todos los pueblos franceses había guisantes de olor y que precisamente Latouche era famoso por el extraordinario color y la textura de los pétalos de los suyos. Tras guardarse el dinero en el bolsillo, le preguntó con un tono suspicaz para qué quería un soldado como él aquellas semillas. Winston pensó rápidamente y dijo que quería estudiarlas bajo un microscopio por razones militares que no podía revelar, y Jean cabeceó con complicidad dándole a entender que comprendía cómo funcionaba el Servicio de Inteligencia.
Cuando Winston se guardó la bolsa de papel marrón en la mochila, el invierno se desvanecía y la primavera susurraba su inminente llegada. Los soldados ingleses no estaban muy contentos con la llegada del buen tiempo, ya que sabían que muy probablemente eso significaba que se acercaba el momento en que tendrían que salir a matar y morir. Winston no estaba de acuerdo con ellos, pero no decía nada. En su fuero interno pensaba que la guerra había llegado a un punto muerto. Estaba convencido de que habría una interminable sucesión de pequeñas batallas aéreas y navales en las que cada bando intentaría privar de alimentos al otro y desmoralizarlo mediante bloqueos, amenazas, propaganda y maniobras diplomáticas. Creía que la línea Maginot y la línea Sigfrido eran demasiado imponentes para enfrentarse a ellas. Aunque llevaba mucho tiempo resignándose a vivir ocioso en su granero de Latouche, eso ya no le preocupaba tanto como antes, pues ahora tenía algo en lo que pensar.
Dominando su impaciencia, Winston esperó hasta que llegó la noche propicia para la siembra. Era una preciosa noche de abril. Por primera vez en semanas todas las estrellas brillaban en un cielo sin nubes, y una luna casi llena iluminaba tenuemente el apagado pueblo de Latouche. Winston no podía imaginarse que, en aquel preciso instante, al otro lado de aquella tierra de nadie, detrás de las fortificaciones alemanas, había mensajeros corriendo de un lado a otro, ni que los soldados estaban tomando posiciones en las fortalezas subterráneas, ni que se estaban retirando las lonas que cubrían los cañones. El alto mando de los aliados no sabía que los alemanes estaban planeando atacar al día siguiente al dar las doce, de modo que a Winston, un mero soldado raso de la Séptima División de la BEF, no se lo podía culpar por su ignorancia.
Aquella noche Winston se sentía más alegre y confiado que nunca desde que hubo salido de Estados Unidos. Fue a la taberna más cercana a tomarse unas cervezas. Allí se encontró a Merrill y estuvieron charlando. El joven canadiense observó el buen ánimo de su amigo estadounidense y le preguntó si había alguna razón especial. Winston le dijo que se debía sólo a la noche primaveral. Hacia las siete se inventó una excusa para librarse de Merrill y salió a las oscuras y embarradas calles del pueblo. Al final de la calle estaba el burdel de madame Blouchard, en el que trabajaban doce muchachas. Winston caminó con dificultad por el lodo hasta la entrada de la casa y se entretuvo adrede con varios reclutas ingleses de su compañía que salían de allí. Cuando los ingleses se marcharon, Winston sintió que estaba a salvo, porque si alguien del granero notaba su ausencia, sin duda uno de los ingleses le diría que lo habían visto entrar en el local de madame Blouchard. En el granero las normas se habían relajado como consecuencia de meses de inactividad, y, mientras Winston estuviera presente para formar a las siete de la mañana siguiente, sabía que no le harían preguntas.
En los bolsillos traseros de los pantalones, bajo la guerrera, guardaba la bolsa de papel marrón que contenía las semillas que Jean le había vendido. No llevaba consigo ningún equipamiento militar, ni cantimplora, ni escopeta, ni pistola, ni munición, porque habría despertado sospechas al instante si se paseara por Latouche equipado para el combate. Tomando el rumbo que había trazado con meticulosidad durante sus ensoñaciones junto a la ventana, Winston se puso en marcha por el barro hacia tierra de nadie. No le costó pasar desapercibido delante de los centinelas que había en el límite del pueblo y, al cabo de veinte minutos, caminaba solo por un mundo de trampas diabólicas y explosivos enterrados bajo un suelo en apariencia inocente. Avanzó con cautela, rezando para no activar ninguna de las minas terrestres ni las alarmas ocultas que les indicarían a los centinelas de Latouche que alguien estaba entrando en la línea Maginot. En ese caso, Winston sabía lo que ocurriría: si la explosión de la mina no lo mataba, enviarían a alguno de sus compañeros a buscarlo y, con toda probabilidad, lo acribillarían con disparos de metralleta antes de tener oportunidad de explicar que él era de su misma compañía.
Sin embargo, eso no ocurrió, y no tardó en alejarse varios kilómetros de Latouche, caminando con temeraria impaciencia porque justo delante estaban las empalizadas defensivas, con aquellas interminables hileras de barras de acero que parecían del todo inútiles a la luz de la luna. La vida nocturna de la línea Maginot –gusanos, escarabajos, ratones y moscas– le abría paso a Winston conforme se acercaba, hasta que por fin llegó a la ingeniosa trampa para tanques y se detuvo triunfante colocando una mano en una de las viscosas barras de acero.
Durante largo rato Winston permaneció en el oscuro y húmedo campo respirando el suspense y el misterio que lo rodeaban. Después se puso a trabajar. De los diferentes bolsillos de sus pantalones, extrajo la bolsa de semillas, un cuchillo y un ovillo de cordel fuerte. Sacó un poco de tierra de la base de la barra de acero más cercana. Era una sensación agradable volver a hundir las manos en la tierra. Ató un trozo de cordel en paralelo a la barra desde la base hasta el extremo. Sembró las semillas y con cuidado les echó tierra por encima. Entonces se puso de pie para admirar su labor. El sol, la lluvia y el suelo tendrían que hacer el resto, pero mientras tanto las barras de acero subían por la colina y bajaban por el valle formando cuadrículas hasta el lejano horizonte. Winston se obligó a trabajar a un ritmo frenético, canturreando para ahuyentar la melancolía de la noche que se abatía sobre él. Después de plantar las semillas de guisantes de olor bajo cincuenta de las barras, perdió la cuenta y, al cabo de varias horas, afanado en su trabajo, perdió la noción del tiempo, de modo que, cuando de forma imperceptible despuntó el alba, Winston no tenía idea de cuántas enredaderas había plantado en más de cinco horas de esfuerzo. Se sobresaltó al ver que el día había llegado de manera tan sigilosa. Había planeado estar de regreso en el granero antes del amanecer, durmiendo sano y salvo. Ahora había luz suficiente para que un centinela alerta lo viera mientras regresaba a Latouche, pues tenía que recorrer unos ocho kilómetros.
Winston estaba empezando a inquietarse un poco. El exceso de trabajo había acabado con su ánimo despreocupado y, presa de la tristeza, pensó que mejor sería regresar con su compañía de inmediato. Había órdenes específicas que prohibían que los soldados deambularan por aquella zona, aquella tierra de nadie sembrada de minas que se extendía frente a la línea Maginot. Se suponía que los soldados debían seguir acantonados en los pueblos, se suponía que la tierra de nadie debía permanecer sin dueño y se suponía que ese statu quo no debía alterarse a menos que los alemanes atacaran, en cuyo caso los soldados deberían tomar posiciones en el terreno en el que ahora se encontraba Winston, aunque hasta ese momento todas las personas que tenían alguna autoridad en la BEF pensaban que lo sensato era cerrar aquel territorio a soldados inquietos, ya que podrían pisar una de sus propias minas y, hablando en plata, salirles el tiro por la culata.
Winston lanzó las últimas semillas al viento y empezó a correr de regreso a sus propias líneas. En un momento de pánico perdió la orientación y temió estar corriendo en dirección contraria, pero consiguió calcular su posición gracias a una arboleda que había más adelante y que le sirvió como punto de referencia. Mientras corría hacia Latouche, pensaba que iba bien encaminado y que todo estaba saliendo a pedir de boca, salvo que el día despuntaba mucho antes de lo que él había esperado, y eso lo convertía en un objetivo fácil para un francotirador con dispositivo de mira telescópica en su rifle. Era un día precioso, cálido y fragante, con volutas de nubes que flotaban en un cielo en tecnicolor. A cuatro kilómetros del declive por el que bajaba corriendo, Winston vio el pueblo volviendo a la vida a la luz naciente del día. Era un panorama hermoso y se detuvo un instante para tomar aliento y contemplarlo. Puesto que era joven y estaba lleno de esperanza, se olvidó del riesgo de que un francotirador le disparara. Pensó que era imposible creer que los hombres pudieran enfrentarse unos a otros entre trampas de acero y dinamita en una mañana así. Por todas partes se respiraba un aire pacífico, en el cielo, en los árboles, en la límpida y nítida brisa, y Winston se preguntó por qué no había paz.
Entonces, sin ninguna advertencia, un obús salió de la nada produciendo un suave silbido, como el aire que se aspira por entre los dientes. Winston nunca había estado tan cerca de un obús, pero reaccionó inconscientemente con la prontitud de un veterano. Sin pensar siquiera, se tiró al suelo, enterró la cara y el cuerpo en la tierra, húmeda y negra. Se quedó allí echado, en tensión, durante unos momentos eternos mientras oía la bomba golpear el suelo a poca distancia, esperando sin poder hacer nada a que explotara y lanzara sus mortíferos fragmentos hacia su cuerpo indefenso.
CAPÍTULO DOS
Aquello, sin embargo, no fue el inicio de la ofensiva alemana. No fue siquiera un obús real; no fue sino producto de la imaginación de Winston, algo que reconoció al cabo de unos instantes de absoluto silencio en tierra de nadie. Levantó la cabeza con cautela, miró a su alrededor furtivamente y le subió un intenso rubor al rostro. El obús no aparecía por ningún lado. Podría haber jurado que lo había oído pasar silbando a su lado y reventar el suelo muy cerca, pero veía con sus propios ojos que no había ninguno en ningún sitio, ni siquiera uno que no hubiera estallado. En los últimos cuatro meses, desde que Winston