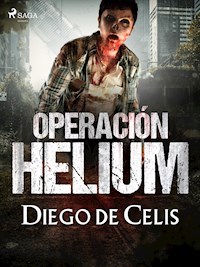
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Un extraño virus empieza a afectar a la gente, la vuelve más violenta, agresiva y sedienta de sangre. Un misterioso grupo de hombres armados está dispuesto a controlar la situación. Para ello, contarán con la ayuda de un grupo de scouts atrapados en una zona montañosa. Una novela de alto voltaje en la que la taquicardia está asegurada.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 538
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Diego de Celis
Operación Helium
Prólogo de Diego de la Concepción
Saga
Operación Helium
Copyright © 2020, 2022 Diego de Celis and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726948141
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
PROLOGO
Este año se cumplen ocho años de la primera Survival Zombie (octubre 2020), para quien no conozca el término o el concepto, se trata de simular un apocalipsis zombie por las calles de una localidad, los jugadores pueden elegir empezar el juego como zombis o como supervivientes. La mecánica es muy simple: los zombis deben tocar o «atrapar» a los supervivientes y estos, a su vez, huir de ellos. Además, hay actores que interpretan a personajes importantes con los que interactuar para enterarte de la historia que ha planteado el guionista.
En estos ocho años, se han jugado unas 300 ediciones, cada fin de semana, cada sábado en una ciudad de España; también se ha llevado a México, Perú y Colombia en modo franquicia, se han escrito varios libros sobre los guiones y la historia creada en torno a este mundillo, se han hecho varias series web e incluso este año se ha rodado una película con el mismo nombre. Sin olvidarnos del juego de cartas y todo tipo de merchandising y artículos de recuerdo. Se calcula que más de 300.000 personas han jugado a este fenómeno que ha sido la punta de lanza del ocio alternativo en España durante esta última década.
Diego de Celis, escritor de este libro, es uno de esos jugadores que un día compró una entrada con curiosidad para probar que era eso de jugar una survival zombie. Asistió con un grupo de amigos y quedó enganchado al juego, asistiendo a todas las ediciones que la conciliación familiar o la cercanía geográfica (aunque, no tanto, porque ha recorrido media España para participar en estos eventos), incluso, ha participado en las ediciones de 48 horas, que preparamos un par de veces al año y que son reservadas para asiduos y personas que les encanta el rol en vivo y vivir este tipo de ocio en primera persona.
De ser cliente, y con el paso de los eventos, pasó a ser actor de la empresa, aunque compagina los eventos en los que trabaja con los eventos en los que sigue jugando siempre que puede; de ahí creó sus propios eventos como asociación para realizarlos en su localidad y asumió el papel de guionista y creador de historias… y de ese camino nace este libro: una historia basada en un juego, en un guión creado para que jugadores disfruten y participen en un rol en vivo o, si prefieres el término, un teatro interactivo.
El record está en unos 4.000 jugadores en una noche, todos participando a la vez, con un equipo de actores detrás de varios centenares y un equipo de producción y dirección enamorado de su trabajo.
Hay innumerables vídeos en las redes sociales sobre el juego, tanto realizados por la empresa como por jugadores, que podéis visitar aquellos a los que os pique la curiosidad sobre cómo son estos eventos.
La historia plasmada en este libro te mete dentro de uno de esos guiones, te arrastra al miedo, a la tensión y te envuelve en el misterio de la malvada corporación que esconde algo terrible y tú, como lector, vas a descubrir el misterio entre sus páginas.
Los zombis siempre han llenado páginas de libros y salas de cine. Son inmortales, tanto dentro de las historias, o casi, como fuera de ellas. Aquí os dejo con una muy buena historia de zombis de este escritor novel, que ha sido muy valiente, como un superviviente enfrentándose a hordas de infectados, y que se ha atrevido a la complicada y titánica tarea de contarnos la historia de muertos vivientes que tenía en su cabeza.
Diego de la Concepción Martínez
Creador del fenómeno Real Game
y del concepto Survival Zombie
1 Testigos silenciosos
17 de febrero de 2017, 03.15 h
El Centinela del observatorio escuchaba la radio acurrucado en el confortable asiento de su Nissan Navara. Contemplaba con la mirada perdida las estrellas o, quizás, los huecos que había entre ellas. Las dos construcciones, junto la cúpula del edificio, dibujaban una silueta muy particular que se recortaba en la claridad de la noche y servía de parapeto ante posibles ojos furtivos. Hacía horas que el lugar estaba desierto.
El crepitar de su emisora le devolvió a la realidad y se incorporó dando un respingo. La madrugada era gélida y se estaba quedando dormido. La espera le estaba resultando más larga de lo habitual. De hecho, su acompañante, el Calvo, ya había sucumbido al calor de la calefacción del vehículo, entregándose a los brazos de Morfeo. Lo despertó con un codazo.
—Mueve, ya estamos en marcha.
El Calvo abrió lentamente un ojo y después el otro. No dijo nada. Trató de recolocarse la espalda, retorciéndose en el respaldo de la pick-up donde su gran corpachón parecía encajado. Mientras, el Centinela esbozaba una sonrisa. El Calvo carraspeó para aclarar la voz al tiempo que echaba mano a la emisora.
—Marinero para Astillero. Marinero para Astillero. La Gaviota está llegando al puerto. Llegada del Salitre estimada en diez minutos.
—Recibido. Enviamos Pescador —replicó el aparato.
Posó la emisora de nuevo en el salpicadero y su mirada se quedó fija en el cielo, donde las estrellas quedaban expuestas sin nube alguna que las ocultase. Solo las luces destellantes de los aerogeneradores rompían la magia de aquel romántico lienzo.
A los pocos minutos, no más de lo que tardó el Calvo en comerse una manzana y el Centinela en echar un cigarrillo, los focos de una Volkswagen Transporter iluminaron la pista. El vehículo se detuvo en el punto habitual y el Centinela arrancó la Navara para acercarla al recién llegado. Los dos coches formaban un ángulo y dejaban un espacio muy iluminado en el centro. En ese momento se pudo apreciar el color naranja de la Nissan y el gris oscuro de la Volkswagen.
—Tu turno. Te toca trabajar —le animó con desgana.
El Centinela cogió un abrigo de la parte trasera. En su espalda se podía leer el nombre de la empresa que gestionaba los eólicos. Comprobó el termómetro. Marcaba cinco grados negativos. Solo de leerlo, le entró un escalofrío. El Calvo sonrió mientras masticaba el último trocito de su manzana y sacaba del interior de su cazadora un gorro de lana negro.
El viento no era fuerte, pero en combinación con la temperatura del lugar, aquel altiplano del demonio parecía exponer sus rostros a los lanzadores de cuchillos de un circo ruso. El rugido creciente del helicóptero quedó amortiguado por el zumbido de los generadores eólicos que se situaban a escasos metros de la pista. Giraban impasibles, ejerciendo de testigos presenciales de aquel encuentro clandestino. El helicóptero Airbus h145 blanco tomó tierra sin problemas en la plataforma iluminada por el todoterreno y la furgoneta.
El Centinela, cada noche que subía a vigilar aquel lugar desde su pick-up, se preguntaba entre risas internas, si fue primero el huevo o la gallina. Si se decidió colocar el observatorio astronómico antes del aeródromo o el parque eólico, o si fue al revés. Se cuestionaba qué coordinación, negociación, entendimiento, diálogo o falta de todo ello, había llevado a las Administraciones de Cantabria y Castilla y León, en cuyo límite se encontraban, a construir tal esperpento en ese lugar. Los cántabros habían ejecutado un aeródromo en suelo de su propiedad y los castellanos, un parque eólico, levantando los molinos a escasos cincuenta metros de la pista, ya en suelo de Burgos.
Se rascaba la poblada barba al tiempo que imaginaba a un vecino presumiendo del nuevo garaje que había construido para guardar el coche, mientras el vecino de al lado miraba orgulloso el árbol que había plantado un metro delante, en su parcela, y que impedía abrir el portón del garaje de su vecino.
Un fiel reflejo de la sociedad y la política actual. Se prefiere joder al de al lado para que no mejore que prosperar uno mismo. Aquel lugar estaba estratégicamente situado, en lo alto del valle de Valderredible. Había sido diseñado para la lucha contra incendios y el uso agrícola, pero llevaba viendo girar molinos desde su nacimiento. Se lo habían puesto a huevo. Tenían un sitio privilegiado desde el que actuar. Solitario, tranquilo, apartado del mundo y cercano a sus necesidades. Y vaya si lo estaban utilizando.
El Calvo se bajó del Navara y otros dos hombres, casi al tiempo, de la Transporter. Parecían cortados por el mismo patrón. Altos, corpulentos y con uniforme negro, chaleco táctico, botas militares de media caña y guantes de cuero. Únicamente su color de pelo parecía diferenciarlos.
El conductor, de piel más pálida, se detuvo a abrir las puertas traseras de la furgoneta, así como el compartimento estanco, debidamente refrigerado, que tenía tras los asientos. Las lunas tintadas escondían el cofre interior, a la vez que mantenía la apariencia de un vehículo no industrial. El copiloto se acercó al Calvo para saludarlo, caminando algo encogido y sosteniendo con una mano su gorra contra su cabeza, mientras mantenía la otra frente a la cara, tratando de protegerse del aire que las palas de la aeronave recién posada generaban a su alrededor.
—Muy buenas. ¡Joder, qué nochecita hace!
—Siempre podría llover, no te quejes —respondió el Calvo con sorna, esbozando una leve sonrisa.
—O nevar, también, no te jod...
No llegó a terminar la palabra. Hizo un mueca, meneó la cabeza a ambos lados y le dio un golpecito en el hombro.
—¡Cada día mejoran tus chascarrillos, eh! Venga, tío, acabemos cuanto antes.
Ambos se dirigieron al helicóptero, seguidos del conductor y el Centinela. Abrieron la puerta lateral y saludaron gestualmente a la silueta que había dentro del habitáculo trasero, oculta bajo un traje amarillo y una máscara integral de cristal ahumado, de la que salía un tubo gris que se perdía en su espalda y se conectaba a una extraña mochila. Se notaba un aire casi más helado que en el exterior y el Centinela volvió a sentir un pequeño escalofrío al ver los símbolos negros circulares en las pegatinas amarillas que lucía la mercancía. Se podía leer en ellos «Alto Riesgo Biológico». Comenzaron a cargar los pesados contenedores metálicos y los trasladaron al Pescador.
A los pocos minutos, los cuatro hombres subieron de nuevo a los vehículos bajo el fuerte viento que levantó el helicóptero al abandonar el aeródromo. El Calvo volvió a coger la emisora.
—Marinero para Astillero. La Gaviota alza el vuelo. Salitre recogido rumbo al Astillero.
Soltó la emisora y los vehículos salieron del lugar iniciando el sinuoso descenso que llevaba a la parte baja del valle.
La pendiente de aquel tramo era muy pronunciada y la carretera había conocido mejores tiempos. La Navara, que apenas entraba en la bacheada y estrecha vía, bajaba en primer lugar, rompiendo la oscuridad con el halo amarillento de sus focos. Los quitamiedos y las plantas de las cunetas brillaban cubiertos de escarcha al paso del convoy, recordándoles la baja temperatura a la que se encontraban: el termómetro del coche había descendido hasta los seis grados bajo cero.
—Una vez más, todo ha salido perfecto. Podemos felicitarnos. Somos unos cracks —se jactaba el Centinela con autosuficiencia por el buen trabajo que habían realizado.
—Relájate. Solo eres un chico de los recados.
—¡Eh! ¡Cómo te pasas, macho! —respondió molesto apartando por un momento la vista del camino mientras golpeaba el volante con la mano abierta.
—Ni siquiera has estado en el Astillero, ni sabes lo que hay en esos contenedores. Así que no te...
—Yo solo digo que ha salido...
—Y yo solo te digo que mires a la carretera y no te...
—Pero yo solo...
—Ya está. Venga, entreguemos las malditas cajas y vayamos a dormir, que son las mil... y hace un frío que pela.
La voz grave e intimidante del Calvo le rebajó la euforia, justo en el mismo instante en el que entraba en la curva más delicada del trayecto cubierta por una placa de hielo que congelaba el asfalto.
El Centinela perdió el control del vehículo y automáticamente hizo lo que manda el manual del conductor asustado: clavó el freno hasta el fondo. Abrió la boca pero no logró gritar. En unos instantes su pick-up se encontraba mirando hacia atrás después de haber girado una vuelta y media. El Calvo se agarró a lo que pudo, apretando el brazo contra el asiento del piloto y sujetando el cinturón todo lo fuerte que su mano le permitió. La Navara se detuvo, con fortuna, tras apoyar su parte trasera en una cancela metálica que cortaba el acceso a una pista forestal.
La suerte no acompañó tanto a sus compañeros de viaje, que les seguían unos pocos metros por detrás. Al encontrarse con la brusca maniobra del Nissan a escasa distancia, el conductor no tuvo apenas tiempo para reaccionar. Pegó un fuerte volantazo tratando de esquivar, por un lado, la colisión, y por el otro lado, el pronunciado y rocoso talud. Su velocidad era algo alta para el mal estado del pavimento y la Volkswagen perdió el agarre en su parte posterior. Comenzó a dar bandazos descontrolados, hasta que un leve contacto con el talud de roca le provocó un medio trompo. Mientras giraba chirriando de manera atronadora, su parte trasera arrancó un tramo de quitamiedos y se precipitó cuesta abajo por la empinada ladera hacia el arbolado.
En su interior, tanto el piloto como su compañero ya habían desistido de cualquier atisbo de control sobre el vehículo y trataban de agarrarse a lo que podían, hasta que acabase aquel maldito proceso de centrifugado. La furgoneta fue rebotando de árbol en árbol, hasta que un socavón le hizo dar una vuelta de campana completa, para seguir bajando. Varios discos compactos, las linternas y otros pequeños objetos, como la cajetilla de Lucky Strike del copiloto, salieron volando por el habitáculo.
Al cabo de unos instantes, los ocupantes pudieron escuchar un fuerte sonido de cristal roto y un gran crujido de chapa al abollarse. A ese estruendo le siguió un total silencio. Habían parado. El copiloto se echaba las manos a la clavícula derecha, que se había golpeado muy fuerte contra el cristal lateral del vehículo.
—Bastón, ¿te has hecho daño? —preguntó el chófer.
—Sobreviviré, no te preocupes. Comprueba los daños.
Zamora le hizo un gesto alzando su dedo pulgar, se bajó de la furgoneta y se dispuso a realizar un rápido análisis de la situación. Estaba abajo del talud y con las ruedas en el suelo. Los faros continuaban encendidos y la parte delantera no tenía ningún gran daño aparente, salvo algunas abolladuras y rayones producidos en el envite. Se sintió reconfortado. Respiró profundamente y resopló aliviado. Podrían salir de ahí y seguir el camino, pues estaban tan solo a tres minutos de su destino.
—¡Eh! ¡Eh! ¿Estáis bien? —bajaba gritando el Centinela, alterado, corriendo tras el Calvo.
Los halos de luz de las dos linternas descendían con premura, haciéndose notar en la oscuridad.
—¡Sí! Estamos bien... más o menos, aunque Bastón está dolorido; quizá tenga un hombro roto —suspiró, y una amplia nube de vaho escapó de su boca.
Se frotó las manos un instante. Los haces de luz estaban ya a escasos metros, cuando escuchó al Calvo preguntar con su voz oscura:
—¡Zamora! ¿Los contenedores? ¿Los has comprobado?
En ese instante, el piloto notó cómo su piel se helaba. Rescató una linterna de debajo de los pedales y se apresuró a comprobar la parte trasera del vehículo.
El Calvo y el Centinela ya estaban allí. Los tres unieron sus linternas para comprobar el desaguisado. La Transporter estaba fusionada con un gran tronco de árbol, que había entrado por la puerta trasera. Una de las puertas estaba abierta, apoyada en el árbol, mientras la otra estaba retorcida hacia dentro del vehículo.
Las linternas permanecieron unos segundos enfocando el compartimento que alguna vez fue estanco y que albergaba los contenedores metálicos, ahora distribuidos de forma desordenada por el entorno. De manera sincronizada, los tres fueron descendiendo sus linternas para comprobar que en el suelo, junto al árbol, se encontraban también varios de los contenedores.
—¡Rápido! —les apremió el Calvo, que llevaba las riendas del siniestro—. Introducidlos de nuevo en el arcón y salgamos de este lugar.
—Vamos, vamos. ¡Coge por aquí! —reaccionaron Zamora y el Centinela casi al mismo tiempo.
Sus bocas emanaban vahos a cada palabra que salía de ellas. El frío era muy intenso y la humedad de la hierba dificultaba cada uno de sus movimientos.
El Calvo iluminó con ambas manos el área mientras los otros trataban de recolocar la delicada mercancía. Sin perder tiempo, le ordenó también al miembro malherido del interior.
—¡Bastón! ¿Puedes comprobar el contacto a ver si este cacharro aún arranca?
—Ahora mismo, señor.
El motor de la maltrecha furgoneta hizo varios amagos, pero al final volvió a rugir como si nada le hubiese pasado.
—¡Funciona! ¡Funciona! —exclamó Bastón, aliviado, dejando el vehículo ya arrancado.
«Adoro la tecnología alemana», pensó.
—¡Genial! Venga, vayámonos de aquí antes de que alguien nos descubra —le contestó el Calvo, apremiado por la situación.
—Creo... Creo que tenemos un problema.
Es lo único que acertó a decir Zamora, aturdido todavía por el choque, señalando hacia la parte inferior de la ladera.
El último contenedor reposaba sobre una roca en el suelo, pero estaba abierto y a su alrededor había varios botes de cristal de color rojizo oscuro. El Centinela no se atrevía a acercarse y se cercioró de leer de nuevo la pegatina que tenía el paquete. «Alto Riesgo Biológico». Tragó saliva. El Calvo, decidido, cedió las linternas al Centinela y se puso a recoger aquel desastre. Zamora siguió sus pasos. El Centinela estaba cada vez más asustado. Nunca había tenido la ocasión de ver uno de esos contenedores por dentro.
Estaban distribuidos en pequeños compartimentos individuales en los que los otros compañeros estaban realojando aquellas muestras de líquido viscoso, y que prefería no saber lo que contenían, aunque lo podía imaginar. En los bordes, los compartimentos estaban protegidos por placas de hielo, supuso que para mantener las muestras a la temperatura óptima que necesitasen estar. Con el frío de aquella noche no correrían peligro, eso seguro.
De pronto, el crujido de una rama a escasos metros colina abajo, le sobresaltó aún más y alzó la linterna en aquella dirección. Los estaban observando. Aquellos grandes ojos iluminados le aceleraron hasta notar el pulso en la yema de los dedos.
—¡Su puñetera madre! —jadeó.
En el mismo instante, el Calvo se giraba en la dirección de la luz, desenfundando su Glock 17 del costado de su cinturón táctico y apuntando rápidamente hacia el objetivo.
—¿¡Pero qué es...!? Joder, que sensibles estamos, ¿eh? —replicó, volviendo a poner su arma a cubierto.
—Coño, casi me cago encima —se relajó el Centinela, mientras Zamora cogía una rama del suelo y espantaba las vacas que se habían acercado a la improvisada fiesta.
—¡Tusssa, briii, paaaa paaaa, vaaaa, fuera, tiuuusssaa! —gritó alzando la rama—. Así es como les dicen los paisanos de por aquí, ¿no?
Los tres se miraron un segundo, respiraron aliviados y no pudieron evitar la carcajada general. Pasados esos segundos de relajación, el Calvo les devolvió a la tarea.
—Venga, acabemos con esto.
Enseguida tuvieron casi todos los viales en su contenedor, pero les faltaba uno. No tardaron en encontrarlo, al apuntar los haces de luz unos metros más abajo. El pequeño elemento se encontraba junto a una pequeña piedra, vacío. Estaba roto. Partido en dos partes bien diferenciadas y algunos pequeños fragmentos, pero vacío. El líquido se había derramado y fluía mezclado en un pequeño cauce. Un fino hilo de apenas unos centímetros de agua casi helada que cruzaba la colina, sin duda generado por la humedad y las bajas temperaturas del entorno.
En ese momento, al Calvo le cambió el gesto. Su serio rostro pasó a mostrar una clara mueca de preocupación. Buscó en el lateral de la furgoneta una bolsa estanca de goma amarilla. Se acercó a los fragmentos de la muestra quebrada y dudó un instante, mientras se reajustaba los guantes. Los recogió con sumo cuidado y los introdujo en la bolsa, la cerró y la depositó en el interior del contenedor metálico, antes de sellarlo de nuevo y subirlo al vehículo con ayuda de su compañero.
«Creo que hoy nos tocará ducha integral», maldijo para sí.
—Zamora. ¡Arranca! Rápido. Hay que largarse de aquí —ordenó.
A los pocos segundos, la Transporter rugía de nuevo, tratando de salir del árbol en el que se había clavado. A duras penas pudo moverse unos centímetros, pese a contar con el Calvo y el Centinela empujando desde detrás. De pronto este último tuvo una idea.
—¿Y si lanzamos el winche?
Todos lo miraron expectantes.
—De la Navara, digo. El cable. Seguro que puede con ella —continuó.
—Buena idea. ¡Vuela! —respondió el Calvo, mientras el Centinela ya comenzaba la subida en busca del cabrestante de la parte delantera de su pick-up.
Miró su reloj y negó con la cabeza, suspirando resignado. Pasaban unos minutos de las cuatro de la madrugada. Se hacía tarde.
Poco después y con la ayuda del cabrestante, la Volkswagen consiguió liberarse de su trampa y enfilar la parte inferior de la colina en busca del asfalto, campo a través. Esa tarea no les llevó más de un par de minutos más, y el Centinela ya los esperaba en ese punto. El Calvo se subió y notificó el contratiempo por la emisora.
—Marinero para Astillero. Pescador ha sufrido un accidente. El Salitre puede haberse visto comprometido. Preparen protocolo preventivo.
Prosiguieron su camino en silencio. El Centinela miraba al Calvo, pero su áspero rostro con los ojos mirando fijos al infinito no le invitaron a pronunciar ni una palabra. Le provocaba una sensación que podría asemejar al miedo.
A los pocos minutos, tras abandonar la carretera y avanzar por un bacheado camino, llegaron a su destino. Una nave ganadera en medio de la nada. Un par de pequeños focos iluminaban la puerta de chapa metálica color granate y la cubierta. Su pared exterior, de bloques de hormigón color crema, era exactamente igual que la de cualquier otra construcción similar. Si querían pasar desapercibidos con lo que diantres hiciesen allí, desde luego lo hacían.
Este era el punto más lejano a donde el Centinela había llegado nunca en el entorno de la corporación, que le estaba pagando ese generoso incentivo por hacer horas extra. En ese punto, habitualmente el Calvo se bajaba del coche y el Centinela se volvía por donde habían venido, pero esa noche, tras el incidente, la cosa iba a ser diferente. Justo esa noche, en ese momento, y por la cara de su compañero de asiento, si le hubieran dado a elegir hubiese salido de allí más rápido que el mismísimo Usain Bolt.
La puerta de la nave se abrió y los vehículos entraron lentamente. La iluminación interior era amarillenta y escasa. Al Centinela, cuya expectación por traspasar aquel umbral era máxima desde hacía tiempo, le sorprendió lo que encontró en su interior. En un primer vistazo pudo visualizar un tractor, un remolque con un depósito para regadío, varios comederos metálicos y muchas pilas de rollos de paja, como podría encontrar en cualquier otra nave ganadera de la comarca. «¿Qué mierda de sitio es este?», pensó decepcionado.
La puerta se cerró y el Calvo se dirigió a él con un tono que al Centinela le pareció entre irónico y sarcástico, dándole unos golpecitos en el muslo con la palma de su gran mano.
—Chico de los recados, ¿querías saber más? Esta es tu noche de suerte. —Hizo una pequeña pausa y añadió, mirándolo a los ojos—. Bienvenido al Astillero.
2 Aves carroñeras
21 de marzo de 2017, 08.25 h
Nemesio se bajó de la Mobylette al llegar a la entrada de la finca. Los primeros rayos del sol asomaban por el valle, pero aún no podían con las lágrimas de hielo que poblaban las alambradas. Cuando el motor se detuvo pudo disfrutar de su ritual matutino, cerrando los ojos durante unos segundos para escuchar a su manada y sentir el olor del rocío de la mañana. Su rostro arrugado no se cansaba de deleitarse con ello. Tras gozar de su momento de relajación personal, entró en la parcela. Mesi, como le llamaban desde hacía años los vecinos y conocidos por su afición al Barça y al astro argentino, iba bien abrigado bajo su buzo azulón de toda la vida.
Las botas de goma le mantenían protegido de la humedad del terreno. La capa de escarcha sobre la hierba crujía con cada paso que daba. La manada de vacas se acercó al cobertizo, una pequeña estructura metálica con una tejavana de chapa verde, donde sabían que Mesi les prepararía el desayuno. El viejo abrió la tubería que abastecía de agua el pilón principal, para rellenarlo. Tuvo suerte de que el conducto no estuviese congelado. El agua la recogía directamente de un pozo que él y su hijo Esteban habían perforado tiempo atrás en la propia finca, discretamente colocado junto a la arboleda de la ladera. No había agua más pura. Agua directa del Ebro, a poca profundidad y libre de impuestos. «Son todo ventajas», le solía repetir Esteban. Las reses se alteraron un poco más cuando comenzaron a escuchar el atronador sonido del tractor que se acercaba a la finca, con dos rollos de paja en el remolque. El Massey Ferguson 135, fabricado en 1989, ya había cubierto de sobra su cupo de horas de trabajo y su maquinaria se quejaba amargamente a cada giro que daban sus desgastadas ruedas.
Esteban, que compartía las labores del ganado con él desde pequeñito, le metía presión continuamente para que renovase el equipamiento, pero él sabía que su retiro estaba ya muy cercano. Ni necesitaba ni tenía ninguna gana de tener que aprender a manejar ninguna de esas modernas máquinas que copaban ahora casi todas las explotaciones ganaderas del valle.
«La empresa va a quedar toda para él, así que será su responsabilidad tomar las decisiones que tenga que tomar y modernizarla en todo lo que se le antoje», pensaba siempre Nemesio, aunque en secreto tenía pensado regalarle un tractor nuevo a su hijo cuando se jubilase el año siguiente.
Esteban acercó el vehículo a los pesebres del cobertizo y entonces padre e hijo se pusieron mano a mano con dos horcones a llenarlos con la paja del remolque. Al viejo aún le sobraba correa para trabajar duro. Los últimos días no habían sido fáciles para ellos, pero conservaban la moral alta y trabajar codo con codo les mantenía fuertes.
—Otro día frío ha levantado, ¿eh, padre?
—Sí, hijo. Hay un refrán que decía tu abuelo, que en gloria esté. «Líbreme Dios de la helada y de la mujer enojada».
—Pues creo que Dios no te ha librado de la helada, padre. Ja, ja, ja.
—Ni de la mujer enojada, hijo. Ni de la mujer enojada.
Ambos echaron unas buenas carcajadas mañaneras mientras seguían con sus menesteres.
El vuelo bajo de un par de rapaces y otra que se encontraba posada en un rincón apartado de la parcela llamaron la atención de Esteban.
—¿Has visto esos bichos, padre?
—Sí, hijo, sí. Buitres. «Ave carroñera, mala mensajera».
—¿También lo decía el abuelo?
—No, eso te lo dice tu padre, que ya está curtido en estos temas.
Pinchó el horcón en la paja y se secó la frente con la manga del buzo.
—Ven conmigo. Tengo un mal presagio.
Ambos caminaron hacia las aves. Vistos desde atrás, tenían una planta similar. Eran dos hombres altos y fuertes y compartían atuendo. Incluso el pelo corto y peinado con la raya a un lado, si bien el pequeño Esteban se mantenía rubio, mientras Mesi peinaba canas plateadas y comenzaba a caminar algo encorvado.
Al acercarse a la mitad de la distancia, los malos augurios de Nemesio se vieron corroborados. Las rapaces se agrupaban en torno al cuerpo de una vaca muerta. Los ojos de Mesi se humedecieron al instante.
—¿Ves lo que buscan las carroñeras? Carroña. Estas no van a tener su festín. No con mi ganado. ¡Fuera de aquí, bichos, fuera! —gritó mientras se acercaba agitando los brazos para que los buitres abandonasen el bufé.
Mesi era todo rabia y cabreo. Esteban le pasó el brazo por el hombro, para consolarlo. Al llegar al animal, ambos quedaron horrorizados con el aspecto de la vaca. Se miraron y no dijeron nada. La res, de pelaje color canela, presentaba grandes mordeduras y desgarros por todo el lomo y gran parte de sus cuartos traseros. Eran profundos y en algunos de ellos faltaban cuantiosos pedazos de tejido. El entorno se encontraba bañado en abundante sangre. Era una estampa muy desagradable y, por si fuera poco, una gran concentración de moscas hurgaba en las cuencas de sus grandes ojos.
—¡Dios…! ¡Qué destrozo! Pobre animal —lamentó Esteban.
—El lobo. Cuánto daño hace el lobo, hijo. —Se mordía el labio para no blasfemar.
—A mí me parece más la obra de un oso, padre, aún sabiendo que no son tierras de oso. Si me apurase mucho, me harían jurar que la atacó un velociraptor.
El viejo esbozó una leve sonrisa al ver los esfuerzos del chaval por consolarlo. Se dio media vuelta y caminó hacia el cobertizo, derrumbado.
—Acabemos con los pesebres, hijo. La manada necesita alimentarse. Luego daremos parte de esto al seguro.
* * *
Esa tarde, al finalizar toda la labor que sus reses requerían, Mesi se acercó al teleclub de Rocamundo como de costumbre, aunque esa tarde le acompañaba su hijo, que no se solía dejar caer mucho por allí, porque pensaba que bajaba como cien años la media de edad del sitio. Ese día no se había separado de su padre. No era la primera vaca que perdían, ni mucho menos, pero sí era la tercera vez que encontraban a una con esos destrozos. La primera, un par de semanas atrás, los había impactado; la segunda les había preocupado; y esta tercera parecía haber colmado el vaso de la paciencia de los Morales. El padre estaba cabizbajo, lleno de dolor, rabia contenida y bastante impotencia, y por eso Esteban no quería dejarlo solo.
Entraron en silencio, pasando desapercibidos entre las voces que estaban dando los vecinos de la mesa del fondo, que jugaban su habitual partida de mus de manera un tanto entusiasta. Se sentaron en la barra. Esteban no podía apartar la mirada de su móvil, en el que contemplaba incrédulo las salvajes heridas de su vaca. Enseguida se acercó a ellos una mujer de larga melena color azabache y les dio una palmadita en la espalda a su paso, camino del interior de la barra.
Era Yoli, la dueña del teleclub. Una madre de mediana edad, muy delgada y con un cuerpo y una energía que aparentaba menos edad que la que realmente tenía. Nieta del anterior propietario y hostelera de vocación, se había ganado la reputación de dura, condición fraguada en el constante toma y daca diario con los hombres del lugar, gentes nobles y trabajadoras, pero a cual más rudo y fanfarrón que el anterior.
Sabía cómo tratar a su particular clientela y ellos la tenían gran estima, a pesar de sus regañinas con voz de camionero.
—¿Lo de siempre, Mesi? Hoy te has traído al chaval, ¿eh?
El viejo asintió, pero enseguida les vio el rostro y la actitud. Algo no iba bien.
—Mal día en la oficina, ¿o qué? —se preocupó ella, al tiempo que preparaba la copa de Veterano con hielo.
Nemesio le quitó a su hijo el teléfono y se lo puso delante a Yoli, que no dudó en acercar las imágenes para ver con detalle el destrozo.
—¿Otra vez? ¡Vaya mesecito que lleváis, familia! ¡No hay derecho! —exclamó sorprendida, comprendiendo rápidamente su tristeza.
Preparó otra copa de Veterano con hielo y se lo puso a Esteban, que todavía no había pedido nada.
—Tómate otro como el de tu padre, que hoy os vendrá mejor que nunca. La casa invita.
Nemesio tragó todo el contenido de su copa de un viaje y rompió su silencio.
—Esto es una mierda, Yoli. Una vez pase, pero... ¿tres seguidas? Ahora, que desde aquí te digo que esto no me vuelve a pasar. Como me llamo Nemesio Morales. Las denuncias no valen para nada, así que tendremos que tomar medidas oportunas.
Siguió así varios minutos. El tono de su discurso iba subiendo, gesticulando hasta levantarse del taburete. Esteban lo relajó, viendo que su arrugado rostro se iba enconando a cada instante.
Ramón, que se encontraba sentado en otra mesa leyendo el periódico de espaldas a la barra, se giró para escuchar atentamente los lamentos del pobre Nemesio, ya que compartía su sentimiento y dedicación diaria por el ganado.
Tenía muy buena relación con Esteban, porque ambos pertenecían a una asociación de jóvenes ganaderos del valle, en la que llevaban varios años trabajando para dar a conocer y mejorar sus explotaciones, aplicando también las nuevas tecnologías y técnicas ecológicas. Ramón tenía un blog en YouTube, llamado El rincón de la vaca, y en él solía hablar todas las semanas de los diferentes temas de su mundillo y también daba divulgación a los avances de la asociación de jóvenes ganaderos. Dicho blog le había reportado a Ramón una gran popularidad en la zona y todos lo conocían, aunque la gran mayoría se tomaba sus vídeos como monólogos de humor barato y se cachondeaban en segundo plano.
Ramón era un hombre de treinta y pocos años, pero los rasgos de su rostro y su despoblada cabeza le hacían parecer mayor. Soltero, muy trabajador, con gran sentido del humor y derrochador de positividad. Como Esteban, era ganadero de tercera generación y de eso sabía bastante, pero fuera de su mundo rural, la educación recibida y conocimientos ya eran bastante más limitados. No obstante, al ser muy aficionado a internet y gracias a las pocas cosas que su pueblo le ofrecía, había tenido mucho tiempo libre y su culturilla general había aumentado en los últimos años. Tanto leía a través de la red que luego contaba cosas en el teleclub que los otros vecinos, mucho más chapados a la antigua, no llegaban a comprender. Se estaba ganando fama de pirado del pueblo.
Se levantó y se acercó al encuentro de los Morales. Mostraba una delgada silueta, de la que surgía una barriga cervecera que parecía no encajar en aquel cuerpo. Los cambios de luz de la pantalla se reflejaron en las brillantes entradas de su calva al pasar bajo la tele.
Al llegar junto a Esteban, le dio otra palmada en la espalda y colocó su móvil sobre la barra. Los dos Morales le saludaron y dirigieron sus miradas al teléfono de Ramón. Las instantáneas podían pertenecer perfectamente al mismo animal, pero era uno de los caballos del establo de Miguelín el de Rebollar, el pueblo de al lado. Presentaba un estado similar al de las reses de Nemesio. Ramón les acababa de mostrar otro caso de cuasi descuartizamiento animal en vida. La situación era más grave de lo que creían.
—Aquí pasa algo muy raro. Son de ayer. Ayer mismo. Y hoy, vosotros otra vez. Mañana pueden ser las mías. Esteban, no sé qué tendréis en mente, pero contad con mi apoyo.
Lanzó una mirada en círculo al resto del bar, para asegurarse de que no tenían demasiada atención de aquellos que le tildaban de rarito. Yoli estaba entretenida con el lavavajillas al otro extremo de la barra, así que tras haber comprobado la mediana intimidad de la que disponían, comenzó a contarle a los Morales una historia, con el tono de voz contenido.
—Hace unas semanas, cuatro, quizá cinco, paseaba a mi perra Niebla bajo el helado manto de estrellas, por la comarcal que sube al páramo. No te sabría decir qué hora era, pero la Yoli nos había echado del teleclub bien tarde, al menos las dos de la mañana. El caso es que salí un poco a sacar a Niebla, que estaba muy ansiosa porque era ya muy tarde. Casi se me caga en el recibidor la jodía. Subí hasta el solar del Anselmo, el que queda a la izquierda de la carretera lleno de escombros. Estaba el cielo raso y un frío que pelaba. Habíamos tomado algunos copazos, pero, con esa rasca, espabilé la caraja de narices, ¿me entiendes?
—¿Qué nos quieres contar, Ramón? No es día para una de tus batallas conspiratorias de internet, de verdad —le interrumpió Esteban, viendo que su padre comenzaba a perder la paciencia con la historieta de perros y cubatas del vecino.
—Dame un segundo, Esteban. Sabes que no soy muy de resúmenes cortos. Os ponía en situación. Desde un poco más allá de la finca del Anselmo, me quedé un ratito mirando el corte. Las luces de los molinos resplandecían llamativas como nunca con aquel cielo tan despejado. Era casi romántico. Niebla y yo sentados en un madero, en mitad de la madrugada. Entonces, apareció. Una luz resplandeciente más, pero de otro tono, otra intensidad, y sobre todo, en movimiento. Por su trayectoria, tuvo que ser un helicóptero que llegó al aeródromo. Me quedé bastante sorprendido y la curiosidad me hizo esperar un poco más. A los pocos minutos, la luz se elevó y se alejó hasta desaparecer. Al mismo tiempo, varias luces de vehículos asomaron por la bajada del páramo. Esperé unos diez minutos más, pues por carretera no hay más de cuatro o cinco minutos, pero nunca pasaron. Las luces desaparecieron en ese tramo.
—¿Helicópteros en la madrugada? Pero si ese lugar está de adorno. Seguro que te afectaron los gin tonics.
Esteban le volvió a interrumpir. Todo aquello le sonaba a una mala broma. Pero al mirar la expresión de Ramón, sabía que ni bromeaba ni mentía.
—Eso mismo pensé yo. Que el alcohol me había jugado una mala pasada. Así que las últimas semanas he vuelto casi cada noche a sacar a Niebla por la carretera del páramo. Es más, alguna noche, incluso he ido yo solo. Y he llegado casi hasta la misma cuesta del páramo. Y he visto esas mismas maniobras al menos otras cuatro veces. Y una de las veces pude hasta distinguir un todoterreno y una furgoneta de esas largas. No pude distinguir más, pero desde luego, no es normal.
Ya había anochecido, lo que se notaba en la llegada por goteo de nuevos clientes, tras finalizar sus jornadas de trabajo. La barra y toda la decoración del teleclub eran de madera autóctona, lo que le daba al lugar un toque acogedor. Además, Yoli lo conservaba casi como siempre estuvo desde que su abuelo abrió hacía tantos años. La chimenea de leña aportaba el toque necesario de calidez en el frío invierno.
Ramón manipuló su móvil, cediéndoselo a Esteban a los pocos instantes.
—Hasta hice una entrada en mi blog sobre ello y se ha convertido en la más vista, con casi tres mil visualizaciones. Si no lo crees, entra en el blog, mira. Entra, entra.
Esteban y su padre ojearon el aparato. Ahí estaba el vídeo de Ramón con sus miles de visitas. Al desplazarse a la parte inferior, pudieron leer también el gran número de comentarios jocosos que los visitantes habían dejado, y no pocos que insultaban a Ramón o simplemente se reían de él.
—Ya veo que tienes un público de lo más fiel y respetuoso, chaval —replicó Nemesio—. ¿Qué tiene que ver eso con lo de los lobos?
—Eso digo yo, Ramón, no veo qué tiene que ver eso con los ataques de los lobos.
—Pues está claro, señores Morales, que no os enteráis. Lo que os he contado, si sabéis sumar dos y dos, es que quizá todos esos ataques de lobos estén provocados por los tipos esos de los coches que se mueven por la noche. Lo que no sé es ni cómo, ni por qué, ni de qué manera, pero de lo que estoy seguro es de que tienen algo que ver. Puede que ni sean lobos. Me jugaría las llaves del Ibiza si me apuras.
—¡Estás loco, Ramón! —le cortó el padre—. ¿Y cómo lo hacen? ¿Traen los lobos asesinos en esos helicópteros y los sueltan por las fincas? ¿Y luego los recogen en furgonetas furtivas y se los llevan de vuelta? No me parece serio este rollo después de lo que nos ha pasado.
—Yo solo quiero ayudaros. No me creáis si no queréis, pero luego no me vengáis con que tenía razón, porque ya sé que la tengo. Siento mucho lo que os ha sucedido y os he mostrado que no sois los únicos afectados. Y ni siquiera haces el esfuerzo de creerme —dijo a Mesi.
Se giró hacia su hijo y continuó.
—Esteban. Si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme. Yoli, cóbrate de aquí y el resto, al bote.
Ramón sacó un billete de cinco euros, lo puso sobre la barra con un sonoro manotazo y se marchó airado del local frotándose la cabeza con ambas manos.
3 Red de redes
25 de marzo de 2017, 17.15 h
Los últimos días habían sido raros para Ramón, desde la discusión con los Morales en el teleclub. Se centró en su ganado y no había vuelto a coincidir con ellos. Con casi nadie. Se pasó el tiempo entre sus vacas y su perra Niebla, aparte del rato diario que dedicaba a la familia, por comer en casa de sus padres. Esa tarde, su jornada laboral finalizó unas horas antes de lo habitual: primero, por ser sábado; y segundo, porque el tiempo arreciaba e invitaba a guarecerse en la calidez del hogar. Mientras se duchaba tras la faena, comenzó a sentirse mejor y se animó a volver a ver a Yoli. Total, él no le debía nada a nadie y, a esas alturas, le resbalaba cualquier burla o comentario desagradable que pudiesen hacerle esa panda de vecinos carcomidos y repulsivos, reticentes ante cualquiera que no fuese igual que ellos.
Cerraba la puerta, cuando escuchó una voz que gritaba su nombre desde la verja exterior, sobreponiéndose al sonido del agua que golpeaba el tejado del porche.
—¡Ramón! ¡Ramón! Necesito hablar contigo. ¡Es urgente!
Esteban esperaba agarrado a la verja externa de forja. Su Kia Karens dorado estaba aparcado a unos metros, pero él esperaba agazapado bajo un paraguas negro al borde de la parcela.
Ramón se sorprendió de encontrarse a su amigo bajo el aguacero y se asustó al acercarse y comprobar lo torcido de su gesto.
—¿Esteban? ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasa? ¿Va todo bien?
—¿Puedo pasar?
—Claro, claro. Por supuesto —respondió Ramón abriendo la puerta exterior de la propiedad.
—Vamos dentro —añadió. Y los dos recorrieron el amplio terreno, tratando de llegar veloces a la entrada del pequeño chalet de Ramón, construido en la parcela anexa a la de sus padres. Era una declaración de intenciones para no moverse de su lado en toda su existencia. Pasaron junto a un contenedor de transporte que pertenecía a Nicasio, el hermano de Ramón, y que estaba colocado en medio del jardín. Le servía para guardar la maquinaria de su pequeña empresa de excavaciones. El porche, una prolongación del alero del tejado protegido por un grueso vidrio, estaba lleno de troncos apilados para alimentar la chimenea, que los recibió humeante por encima de las tejas musgosas.
—Es mi padre, Ramón —soltó repentinamente Esteban antes de que llegasen a sentarse dentro de la casa.
—¿Tu padre? ¿Está bien? ¿Qué le ha pasado? No me asustes.
—No vino a dormir anoche. Ramón. No está en ningún lado. Y el viejo todoterreno tampoco. Lo he buscado en todas partes y nada, ni en la finca, ni en la nave, ni en el teleclub, ni en el de Rebollar. He ido a la Guardia Civil a Polientes y me dicen que no han pasado las horas suficientes y que no pueden hacer nada de momento. Que toman nota y que llame esta noche cuando se cumpla el tiempo estipulado. Vaya una gracia. Estoy muy preocupado.
Esteban estaba bastante alterado. El vaso de agua que le sirvió Ramón en la mesa de formica azul de la cocina nada más sentarse le relajó un poco. El olor a leña quemada también contribuyó a reconfortarlo y liberarlo de la humedad que se había apoderado de su buzo azul y su gruesa zamarra a cuadros blancos y negros.
—¿No vino a dormir? Pues... ¿dónde estaba? Si siempre sois de los que os recogéis la mar de temprano.
—El otro día, cuando te marchaste de donde la Yoli, mi padre y yo nos quedamos hablando un rato más y decidimos pasar a la acción, ¿me entiendes?
—Pues no, no muy bien, la verdad.
—Pues eso..., decidimos montar guardia en la finca durante la noche, por si volvían los lobos, para proteger el rebaño. La primera noche fui yo el que estuve de guardia. Pasé toda la noche dentro del Patrol, con el termo de café y el Remington preparado en el asiento del acompañante. No pasó nada. La segunda noche fue mi padre, y lo mismo. Antes de ayer fui yo de nuevo, y ná de ná. Anoche era el turno de mi padre. Salió de casa poco después de la cena y esa fue la última vez que lo vi.
—¿Os habéis hecho guardias nocturnas? Estáis fatal, macho. Y luego me llamáis a mi loco. ¡Esto no es Texas! —Ramón se daba golpecitos en la sien con el dedo índice.
—Tú dijiste que contásemos con tu apoyo, ¿no? Pues ahora mismo es lo que más necesito. Tu apoyo.
—Sí, sí, lo que sea... Dime qué tienes en la cabeza.
—Creo que no ibas muy desencaminado con tu historia del otro día. ¿Sabes lo que me han contado en el teleclub de Rebollar? Que hay un vecino de allí por el que su hermano ha preguntado ayer mismo, porque no fue a dormir a casa. Y me han hablado también de otro vecino de Villanueva, un anciano que vive solo, pero que no deja pasar una tarde sin echar la partida allí. Pues hace cuatro días que no va. Y en su casa tampoco responde.
Esteban le narraba su jornada de preocupación y búsqueda a su amigo. Por momentos perdía la mirada en los tenedores que formaban el reloj de la pared, de azulejos azul celeste. El agua golpeaba furiosa las ventanas de la cocina, añadiendo tensión extra a la desesperada situación y contribuyendo activamente a que la tarde fuese más dura todavía.
—Por si esto fuera poco —añadió—, los lobos han hecho también estragos en las fincas de los otros pueblos hasta el río. Tienes que ayudarme.
—¿Qué puedo hacer por ti? Te ayudo a buscarlo por donde haga falta. Verás como todo...
Esteban le interrumpió repentinamente.
—Tu blog. Tienes que pedir ayuda con un vídeo en tu blog. Decías que tenías tres mil visitas en tu entrada del mes pasado, ¿no?
—Casi cuatro mil ya, sí.
—Pues haz otro. Ahora mismo. Yo te lo grabo si quieres. Quizá así alguien nos pueda ayudar. A ti te da lo mismo que algunos se lo tomen a chufla y para mí sería muy importante. ¡Por favor!
Morales se encontraba un tanto extrañado pidiendo esa solución en la que no confiaba demasiado, pero que en ese punto era lo único que podía hacer además de seguir buscando. Ramón se levantó y le dio un toquecito en el hombro.
—Vamos, ven conmigo.
Ambos salieron entonces de la cocina y cruzaron al amplio salón.
Esteban no tardó mucho en reconocer aquella pared como la que salía de fondo en los vídeos del canal de Ramón.
* * *
Mientras los chavales se acomodaban en sus dormitorios, colocando sus equipajes y discutiendo por quién elegía la litera de arriba, el Kraal de monitores se reunió de urgencia para poner en marcha el plan alternativo. El plan primitivo constaba, como actividad principal, de una marcha hasta la peña Camesía, desde donde realizaría una sesión de fotografías de la flora y fauna local. Todo eso quedó suspendido por el desapacible tiempo que les recibió a su llegada al albergue. La tormenta era continua desde última hora de la noche anterior y no aminoraba en prácticamente ningún momento. Incluso en varios momentos de la mañana había nevado. Iba a tocar pasar la tarde con actividades y talleres de interior. Su experiencia les tenía preparados para ello y esta vez no les cogería de sorpresa.
Para los Lobatos dispusieron un taller de nudos básicos y otro posterior de primeros auxilios.
A los Rangers y Pioneros les dieron dos opciones. La primera, para los de inquietudes culinarias, era un taller de cocina básica, a manos de Germán, un fornido cocinero local de barba desaliñada que habían contratado para prepararles las comidas y cenas durante la convivencia. La otra opción, para perezosos, era una sesión de películas de Harry Potter en el salón.
Los dos rutas se tendrían que adaptar a uno de estos últimos planes.
Al escuchar el programa de tareas, el nivel de decibelios del comedor subió inmediatamente, pues todos los jóvenes comentaban sus preferencias en voz más o menos alta, acompañándolas de sus consiguientes chascarrillos.
Mateo, el monitor al frente de la expedición, y Roberto, se quedarían con los pequeños enseñándoles algunas de sus especialidades. Eran unos auténticos veteranos y sabían muchos trucos de acampada y supervivencia, y eso a los chavales les encantaba. La melena rizosa de rockero del director y su corpachón no le restaban el favor de los pequeños, era muy noble y su forma de comunicar le hacía ser muy cercano. Por el contrario, Roberto, apodado el abuelo por ser el más viejo de la organización, lucía una calva tan brillante como una pista de hielo y no se separaba de sus gafas.
La diminuta Coral, la más joven de los monitores y que ejercía su primera convivencia, se acomodaría en la sala del vídeo con los cinéfilos. Marta compartiría el taller de cocina. Tenía la esperanza de poder aprender algo ella también.
Una vez estuvieron repartidos, comenzaron las actividades. Al poco de comenzar la primera película, Iván, el mayor de los chavales, se acercó a Coral y le susurró en voz baja.
—Coral, ¿te importa si esta people y yo nos vamos a la habitación? He traído un juego y ayer fue mi cumpleaños; ya sabes, queríamos hacer una pequeña celebración. Y a mí esto del Harry Potter me parece mazo ñoñería.
—Sabes que no puede ser. Hemos decidido esto y esto ha de ser. Podías haber ido al taller de cocina si esto no te gustaba, ¿no te parece?
—La cocina es para las nenas, Coral, tía. No le diremos nada a Mateo, venga. Tírate el rollo.
—No me cameles, que eres un sinvergüenza —contestó la monitora, aficionada a las películas del joven mago y que no quería perderse nada.
—Please, please, please —insistió él, acostumbrado a salirse siempre con la suya.
—¡Está bien! Venga va, marchaos. Y no la preparéis, que os vigilo.
Iván se llevó a Amanda y Jorge, además de Clara, que tuvo serias dudas de quedarse a ver su saga favorita. Del taller de cocina también se llevaron a Matías y a Ruth, que se mancharon a propósito con un cuenco de crema para poder escaquearse con la excusa de ir a cambiarse de ropa. Marta no les puso ninguna pega y siguió entusiasmada con el taller. Pronto se casaría y necesitaba unas buenas nociones de guisos básicos. Su ancha cadera y su cintura blandengue no eran para nada ajenas a los placeres culinarios, si bien estaba abierta a cualquier nueva enseñanza. En ese taller, además, tenían la responsabilidad de preparar la cena de la jornada y eso daba un extra de seriedad a los chicos asistentes.
Por fin estaban juntos en el dormitorio de los mayores e Iván sacó de debajo de su cama una gran caja de cartón.
—Ahora viene lo bueno. Seguidme. En silencio —les sugirió.
Salieron al exterior a hurtadillas por la puerta pequeña del pasillo, con precaución de no hacer ruido para no ser descubiertos, y se acercaron al edificio anexo. Era el viejo albergue, que constaba de dos grandes habitaciones redondas repletas de literas y un pequeño pasillo central en el que se encontraban los baños. Ahora se hallaba vacío, por carecer de las comodidades básicas como calefacción o no tener cocina. Cuando fue a buscar a Mati y a Ruth al taller culinario, Iván aprovechó para tomar prestada la llave del módulo vacío que se encontraba en el cajón de la cocina, donde siempre la guardaban. Su experiencia previa en otras convivencias le hacía conocedor de detalles que los demás ignoraban.
Se instalaron en el dormitorio más alejado del edificio principal. En el interior de aquella cúpula se notaba tanto frío como en la calle y un desagradable olor a cerrado se apoderó de sus narices. De aquella caja de cartón, Jorge comenzó a sacar cables y varias tiras de luces de colores que repartió entre los otros. Posteriormente, Iván añadió de su mochila un ordenador portátil y un altavoz.
—Party, party! —exclamó entusiasmado el joven.
Iván era muy poca cosa físicamente hablando, pero para los chicos era el líder. Sus brazos fibrosos no correspondían a un cuerpo tan delgado. Su cara era alargada y su barbilla afilada. Tenía el cabello cobrizo con el formato de moda: rapado en los lados, rizado y ahuecado en la parte superior, lo que acentuaba sus grandes y abiertas orejas. Llevaba puesta la sudadera verde manzana del grupo Scouts, como casi todos los demás, así como unos vaqueros ajustados y unas botas color camello. Fue indicando a todos dónde poner los cachivaches que habían preparado y a los pocos minutos tenían una pequeña discoteca improvisada donde poder combatir el temporal.
Algo más tarde llegó por fin Ruth, que había tenido que cambiarse entera de ropa. Apareció con una sudadera negra con una gran R plateada en el pecho, leggings negros y playeras también plateadas. De paso aprovechó para retocarse su larga melena rubia.
Los chicos no pudieron evitar dedicar una miradita a sus sugerentes y marcadas curvas.
—Acá llegó la reina del baile, muchachos. Ya estamos todos — bromeó Mati, sin dejar de contemplar su bello rostro.
Todos rieron divertidos y, entonces, la música de DJ Ivo, como él se hacía llamar, comenzó a sonar y nadie escuchó ya la respuesta disconforme de Ruth.
Jorge, el cómplice perfecto, remató la faena al sacar de su mochila dos botellas de dos litros de calimocho que traía mezclado en casa.
—¡Que rule, chavales! ¡Darle goma! —les animó mientras bailaba los ritmos electrónicos que pinchaba Iván.
Félix Matías se sintió muy a gusto en esos momentos, siendo uno más en un entorno muy reciente y distinto al que conocía. Había llegado a España unos meses atrás de su Argentina natal. A su madre le pareció una gran idea apuntarle a los Scouts para conocer gente e integrarse en el nuevo país. «Cuánta razón tenía la vieja, carajo», pensó sonriendo mientras le daba un trago al burbujeante refresco.
A Clara, que era la más responsable de todos, el tema de la bebida no le pareció demasiado bien y declinó las sucesivas ofertas. Pese a saber que seguramente se estaban metiendo en un pequeño lío, no quería dejar pasar la ocasión de estar junto a Iván en su cumpleaños. Nunca perdió la esperanza de que algún día se fijase en ella como algo más que una amiga de toda la vida. Poco a poco se fue integrando en la fiesta y acabó sucumbiendo a los ritmos, agitando su ondulada melena castaña y retorciendo su delgado torso, especialmente cuando comenzaron a sonar los éxitos latinos del momento.
Amanda estuvo a punto de perderse la convivencia por culpa de un accidente doméstico que le causó un esguince. La muñequera semirrígida de neopreno en su brazo derecho le recordaba que no debía cometer excesos. Era considerada por muchos un bicho raro, casi siempre con actitud pasota y algo despreocupada en su aspecto personal. En el instituto, los que no la conocían la llamaban, siempre sin que lo supiese, la perroflauta. Su talla de ropa era sensiblemente mayor que la de las otras dos compañeras y en su cara redonda resaltaban unos mofletes sonrosados, dos ojos verdes saltones y un pendiente en la nariz. Lucía una melena con mechas moradas que dejaba los grandes orificios de sus orejas a la vista, con grandes aros dilatadores negros. Su perfil contrastaba bastante con el del joven scout que uno se imagina, pero en el fondo era una gran chica.
Jorge era un tío rubio, grande y atlético. Pasaba todo tiempo que el instituto y la granja familiar le permitían haciendo deporte o enganchado a la informática y los videojuegos. A Jorge le daba bastante morbillo la radical, como la llamaban en el grupo por el cambio que había sufrido en el último año.
Amanda se pasó casi todo el rato sentada en una litera, junto a una ventana entreabierta, para que saliese el humo de sus cigarrillos.
Su taller alternativo cumplió su función a la perfección y la noche cayó sin que se diesen cuenta.
* * *
Las luces rojas saltaron en la centralita del departamento informático de la Corporación. Su denominación interna era hq , diminutivo de Headquarters. Almeida recogió el café de la máquina sin importarle quemarse los dedos y se acercó rápidamente a su puesto, frente a su particular caos de ordenadores. La alarma se había producido por un nuevo vídeo que tenía que analizar. «Otro del mismo colgado de las vacas», pensó al ver los datos de su pantalla. Un mes antes había hecho otra entrada en la que trataba de explicar extraños sucesos nocturnos en su población y desde entonces lo tenían en seguimiento. No habían intervenido porque el nivel de la información expuesta en la grabación era muy abstracto y las reacciones que despertó en su audiencia no eran ni mucho menos serias. Con la generación de unas decenas de usuarios fantasma y sus respectivos comentarios despectivos fue suficiente. Internet ya sabía que el tal Ramón no era más que un pobre hombre de pueblo del que todos se reían. No tenía mayor interés en una primera fase.
Reprodujo el vídeo en su monitor lateral y rápidamente comprendió que tenía que actuar. El contenido ya era digno de un nivel superior de alerta, constituyendo un serio peligro para sus intereses.
El hombre detallaba los distintos animales horriblemente mutilados y hablaba de varias personas desaparecidas en las últimas horas, con un duro testimonio y varias imágenes del ganado.
La brecha en la seguridad del Astillero a causa del accidente del mes pasado y que creían bajo control, resultaba estar todavía muy abierta y debían actuar inmediatamente.
No podía ni tan siquiera imaginar que tuviesen controladas a las fuerzas de seguridad locales, como Policía o Guardia Civil, y se les pudiese escapar el proyecto por la intromisión de un ganadero paleto.
El vídeo llevaba unos pocos minutos en la red, pero las visitas subían como la espuma. Levantó el teléfono rojo del escritorio, tecleó cuatro botones y esperó. El aparato le comunicaba directamente con la cúpula. A los pocos segundos pronunció unas palabras.
—Alerta de nivel dos detectada en entrada de vídeo. El Astillero puede estar comprometido. —Esperó unos instantes escuchando por el auricular y concluyó—. Entendido. Me dispongo a eliminar la alerta.
Colgó el teléfono y se reclinó en su cómodo sillón mientras entrelazaba los dedos y estiraba los brazos hacia la pantalla central.
—Vamos a ganarnos el indecente sueldo que nos pagan —se dijo en voz baja mientras comenzaba a teclear.
Tras unos instantes, el teléfono rojo del Astillero comenzó a sonar alto y claro en el despacho de Herrán, un pequeño cubículo que servía también de centro de control de cámaras junto a la escalera del primer sótano. El orondo jefe de seguridad del complejo, recostado en su sillón, apartó de encima varios envoltorios vacíos de bollería industrial y no tardó en descolgar. Tuvo una breve conversación en la que básicamente se limitó a escuchar órdenes de sus superiores y a asentir con la cabeza y monosílabos. Unas gotas de sudor frío le brotaron de su despejada frente.
Al colgar el teléfono, se sacó las gafas metálicas para limpiárselas con su camisa a cuadros. Activó el sistema de megafonía de aquel lugar y lanzó un mensaje para todo el personal.
—hq alerta de seguridad de nivel tres. Repito, hq alerta de seguridad de nivel tres. Queda activado el protocolo Áncora.





























