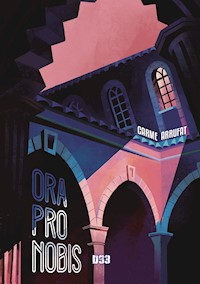
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Distrito 93
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Lali Noguera, 55 años, periodista especializada en escándalos de la Iglesia Católica es amenazada y perseguida y decide desaparecer de la circulación. Pide refugio en un convento de clausura, gracias a su contacto con una de las monjas, a través de internet. Allí se produce el choque de dos mundos: el de ella y el de la monja, que lleva 32 años encerrada. Conocemos cómo una visita episcopal acabó, 20 años atrás, con la vida de otra monja, después de quedar embarazada y serle practicado un aborto. Lali descubre robos de obras de arte y esqueletos de monjas y de recién nacidos además de irregularidades urbanísticas. A causa de un suceso que produce ciertos cambios, hay un punto de encuentro en el que ambas realizan una revisión vital y deciden cómo quieren vivir la última parte de su existencia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carme Arrufat Dalmau
Ora Pro Nobis
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
© Carme Arrufat Dalmau (2022)
© Bunker Books S.L.
Cardenal Cisneros, 39 – 2º
15007 A Coruña
www.distrito93.com
ISBN 978-84-18783-98-2
Diseño de cubierta: © Distrito93
Fotografía de cubierta: © Clara Quiroga
Diseño y maquetación: Distrito93
Agradecimientos
Agradezco la colaboración literaria en las revisiones de la obra de: Susi Tello, Imma Arrufat y Octavi Piulats. Y también agradezco a todas aquellas personas que, al creer en esta novela, han participado en el crowfunding: Rocío Encabo Cejudo, María Victoria Sanchs, Carmen Teresa Bruges, Yolanda Ramiro Iarburu, Marta Montalvo, Carmen Lozano Bruna, Pilar Martínez Revuelta, Gurutze Galbete Rodríguez, Cecilia Puchades Gómez, Merce Llagostera González, Nuria Posa, Imma Arrufat, María Ángeles Fernández García, Esther Gutiérrez Blázquez, Àngels Arrufat Dalmau, Andrea Sanchiz Molina, Luciana Dias, M. Dolors Riba, Imma Santasusana Riera, Carme Dalmau i Bacardit, Custodia Rodríguez Orvay, Marisa Navarro Sierra, Elvira Juan, María Carme Correro Terra, Assumpta Antúnez Roca, Claudia Paz Yanes, Ana de las Heras, Naihara Cardona Martínez, Rocío Lapuente, Ana Norario, Inés Valentín, Octavi Piulats, Maria Esquís, Karla Soler Riba, Carme Boix, Montserrat Viñau, Montserrat Dalmau Joan, Conxita Serena, Lourdes Soler, Àngels Tiñena y Montserrat Perramón.
1ª PARTE PUNTOS DISTANTES
I
Lo pasé en grande mientras escribía mi irreverente, pero sincera carta a su santidad. Lo pasé en grande al releerla impresa en el periódico. Después de tantos años de profesión, no entendía la ilusión casi infantil que me invadió al ver publicada mi primera «Carta al papa». Había publicado centenares de artículos, y la lectura impresa de muchos de ellos no pasaba de ser un puro repaso por encima, para cerciorarme de que me habían respetado el texto entero o para caer en la cuenta de que, una vez más, los correctores se habían ensañado con alguna de mis metáforas y la habían hecho trizas.
Aquella carta me abrió una puerta. Hasta entonces había escrito sobre distintos temas: cultura, política, deportes, cuestiones sociales… pero aquel día sentí en mi interior la llama de la vocación. ¡Quizás después de veinte años de trabajos más o menos anodinos, conseguiría entender por qué me había dedicado al periodismo!
Aquella primera carta al santo padre, escrita y publicada hacía algunos años, me abrió más que una puerta: un portal. Un portal de alegrías y a la vez de disgustos, pero sobre todo una fuente de motivación para no abandonar mi profesión, cosa que había estado a un tris de llevar a cabo en numerosas ocasiones.
Señor,
No he sido jamás una entusiasta de la institución que vos regentáis, ni tampoco una ferviente seguidora vuestra, pero la última actuación de vuestra eminencia de la que me ha llegado noticia me ha puesto los pelos de punta: que intercedáis por el general Pinochet. De todas formas, no tendría que sorprenderme en absoluto vuestro gesto, ya que uno de vuestros actuales álfiles, monseñor Ángelo Sodano, fue el nuncio del Vaticano en Chile durante la dictadura, simpatizante del general y seguro que bendecía la mano dura de este.
Una vez más queda bien patente que, contrariamente a la labor que realizaba el hombre que tomáis como símbolo en vuestra doctrina, el papado y el Vaticano siempre se han caracterizado por situarse al lado, no de los más pobres y desvalidos, sino de los ricos y poderosos. Así, en la larga lista de despropósitos, los malos ejemplos que han ofrecido diversos papas a lo largo de la historia son una evidencia. Desde los Borgia, al papa Luna, sin olvidar a Julio II, entre otros actos reprobables, encontramos: asesinatos, hijos ilegales, cismas, etc. Y vos parece que no os alejáis demasiado de esta línea de modelos que no merecen imitarse. Recordemos vuestra persecución de la teología de la liberación y las prohibiciones contra los teólogos progresistas, como Leonardo Boff y Hans Küng.
Atentamente.
Lali Noguera
Actualmente, aunque ya han ocupado el puesto dos papas más, recuerdo perfectamente al papa polaco, y al releer la carta o pensar en ella, aún se me dibuja en los labios una sonrisa, reconociendo en aquellas palabras el inicio del cambio de mi vida, a causa del despegue de mi meteórica carrera.
De ser una periodista casi anónima, en pocos meses y al especializarme en los asuntos de los representantes del cielo en la tierra, pasé a ser la estrella invitada en la mayoría de las tertulias radiofónicas y televisivas, y muy solicitada para dar conferencias sobre «Mujer y religión».
Mi existencia se trastocó: aquella sucesión ordenada de días, aburrida de tan esperable, pasó a ser un torbellino dentro del cual no se podía prever qué iba a suceder en el minuto siguiente. Podía sonar el teléfono y cambiar todo de un momento a otro. Y, de hecho, así sucedía. Al principio, tanto movimiento me divirtió; me pareció que mi vivir se había vuelto interesante de repente.
Pero desde hacía algunos meses empezaba a notar los síntomas del agotamiento en mi cuerpo y en mi mente. Me costaba levantarme de la cama, cuando siempre había sido muy madrugadora; me costaba concentrarme en mis lecturas y artículos, y me sentía nerviosa e incómoda en cualquier lugar. Cuando estaba en un sitio ya me atacaba el ansia por ver finalizar el acto o la reunión y pasar al siguiente, donde la sensación se repetía con más intensidad, ya que, por ser más tarde, estaba más cansada. Y así sucesivamente, en una carrera que parecía no dejarme respiro.
Ya solo soñaba con echarme en la cama un viernes por la noche y no levantarme hasta el lunes por la mañana. Pero los fines de semana eran peores que los días laborables. Estaba llegando a un punto del que no sabía cómo retroceder; no sabía cómo escapar de la espiral de hiperactividad y agotamiento. Era como si solo se me permitiera seguir adelante, acumulando más angustia, más inquietud, más cansancio, pero, sobre todo, más miedo. He llegado a pensar que quizás me encuentre en medio de un tremendo desequilibrio psíquico y emocional, pero lo cierto es que vivo con la garra del pánico pellizcándome el diafragma, de forma que hay días en los que respirar me resulta un trabajo insoportable.
Pero sé que no, que no es puro desequilibrio mental, que hay causas para mi miedo. Sé que este no pertenece a la clase de miedos que acostumbra a padecer la mayor parte de la gente: miedos imaginarios que jamás llegan a materializarse. No. Mis miedos están basados en la realidad. En los últimos meses destapé escándalos económicos y sexuales perpetrados por algunos obispos, escándalos que, a pesar de las presiones ejercidas, no quedaron ocultos debido a mi terquedad e insistencia en publicar en todos los medios posibles las noticias, artículos de opinión (muchos de los cuales no quise cobrar), cartas, etc. De esta forma conseguí que las aberraciones cometidas por los hombres santos llegaran a la opinión pública de forma reiterada y transparente.
Eso trajo consigo varias consecuencias: primero, una lluvia de mensajes anónimos y amenazantes dirigidos a mí; mensajes que me esperaban en las distintas redacciones de los medios en los que había publicado; más adelante, mis perseguidores consiguieron mi correo electrónico y mi número de teléfono; y desde aquel momento, las amenazas me llueven por canales privados. Ahora sé que me siguen. Lo he notado varias veces en la calle y estoy asustada. Pero a la vez, me niego en redondo a abandonar mi actual investigación.
Ataulfo del Valle, se acerca a recibir la comunión, como cada día. Hoy, a causa de una conmemoración privada de un grupo de feligreses cuya función es proteger a la Iglesia de cualquier ataque, recibe el cuerpo de Cristo de manos del obispo.
Se retira hacia su banco, donde permanece arrodillado. Ha mantenido la costumbre de su padre de usar un arrodillador, una especie de pañuelo, confeccionado con tela negra, con sus iniciales bordadas en gris perla, cuya finalidad es evitar que sus pantalones, al rozar con el banco, se ensucien, a causa del polvo de los zapatos dejado por otros feligreses.
Termina la misa, dobla la tela en cuatro, la coloca en el bolsillo de su americana y sale hacia la sacristía, donde hoy, el obispo les ha invitado a un pequeño desayuno para celebrar el aniversario de la refundación de la orden seglar, «El círculo de las sombras», de la cual él tiene el honor de ser el presidente, para toda la península.
El círculo de las sombras surgió como necesidad para defender a la Iglesia ante los ataques indiscriminados que sufría por parte de algunos periodistas sin escrúpulos que se dedicaban a contar exageraciones y mentiras, con el único fin de desacreditar a tan magna institución. Y así fue como, ya hace cuarenta años, él y un grupo de fieles decidieron revitalizar esta organización antigua que había caído en desuso.
El obispo se despoja de su casulla y acude a la sacristía donde hay preparada una mesa con pequeños bocadillos, pastas y cafés con leche. Allí van llegando el reducido número de fieles que componen este grupo de salvaguarda, encabezados por su presidente, Ataulfo del Valle, a quien tiene que agradecer no pocos favores. Mientras comen unos deliciosos croissants que aún están tibios, su eminencia les dirige unas palabras.
—Y les quiero agradecer su soporte incuestionable, especialmente en estos días duros. Realmente son días difíciles y hay personas, como esta Lali Noguera que no ayudan en nada a suavizar la situación, sino que parece que disfruten echando más leña al fuego. Estoy preocupado con la labor de esta mujer, en parte por el inmerecido daño que hace a nuestra Institución y en parte, y sobre todo, por el daño que se hace a sí misma y a su alma… Esta mujer es todavía peor que el periodista que hace unos años escribió aquel panfleto terrible sobre las mentiras de la Iglesia.
—Así es —interviene el presidente—; y tuvimos que darle algún toque, por cierto, con muy buenos resultados, ya que a partir de aquel momento dedicó sus textos a otros temas.
Ataulfo ha captado la angustia y el enfado del obispo y no le ha pasado desapercibida una mirada de soslayo que este le ha lanzado mientras hablaba de esa mujer, y que él ha interpretado como un grito de socorro. El señor obispo jamás pediría ayuda de manera explícita y mucho menos ese tipo de ayuda irregular que se verá empujado a poner en marcha.
El día ha empezado como los demás, con una misa, pero la presencia hoy de su eminencia y la interesante reunión posterior lo han vuelto distinto. Ataulfo, con el semblante preocupado, sube a su Mercedes. Él sabe qué hacer y tiene los medios a su alcance.
Llega a su despacho y llama a la oficina de Mario, que además de ser su capataz es su hombre de confianza para menesteres delicados.
—Mario no está aquí en este momento, Sr. Ataulfo, está en la cantera; tenían que dinamitar una roca y está supervisando las voladuras.
Vuelve a ponerse su americana y sale hacia la cantera. Antes de llegar ya distingue la polvareda encima de su territorio, señal inequívoca de las tareas del día. En la entrada, el guardia de seguridad le comunica que las voladuras han terminado. Llama a Mario y lo cita en el sitio de costumbre; es su escondrijo particular, su lugar de confidencias… ¡si esta especie de oquedad en la montaña pudiese hablar!
Llegan casi al mismo tiempo. Uno repeinado y con traje; el otro, con casco y ropa de trabajo, llena de polvo blanquecino.
—Mario, tengo un encargo para ti. Ya no nos vale seguir amenazando a la periodista como hasta ahora. Esta mujer no se asusta y sigue escribiendo. Vamos a pasar a la acción. Tendría que parecer un accidente, pero ahora vamos en serio a por ella. ¡Se acabó el recreo! ¿Me has entendido?
—Perfectamente, Sr. Ataulfo. Vamos a diseñar un plan, pero mientras tanto, tengo a dos hombres vigilándola de cerca y ahora mismo les voy a dar algunas instrucciones más expeditivas, por si se les presentara la ocasión de quitarla de en medio. Nunca se sabe… —Es cierto, Mario… nunca se sabe. En tus manos lo dejo. Mantenme informado.
Bajo las escaleras hacia el sótano del aparcamiento en el que he dejado el coche hace un par de horas para asistir a una reunión. La lluvia mezclada con la polución de Barcelona ha formado una pátina deslizante sobre los primeros peldaños. Me agarro fuerte a la barandilla cuando, por un resbalón, me veo casi en el suelo. Por suerte no acabo de caerme y consigo recuperar el equilibrio. El externo, porque el interno hace días, demasiados, que lo he perdido.
Con las prisas no anoté el número de mi plaza. Creo que era en el segundo piso y tengo la sensación de que no estaba muy lejos de la escalera, por lo que repaso con avidez los vehículos aparcados, que dormitan como mastines en una tarde calurosa. Pero no consigo encontrar el mío.
A lo mejor está en el piso inferior… Vuelvo sobre mis pasos hasta las escaleras y bajo hasta el tercer sótano. Ando otra vez hacia donde creo haber aparcado y me separo un poco hacia la izquierda para asegurarme de que está allí. ¡Por fin! Ahora me voy a ir a casa a darme un baño caliente y después buscaré un balneario para pasar el fin de semana. Llamaré a Toñi, a ver si me acompaña.
Estoy acercándome a mi vehículo cuando unos focos grandes y potentes que avanzan a toda velocidad desde el fondo del pasillo se me vienen encima. Cruzo la hilera intermedia de coches y salgo corriendo por el pasillo de salida. Corro tanto como puedo, pero mis perseguidores han dado la vuelta y su coche está entrando en el pasillo con un chirrido agudo, causado por la curva tomada a excesiva velocidad.
Me detengo, me escondo en medio de dos coches, vuelvo a cruzar hasta el pasillo de entrada y ando agachada en dirección contraria, viendo a pocos metros de mí las escaleras peatonales por las que había bajado. He tenido suerte porque, en el momento en que el coche de mis perseguidores se había detenido e iniciaba la marcha atrás, un todo terreno ha salido de su plaza y les ha obligado a avanzar en la dirección correcta. Veo mi coche y sé que no hace falta que intente acercarme a él, ya que ellos no lo van a perder de vista.
Me quedo un momento inmóvil por el pánico, al oír al auto dar el giro del final y enfilar por segunda vez el pasillo, ahora en dirección a mí. Adentrarme en el aparcamiento es una locura. Mis ojos se clavan otra vez en la escalera. Si me quedo ahí agazapada como un conejo asustado, los tipos van a parar el coche y a perseguirme a pie, con lo cual mis posibilidades terminan aquí. Hay que arriesgarse. Son escasos veinte metros los que me separan de la escalera y ellos, a pesar de que se acercan raudos, aún están lejos.
Tomo aire, me levanto, agarro fuerte mi pesada bolsa que contiene entre otros objetos mi ordenador portátil, mi segundo cerebro, y atravieso el tramo a toda la velocidad que me permiten mis nervios y mi carga. Subo los peldaños del tercero al segundo, de dos en dos. Cuando estoy entre el segundo y el primer piso oigo los frenos del coche chirriando. Sigo hacia arriba sin detenerme y salgo a la calle. Ahora ellos van a perseguirme corriendo.
El peso de la bolsa no me permite correr a la velocidad que me gustaría, o sea, volar, pero no puedo plantearme abandonarla. ¡Ahí está toda mi vida, todo mi trabajo! Miro con desesperación arriba y abajo de la calle. No sé cómo aprovechar mejor los escasos segundos de margen que me quedan, antes de que ellos aparezcan en la acera mojada. Siento el corazón percutiendo en la garganta, como si fuera a salirme por la boca, que la siento reseca y pastosa. Jadeo como un búfalo, pero, a pesar de encontrarme apenas sin aire, sé que no puedo detenerme.
Decido correr hacia delante y cruzo la calle sin mirar, en medio de un tráfico intenso, lo que me comporta insultos y pitidos por parte de algunos conductores que se ven obligados a frenar de forma imprevista. El último en hacerlo es un autobús que acababa de arrancar desde su parada, escasos metros atrás. Creyendo el conductor que tal heroicidad solo podía deberse a la necesidad de no perder el bus, lo detiene y con una sonrisa comprensiva abre las puertas ante mí. No se me hubiera pasado por la cabeza subirme a un autobús, pero la ocasión la pintan calva y el resoplido de las puertas mostrándome una estupenda vía de escape constituye una invitación, por lo que subo los peldaños sin pensarlo dos veces y suspiro aliviada cuando las puertas se cierran detrás de mí y el autobús emprende de nuevo su marcha.
Mientras se aleja, mantengo los ojos clavados en la acera de enfrente. Los dos individuos se han asomado y están escrutando arriba y abajo para adivinar hacia dónde he ido. Intento calmarme. La sonrisa comprensiva del conductor se me hace balsámica. Pago mi billete sin destino y me siento.
Tengo que pensar y rápido. Llamo a Toñi.
—Está clarísimo que tienes que desaparecer de la circulación, Lali. ¡Ah! Y no se te ocurra ir a tu casa, porque allí van a estar, esos u otros, tanto da. Estás en el punto de mira. O sea que vente para mi casa, recogemos cuatro cosas y nos vamos unos días a Ca la Marga.
Toñi no se calla, habla y habla. Los nervios le producen verborrea. Y a mí, ahora me va estupendo.
Como siento que no puedo pensar, dejo que mi amiga decida por mí.
—A ver… ¿Dónde estás?
—No lo sé… En un autobús…
—Sí, pero ¿cuál? ¿A dónde va?…
—Yo que sé. Lo he pillado al vuelo en la salida del parking… Por la dirección que lleva podría ir hacia el puerto.
Obedeciendo a Toñi, pregunto al conductor por el número del autobús y su trayecto, así como por su parada final.
—Bien, pues apura hasta el final y no te muevas de delante del World Trade Center. Yo estoy allí en diez minutos. Creo que puedo llegar al mismo tiempo que el autobús.
Hablar con Toñi y tener un primer atisbo de plan me ayuda a calmarme. La cara del conductor, al percatarse de que yo no sabía ni en que autobús subía, ni su recorrido, es de risa. Sus primeras miradas de comprensión han derivado en un escrutinio escéptico que parte de la sospecha. No hace falta que lo diga. Sé bien claro lo que piensa: ¡Hay gente rara en el mundo y para muestra, algunos de los que suben a su autobús!
Me siento tentada de darle alguna explicación, de contarle que unos individuos me perseguían en el tercer sótano y que he tenido que salir corriendo a la calle, subiendo las escaleras como si tuviera quince años y… pero me doy cuenta de que, si intento contar mi historia, todavía voy a empeorar la situación. El conductor ya me ha tomado por loca, no hace falta ofrecerle más argumentos para que acabe solicitando a los de seguridad que me lleven al psiquiátrico.
A mi lado el agua del puerto se mece con pesadez, con un balanceo rítmico y lento. Siguiendo las instrucciones de Toñi, me refugio en la entrada del World Trade Center. A esta hora, apenas hay circulación en este paseo que desemboca en pleno puerto, ya que los únicos que pueden tener interés en llegar hasta el final, aparte de algún paseante perdido, son los que van al edificio de oficinas comerciales, casi todas cerradas por estar en la pausa del almuerzo.
Pasa una señora a mi lado. Lleva una cadena de oro con un crucifijo y varias medallas. Me siento inmersa de repente en uno de mis pensamientos favoritos: analizar el porqué de mi feroz vocación anticlerical. Llevo ya días con el ejercicio… Si por lo menos pudiera entender qué me empuja a lanzarme de forma tan apasionada encima de todos mis casos, quizás encontraría la llave de cómo tomarme un descanso. Aunque me huelo que, de todas formas, tendré que tomármelo.
No necesito esforzarme demasiado para entender qué hay debajo del impulso que me empuja de forma tan militante a no dejar pasar ni media a ningún representante del clero. Retrocediendo hasta mi infancia puedo encontrar motivos suficientes y sobrados para justificar mi causa: desde el horror de la imaginería que me impusieron, hasta las confesiones con su secuencia de pecado, culpa y penitencia, pasando por los largos y tediosos rosarios, vía-crucis, misas, oficios, obligaciones, virtudes, pecados y más pecados. Pero, sobre todo, no les voy a perdonar jamás haberme dejado sin dios. Porque el que me ofrecieron, este ser severo, implacable y justiciero, omnipotente y omnipresente, cuyo ojo enmarcado en un triángulo no dejaría de vigilarme, fiscalizarme y espiarme a lo largo de mis minutos, durante muchos años, este dios no me servía para nada. Al contrario, me significaba un estorbo, una limitación, un agobio que me acarreaba más males que bienes.
Por eso tuve que deshacerme de él de forma radical y no encontré otra mejor que militando en organizaciones de signo opuesto. Pasé varios años considerándome atea e intentando olvidar todo lo que me habían inculcado sobre religión. Pero cuando las huellas son profundas como pisadas en la nieve, el olvido no es posible. Y cualquier reportaje que comportara acercarme a un asunto religioso, me inundaba de dolorosos recuerdos.
No podía soportar los crucifijos de tamaño natural, mostrando una perpetua e inacabable agonía. Una agonía de la cual todos éramos culpables. Todos, incluida yo, que ya nací culpable, en una religión donde lo único que parecía importar era conseguir que el pueblo se sintiera tan mal en su piel como fuera posible, mientras los ministros del señor se dedicaban a repasar y a practicar los pecados capitales, uno por uno.
El mar atrae mi atención una y otra vez. Haber nacido cerca del Mediterráneo es una característica que llevo pegada en la piel en forma de adicción a esta llanura tornasolada que cambia de tonos de forma permanente y que se permite pasar en pocos momentos de la placidez al arrebato. Como yo misma. Quizás por eso amo esa inmensidad que hoy se ha levantado con tan mal pie como yo.
El inconfundible coche de Toñi se acerca con su estruendo habitual. Ella se las arregla para conseguir que su vehículo ofrezca siempre el aspecto de un cacharro. Se trata de un vetusto Ford Escort de 23 años, objeto de apuestas antes de cada I.T.V. por si pasará o no el examen. O Toñi tiene muy buena estrella, o tiene un pariente entre los inspectores. Pero sus amigos nos sorprendemos de que, en el estado en el que parece estar el vehículo, no deje de superar ni una revisión.
Ella se niega a cambiarlo por uno nuevo. Asegura que no la ha dejado tirada jamás y que consume poquísimo y además ¡para qué va a buscarse el disgusto de que le arañen o le golpeen un coche nuevo! La circulación y el aparcamiento en Barcelona no son garantía para la perfecta conservación de un vehículo. Y Toñi está tan encariñada con el suyo que incluso lo bautizó y lo lleva lleno de muñequitos colgando de todas partes. Pepe, que así se llama el vehículo, acaba de pararse delante de mí. Subo y ella arranca en dirección a su domicilio.
—¿Cómo estás, guapísima? —me suelta mientras acelera.
—¡Pues ya ves tú! ¡Metida en un buen lío! Suerte de las amigas…
Toñi propone el plan a seguir
—Oye, pasamos un momento por mi piso, recogemos algo de ropa y dejas allí las llaves de tu coche y las de tu casa. Luego pediremos a Jana que vaya a tu casa a buscar ropa para ti y algunos potingues indispensables, y que rescate tu coche.
Estoy agotada. Me dejo caer en el asiento y susurro:
—Lo que tú quieras, Toñi.
Como dos fugitivas recogemos lo primero que nos cae a mano y que se nos antoja necesario, y salimos. El vehículo avanza por la Gran Vía para tomar la autopista de Girona. Toñi no me comenta nada de sus maniobras para no angustiarme, pero entra en la primera gasolinera que encuentra en la autopista para cerciorarse de que nadie nos sigue. Mientras llena el depósito no deja de observar a todos los vehículos que entran en el área. Yo me percato, pero hago como si no hubiera visto nada.
Una vez tranquilizada acerca de imprevistos desagradables, decide seguir el viaje y pararse en el primer hipermercado que aparezca para comprar provisiones. Nos dirigimos al Montseny para escondernos en la masía que Margarita, la abuela de Toñi, le legó y que ella va reconstruyendo según se lo permiten sus posibilidades. Y le saca mucho jugo, ya que la casa se ha convertido en un punto crucial en la organización de fiestas y saraos.
A medida que nos acercamos a la ladera de la montaña, unos espesos nubarrones toman posición sobre nuestras cabezas y, si los primeros en llegar eran blancos y de inofensiva apariencia, los últimos ya son negros y amenazan tempestad.
Ca la Marga es una masía de piedra situada en un paraje privilegiado: el parque Natural del Montseny. Su antigüedad y su existencia han sido las condiciones que le han permitido sobrevivir en un lugar en el que, desde su catalogación como Parque Natural, quedó absolutamente prohibida cualquier construcción en todo su territorio.
Las vistas imponentes, el silencio, la brisa y la temperatura oscilante de principios de junio constituyen excelentes ingredientes para un encierro. Mi mente no descansa: dispara ideas a ráfagas y las desecha a la misma velocidad. Pero de repente, una palabra permanece mariposeando en mi niebla mental: encierro… encierro… enclaustrar… ¡clausura!
—¡Ya lo tengo!
Toñi, con las manos llenas de bolsas, se detiene antes de seguir descargando y me mira con una mezcla de sorpresa y expectación. Está acostumbrada a mis reacciones raras.
—¿Qué es lo que tienes?
Tomo mi teléfono.
—Voy a enviar un email solicitando asilo en un convento de clausura, perdido por Palencia o León. No recuerdo exactamente dónde está, pero me suena que era por esta zona. —Es famosa mi fantasía desbordada, pero a juzgar por la expresión de Toñi creo que acabo de superarme a mí misma. Toñi permanece estupefacta.
—¡Oye, va en serio! Conocí a una monja de ese convento que había leído unos artículos míos en Internet, sobre mujer y religión y le parecieron muy interesantes. A veces nos escribimos y creo que puedo atreverme a pedirle unos días de asilo en su convento, para recuperar la paz de mi espíritu.
Empiezan a caer gruesas gotas y Toñi se apresura a aparcar su querido Pepe en el granero.
Regresamos a la casa con unos leños.
—Vamos a encender el fuego y a preparar la comida, y a ver si mientras tanto se me aclaran las ideas y consigo entender esa locura que te traes entre manos, Lali.
Una ensalada de primero y una pizza marinera de segundo. Toñi no deja de mirarme.
—Tengo la sensación de que haces magia: cuando más apurada estás, te sacas de la manga el recurso más inverosímil. Retirarte a un convento de clausura sería lo último que se me hubiera ocurrido aconsejarte. Y no porque me parezca una mala idea, ya que quizás sea uno de los pocos lugares donde te halles segura, sino porque jamás me hubiera pasado por la mente una idea tan curiosa.
La lluvia arrecia más y más, y el fuego resulta imprescindible.
—Voy a ver si tengo respuesta de sor Magdalena.
—¿Tan pronto? Hace apenas dos horas que le mandaste el mensaje… No creo que haya tenido tiempo de…
Pero no atiendo a razones y tomo otra vez mi teléfono.
Hay tres mensajes nuevos. Están entrando mensajes de forma constante en mi correo y en mi buzón, por lo cual no hay ninguna garantía de que alguno de ellos sea del convento. El primero es de publicidad de cruceros de lujo por el Nilo con visita a las Pirámides. El segundo, uno de los más habituales en estos últimos días: insultos y amenazas. Y el tercero:
—¡Bingo, hay respuesta!
Estimada Eulalia,
Nuestra madre le concede a usted el asilo que solicita en nuestra casa para los días que precise. Puede usted llegar cuando desee, previo aviso. Yo personalmente estaré encantada de acogerla y mostrarle nuestra casa y de que comparta nuestro austero estilo de vida.
Quedo a su disposición.
Magdalena
—Toñi, tengo que recuperar mi coche. ¿Tú tenías alguna idea, ¿no?
—A ver, antes que nada: ¿cuándo te quieres ir?
—Si puede ser, mañana.
Toñi inspira llenando sus pulmones de paciencia y comprensión.
—Lo intentaremos.
A Jana la aventura le encanta, la llena de energía, nota su cuerpo invadido por la adrenalina y se siente bien. La propuesta de Toñi es arriesgada de verdad y por eso, atractiva. Se va a emplear a fondo. Hay que recuperar el coche de Lali del aparcamiento, sabiendo que ellos estarán al acecho, y hay que sacarlo de Barcelona, asegurándose de que antes los pierde de vista. Su afición a correr Rallyes significa que esto último no va a representar un problema grave para ella. El punto delicado lo detecta en el momento de ir a rescatar el coche. No sabe con qué tipos puede encontrarse allí. Por eso llama a Kim para pedirle que la acompañe. Kim es alemana y ostenta algunos títulos de campeonatos europeos de kárate; se dedica a dar clases de defensa personal.
Recoge a Kim y pasan por el piso de Toñi a buscar las llaves del coche y del piso de Lali. Se acercan al domicilio de esta, a tan solo dos calles del de Toñi, a fin de llenar una bolsa de viaje con algo de ropa y de higiene personal, y se dirigen al aparcamiento. Cuando llegan a él, sienten aflorar sus nervios. Cuentan con la ventaja de que ellos, quien quiera que sean, no las conocen y eso les permitirá acercarse al máximo al vehículo, simulando que van a por otro. Pero, a partir del momento en que entren en él, ya pueden empezar a pisar el acelerador.
Cuando ponen el automóvil en marcha, un coche que permanecía a oscuras delante de ellas arranca dispuesto a seguirlas. Salen a la calle con sus perseguidores pegados a la matrícula y allí se dan cuenta de que otro coche se pone también en movimiento.
Jana decide no precipitarse de momento y circular de forma aparentemente tranquila hasta la calle Aragón. Allí empieza una verdadera carrera en la que, cambiando de carril con agilidad, pronto consigue que sus dos vehículos perseguidores queden bloqueados detrás de otros, que se detienen obedientes ante la caída del semáforo en rojo. A partir de ahí, salida por la primera calle hacia la Gran Vía y a buscar la autopista sin perder ni un segundo. Una vez fuera de Barcelona y bien seguras de que nadie las sigue, llaman a Toñi y a Lali para darles la buena noticia.
Son las siete de la tarde y en poco más de una hora el coche estará en mis manos. Sé que la decisión de no quedarme más tiempo por aquí es la correcta, ya que en realidad es donde corro más peligro y a la vez hago peligrar a los de mi entorno. Me iré mañana temprano. Mando otro mensaje a Sor Magdalena. Si salgo a las ocho de la mañana, por la noche puedo llegar al convento.
Llamo a Nando, mi mano derecha, mi alumno, mi chico de confianza, con la esperanza de que ya esté de vuelta. No puedo hablar con él y le dejo un mensaje en el contestador.
—Nando, cariño, se han complicado las cosas y voy a esfumarme unos días. Te llamo mañana.
Ciao!
II
Vuelvo una y otra vez a esta fisura por la cual se desangra mi alma, despacio, pero con perseverancia. Esta angustia siempre interpuesta entre la paz y mi espíritu, al que parece estarle vedada, como si fuera un lujo innecesario. Detrás de estos muros la vida no solo es parca y austera, sino que transcurre dolorosamente. Puedo percibir, casi de forma sólida, cómo la convivencia entre nosotras, los silencios repletos de elocuencias, los rezos elevados hacia no sé qué destinatario, el frío, el aislamiento, las miradas, a veces rebosantes del que yo considero el mayor pecado, el del desamor, arañan y desgarran fibras cada vez más hondas de mi ser.
Si supiera tornarlo en barro, podría formar con mi silencio un silo, donde guardar las miles de palabras no proferidas durante tantos lustros, que me hieren hasta cuando respiro. Podría cavar una fosa donde enterrar los sentimientos nonatos, apenas husmeados, a los que no permití ni el paso por mi piel. Y, finalmente, cuando me mordió la alimaña del gran silencio, a causa de la muerte de Teresa, caí en una angosta sima y mi alma hambrienta ya no deseaba seguir palpitando.
Me siento herida, pero todavía no mortalmente, lo cual confiere a mi sufrimiento el privilegio de la perdurabilidad. ¡Cómo he llamado a la muerte para que acudiera a recogerme! Me ofrezco cada día en lugar de aquella mujer que desearía seguir un tiempo más al lado de los suyos, de aquel niño que ha podido descubrir poco sobre su vida, del anciano que preferiría quedarse un tiempo más descansando plácidamente al sol. Pero mis súplicas jamás encuentran oídos.
La llegada de Eulalia significa tanto para mí… Una entrada de vida, de aire fresco, un poco más de oxígeno que me permita seguir agonizando minuto tras minuto, aunque sin llegar a abrazar a la tan temida por tantos y tan ansiada por mí. Es esta una forma de vivir a la que ya me he resignado a pesar de mis pesares. Y nunca mejor dicho, porque me pesa el convento, me pesan mis hermanas, me pesa el hábito y me pesa mi existencia.
Cuando ingresé en el convento, en calidad de no se sabe muy bien qué, la comunidad estaba compuesta por veintidós religiosas; algunas eran muy mayores, reviejas, y la mayoría, de entre cuarenta y sesenta años. Jóvenes solo éramos tres: Sor María del Rosario, Teresa y yo. La primera, de carácter muy reservado, casi no hablaba con nadie más que con la sor encargada de la cocina y de la producción de galletas. Tímida en exceso, siempre vio con una mezcla de recelo y envidia, de miedo y atracción, los escasos momentos en que Teresa y yo nos habíamos reído en público. Pero jamás se acercó a nosotras. Y algunas veces que intentamos integrarla un rato en nuestra compañía, se quedaba muda y con los ojos relucientes, parecidos a los de un ratoncillo asustado. Creo que tenía miedo de todo, de nosotras, de ella, de la vida. Todavía hoy sigue fabricando «las galletas del silencio», marca que acabamos registrando Teresa y yo, y por las cuales, el convento se hizo famoso en todo el país.
Teresa tenía tres años más que yo, o sea que, cuando llegué al convento, ella tenía veintidós y acababa de ingresar. Había atormentado a sus padres con una vocación potente y temprana que le sobrevino a los dieciséis años. La acomodada posición de su familia hacía que vieran con horror su deseo. Habían tenido tres hijas y después del traslado a la India de Rosa, la mayor, que se quedó a vivir en un Ashram, si Teresa ingresaba en el convento la casa se iba a quedar demasiado vacía. Y una vez más, la pequeña Mar, de la que ya habían abusado en demasiadas ocasiones, proyectando sobre ella sus tristezas y frustraciones, tendría que ser la que se hiciera cargo de ellos.
El padre, acostumbrado a mandar en los asuntos terrenales, se quedó mudo ante una decisión que trascendía el mundanal ruido y, no sabiendo cómo resolver el asunto, se inhibió. Su pasividad obligó a la madre a tomar cartas en el asunto y a pedirle a Teresa que, antes de ingresar en el convento, le concediera el deseo de verla con una carrera terminada. Con eso, la mujer contaba, por un lado, con unos años por delante y, por otro, con la posibilidad de que el ambiente universitario propiciara algún enamoramiento que le borrara de la cabeza tan peregrina idea.
Pero no fue así. A Teresa le entusiasmaba la literatura y fue a la Universidad para no contrariar a su madre en lo que ella consideraba la última solicitud de una buena mujer demasiado castigada por la vida: posguerra, matrimonio que solo se sostenía a causa de la capacidad de ella para aguantar todas las variaciones de humor de su marido y haber tenido a su cargo durante siete años a su suegro parapléjico que, a pesar de ser el padre de su esposo, estaba a su entero cuidado.
A Teresa no le supo mal pasar cinco años con la obligación de tener que leer Shakespeare, Tolstói, Dickens, Faulkner, Cervantes, Lope de Vega, Teresa de Jesús, Rilke, Yourcenar, Wilde… Pero el mismo día en que recogió su último sobresaliente, presentó el expediente académico a su madre, junto con el resguardo de su título de licenciada para que ella lo recogiese cuando estuviera disponible, y le dijo que esperaba que no siguieran oponiéndose a su decisión.
La mujer, vencida y moralmente derrotada por la persistencia de su hija, tuvo que darle el visto bueno, a pesar de no dejar de escuchar en su interior desgarradores alaridos por el extraño futuro de su hija. Después a Teresa aún le quedó lo peor: salvar el escollo de su hermana pequeña, Mar, que con diecisiete años empezó a llorar al darse cuenta de que perdía a su queridísima hermana de su horizonte. Era su segunda e irreparable pérdida fraternal en su corta vida. Y no estaba dispuesta a dejar que Tere desapareciera de su vida sin luchar con todas sus fuerzas para retenerla a su lado.
Para Teresa fueron días enteros de trabajo, esforzándose en convencerla de que no podía negarse a comer. Estaba decidida a irse, pero tuvo que posponerlo algunas semanas, hasta que dejó a su hermana restablecida y habiendo aceptado, aunque a regañadientes, una decisión que jamás le parecería acertada.
A lo largo de doce años Teresa fue para mí una amiga, una hermana, una madre, una compañera de trabajos, confidencias y diversiones, pero, sobre todo, una maestra. Me inculcó el gusto por los libros y la música. A su lado aprendí a tocar el órgano, viéndome en la necesidad de tener que suplirla a ella cuando no lo hubiera imaginado ni deseado jamás. Ella supo pronunciar las palabras mágicas para que yo me apasionara por los libros, me enseñó a leerlos, a entenderlos, a interpretarlos en sus sentidos más profundos; así, nuestras tertulias acerca de las diversas obras que yo iba devorando se convirtieron en hábito durante nuestros recreos vespertinos. Se apasionaba con mis progresos rápidos en las dos materias y a mí, después de haber sufrido una escasa instrucción, la compañía y las clases de Teresa me parecieron agua de mayo. Aprendí a interesarme por la cultura y ello me hizo abrir los ojos a otras realidades.
De repente empecé a contemplar mi vida en el pueblo como en medio de una niebla, como si mis primeros dieciocho años hubieran transcurrido bajo un estado de somnolencia particular, que me hubiese permitido andar y moverme, pero no ver claramente ninguna realidad más que la simple consecución de hechos azarosos e intrascendentes que poblaron mi existencia hasta aquel momento.
Ahora contemplo aquel treinta de abril como un despertar y, a pesar de que cada vez estoy más convencida de mi falta de vocación, me doy cuenta de que, de haberme quedado en el pueblo, hubiera llevado la vida de la bella durmiente. Perderme los doce años de convivencia con Teresa, ahora me parecería una barbaridad mucho mayor que haber perdido mi matrimonio con Juanito.
Fue a Teresa a la única a quien me atreví a contarle mi historia, así como a presentarle mis dudas acerca de mi vocación. Ella escuchaba y callaba y esperaba que yo, por mí misma, reflexionara y diera el siguiente paso. Lo máximo que hizo Teresa ante mis confesiones fueron algunas preguntas, por cierto, muy atinadas. De este modo, Teresa me enseñó a pensar.
Su firmeza de carácter y su decisión me contagiaban su temple que, poco a poco, fui acogiendo como propio. Sé que, si a los tres meses de haber ingresado en el convento no solicité mi salida, fue a causa de que no quería perderme las conversaciones y la compañía constante de Teresa. Se abrió en mí el hambre de aprendizaje, que una vida de bordadora en un pueblo rural de la vieja Castilla no hubiera podido saciar jamás. Me sentía dividida, pero cada vez más convencida de que si la vocación no tiraba en absoluto de mí para obligarme a permanecer en el convento, las ansias de aprender y de estar al lado de Teresa, sí lo hacían.
Así que, de repente, me di cuenta de que jamás podría volver a mi pasado sin sentirme rasgada, rota por dentro, y empecé a asumir todo lo que de bueno me ofrecía mi presente. Hablábamos de libros, de música, de religión, incluso de política, terreno que Teresa también dominaba bastante, a causa de su pertenencia a grupos estudiantiles comprometidos con la lucha por un mundo mejor. Sería más propio decir que ella hablaba y yo la escuchaba, absorbiendo como una esponja todo su saber.
Hasta que llegó la maldita visita episcopal, la segunda visita de un personaje célebre que cambió mi vida. Es como si cada visita que cruza por mi existencia anunciara una muerte; la primera visita, la de don Antonio y su familia, comportó la muerte de mi matrimonio; la segunda, la del obispo, trajo consigo la muerte de Teresa; y ahora me doy cuenta de que estoy esperando otra visita y me pregunto qué muerte va a traer consigo.
El señor obispo llegó un atardecer tormentoso, como si la naturaleza presagiara malos augurios sobre su paso por nuestra casa. El ambiente general, al igual que en la visita de don Antonio al pueblo, era de nerviosismo y excitación. Había un afán de perfeccionismo que traía angustiadas a jóvenes y a viejas, para que no quedara ningún detalle olvidado, nada fuera de lugar, ninguna mota de polvo, ninguna baldosa que no estuviera reluciente.
Con los hábitos limpios y casi en formación, esperamos la llegada de su eminencia. Desde hacía varias semanas toda la actividad del convento giraba en torno a la episcopal visita. Los relámpagos iluminaban los arcos del claustro con unos destellos que parecían el decorado perfecto para la llegada de Mefistófeles. Se lo dije a Teresa. Ella sonrió y susurró:
—¡A ver si tendrás demasiados libros en la cabeza!
Rechoncho y con la piel grasienta llegó el obispo, adornado con su palio arzobispal, de lana blanca con sus cuatro cruces para recordarle que debía poseer vida, ciencia, doctrina y poder. La mitra en la cabeza, el báculo en su mano y su anillo pastoral en su dedo. Iba cubierto con una casulla rojiza, que me recordó los balcones de mi pueblo adornados para la llegada de don Antonio y María Clara. Andaba el prelado despacio y balanceándose con una casi premeditada indecisión, a la vez que nos observaba detenidamente.
De repente se paró delante de Teresa, levantó su mano, miró la gruesa piedra de su anillo como si le fuera a consultar algo y habló con un vozarrón que estremeció a las columnas, desde las bases hasta los capiteles. Acababa de escoger a Teresa como mayordoma o ayudante de cámara para la semana que tenía previsto pasar en el convento.
Sentí una extraña mezcla de envidia y terror y este último se hizo más patente al ver la cara de Teresa. A ella no le parecía ningún honor haber sido la escogida, aunque su actitud de servicio la obligara a disimularlo. Su mirada vivaracha y clara, que yo conocía bien, se había nublado y se dirigía hacia la nada con una expresión desconcertada e impotente.
Sor María de la Santísima Trinidad sacaba su menuda cabecita por en medio de sus dos gibas, mientras desgranaba nerviosamente un rosario de cuentas negras que medio escondía debajo del ancho escapulario, a la vez que no cesaba de mover la cabeza de un lado para otro, sin dejar de mirar a Teresa, como si se compadeciese de ella de antemano.





























