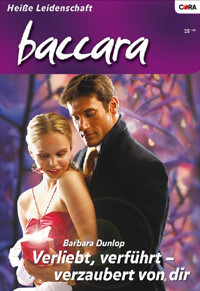2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
La misión de su vida... Melina Thurston se había jurado no enamorarse de su guapísimo invitado. Se suponía que tenía que adiestrar sus caballos, no enseñar a un chico de la gran ciudad cómo desenvolverse en el campo. Logan Maxwell estaba en Yukon de manera temporal para investigar un robo y, aunque al principio sospechó de su guapísima anfitriona, pronto se dio cuenta de que el problema era aún mayor: se había enamorado de ella y no sabía qué debía hacer...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2001 Barbara Dunlop
© 2016 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Otra mujer, n.º 1373 - abril 2016
Título original: The Mountie Steals a Wife
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Publicada en español en 2003
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-8174-7
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Es que has perdido la cabeza… —el inspector de la Policía Montada del Canadá Logan Maxwell pegó a la bola con tanta fuerza que bien podría haberse descoyuntado la muñeca. Y cuando la bola golpeaba ya la pared y se disponía a volver, añadió la palabra—: …señor?
—Pues según mi último examen psiquiátrico, estoy plenamente en mis cabales —contestó el comisario Hamilton Greyston, al tiempo que le devolvía la bola sin dificultad. A pesar de tener cuarenta y tres años, diez más que Logan, estaba en una excelente forma física.
—Estás loco si esperas que acepte.
Logan volvió a golpear la bola, que fue a parar contra la esquina superior y la pared lateral, lo que le sirvió para ganar su servicio. Una gota de sudor le caía desde el pelo hasta la sien.
—Soy tu oficial superior —contestó Hamilton, secándose la frente con el dorso de la muñeca y en posición para restar el servicio de Logan—, así que, técnicamente, no tienes por qué estar de acuerdo conmigo. Sé que lo he leído en alguna parte del manual.
—¿De verdad me vas a mandar a que me pierda en un páramo helado? —Logan se estiró al máximo para ejecutar un poderoso saque que le sirvió para anotarse el punto—. ¿Ahora precisamente, cuando hay un caso de fraude en Internet por valor de un billón de dólares a punto de reventar?
Aquel caso de fraude era el sueño de cualquier investigador. Era la clase de casos que valían un ascenso y que desarrollaban la carrera de cualquiera, metas ambas que Logan tenía en la cabeza.
Los golpes de las canchas adyacentes resonaban a su alrededor mientras Logan se agachaba a recoger la pelota. Se incorporó y flexionó los hombros. No señor. Nadie iba a obligarle a marcharse de Ottawa en aquel momento.
—Mandar es una palabra muy fuerte —la voz de Hamilton resonó en la cancha de techo alto—. Digamos que solo espero que seas razonable.
—¿Al Yukon, en febrero, te parece razonable? Y a menos que sea una orden, ya puedes irte haciendo a la idea de que no voy a ir —se dispuso a sacar—. Yukon… —repitió con desdén al tiempo que sacaba.
—Es un territorio magnífico en el norte de Canadá —aquella vez, la velocidad de su saque no le pilló desprevenido y restó con facilidad.
—Es una tierra desolada —golpeó la bola.
—Es un lugar puro —se la devolvió.
—Está desierto.
—Es un remanso de paz.
—Hace un frío de muerte.
—Pronto llegará el calor. Estamos casi en marzo.
—¿Qué te parecería tener que ponerte ropa interior de lana?
—No seas quejica.
—No quiero ni pensar en tener que llevar eso puesto, que pica como un demonio…
Golpeó la bola. En una ocasión, había visto un documental sobre el Yukon: nieve y hielo, tiros de perros y osos polares. Habían pasado por una fiebre del oro en 1898, y desde entonces, no parecía haber ocurrido nada más.
Hamilton se rio.
—Te acostumbrarás.
Logan se volvió un instante a mirar a su superior y la bola le pasó rozando la oreja. Hamilton ganó el servicio.
Un viaje al Yukon no formaba parte de los planes que tenía trazados para aquel año. Su hermano mediano había sido elegido presidente del consejo de una importante empresa publicitaria, y su hermano mayor había llegado a un lucrativo acuerdo con un distribuidor norteamericano de software. Y él no tenía la más mínima intención de ir a ver a su padre aquella noche y anunciarle que el benjamín de la familia se iba al fin del mundo en busca de oro. No se descorchaban botellas de champán en las cenas del domingo por quienes se iban al ártico a la caza de tesoros.
Hamilton dejó que la bola rodase por el suelo, abrió la puerta de plexiglas y fue en busca de la botella de agua que había dejado en el banco de fuera.
—Mi cualificación profesional es muy superior —dijo Logan detrás de él. Estaba empezando a asustarse. Hamilton no podía hablar en serio, ¿no?
—Confía en mí —contestó, guiñándole un ojo, antes de tomar un trago largo de agua. No parecía estar de broma, la verdad.
—¿Me estás diciendo en serio que pretendes enviar al mejor de tus investigadores a solventar un robo de oro ocurrido en una comunidad que es apenas un pequeño punto en el mapa?
¿Es que habría hecho algo que le hubiera molestado… recientemente, al menos?
—Whitehorse es una población de veinticinco mil personas.
—Y seguro que hace veinte años, tenía ese mismo número de habitantes.
Logan destapó su botella de agua y bebió. El líquido le alivió la sequedad de la garganta, pero no consiguió deshacer la aprensión que sentía en el pecho.
Hamilton enarcó las cejas.
—¿Estás diciendo que los ciudadanos de nuestras jurisdicciones más al norte tienen menos derecho que el resto a contar con que se aplique la ley de un modo competente?
—Por supuesto que no —respondió. De cometerse allí algún delito serio, sería el rimero en tomar un avión—. Pero es que no me necesitan.
—La división M me ha pedido ayuda. Han perdido medio millón de dólares en oro.
—Pero hay billones en juego en el caso de Internet —replicó mientras tapaba la botella.
—La decisión está tomada —Hamilton le quitó de la mano la botella, la dejó en el banco y abrió la puerta—. Me toca sacar a mí.
Logan contempló cómo sus sueños y aspiraciones se evaporaban en la atmósfera acondicionada de la pista de squash. Sus compañeros se ocuparían de resolver el caso de Internet y él se perdería en un más allá helado, en el que nadie se acordaría de él y adonde jamás podrían llegar los ascensos.
El año se había echado a perder. Después de aquello, adiós a sus aspiraciones de llegar a superintendente. Empuñando la raqueta con fuerza, se colocó en el centro de la pista.
—¿Te has enterado de que Ronald Morgan se retira? —preguntó Hamilton al tiempo que alzaba la raqueta.
Logan se volvió. Hamilton sacó. La bola pasó como un cohete al lado de Logan y Hamilton se anotó el punto.
—¿Que Ronald Morgan se retira? —repitió como un papagayo.
Ronald Morgan era el superintendente a cargo de la división central de delitos económicos. Su puesto era una verdadera perita en dulce.
Hamilton asintió.
—¿Y quieres apartarme de la sucesión?
Hamilton se echó a reír.
—Tengo entendido que están buscando a un sustituto con experiencia en todas las jurisdicciones del país. ¿Listo? —preguntó, recogiendo la bola.
¿En todas las jurisdicciones del país? Parpadeó varias veces. ¿Incluidas las del norte?
Cuando por fin comprendió, sonrió lentamente, flexionó las piernas y se dispuso a restar.
Soportaría la ropa interior de lana.
Soportaría a los osos polares.
Y si trabajaba dieciséis horas al día, podría volver antes de que se solventara el caso de Internet, y así tendría lo mejor de ambos mundos.
Entonces vio la sonrisa tímida y satisfecha de Hamilton.
Primero iba a destrozar a su comisario en la cancha y luego se prepararía para lanzarse a la caza del tesoro.
Ochenta lingotes de oro robados en una remota mina del Yukon, leyó Melina Thurston en la portada del Yukon News mientras esperaba en el mostrador del almacén Whitehorse. Intrigada, leyó por encima el artículo. Los investigadores sospechaban que se había utilizado un tiro de perros para entrar en la mina Wolverine River, y la investigación estaba centrada en la zona debido a la inaccesibilidad de la propiedad y a la elevada probabilidad de que los ladrones estuvieran familiarizados con el trazado de la mina y el almacenamiento del oro.
—¿Quieres algo más? —le preguntó Elaine Travers, propietaria del almacén y buena amiga de Melina mientras dejaba pastillas de jabón para cuero en el viejo mostrador de madera. El sonido reverberó en los altos techos del almacén.
Melina levantó la mirada del periódico y estiró el cuello para ver a su vecina de setenta años, que estaba junto a las sillas de montar.
—¿Algo más, Jeannie? —le preguntó.
Jeannie Rathman, con los brazos en jarras, le dio las gracias al dependiente de la tienda por cargar cuatro sacos de veinte kilos de comida para perros en su carro. Era una mujer pequeña y fibrosa y tremendamente independiente, con la energía de una mujer con la mitad de su edad. Llevaba más de cincuenta años trabajando sola en su granja de Yukon.
—Necesito unas correas nuevas para el tiro de perros —dijo mientras empujaba el carrito hacia la caja registradora.
La falda de vuelo de Elaine, a la más pura moda de la fiebre del oro, se rozó con la esquina del mostrador al acercarse a Jeannie. Elaine había sido coronada reina del Festival Anual y era una tradición que la reina debía vestirse con aquella ropa durante la semana que duraba el festival. Melina sintió un poco de envidia al verla con aquel precioso vestido de terciopelo rojo oscuro y enaguas de encaje, y se pasó la mano por un restregón que manchaba la parte delantera de su chaqueta de esquiar.
—Si lo compraste todo nuevo en agosto —dijo Elaine.
—Una de las correas se me ha partido.
—¿Tan pronto? ¿Crees que podía estar defectuosa? A lo mejor debería devolvérsela al fabricante y que nos la cambie por otra.
—Creo que debió engancharse en un árbol. No me acuerdo de que se me enganchara, pero está claro que no iba a partirse estando colgada en el granero.
A Melina le parecía extraño que Jeannie no recordase haber partido una correa, y se preguntó si no estaría empezando a fallarle la memoria. Sería peligroso tratándose de alguien que vivía sola en unas vastas tierras, a tres millas del vecino más cercano. Claro que también Jeannie era capaz de acertarle entre los ojos con un disparo a un reno a sesenta metros de distancia, y ninguna criatura, ni de cuatro ni de dos patas, era capaz de batir a su tiro de doce perros.
Pero con todo, era una vida difícil la que llevaban. Melina tenía también su propio rancho dedicado a la cría de caballos, y a veces se cansada de andar partiendo madera, acarreando heno, trabajando en un gélido cobertizo y hablando solo con sus caballos.
También era cierto que no habría podido permitirse comprar aquel rancho si hubiese estado equipado con todo tipo de comodidades. Sus padres y sus hermanas se habían echado a reír al decirles, dos años atrás, que se había comprado aquellas tierras en el Yukon. Su hermana mayor, Margaret, le había ofrecido un puesto de trabajo en un banco en Vancouver.
Bueno, pues ella no quería un trabajo tan serio. La idea de contar dinero encerrada entre cuatro paredes de ladrillo durante todo el día le ponía los pelos de punta. Allí, el tiempo era solo suyo. Ojalá pudiera conseguir que sus padres dejasen de preocuparse.
—¿Te la doy como la de la última vez? ¿Verde? —seguía preguntando Elaine.
—Sí. Va bien con el trineo.
Jeannie siguió a Elaine a la parte de atrás de la tienda.
Mientras esperaba a que volvieran, Melina miró por el cristal del escaparate hacia la calle, en la que los vecinos de Whitehorse estaban empezando a congregarse para el desfile de las fiestas. Elaine tendría que unirse a ellos enseguida. Como hacían todos los años, al final del desfile uno de los mounties, que era el nombre por el que se conocía a la policía montada del Canadá,secuestraría a la reina y se la llevaría a la gran fiesta.
Por un momento se imaginó a sí misma con un vestido largo y con volantes bailando toda la noche en los brazos de algún sexy mountie. Cerró los ojos y sonrió, pero enseguida pinchó su propia burbuja recordándose que tenía cosas mejores en las que gastarse el dinero que en uno de esos vestidos de época y en comprar las entradas para el baile.
Tenía que comprar heno y grano para los caballos y combustible para el generador. La mayoría de sus clientes no tomaban lecciones de equitación durante los meses mas fríos del invierno, de modo que tenía que contener con mano de hierro sus gastos entre aquel momento y la primavera.
Sus padres se habían ofrecido a pagarle el billete de avión si se quedaba sin dinero, pero la idea de volver a casa vencida era insoportable. Iba a conseguir que aquella aventura funcionase a costa de lo que fuera.
Volvió a leer el periódico en el punto en que lo había dejado: el artículo referido al robo del oro. Era el mayor delito cometido en Yukon desde hacía una década.
No se proporcionaba demasiada información sobre lo ocurrido, pero una fuente confidencial había revelado que se había encontrado en las proximidades una correa verde rota, lo que parecía sugerir que se había utilizado un tiro de perros.
—Bueno, pues ya está todo —dijo Elaine volviendo junto a la caja con la correa en la mano.
Melina miró rápidamente a Jeannie. No. No podía ser. ¿Jeannie envuelta en el mayor robo de oro de la historia de Yukon? Ridículo.
—¿Estáis ya preparadas para la ola de frío? —preguntó Elaine mientras Jeannie sacaba el monedero.
Melina no pudo dejar de mirar el dinero que sacaba: un billete de cien dólares. ¿Llevaría más en aquel monedero? ¿Habría hecho compras importantes últimamente?
Qué locura. ¡Jeannie una ladrona! Era una coincidencia, nada más. Cientos de personas tenían arneses y correas verdes en sus trineos.
Aun así, guardó el ejemplar del periódico en la bolsa.
—La semana pasada me han traído una de esas estufas portátiles de queroseno —contestó Jeannie.
—¿De esas de alta eficacia? —preguntó Elaine.
—¿Ah, sí? —se sorprendió Melina.
—Es que ya no soy una niña —respondió Jeannie mientras Elaine le daba el comprobante y las vueltas.
No debía sacar conclusiones precipitadas. Además, era estupendo que se hubiera comprado una de esas estufas. Así no tendría que levantarse a media noche para echar leña a la chimenea.
—Pues me alegro —le dijo con sinceridad—. Yo acabo de comprar combustible para el generador. Si la ola de frío es muy larga, tendré asegurada la electricidad.
—Lo que yo querría si me quedara aislada en una ola de frío sería una gran bañera de agua caliente y una buena calefacción —contestó Elaine con una sonrisa.
—Urbanitas —bromeó Jeannie—. Sois tan blandos…
—Lo admito sin avergonzarme —contestó Elaine sin dejar de sonreír—. Estoy echadita a perder.
Tanto Melina como Elaine apreciaban mucho a Jeannie, y aunque Melina intentaba emular su estoicismo, tenía que admitir que una buena calefacción y una espaciosa bañera era lo mejor que se podía pedir en una noche de frío. A lo mejor conseguía ahorrar lo suficiente durante el verano para construir una fosa séptica y un baño en condiciones.
Un cuarto de baño. Sonrió. Uno moderno y con todas las comodidades. Luego le haría unas cuantas fotografías y se las enviaría a su madre para que dejase de preocuparse. Así podría olvidarse de pasar frío.
—¿Os quedáis a ver el desfile? —preguntó Elaine.
—No habíamos pensado hacerlo —contestó Melina. La banda ya se oía en la distancia—. ¿No deberías estar tú el alguna de las carrozas?
—Este año hace demasiado frío. Les he dicho que tendrían que secuestrarme aquí, delante de la tienda —Elaine se colocó una capa larga color rojo que hacía juego con el vestido—. Ya tengo preparado el dinero del rescate.
Una vez se secuestraba a la reina de las fiestas y a unos cuantos ciudadanos y celebridades más, se los encerraba en una especie de celda en el lugar en que se celebraba la fiesta, y tenían que ganarse la libertad entregando donaciones para caridad.
Elaine sonrió.
—Espero que me esposen a alguno de los hombres guapos. Y espero que le guste bailar.
Melina sonrió con una punzada de envidia. Se alegraba sinceramente por Elaine, pero los restos de sopa del mediodía que la esperaban en su cabaña para cenar perdieron de pronto todo su atractivo.
—Entonces, ¿os quedáis? —insistió Elaine, mirándolas a ambas.
—Quédate tú —contestó Jeannie—, que yo me acerco a casa de Helen. Ya me llevará ella más tarde a casa.
—Puedo llevarte en el coche —se ofreció Melina.
—Será un día de luto cuando no pueda andar unos cientos de metros hasta la casa de una amiga. Tú llévate la comida de los perros, que ya es más que suficiente.
—De acuerdo —contestó ella, despidiéndose con un gesto de la mano cuando Jeannie salió de la tienda.
—Bueno, Melina, ¿qué me dices? —insistió Elaine mientras se abrochaba el botón de la capa—. Tanto trabajar y nada de diversión…
—Sí que me divierto —replicó. Su vida no era tan patética, aunque la verdad es que le costaba trabajo recordar la última vez en la que había hecho algo solo por divertirse.
Su traje y sus botas de nieve le parecieron de pronto desaliñados y feos. ¿Cuánto tiempo había pasado ya desde la última vez que se había vestido bien, o que se había maquillado? Desde luego, aquel día todo estaban siendo quejas. Debía tener una especie de fiebre de la cabaña o algo así.
—No te diviertes lo suficiente como para que tu vida sea saludable —la reprendió Elaine con una sonrisa.
Melina sonrió también.
—La última vez que asistí contigo al festival, acabamos viendo un strip-tease masculino.
—Y no estuvo mal, no me digas —replicó Elaine, mientras a Melina el recuerdo la hacía sonrojarse.
No había estado mal, era cierto, pero a ella le había resultado muy incómodo. Su única experiencia con hombres desnudos había acontecido en la facultad, en una fiesta y con un par de copas, y una sala llena de mujeres que no dejaban de gritar no le parecía el mejor lugar para ampliar esa experiencia.
La próxima vez que viera a un hombre desnudo quería estar a solas con él, preferiblemente en un cómodo dormitorio y su bañera rebosante de espuma.
—Mira —dijo Elaine, señalando por el escaparate hacia la calle—. Acaban de cerrar la calle al tráfico. Ya no puedes salir. Debe ser intervención divina.
De intervención divina, nada. Eran un par de tipos vestidos de payasos que participaban en el desfile y que habían cerrado la calle con dos vallas amarillas. Pero lo que sí era cierto es que estaba atrapada hasta el final del desfile.
—Bueno… al menos nadie va a desnudarse en medio de la calle Mayor —sonrió.
—Que no se quedó desnudo del todo. Llevaba un taparrabos, ¿no te acuerdas? —le preguntó, colocándose la capucha de la capa rematada con piel. Melina se subió la cremallera de la chaqueta y las dos salieron a la calle.
Las carrozas abrían el desfile, seguidas de una docena de caballos cuyos jinetes llevaban las banderas de los patrocinadores del evento. Melina estudió el paso y la morfología de los caballos mientras Elaine saludaba a los participantes. Era una mujer abierta y simpática, e incluso desde la acera Elaine se convirtió en el centro de atención del desfile.
Mientras los hombres se concentraban en ella, Melina se concentraba en los caballos.
Una brigada de mounties vestidos con sus uniformes rojos apareció en la calle en formación, precedidos por el portaestandarte. Sus uniformes resaltaban mucho junto a la nieve. La música de la banda del instituto perdió importancia cuando Melina clavó la mirada en un oficial de espaldas particularmente anchas que marchaba en la primera línea.
Tragó saliva y las mejillas se le calentaron a pesar del frío. Si volviera a tener la oportunidad de ver a un hombre desnudo, elegiría aquel sin dudarlo. Era alto, muy alto, y con unos hombros más anchos que los de los demás, y un pecho bien musculado. El gorro de piel que llevaba le confería un aire muy digno, tenía la barbilla fuerte y un brillo decidido en la mirada, y Melina dejó volar la imaginación mientras se acercaban.
Logan estaba viviendo una verdadera pesadilla. Al frente de la brigada montada, una banda de instrumentos de metal destrozaba la marcha del desfile. Llevaba menos de veinticuatro horas en el Yukon, y no había conseguido llevar a cabo un solo minuto de trabajo productivo. Y para colmo, no había tenido más remedio que ceder y actuar de entretenimiento público.
Como consuelo le quedaba pensar que los ojos polares huirían aterrorizados ante tanta fanfarria.
—Oye, Maxwell —lo llamó Howard Keeper, el oficial que avanzaba a su lado.
Logan a punto estuvo de pisar un montón de excrementos de caballo con la bota izquierda.
—¿Qué?
—¿Te han advertido que tenemos que detener a un dignatario y llevarlo a la fiesta de esta noche?
—¿Un qué?
Solo le habían hablando del desfile. Nadie le había dicho nada de una fiesta. Y él tenía pensado deshacerse de aquel uniforme rojo en cuanto terminase. Como pretendía trabajar dieciséis horas al día mientras estuviese en el Yukon, no se había traído su propio uniforme de gala, y aquel le quedaba estrecho de hombros y un poco ajustado en otro par de puntos de su anatomía.
—Una celebridad local —contestó Keeper.
—Ya sé lo que es un dignatario.
Logan se obligó a sonreír mientras saludaba con un leve asentimiento de cabeza a la gente congregada sobre la acera helada. Hacía un frío de mil demonios. Aquella gente debía aburrirse soberanamente el resto del tiempo.
—Puesto que eres nuevo aquí, te ofrezco un trato: yo me llevo al alcalde y tú a la reina.
—¿La reina?
Ningún miembro de la familia real con dos dedos de frente podía estar allí.
—Creo que te gustará.
La risa de Keeper habría sido contagiosa si Logan no estuviera tan cabreado. ¿Es que nadie en aquella jurisdicción se ocupaba de solventar delitos? No era de extrañar que necesitasen ayuda para un simple robo.
—¿Qué reina? —preguntó, atronados los oídos por la música. De haber ido armado, le habría pegado un tiro al director.
Keeper ni siquiera parecía darse cuenta de aquel horrísono sonido.
—La reina del festival. Ya te diré quién es.
—¿De qué se la acusa?
Keeper se echó a reír.
—De lo que te dé la gana. Lo único que tienes que hacer es esposarla cuando te vea todo el mundo. A la gente le encanta. Ella fingirá resistirse, así que no te preocupes. Luego la metes en tu coche y la llevas a la fiesta.
—Pero eso no es legal.
Aquello no tenía buena pinta. Tecnicismos aparte, tenía pensado trabajar unas seis horas aquella noche. Había un montón de expedientes que leer antes de hablar con el propietario de la mina, y no tenía intención de asistir a ninguna fiesta.
—Pues claro que no es legal, pero es divertido. En la fiesta los encerramos en una enorme celda hasta que cada uno paga el rescate. El dinero va todo a la beneficencia local.