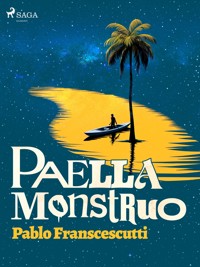
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La búsqueda de un oasis en Marruecos, una huida por la pampa argentina con un cadáver a cuestas, aventuras amorosas a bordo de un crucero, unas vacaciones que se complican... Son quince las aventuras y desventuras en las distintas orillas del Atlántico que contiene esta "Paella monstruo". Pablo Francescutti juega con las capas de su biografía, con la historia de las zonas del mundo donde vivió y viajó, y con lo que supo fantasear.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pablo Francescutti
Paella monstruo
Saga
Paella monstruo
Imagen en la portada: Midjourney
Copyright ©2014, 2023 Pablo Franscescutti and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374528
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
SAFARIS
La biblioteca de Renato
La cabeza del faraón flotaba en un fondo oscuro. La diadema bizantina de rubíes resplandecía sobre la negrura. Con igual fulgor se destacaban los colores vivos de la Venus prehistórica, del caballito chino de jade, del yelmo corintio de penacho peludo, de la barquilla funeraria y sus remeros en miniatura, todos recortados contra las tinieblas satinadas que reflejaban la luz de la lámpara a sus espaldas.
Y a sus espaldas, Renato hablaba y hablaba. ¿De qué hablaba? Del gobierno, de la secta o logia o mafia religiosa que controlaba ministerios estratégicos de la dictadura de Onganía, y de lo mal que iba todo en la Argentina, de las películas censuradas, de los frigoríficos que quebraban, del estado de sitio, en fin, un deprimente repaso de la actualidad nacional y local dirigido a sus padres y la tía.
Renato y la tía vivían en este departamentito, ¿o apartamentito?, mejor dicho, en este estudio diminuto. Él ya lo alquilaba antes de casarse, de cuando todavia vivía con sus padres, y lo usaba para dar clases particulares a los estudiantes de Filosofía y Letras, porque el estudio se encontraba muy cerca de la facultad, en pleno centro. Y que estaban en pleno centro lo confirmaban los gritos de acera a acera, el bramido del tráfico pausado por el semáforo de la esquina, los portazos de los taxis, el zumbido de la chinchilla de neón de la peletería de enfrente: la banda sonora callejera que subía y se fundía con la charla de los mayores en un confuso ruido de fondo del cual el chico se abstraía gracias a las fascinantes imágenes de los libros. Desde la ventana abierta a su derecha, Renato había presenciado el Rosariazo en vivo y en directo, le contaba a sus cuñados cuando venían de visita con el hijo a rastras. Ahí a la vuelta, en la galería comercial –su índice señalaba la pared norte de la pequeña sala de estar– la policía había disparado en la frente al estudiante Bello...
El estudio se había transmutado en nido conyugal sin perder su aspecto original. Por todos los rincones se alzaban montañas de periódicos que amarilleaban. El mobiliario seguía limitándose a un juego de sillones y sofá donde se sentaban las visitas, una mesa plegable pegada a la pared con la Olivetti portátil en un costado y, en una esquina, un voluminoso mueble biblioteca de color blanco que llegaba hasta el techo. A menudo, al escueto conjunto se añadía un tendedero con calzoncillos y camisetas secándose, una estructura que tenía la mala costumbre de apoyar uno de sus caños contra la sien de la tía cuando se sentaba en el sillón, por lo que ésta se veía obligada a empujar discretamente la armazón sin perder el hilo de la conversación. El escaso espacio libre era aprovechado por el sobrino para sentarse en el suelo, en desesperada búsqueda de algo con lo que entretenerse en ese apartamentito demasiado parecido al cuchitril de la familia de Libertad, la amiga de Mafalda, cuyas andanzas se contaban en las Siete Días apiladas sobre una banqueta, entre fascículos del Centro Editor y suplementos literarios.
Los anfitriones no tenían heladera, y eso que la abuela les había dado la plata para comprarla, según contaba su madre, pero la pareja priorizó su vida social y destinó el dinero a la adquisición del sofá y los sillones, por eso las coca-colas que le servían al sobrino siempre estaban tibias o, muchísimo peor, ¡calientes! Tampoco tenían televisor, por lo que en sus visitas él debía conformarse con hojear revistas. Primero devoró todas las tiras cómicas; luego se entretuvo con las fotografías, y por último se detuvo en los pocos reportajes que no trataban de aburridísimos asuntos políticos. Un periodista de Primera Plana le contó el asesinato en Méjico de un ruso con barba de chivo –se cumplían 30 años del crimen–, y a pesar de no entender nada de lo que se jugaban sus exóticos protagonistas, el fascinante relato de espías le tendría atrapado durante mucho mucho tiempo. Otro reportaje, motivado por el estreno de la película sobre Butch Cassidy, prometía revelar la verdad de sus andanzas patagónicas, promesa que no cumplía. Y otro le informó del plan de Thor Heyerdahl, el arqueólogo aventurero, de cruzar el Atlántico en un bote armado con papiros. Y ya no hubo nada más interesante que leer. Urgía encontrar alguna distracción antes de que el tiempo comenzara a estirarse al infinito.
En el juego de living la charla continuaba muy animada, y Renato, como siempre, llevaba la voz cantante. Su cabellera leonada, peinada para atrás, le caía en ondas bien dibujadas sobre sus sienes, dejando despejada la frente amplia y formando en la nuca una hermosa melena plateada. En su hablar calmo, en sus modos tranquilos, en la mirada que proyectaban sus saltones ojos azules había una beatitud, una benevolencia a la que sus anteojos redondos daban forma circular, y por lo tanto doblemente buena. Arrastraba un pasado de seminarista renegado. Un verano, relató la tía en un almuerzo familiar cuando su flamante novio no había sido todavía presentado, le tocó acompañar a Calamuchita a los alumnos de una escuela católica en viaje de fin de curso; varios chicos, desobedeciendo sus órdenes, se bañaron en una poza traicionera y uno se ahogó. Sus superiores, buscando eximir de responsabilidades a la institución, le echaron la culpa. La jugarreta acabó con su fe en el sacerdocio. Para escándalo de su devota familia, abandonó el seminario. Un cura amigo lo colocó de profesor en un colegio privado, pero con la iglesia se volvió a topar: le ordenaron aprobar al hijo burro de un generoso mecenas y renunció asqueado. Resuelto o resignado a un destino laico, se metió a estudiar Historia. Mientras cursaba la carrera descubrió que el latín y el griego aprendidos con los religiosos le servían para ganarse unos pesos dando clases particulares: particular. Fue una pequeña alegría, no había invertido su juventud del todo en vano.
De sus antiguos mentores se le habían pegado el amor a las humanidades clásicas y el gesto beatífico, pero su expresión bondadosa y su paz de espíritu se evaporaban al instante no bien la conversación tocaba el tema de los militares; entonces al ex seminarista se le descomponía el semblante y soltaba un chorro de palabrotas que no respetaba general ni brigadier, ni gendarme ni Policía Militar (Putos de Mierda, les decía). Y sus exabruptos tirando a soeces incomodaban a sus cuñados, porque estos, aun compartiendo sus apreciaciones sobre la maldita casta que estrujaba al país, cuidaban mucho el vocabulario delante de su vástago. El pequeño, de todos modos, no hacía el mínimo caso a esa cháchara de adultos que oía pero no escuchaba, como hacen los chicos, aunque en el fondo no dejaba de divertirle lo malhablado que era su tío político. Pero eso le importaba muy poco ahora, porque su interés había sido acaparado por un descubrimiento providencial: el tesoro escondido en la biblioteca.
Los estantes del armatoste tenían puertas corredizas de cristal. No divisaba el contenido de los más altos, pero los cristales de los paneles inferiores dejaban ver los manuales de griego y latín, los diccionarios, la enciclopedia Quillet, una pequeña vasija de barro que decía Recuerdo de Tilcara, la réplica de un ánfora griega decorada con un Birreme atacado por harpías; y, casi, casi al ras del parquet, lo más importante: las joyas de Renato.
Le costó esfuerzo sacar de la estantería los lomos gruesos y brillantes. La madera de los paneles se había abombado y los cristales corrían con dificultad por sus rieles. Eran volúmenes grandes, los más grandes que jamás había tocado. En su casa tenían una biblioteca respetable, pero todos los libros de sus padres, salvo un Martín Fierro forrado en cuero, eran para leer; estos, en cambio, ¡eran para olfatear! Al abrirlos exhalaban deliciosas fragancias a madera fresca, como un lápiz Faber recién afilado, y a resinas con toques de vainilla. Pero sobre todo eran para mirar. Contenían reproducciones de Leonardo, El Greco, Durero, Rembrandt; y de las colecciones de El Prado, el Louvre, la Alte Galerie, el Hermitage... No faltaban los dedicados a temas precisos, pintura y escultura en el Imperio Nuevo, arte funerario etrusco, tapicería medieval... Ediciones italianas, francesas, españolas y alemanas, de nombres ignotos salvo el de Rizzoli, al que conocía por los coleccionables que vendían en los kioscos. ¿Sabía Renato francés y alemán, además de lenguas muertas? ¿O se contentaba, como su sobrino político, con inhalar las esencias de trementina y tintas exquisitas y deleitarse con las magníficas impresiones?
Las obras de arte flotaban solitarias dentro de los recuadros oscuros dispuestos en cada página; en unos pocos casos se distinguían la vitrina que los guardaba, el pedestal que los sostenía o el terciopelo sobre el que descansaban; la gran mayoría levitaba en el éter de la belleza sin mácula, limpia de sudores de esclavos, de sangre de hoplitas, de lágrimas paleocristianas. En ese limbo de los objetos puros flotaban la Urna, el Sarcófago, el Escudo, la Espada, la Armadura, la Crátera, el Fresco, el Cáliz, el Yelmo. Y al admirar la corona de Helena, la Puerta de los Leones o el busto de Nefertiti, el chico sentía nacer en su interior una impetuosa vocación de arqueólogo que enseguida se derrumbaba cuando pensaba que de la pampa sin pasado que lo rodeaba, por más que rascara, solo podría extraer unas puntas de flechas indias, la piel reseca de un milodón, o un caparazón de gliptodonte como los que desenterraban los arados y acababan adornando las chacras de la zona. Si pretendía descubrir alguna pieza valiosa de las grandes civilizaciones tendría que irse a excavar fuera, lejos de sus padres, de su ciudad y del río, porque todo, todo, todo se hallaba a muchísimos kilómetros de este culo del mundo en el que le había tocado nacer.
Y aunque quizás no llegase a ser arqueólogo, en aquellas veladas en el apartamentito supo que esas imágenes se incrustrarían de manera indeleble en su memoria. Y tanto que, años más tarde, en el Museo de Antigüedades de El Cairo, intentaría recrear su aura ultraterrenal en las fotografías sacadas con su Canon. Lo intentó con la máscara de Tutankamón, y fue en vano: veinticuatro fotos arruinadas por los reflejos del flash contra la vitrina y por la cara de pescado de un turista que contemplaba embobado el reverso del mítico atuendo. Comprendió que a los fotógrafos de las editoriales les dejaban sacar las piezas de su sitio y retratarlas contra fondos neutros, manipular luces y sombras, plantar trípodes, ensayar un arsenal de lentes; unos privilegios inalcanzables para un simple aficionado.
Pero eso ocurriría décadas más tarde, y el chico encerrado con los cuatro adultos en aquel apartamentito tenía entonces otra cuestión de la que ocuparse: ¿Era el tío un fanático del arte? Difícil decirlo. En ninguna de las peladas paredes del diminuto estudio colgaban los Guernica, Pérez Celis o Folon habituales en aquellos días. Tampoco en la conversación de Renato abundaban las alusiones a pintores o escultores u otros artistas. Más bien se diría que era un fanático de la Cultura: de la Cultura más sólida y concentrada, material y maciza como los colosos de piedra de Abú Simbel que un impresionante rescate internacional estaba salvando de las aguas, según las ilustraciones del Correo de la Unesco que Renato le enseñaba con admiración a su cuñado; de una Cultura contundente como las tapas duras de los tomos guardados en la estantería inferior. De ahí le venía esta pasión coleccionista. Desde que tuvo dinero en el bolsillo lo destinó a agenciarse libros que la industria nacional, con sus encuadernaciones precarias y sus tintas de mala calidad, no editaba ni parecía que fuera alguna vez a editar. Gastaba sus escasos ingresos en cuidadas ediciones que algunos libreros importaban para clientes bibliófilos. Y las pagaba a precios desorbitados, porque esos bienes sólo traspasaban las fronteras al precio de un costoso peaje. En aquel país hermético, una botella de escocés y una Play Boy introducidas por los escasos viajeros que volvían del extranjero acreditaban la existencia del remoto y legendario mundo exterior; una evidencia que a Renato se la aportaban sus amadas reproducciones artísticas.
El disfrute del fascinante hallazgo se prolongó a lo largo de las siguientes visitas. El sobrino ya no remoloneaba cuando sus padres le mandaban subir al Citroen que los llevaría a casa de los tíos. Entraba el primero en el apartamentito y, tras los besuqueos reglamentarios, se sentaba al pie de la biblioteca, corría el cristal del estante inferior y buscaba un nuevo volumen en el que zambullirse.
Sus padres y la tía observaban divertidos las miradas alarmadas que Renato dirigía al sobrino que manoseaba sus más preciados bienes. Mientras el chico se entretuvo desparramando revistas y periódicos por el piso, el tío se contentó con vigilarlo de soslayo sin decir nada. Pero cuando comenzó a hojear el suntuoso tratado sobre los ídolos de las Cícladas, el dueño de casa no pudo aguantarse más, cortó su perorata sobre la rama rosarina del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo y, reprimiendo a duras penas las ganas de saltar del sillón y arrancarle el libro de las manos, le ordenó con tono apremiante:
—Querido, tratá de tomar las hojas por los bordes, que si no se manchan.
Sus padres se rieron y la tía, con una sonrisa torcida, comentó:
—A Renato lo vuelve loco que le toquen sus incunables. Los quiere más que a nada en el mundo –y con esas palabras hizo público su disgusto por la bibliofilia galopante de su cónyuge, quién sabe si por celos de una pasión que amenazaba con eclipsar su devoción marital, o por el drenaje causado a la economía doméstica, o por ambas cosas.
Pero la alarma de Renato tenía fundamento. Aunque al principio al chico su reacción le sonó exagerada, al mirar de cerca las láminas satinadas bajo la luz cenital de la lámpara vio perfectamente sus huellas dactilares impresas sobre la estatuilla de Amenothep esculpida en basalto volcánico. Los arcos y pliegues concéntricos de sus yemas se superponían a los jeroglíficos con horrible nitidez. Y eso que tenía los dedos limpios, o así se lo parecía a simple vista. Evidentemente se trataba de un papel muy fino, demasiado delicado, y con su manoseo lo había profanado. En lo sucesivo se esforzaría por tomar las páginas por los márgenes con las puntas del índice y del pulgar.
No fue esa la única ocasión en la que Renato se despojó de su expresión beatífica para hacerle una advertencia. Una vez, de visita en casa de sus padres, le había dicho en un aparte, inclinando su cabeza hasta quedar a la altura de su rostro, en una proximidad confidencial:
—Sos un nene muy lindo... –y tras una pausa dramática añadió con una expresión terrible– y el mundo está lleno de degenerados que buscan a chicos lindos como vos para joderlos. Tenés que andar con mucho ojo con los desconocidos que se te acerquen –y le clavó una mirada dura, de vuelta de todo, conocedora de peligros demasiado abomínales para detallar a un pibe de diez años.
Mas esa misteriosa intuición del Mal absoluto no amargaba su carácter afable, ni menoscababa su vehemente amor por la tía, a la que se dirigía con un lenguaje empalagoso y apodos dulzones que a sus cuñados les chocaban quizás tanto como sus malas palabras. Su amada correspondía a sus zalamerías, y cuando él le preguntaba, derramando almíbar por las comisuras de los labios: –Mamita, ¿dónde pusiste los pocilios de café?– ella le contestaba con similar dulzura –en el tercer cajón de la cocina, papito.
Se habían conocido cuando él ejercía de jefe de trabajos prácticos en Historia Antigua, el primer peldaño en la carrera académica que se había tornado su nuevo horizonte existencial. La tía cursaba la asignatura y no tardó en caer prendada del joven profesor requeteculto, de cabellera leonada y labia seductora, y así, entre clase sobre el arte de las Cicladas y clase sobre el modo de producción asiático, fue fraguando el romance.
Durante un año vivieron intensamente la vida universitaria; iban de la mano a manifestaciones callejeras. Vivían intensamente la vida universitaria: iban a manifestaciones callejeras, participaban de asambleas conjuntas de docentes y estudiantes, y asistían de oyentes a las clases magistrales de Alberto Plá, a maravillarse con su visión innovadora de la independencia sudamericana, de la guerra anticolonial revolucionaria, el pueblo en armas, la fracción jacobina de la burguesía criolla... No hacían mala pareja: él, aunque bajito, daba un tipo aceptable de intelectual, y ella tenía unos bucles dorados que le caían hasta el pecho y unas piernas bonitas que lucía con altos tacones.
Se casaron por iglesia, en parte por concesión a la familia de Renato, en parte por él mismo, que a pesar de los pesares seguía siendo creyente, y se instalaron en el estudio de calle Rioja. En los primeros años, el matrimonio disfrutó intensamente la vida en el centro; los fines de semana se daban panzadas de cine de autor, saliendo de un programa doble y entrando en otro, para culminar la velada en Paco Tío con largas y eruditas disquisiciones sobre las películas. Pronto ese tren de gastos resultó imposible de costear con las clases particulares y el casi inexistente sueldo de docente. Hubo que tomar drásticas decisiones: Renato renunció al cargo en la facultad y entró de maestro en una escuela primaria; ella, por su parte, cambió Historia por un trabajo de secretaria en una oficina.
Al cabo de un tiempo, la plata volvió a escasear. Se acumularon los alquileres impagos y con gran dolor tuvieron que irse del centro y mudarse a una casita en un barrio. La tía, cada vez más rubia, lo presionó para que ganara más, y él dejó la escuela con pena, porque realmente le gustaba la docencia, para enrolarse de visitador médico. Ganó más, sí, pero el dinero no tapó las grietas que se abrían a la vista de todos. Junto con los militares, la tía se convirtió en la causa más frecuente de que su cónyuge perdiera su sonrisa beatífica y sus modos apacibles. Cuando caían de visita en la casa de su sobrina, Renato arrastraba a su cuñado al jardín para vomitarle renovados vituperios contra su esposa, hasta que la susodicha, interrumpiendo el recuento de los defectos del marido que le hacía a su hermana en el comedor, se asomaba furiosa a la ventana y le gritaba:
—¿Qué te pensás? ¿Crées que no sé que estás hablando mal de mí?
Poco a poco, se fue armando la podrida y la separación quedó a la orden del día. De repente llegó una bebita –suele ocurrir en esas crisis– y por un año o dos las grietas parecieron cerrarse; pero, transcurrido ese lapso, la nena y su cuidado no hicieron sino añadir un nuevo motivo a los reproches de la tía, aparte de la acusación por aquel asunto con la farmacéutica de Serodino.
La división de la biblioteca fue un punto especialmente amargo de la amarga pelea por el reparto de los escasos bienes gananciales. Renato insistió en que los libros de arte le pertenecían y le propuso a ella que se quedase con los de historia, las novelas y los demás, pero la tía le recordó que él había seguido adquiriendo libros después de casarse y por tanto formaban parte del patrimonio común. Renato respondió que a ella esos libros nunca le importaron un pito y que sólo se los reclamaba para joderlo. Su inminente ex replicó que él le había jodido la vida y exigió la mitad de su amada colección. Renato comprendió y se avino a hacer concesiones en la cuota de alimentos y el pago de la guardería. Pudo así conservar sus libros, pero no evitó verse privado de una de sus mayores joyas, el tratado sobre los ídolos de las Cícladas: “Tiene un gran valor sentimental para mí”, sonreía la tía estrechándolo entre sus brazos.
El doblete de la sueca
La sueca era, de lejos, la pasajera más despampanante del Guglielmo Marconi. En este punto coincidía la opinión general de los argentinos a bordo del crucero, sobre todo la de los más jóvenes (el resto eran italianos con plata que volvían al paese de visita, cargados de dólares, esposas y nietos). El navío del Lloyd Triestino había zarpado de Buenos Aires el 16 de marzo de 1977, en su último viaje a Génova, antes de rumbear para el desguace. Por esa razón la compañía marítima ofreció importantes descuentos, igualando el precio de la travesía al de un billete de avión. No era para pensárselo mucho: ¡catorce días de relax en un transatlántico de lujo, con paradas en Santos, Río, Lisboa, Barcelona, Cannes...! En un abrir y cerrar de ojos no quedó litera sin ocupar.
A poco de romper amarras, en la clase turista se formó un bullanguero grupo de juerguistas. Establecieron su base de operaciones en el bar de la cubierta D, en torno a una barra de madera lustrosa con forma de quilla, rematada por un mascarón de senos gloriosamente esféricos, objeto de jocosos comentarios. Entre los muchachones destacaba un cordobés bien plantado, de unos veintitantos años, locuaz, muy divertido. Por su humor chispeante parecía salido de la revista Hortensia, aunque el cocodrilo cosido a su remera negaba que fuese un guaso alpargatudo. Un mediodía, en el comedor, harto del pésimo servicio, se levantó de su mesa furioso y a los gritos amenazó con hacerle un Cordobazo a los gringos. Las carcajadas y el aplauso de los comensales le convirtieron en el acto en un personaje popular.
El cordobés no tardó en echarle el ojo a la sueca. La rubia rondaba los treinta años, tenía un porte atlético y viajaba en Primera; sin embargo, por las noches bajaba a los bailongos de la plebe –también bajaban los oficiales italianos con sus níveos uniformes de almirante y sus finísimos botines, que balanceaban cruzados sobre una pierna cuando se sentaban junto a pasajeras de buen ver. Ajajá, dictaminó la muchachada: una nórdica solitaria en busca de su amante latino. El cordobés se dio por aludido y con gallardía la sacó a bailar, y así comenzó el romance.
En las noches sucesivas se los vio emparejados en la discoteca flotante. Ella le festejaba las ocurrencias, meneaba sus deseadas caderas en la pista al ritmo de la canción del verano y se apretaba contra él cuando la orquesta atacaba romanticonas canciones napolitanas. La barra le felicitaba por la conquista, aunque el cordobés, cada vez más encamotado, no se sentía plenamente ganador: la mina se resistía a invitarlo a su camarote individual (el suyo, compartido con tres boludos de Pergamino, carecía de la intimidad requerida por el encuentro cumbre). La sueca, contaba irritado, se le escabullía; con diversas excusas le negaba el paso a Primera. A ésta sólo le gusta bailar y bailar –se quejaba a los calaveras semihundidos en la piscina de la cubierta D. Los camareros, siempre alertas a las necesidades del pasaje, le ofrecieron sotto voce una suite desocupada en Primera que alquilaban por horas; pero el galán desdeñó esa opción facilonga: se emperró en que la seducción debía consumarse en el camarote de su pretendida.
La tensión sexual se mantuvo in crescendo hasta que el transatlántico se alejó de las costas brasileñas y entró en aguas internacionales. Llegó entonces el momento de la ceremonia del cruce del Ecuador. La fiesta arrancó a mediodía, en la cubierta D, a cargo de un Neptuno de pacotilla que bautizó a manguerazos a los navegantes novatos, y culminó por la noche con un baile de disfraces al que los oficiales acudieron con antifaces negros y uniformes inmaculados, mientras en la cubierta C, los artesanos camino de Ibiza quemaban la hierba comprada en Río. Y en todos los recintos de la clase turista, el cordobés deambulaba como alma en pena entre las alegres mascaritas, en busca de la sueca, que brillaba por su ausencia.
A medianoche, una noticia electrizó a los pasajeros de todas las cubiertas: habían descubierto un polizón.
¡Un polizón!
Ese tipo de cosas, todos coincidieron, ya no sucedían, y mucho menos en un crucero turístico. Pronto la verdad salió a la luz: la sueca, la rubia y codiciada pasajera de Primera, pertenecía a una organización de derechos humanos escandinava y había ido a la Argentina a rescatar a un perseguido por los militares, que la aguardaba escondido en algún lugar de Buenos Aires. Lo tenía todo preparado: fue a buscarlo a una cita armada con el mayor sigilo y se lo llevó del brazo a la Dársena Norte; allí, aprovechando el tumulto de parientes y amigos, lo subió al Marconi como un amigo que venía a despedirse y lo escondió en su camarote. En la travesía, cada mañana, antes de que viniese la brigada de limpieza, el prófugo salía a mezclarse con los pasajeros, contemplaba las costas peligrosas apoyado en la barandilla y al rato volvía a recluirse en su litera; más tarde, su protectora y quizás amante le llevaría lo que rebañaba en el comedor mientras disimulaba sus propositos pasando por una fiestera empedernida.
El plan contemplaba que, no bien se adentraran en el Atlántico, el prófugo se entregaría a la autoridad del barco. Como fija la ley del mar, el capitán le impuso arresto en el acto. Trascendió en los corrillos de la piscina que, en cuanto atracasen en Barcelona, el polizón, acompañado de su sueca, pediría asilo político al gobierno español.
Muchos pasajeros se indignaron por la fechoría del subversivo, otros (los menos) se admiraron en voz baja de la audacia de la pareja, y el cordobés... el cordobés, la noche siguiente al baile de disfraces se acodó junto a los gloriosos senos esféricos del bar de la cubierta D, se emborrachó a lo bestia y se agarró a trompadas con el primero que vino a hacerle chistes sobre el asunto.
Paella monstruo
(sobre una idea de Santiago Arias)
Los timbrazos del teléfono taladran sin piedad mi siesta madrileña. Ciego de sueño, me tambaleo desde el dormitorio hasta el saloncito en donde trina y trina el maldito aparato. Al descolgarlo una voz inconfundiblemente argentina, qué digo, rosarina, me atruena en el oído:
—¡Soy Adrián! ¡qué hacés, ché! ¡qué bien! ¡qué alegría encontrarte! Me pasó tu número Carina, aunque no estaba segura si todavía vivías ahí...
—¡Oh! ¡Qué buena onda! ¡Sí! –responde mi programa de cortesía automática, porque no identifico al dueño de esa voz amistosa. Mi memoria se ha vuelto perezosa, pero el cerebro entumecido se pone a procesar ese timbre nasal y por suerte no tarda en dar con el archivo correspondiente: ya, Adrián Roncoroni, un compinche de mi época de escribiente en los tribunales de Rosario.
—¡De gira por Europa! –anuncia eufórica, imparable, la voz nasal– Con la excusa del congreso de criminología en Barcelona me vine a pasear en compañía de Carlitos, ¿te acordás de él? Seguro que sí. ¡Carlitos, el que llevaba conmigo las demandas laborales! Un tipo macanudo. Y no lo digo por tenerlo acá al lado escuchando la conversación...
—¿Carlitos? Carlitos... –intento concentrarme y hacer memoria, cosa que me cuesta un poco porque el torrente verbal me inunda la oreja:





























