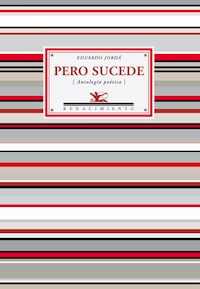Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En 2012, en los peores momentos de la crisis económica, el escritor Eduardo Jordá vivió un semestre en Carlisle, una pequeña ciudad universitaria del interior de Pensilvania, muy cerca de los Apalaches. Pájaros que se quedan —un título inspirado en un verso de Emily Dickinson— es la radiografía de esa ciudad en la que conviven, sin apenas tocarse, la América culta y liberal de los colleges universitarios con la América profunda de los granjeros arruinados y de las fábricas que van cerrando irremisiblemente. En este libro, que amalgama elementos de diario, ensayo, novela y relato de viajes, Jordá hace un retrato de la América optimista que se iba derrumbando poco a poco mientras aparecía el fantasma de Donald Trump.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Eduardo Jordá Forteza, 2019.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2019. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO603
ISBN: 9788491874881
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
DEDICATORIA
CITA
POEMA 335
CUANDO FUI AMERICANO
PROFESSOR JORDA
GPS
EL LADO MALO DE LAS VÍAS
LUCIÉRNAGAS
CAMPUS
GANSOS SALVAJES
EL LLANTO DEL ZORRO ROJO
PREDECESORES
MOLLY
CALABAZAS
REENCUENTRO
ARCE ROJO
WALMART
BUITRES
CEMETERY RIDGE
EN EL ÁNGULO
ESPERANDO A SANDY
SEIS VIDAS
TAXI
ESTA TIERRA ES TU TIERRA
WOODY GUTHRIE EN EL HOSPITAL ESTATAL DE BROOKLYN
LÍMPIATE LOS PIES EN LA ESTERILLA
TUSCARORA
NIEVE
SOMOS —LOS PÁJAROS— QUE SE QUEDAN
A VERA Y MIGUEL
Somos —los pájaros— que se quedan.
EMILY DICKINSON
POEMA 335
—¿Adónde va? —preguntó el desconocido.
El sol acababa de salir. Era un día de noviembre frío y desapacible. Según el mapa del móvil, el autobús que iba a Harrisburg estaba en algún lugar del centro de Pensilvania. El paisaje era el habitual en una autopista suburbana: postes de electricidad, una gasolinera Sunoco, un almacén que un rótulo identificaba como una Tienda de Suministros del Ejército de Salvación, una hilera de naves industriales, un aparcamiento frente a un centro comercial Walmart...
En el autobús viajaban muy pocos pasajeros. En la parte delantera había varias mujeres que bromeaban con el conductor. En Pensilvania no era habitual oír risas ni carcajadas en un lugar público, pero en aquel autobús reinaba el bullicio a primera hora de la mañana. Cosa más rara aún, el conductor participaba en la algarabía general. Las mujeres eran limpiadoras, empleadas, auxiliares de clínica, dependientas. Recién levantadas, muertas de sueño, cansadas de la vida que llevaban, hartas de sus maridos —si los tenían—, iban a trabajar a Harrisburg durante ocho o diez horas por un sueldo de diez dólares la hora, pero aún tenían ganas de reír y de bromear. Pájaros que cantaban desafiantes cuando se acerca la tormenta.
Sin embargo, el hombre que estaba sentado al otro lado del pasillo, en la parte trasera del autobús, no participaba en las risas ni en la alegría de las mujeres. Hasta entonces se había mantenido en silencio, mirando al frente, como alguien que acabara de abandonar un lugar de reclusión —una cárcel, un hospital— y no supiera muy bien cómo debía comportarse en su nueva vida. De repente noté que se levantaba y avanzaba hacia mi asiento. Fue entonces cuando me hizo la pregunta: «¿Adónde va?».
Yo estaba intentando leer un libro de poemas de Emily Dickinson. En el college teníamos la semana de vacaciones del Día de Acción de Gracias y me había propuesto ir a Harrisburg, y desde allí, coger un tren hacia... ¿Hacia dónde? Eso es lo que no tenía muy claro. Quizás hacia Filadelfia o Nueva York, o tal vez hacia Washington. Incluso me apetecía alquilar un coche y volver atrás, hacia el sur, en dirección a Virginia Occidental, un estado que me atraía visitar porque todo el mundo me había disuadido de ir allí («Pero si allí no hay nada más que palurdos y montañas», me decían mis colegas de clase). Bueno, el caso es que mi destino inmediato era Harrisburg, pero todavía no tenía decidido adónde iba a ir. Incluso no sabía muy bien si al llegar a Harrisburg me limitaría a dar un paseo por la ciudad y después volvería a casa, en Carlisle, a cuarenta kilómetros de allí.
Levanté la vista del libro de Emily Dickinson. El hombre que me había preguntado adónde iba se había inclinado un poco más hacia mí. Al cabo de un segundo de indecisión, reconocí quién era. Era un hombre que trabajaba haciendo de chico para todo en uno de los pubs de la ciudad, en el Alibi’s, creo. Cargaba cajas de cerveza, limpiaba los billares, ayudaba a repartir comandas, recogía los dardos y las dianas. Tenía una edad indefinida —quizá treinta y pocos, quizá cincuenta y muchos—, llevaba el pelo largo como un indio, vestía camisas a cuadros y tenía la piel muy blanca, como si nunca le hubiera dado el sol. Yo lo veía a menudo, apoyado en la pared trasera del pub, siempre solo, mirando los coches que pasaban o las ardillas que correteaban por los árboles. Una vez le había visto sonreír solo, como en un irreprimible estallido de gozo, mientras un tibio rayo de sol le daba en la cara.
«¿Adónde iba?», me pregunté yo mismo antes de que aquel hombre volviera a hacerme la pregunta. Intenté encontrar una respuesta, pero no se me ocurrió nada que pudiera responder. Por un segundo pensé en una pareja de motoristas de mediana edad —él con una lacia melena rubia y gafas Rayban y desgastadas botas de cuero, ella con ropa vaquera y una fría mirada de permanente reserva— que siempre estaban sentados en el banco que había frente al juzgado de Carlisle, justo delante de la parada del autobús de Harrisburg. En la moto de gran cilindrada, aparcada en la acera, llevaban una gran bandera confederada. Aquella pareja se pasaba horas y horas sentada en el banco, sin hablar, sin moverse, sin siquiera mirarse. Quizá ya se habían dicho todo lo que tenían que decirse en esta vida. O quizá no se habían dicho nada aún y estaban esperando el momento adecuado para empezar a hacerlo, un momento que por lo visto no llegaba nunca. ¿Adónde iba aquella pareja? ¿Qué pretendía? ¿Qué buscaba? ¿Y qué hacía sentada en el cruce entre Hanover St. y High St., exhibiendo con orgullo la bandera confederada frente al juzgado donde ondeaba la extraña bandera de Pensilvania, de un azul muy oscuro, con sus dos caballos negros encabritados y su águila calva?
El hombre del autobús se inclinó un poco más hacia mí. Pensé que estaba borracho, aunque parecía extrañamente en calma, como si nunca en la vida hubiera estado más sereno ni más lúcido que en aquel viaje en autobús. Antes de que volviera a hacerme la pregunta («¿Adónde va?»), abrí el libro de poemas de Emily Dickinson, por el simple deseo de hacer algo que pudiera retrasar la respuesta. Mis ojos fueron a parar a un verso del poema 335: «Somos —los pájaros— que se quedan».
Era un verso enigmático, como tantos otros versos de Emily Dickinson. Los pájaros no están hechos para quedarse, sino para migrar de un sitio a otro siguiendo el ciclo de las estaciones. Enseguida pensé en mis hijos, que me habían despedido desde la ventana de la casa de su abuela, en Islantilla: «Adiós, adiós, vuelve pronto». Y pensé, no sé por qué, en un profesor del college que había conocido, el profesor Martínez Vidal, un catalán nacido en Lyon que acababa de morir a causa de un linfoma y que cada domingo ayudaba a decir misa en la iglesia episcopaliana de San Juan, que estaba justo al otro lado de High St.
«Somos —los pájaros— que se quedan», decía el verso de Emily Dickinson. «Adiós, adiós, vuelve pronto», me habían dicho mis hijos, asomados a la ventana con su abuela, como si salieran de un cuadro de Murillo. «Si tomara las alas del alba / y emigrara hasta el confín del mar, / aun allí me alcanzaría tu mano», rezaba el profesor Martínez Vidal en la iglesia de San Juan cuando recitaba el salmo 139.
El autobús se detuvo en un semáforo. «Camp Hill», anunció el conductor. El hombre que me había preguntado adónde iba volvió deprisa a su asiento, se sentó y volvió a quedarse quieto, con la vista fija hacia el frente, como cuando salía a tomar el aire y se pasaba un rato en la calleja trasera del pub para que el sol tibio le acariciara la cara.
CUANDO FUI AMERICANO
Durante una semana, cuando yo tenía nueve años, fui americano: viví en América, fui al colegio en América, hablé en inglés con mis compañeros de colegio en América y canté cada mañana el himno americano con la mano en el corazón. Eso ocurrió a miles de kilómetros de la Norteamérica real, en la primavera de 1965, en Palma de Mallorca, en una casa frente al mar, en Porto Pi. El número de teléfono sólo tenía cinco cifras: 30356. La dirección también era breve: Calvo Sotelo, 384. Hoy la calle ya no se llama Calvo Sotelo. Ahora se llama Joan Miró.
Un sábado de abril o mayo oí voces muy raras saliendo del despacho de mi padre. Me acerqué tímidamente a la puerta y me puse a escuchar. Parecía la voz de mi padre, pero lo que decía no tenía ningún sentido para mí. Sus palabras, incomprensibles, se repetían varias veces, subían y bajaban de tono, se interrumpían, volvían a fluir. Nadie le contesta ba, nadie parecía escucharle, pero su conversación se reanudaba una y otra vez, siempre con las mismas palabras, siempre con las mismas repeticiones.
—Pase —gritó de repente mi padre, que había desarrollado, como casi todos los funcionarios públicos, un sexto sentido para detectar si había alguien al otro lado de la puerta (o de la ventanilla). Mi padre había adquirido esa habilidad en su consulta de médico de la Seguridad Social. Incluso me llegó a contar que podía averiguar el número exacto de personas que esperaban en el pasillo. Por lo demás, mi padre no distinguía jamás el silencioso despacho que tenía en nuestra casa de Porto Pi de su consulta abarrotada en la planta de Traumatología del hospital de Son Dureta. Todo lo que hubiera al otro lado de la puerta eran pacientes, enfermos, urgencias, enfermeras, celadores.
—Pase —volvió a gritar, al ver que no entraba nadie.
Entré. Mi padre estaba de pie frente a la mesa de su escritorio, donde tenía una estatuilla con un carabao sobre el que iba montado un hombre muy gordo vestido con una especie de túnica. Aquel hombre gordo era Confucio, el sabio chino, según me había explicado mi padre en otra ocasión. ¿De dónde había salido aquella estatuilla? ¿Quién se la había regalado? ¿Y qué hacía allí? Nunca lo supe.
Yo creía que había alguien más en el despacho, pero mi padre estaba solo y tenía un micrófono en la mano. Aquel día, junto al carabao negro de Confucio, había un magnetófono de dos pistas, con bobinas grandes que giraban muy despacio y grandes teclas de plástico. Era un armatoste plateado, enorme, tan sólido y feo como una fábrica de ladrillos.
Mi padre apretó una tecla de la grabadora; las bobinas dejaron de girar. Luego soltó el micrófono. Me quedé embobado mirando la grabadora.
—Nos vamos a vivir a América —me dijo con la vista fija en la grabadora.
—¿Qué?
Yo no sabía nada. Nadie había dicho nada en casa, ni mi madre ni mis hermanos, ni mucho menos mi padre.
—Sí. Me han ofrecido un trabajo en un hospital. Cuando apruebe el examen de inglés, nos iremos.
En aquel momento, mi padre volvió a coger el micro y empezó a hablar con la misma serie de repeticiones y modulaciones que yo le había oído desde el otro lado de la puerta. «Come... back... tomorrow». Mi inglés era pésimo, aunque entendía algunas palabras que había aprendido en los discos de los Beatles que se traía a clase un chico sueco al que todos llamábamos Hokey, por el lobo Hokey de los dibujos animados de Hanna-Barbera: «Tomorrow», «come», «back».
Mi padre debió de darse cuenta de que yo estaba allí, porque se puso de espaldas, mirando hacia la ventana, como si le diera vergüenza que yo lo viera hablar en aquel inglés tibuteante.
Cuando se dio la vuelta, reparé en la mancha diminuta que mi padre tenía en la nuca. Era un triángulo perfecto, equilátero, de pelo blanco en medio de su mata de pelo negro. Mi padre tenía treinta y siete años, pero desde que era muy joven tenía aquel triángulo diminuto de pelo blanco en la nuca. En el baño, yo cogía un espejito de mano de mi madre y me miraba la nuca buscando aquella señal. ¿Era un indicio de algo que iba a determinar mi destino? ¿Una marca de nacimiento? ¿El anuncio secreto de un acontecimiento trascendental? Y si era así, ¿de qué?
Pues bien, ahora ya tenía la respuesta: aquel triángulo de pelo canoso en la nuca de mi padre había sido el anuncio secreto de un hecho extraordinario que justo ahora se iba a hacer real: nos íbamos a vivir a América. ¡América! Para cualquier niño español de los años sesenta, América era California: ese lugar donde las chicas guapas corrían en bikini por la playa mientras los chicos rubios hacían surf sobre las olas; ese lugar que salía en las series de televisión como 77 Sunset Strip: en los recreos nos pasábamos horas intentando aprender a hacernos un tupé como hacía Kookie, el personaje de esa serie que se metía de un salto en un haiga descapotable y que silbaba muy bien y llevaba cazadoras de béisbol que nunca se las habíamos visto puestas a nadie.
Estuve un rato escuchando embobado a mi padre intentando hablar en inglés. ¡América! Mi padre ni siquiera se daba cuenta de que yo estaba en su despacho. Quizás él también tenía la mente puesta en América, en los rascacielos aerodinámicos que parecían hechos a la medida de King Kong, en los hospitales con suelos de linóleo siempre brillante, en las salas de espera con sillones de cuero y apoyabrazos cromados, en la gente limpia y próspera y sonriente que no escupía ni hablaba a gritos por la calle, en ese país afortunado que había tenido un presidente como John Fitzgerald Kennedy...
¡América! En la estantería del despacho vi los lomos de color rojo de unos volúmenes que me gustaba mirar cuando me metía a escondidas a fisgar entre los libros de mi padre. Eran tres volúmenes encuadernados en piel de color burdeos, uno dedicado a Francia, otro a Italia y otro a Estados Unidos. El mundo en color, se llamaban. Eran libros ilustrados que traían mapas de las regiones de cada país con dibujos a modo de cómic. El libro que más me gustaba era el de Estados Unidos, con los cincuenta mapas de cada uno de los estados dibujados por un tal Jacques Lizou. Igual que con el carabao de Confucio, yo no tenía ni idea de dónde había sacado mi padre aquellos libros. Quizá le habían llegado como regalo por una suscripción a la revista Life en español. O quizá formaban parte de la compra de una enciclopedia Collier en veinte volúmenes. Mi padre nunca sabía decirle que no a un comercial que vendiera libros, aunque fuera la Collier’s Encyclopedia, una enciclopedia en inglés —un idioma que nadie entendía— compuesta por veinte gruesos volúmenes con cantos dorados.
Cuando él no estaba, me gustaba entrar a escondidas en su despacho y me ponía a mirar aquel libro en cuero rojo dedicado a Estados Unidos, sobre todo por los mapas maravillosos de estados. A mí me intrigaba mucho el mapa de Vermont, porque había un hombre sonriente, vestido con un mono azul de tirantes, que estaba fabricando jarabe de arce (¿qué demonios sería el jarabe de arce?). También me atraía el de Georgia, en el que otro hombre sonriente —igualmente vestido con un mono azul— cargaba con un tonel de trementina (¿qué demonios sería la trementina?). En cambio, el mapa de California me decepcionaba porque no mostraba haigas descapotables ni chicas en bikini ni chicos rubios haciendo surf. En el mapa de California se veían varias iglesias blancas con nombres poco atractivos —San Diego, Santa Rosa—, y un gran bosque de secuoyas (¿qué demonios serían las secuoyas?) muy cerca de un puente que cruzaba la bahía de San Francisco. También había vaqueros, marinos, granjeros que cultivaban sandías, bañistas, buscadores de oro, pero ni siquiera había un hombre sonriente fabricando jarabe de arce ni cargando con un tonel de trementina. En un islote —la isla de Alcatraz— se veía a un preso taciturno mirando el mar encrespado desde detrás de los barrotes. ¿Aquello era California? No, no, no podía ser. Seguro que el autor del mapa —quienquiera que fuera aquel Jacques Lizou— se había equivocado. O quizás había querido gastarle una broma al lector.
Sin que mi padre se diera cuenta, salí del despacho. Dejé su voz flotando frente a la mirada distraída de Confucio, inmóvil sobre su carabao negro: «Here... work... yesterday». Al salir, nuestra casa del número 384 de la calle Calvo Sotelo ya no estaba en Mallorca, sino en Vermont o en Georgia. «¡Nos vamos a vivir a América!».
Aquella fue la semana en que yo viví en América. Y digo América porque así es como llaman los norteamericanos a su país: América, y no Estados Unidos o Norteamérica, y yo en aquellos días de abril fui americano, no norteamericano ni estadounidense. En el colegio —el Luis Vives de Palma— siempre salía a la pizarra muy seguro de mí mismo, porque yo ya era americano y estaba mascando chicle e iba vestido con camisas a cuadros de leñador y con pantalones vaqueros con el dobladillo subido. Si el profesor me recriminaba no saberme qué era un serventesio, me encogía de hombros y le devolvía una mirada cargada de desprecio, como la que le adivinaba al sabio Confucio del escritorio de mi padre. Total, qué me importaba lo que me dijera el profesor. Y para qué demonios quería saber lo que era un serventesio. Nos íbamos a vivir a América. Orgulloso, desafiante, ya se lo había comunicado a todos mis compañeros de clase. «Nos vamos a vivir a América». Incluso les había explicado en qué lugar de California íbamos a vivir: en Secuoya, justo al lado del puente de San Diego.
El sábado siguiente volví a ir al despacho de mi padre. Imaginé que estaría practicando su inglés para irnos a América, pero no oí nada. Llamé tímidamente a la puerta.
—¡Pase!
Entré. Mi padre estaba escribiendo algo en una de sus gruesas cuartillas de papel barba.
—¡Ah, eres tú! —dijo.
Me senté en uno de los dos incómodos sillones castellanos de estilo antiguo, con respaldo y asientos de cuero áspero. Por suerte, en América los sillones serían cómodos y abatibles, y todos tendrían bonitos apoyabrazos cromados.
—¿Sí? —preguntó sin levantar la vista de la cuartilla.
—¿No íbamos a irnos a América? —pregunté muy despacio.
—No, ya no.
—¿No? —tartamudeé.
—No. Todo se ha anulado.
—¿Anulado?
—Sí.
Esperé que mi padre ampliara la información y me explicara por qué se había anulado el viaje. Pensé que tal vez había suspendido el examen de inglés y tendría que repetirlo, así que estaríamos obligados a aplazar unos meses el viaje. O quizás el hospital americano que lo había contratado había introducido a última hora un cambio de planes y ahora mi padre necesitaría más tiempo para organizar el traslado de toda su familia. Pero mi padre no dijo nada más.
Levantó la vista y me miró con una sombra de desconfianza, como si de pronto hubiera detectado una presencia extraña delante de su escritorio.
—¿Te pasa algo? ¿Estás mal? ¿Te duele algo?
Tragué saliva.
—No, no. Estoy bien.
Se me quedó mirando como si intentara establecer un diagnóstico del estado de su hijo. Pensé que iba a extenderme una receta o a ordenar que me hicieran una radiografía. De hecho, en la escribanía de bronce que tenía en el escritorio guardaba los volantes para las recetas de la Seguridad Social.
—Es que... yo creía que íbamos a irnos a vivir a América —dije.
—Sí, yo también. Pero ya no.
—¿No?
—No.
Miré el carabao de Confucio. Con la pluma en la mano, mi padre miró en la misma dirección que yo. Captó una mota de polvo en el animal y la limpió pasando muy deprisa el dedo índice por el lomo.
—¿No... no nos iremos? —pregunté.
—No.
—¿Ya no nos iremos a vivir a América?
—No.
Dirigí una última mirada al carabao y salí del despacho. Tuve que inventar una historia muy complicada para explicarles a mis amigos por qué no nos íbamos a vivir a América, aunque tampoco hizo falta que me extendiera mucho porque ninguno me había creído.
—¿Secuoya, Secuoya? —repitió en tono burlón Rafa Balaguer cuando anuncié que se había cancelado el viaje—. Pero si en California no hay ninguna ciudad que se llame Secuoya. Y el puente de San Francisco es el Golden Gate, hombre. San Diego está muy lejos de allí, al lado de la frontera mexicana.
PROFESSOR JORDA
En septiembre de 2011 me llegó un mail desde un college de Pensilvania del que yo no había oído hablar en mi vida. Un profesor del Departamento de Español había leído un poema mío, «Corazón», que acababa de ser publicado como plaquette por el Centro Cultural de la Generación del 27, de Málaga. El poema llevaba una hermosa ilustración de Madeleine Edberg. Yo imaginaba que «Corazón» había tenido cinco lectores, o tal vez seis si hacía cálculos optimistas. Por lo visto, uno de aquellos lectores era el profesor de Pensilvania. En el mail me preguntaban si quería participar en la Semana Poética del college.
Lo único que yo sabía de Pensilvania era lo que había visto en el libro sobre Estados Unidos que mi padre tenía en su despacho de Porto Pi y que yo había estado leyendo, impaciente, durante la semana en la que creí vivir en América. Muchos de aquellos mapas se habían quedado grabados en mi memoria, pero el mapa de Pensilvania era uno de los que me habían parecido menos atractivos de todos. Recordaba haber visto a un hombre con peluca que se bajaba de un barco. En otro lugar del mapa, un hombre sonriente trabajaba en una fundición que soltaba enormes llamaradas que subían al cielo. El hombre, como casi todos los trabajadores que salían en los mapas, también iba vestido con un mono azul. En medio del mapa solo salían bosques, muchos bosques. Pensilvania, según había leído en el texto que acompañaba al mapa, significaba ‘el bosque de Penn’. William Penn, por cierto, era el hombre con larga peluca de rizos y sobrero triangular que se bajaba del barco en el puerto de Filadelfia (o al menos yo así lo recordaba). Un cuáquero, decía el texto. ¿Qué demonios era un cuáquero? Imposible saberlo. El resto de Pensilvania eran bosques, minas, granjas, un gran río que partía el estado por la mitad y carromatos conducidos por hombres barbudos. Eso era todo. No había ni jarabe de arce ni toneles de trementina. Ni siquiera había pequeñas misiones encaladas ni secuoyas tan altas como montañas. Nada resultaba atractivo.
Durante una buena parte de mi vida, el nombre de Pensilvania apenas logró evocar nada más que lo que se veía en aquel mapa ilustrado con dibujos de cómic. Es cierto que había oído hablar de las acerías de Pittsburgh (que ya estaban en el mapa) y que también había oído hablar de Filadelfia, el puerto donde había desembarcado William Penn. También había oído hablar de los amish —sobre todo desde que vi la película Único testigo—, aunque no tenía muy claro que los amish vivieran en Pensilvania. Aparte de eso, Pensilvania era terra incognita para mí.
Andando el tiempo, aquella invitación a un recital de poesía se transformó en una oferta de trabajo como profesor invitado durante un semestre en el Departamento de Español. Para mí, 2012 fue el peor año de la crisis. Todos los periódicos para los que escribía recortaron las tarifas de las colaboraciones. Las traducciones cayeron en picado. Las propuestas de trabajo prácticamente dejaron de llegar. Y así, en el otoño de 2012, el autor de una oscura plaquette poética llamada «Corazón» se convirtió en visiting scholar de un college de Pensilvania: Professor Jorda, con el visado J-1 de estancia y con el número 58-47-3803 de la Seguridad Social.
Casi cincuenta años más tarde, el anuncio que me había hecho mi padre se iba a hacer realidad.
Llamé por teléfono a mi padre. Se lo conté.
—¿Conque te vas a vivir a América, eh?
—Sí —respondí con orgullo, aunque en realidad no había nada de lo que pudiera sentirme orgulloso. Si me tenía que ir a vivir a América era porque no había sabido ganarme la vida como era debido. Aquel viaje no era una prueba de éxito, sino una indiscutible demostración de fracaso. En una entrada de sus diarios, escrita a comienzos del siglo XX, el cascarrabias de Léon Bloy decía que los nuevos instrumentos de locomoción —los trenes, las bicicletas, los coches— no eran más que medios de huida. «La gente no quiere viajar, lo que quiere es huir», decía Bloy. En cierta forma tenía razón. Y allí estaba yo, un siglo más tarde, huyendo a otro lado porque no había sido capaz de mantener a mi familia.
—¿Y adónde vas? —preguntó mi padre.
—A Pensilvania —contesté.
—Ah, Pensilvania...
Esperé a que mi padre terminara la frase, pero no añadió nada más. ¿Qué había querido decir? En un primer momento, se me ocurrió evocar lo que me había dicho aquel día, con la pluma en la mano, en su despacho de la casa de Porto Pi: «No, ya no nos vamos. Ya no». Quizás ahora querría explicarme por qué no nos habíamos ido a vivir a América cuando yo tenía nueve años. Pero al final no dije nada. La vida de mi padre tampoco iba bien: su hija pequeña —mi hermana— estaba enferma, su vida profesional se había desmoronado, su prestigio se había ido a pique. Ahora incluso rehuía pasar por la calle en la que había estado su casa, que había acabado en poder de los acreedores y los bancos.
—¿Te parece un buen sitio Pensilvania? —pregunté, ansioso por descubrir un indicio de lo que había pasado.
—Bueno, sí, no está mal...
¿Aquello era todo? Durante su carrera, mi padre se había recorrido casi todos los hospitales importantes de Estados Unidos: congresos médicos, conferencias, invitaciones, sesiones clínicas... ¿No tenía nada más que decirme acerca de Pensilvania? ¿Nada? ¿Ni un consejo? ¿Ni el nombre de un restaurante, él, que parecía coleccionar nombres de restaurantes, sobre todo si eran de buena carne de solomillo?
Mi padre dejó la frase sin terminar. Noté cierta incomodidad al otro lado del teléfono.
—Aunque la verdad es que no la conozco muy bien —añadió, después de una pausa que se me hizo muy larga.
Intenté facilitarle un poco las cosas.
—Bueno, ahora soy yo el que se va a vivir a América —dije.
Mi padre no reaccionó. Cambió de tema y se puso a hablarme de política. Estaba claro que no iba a hacer ninguna referencia a aquel viaje a América y al trabajo que le habían ofrecido en un hospital en 1965.
A lo mejor, pensé en un principio, mi padre ya se había olvidado de aquel viaje, pero eso era muy poco probable. Tenía una memoria portentosa, y más aún cuando se trataba de viajes. Recordaba los nombres de los hoteles, los números de vuelo, los horarios, hasta los nombres de los taxistas que lo habían llevado al aeropuerto.
—Papá...
—¿Sí?
Era el momento de preguntarle, era el momento de averiguar qué había pasado con aquel viaje que nunca llegó a ser real. Incluso llegué a plantearme que haber cancelado aquel viaje, tantos años atrás, era una de las razones por las que mi padre vivía encerrado en sí mismo, aislado, huraño, permanentemente en alerta, como si un enigma muy doloroso le estuviera royendo el corazón.