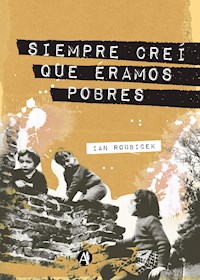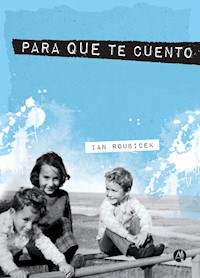
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
—¿Dónde lleva la tilde? —Depende. —¿Depende de qué? —Depende del tiempo. —¿Frío o calor? ¿Nublado o soleado? —No. Contar requiere de tiempo. Leer lo contado, también. Pará que te cuento sería ese imperativo para el lector, necesario para recibir estos relatos. Para el supuesto de que no tenga ese tiempo quedará el interrogante de para qué te cuento. —¿Podrías resumir en 15 renglones de qué va el libro? —No, si pudiera hacerlo no hubiera escrito el libro. Básicamente son cuentos, relatos e historias anecdotizadas. Tampoco es tan largo.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
IAN ROUBICEK
Para que te cuento
Siempre creí que éramos pobres
Ian Roubicek Para que te cuento : siempre creí que éramos pobres / Ian Roubicek. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2022.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-3346-3
1. Cuentos. I. Título. CDD A863
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Tabla de Contenidos
Prólogo
Adelantados
Rapid Color
Cinema center
Artes primarias
To other thing butterfly
Ceramistas
Nylon
El tío Héctor
Barrenadores
Castillos de arena
Ecologistas
Casino
Escoba
Treinta y tres de mano
Hogar Obrero
Minutas
Van Heden
El Tejado
Bidones
Yogurt
El Totomóvil
Lustrabotas
Mocasín
Piojos
Hacer la digestión
Amistad transitiva
Patio mío
El cuero número cinco
Querosén
Sensaciones
Noubadi nous
Australiano
Hamaca
Juego de tronos
Opi techado
Comida de hospital
A full con Toddy
Argollas
El pez por la boca muere
Paradigmas dentales
Proetz
Swimming Pool
Canto PRI
Doble techo
Alegre mascarita
Pesebre
Espinazo
Rulemanes
Para toda la vida
Matematicófilos
Científicos de palo
De la sala al comedor
Mandale fruta
Mazapán
Sabores bañados
Masitas
Atractivo
Barrilete cósmico
El catalán
El lengüetazo
En pipa
El cabeza
La cama elástica
Tender
Desayuno en América del Sur
Tostada
Historia con mate cocido
El equipo completo
Titanes
Presente
El croto
De tal palo
Corta pasto
Popular sur
Ampollas
Bertos
Mozarteum
Escultismo para muchachos
Sol de noche
Sugus
Textiles
Hasta las últimas consecuencias
Landmarks
Table of Contents
A mi familia toda que me da letra
Prólogo
Tiene que haber pasado así. La vida son recuerdos y los recuerdos, recuerdos son. Quedan flotando entre el límbico y la corteza cerebral para armar una conjunción de historias interconectadas que ya no sé si son verdades almacenadas, fotos que vi en un álbum o alguna historia que me contó un familiar.
En la cabeza están las cajitas de guardar más o menos ordenadas, pero a veces no me acuerdo en cuál puse cada cosa. Además, siempre tengo la sensación de que para guardar más cosas tengo que vaciar las cajitas viejas, pero no puedo desechar el teléfono fijo de nuestra primera casa, ni aquel cumpleaños de seis al que me llevaron obligado. Cuando los astros se alinean y algo me lo dispara me encuentro con que allí siguen los vestigios de un recuerdo: un nombre, una fecha, una época, un olor, un sentimiento o ese número telefónico fijo de Funes, al que ahora solo llaman por promociones. Funes es la denominación que recibía la casa donde se desarrollaron gran parte de estos relatos, y tiene su caja especial en mis memorias. Esa está bien etiquetada, y mientras tenga acceso a ella voy a seguir contando.
“Con la excepción de Terminator 2, las segundas partes siempre fueron malas”
Sarah Connor
(de las de la guía de teléfono, la última)
A mediados
Para los que venían de familias con hermanos pares la condición de hermano del medio era irrelevante: si eran solo dos hermanos, los extremos ya quedaban definidos y si eran cuatro o seis siempre había un aliado cerca en la hermandad para enfrentar cualquier vicisitud. Pero los que fuimos tres o cinco hermanos supimos desde temprana edad que hay uno que siempre queda colgado. En la combinación de actividades lúdicas el que quedaba colgado podía ser cualquiera, ya que la afinidad por determinado juego hacía la propia selección natural. Y pocos eran los juegos que habilitaban la posición de un tercer jugador. Por eso el truco gallo nunca llegó a popularizarse.
Pero para otros quehaceres de la vida el colgado estaba predeterminado por el orden de nacimiento y era siempre el del medio. Y en ese punto surgían múltiples instancias de desigualdad que la ley familiar no alcanzaba a aclarar en ninguno de sus códigos. Los que tuvimos el honor de estar en el medio de un número impar de hermanos, supimos tempranamente que estábamos ahí con la única obligación de hacer notar estas desigualdades.
Ser el hijo del medio era un privilegio intermedio. Era el privilegio de no poder hacer lo que hacía la hermana mayor “porque ella ya era grande” y, al mismo tiempo, no poder hacer lo que le permitían al más chico porque ahora “el grande eras vos para hacer esas cosas”. Límites más imprecisos para la grandeza no volví a conocer jamás y probablemente de ahí surgió mi incapacidad de reconocer los signos de mayor y menor.
Adelantados
Mi viejo fue un adelantado en dos aspectos: el primero fue la fotografía y las filmaciones; y el otro fue la computación. Del segundo solo diré que aún sigue enojándose con Bill todas las mañanas porque le entró al producto de las ventanitas ya con la flexibilidad neuronal en baja y cuando logra aprender algo le cambian la versión del sistema operativo.
En cuanto a la fotografía papá era un gran aficionado con toques de profesional. Era de los tipos que siempre llevaba colgada la Pentax al cuello y encontraba o forzaba la situación del clic. Gracias a lo cual de cada evento familiar, deportivo, eclesiástico o académico quedó documental de respaldo.
Pero no solo era ejecutor del disparo, sino que también avanzó en el oscuro campo de las revelaciones. Llegamos a tener en comodato, durante varios años, un equipo de revelado que era del tío Erik y con el que dimos nosotros mismos los primeros pasos en convertir un negativo en papel blanco y negro. Era más bien un blanco y marrón porque nunca tuvimos la dicha de tener reactivos no vencidos, y los revelados ya salían sepia a pesar de ser fotos recientes.
Papá tenía ese don del disparo a tiempo, y en general era un don familiar, del que yo fui seguramente el peor exponente: cuando todos tenían cámaras que sacaban fotos rectangulares yo tenía la que sacaba cuadradas. Cuando todos tenían rollos de 36 yo a duras penas llegaba al de 24. Cuando todos revelaban un 95 % del rollo, yo recibía con furia diez cuadrados desenfocados. Y cuando todos tenían una camarita presta en el teléfono yo todavía andaba con el Nokia 1100.
La vocación paterna por la fotografía llenó nuestra casa de álbumes y albumcitos más o menos ordenados donde se acumularon recuerdos desde el blanco y negro al color. Con lo que llegué a un punto de la vida en que no sé si lo que cuento y recuerdo está en mi memoria realmente o solo es parte de aquellos álbumes familiares.
Rapid Color
El único negocio al que en mi familia no se le cuestionaban precios ni calidades y simplemente se iba por tradición fue Rapid Color, una casa de fotografía que quedaba a pocas cuadras de donde vivíamos. Para cuando los tres hermanos llegamos a la vida familiar ya las fotos se revelaban allí, y tardé varios años en saber que había otros lugares que hacían lo mismo para convertir tus negativos en papel coloreado.
Era el único lugar de la ciudad en el que a mi padre lo reconocían como cliente. No siendo un fotógrafo profesional, aportaba su cuota semanal en rollos de treinta y cinco milímetros, y haciendo múltiples copias de las mejores fotos para regalarle a cada uno de los participantes que habían sido retratados.
El local estaba en una calle interior sin grandes luminarias ni carteles indicativos, pero nos quedaba de paso entre nuestra casa y el hospital donde trabajaba papá. Así que la casa de fotografía era una de las paradas cotidianas obligadas, como quién pasaba por la verdulería en busca del alimento fresco.
Si hubiera cotizado en bolsa hubiéramos sido dueños de una buena parte del paquete accionario, pero hoy estaríamos fundidos porque cuando las impresoras empezaron a reemplazar a las reveladoras y los teléfonos a las réflex, nuestros amigos de Rapid Color estuvieron más bien Lentid Blanco y Negro.
Cinema center
La filmografía propia era el género predilecto de las veladas familiares en Funes. Nada de Hollywood ni Walt Disney, nos divertíamos viéndonos a nosotros mismos reflejados desde el proyector ocho común de color gris con la película discurriendo por toda su estructura, y volcando su contenido sobre una pantalla brillante que montábamos en el living.
Todo empezaba mucho antes de poder estar reunidos viendo pelis familiares como si fueran series de Netflix. Papá tenía una cámara filmadora ocho común y luego tuvo una súper ocho con las que dejaba constancia de todo lo posible. Nunca supe si el ocho común se llamaba así antes del súper ocho o adquirió su apellido solo para diferenciarse del súper.
Cuando papá se descolgaba la Pentax del ojo de fotógrafo empuñaba la filmadora para que el retrato anterior ahora cobrara vida y tuviera su correlato en movimiento. Las películas se grababan en unos rollitos de cinco minutos que había que mandar a revelar a algún lado (Buenos Aires o New York, nunca supe) y llegaban meses después por correo, cuando ya habíamos crecido y habíamos olvidado su contenido.
Papá tenía el instrumental para cortar y pegar las cintas por lo que a veces armaba una larga duración sumando varias de las cortitas, y quedaba un producto completo presentable en el próximo show familiar. Con un poco de destreza creaba unas películas en reversa que estaban filmadas al revés desde el inicio y hasta con la cámara invertida. Cuando venían reveladas se veía a todos haciendo las cosas de atrás para adelante. Así teníamos las del Tigre saliendo mágicamente del río, haciendo saltos mortales desde el agua hacia el muelle y algunas similares subiendo a una hamaca desde la arena.
Para que el espíritu no decaiga cuando en la adolescencia no queríamos que nos retraten nos organizó para hacer una película actuada en que el elenco se completó con cuanto familiar andaba por el pago. Ahí quedó plasmado un hito cinematográfico con libro y dirección de mi viejo y otra película en que animamos a botas y muñecos grabándola cuadro por cuadro.
Pero el gran corolario de todas estas producciones eran los eventos familiares en que nos proyectábamos. Armábamos una pantalla en el living que venía en un tubo con patas. La pantalla, de un blanco nacarado como papel de lija, se desenrollaba para arriba y se enganchaba en un fierro ascendente. La nuestra tenía un rayón grande en el ángulo superior izquierdo, que alguien había emparchado con cinta, y que te quitaba algo de detalle, pero igual nos creíamos en el cine.
Se enchufaba el proyector gris al transformador de 110, se lo posicionaba en altura sobre su propia caja arriba de la mesa del comedor, se le acomodaba el nivel desenroscando las patas, se desplegaban las películas, se colgaba la elegida en el rodamiento anterior, se la enhebraba a lo largo del circuito del proyector recoveco por recoveco, incluso corriendo la lente para adelante, y finalmente se enganchaba en el carrete posterior. Se apagaban las luces y estábamos en el cinema center embelesados con nosotros mismos. Nos reíamos acelerando y frenando la velocidad del proyector, sin llegar al detenimiento completo que quemaba la cinta y uno adquiría formas explosivas en la pantalla mientras se deformaba el celuloide.
El show de ver esas películas era entretenido desde dónde se lo mire: no solo disfrutábamos el contenido y los recuerdos, sino también todo el proceso que incluía el rebobinado y cambio de películas en el que todos queríamos meter mano y que daba tiempo a que la lámpara se enfríe, que era una de las condiciones de buen uso del equipamiento y evitaba los incendios de película. Nunca nos pasó la de Cinema Paradiso así que somos sobrevivientes del celuloide ocho común.
Artes primarias
En casa las cosas eran de manual con algunos toques propios de padres innovadores. Musicalmente tuvimos de cabecera a María Elena Walsh cuyos discos surcaron varias veces nuestra infancia. La María Elena pura de la ridiculez bien entendida que tanta alegría arrancaba a nuestras tardes. De tanto rodar los discos terminaban llovidos en nuestras canciones favoritas. Como no se podían transportar, alguno de los últimos ya los tuvimos en casete cuando logramos conectar un grabador a la electricidad del auto y no tener que comprar una pila de pilas por cada viaje.
El toque de distinción musical venía de la mano del Pro-Música de Rosario. No eran tan conocidos como la María Elena, pero nos traían el cancionero popular centro europeo y latinoamericano a un repertorio infantil de calidad superior. En esa instancia de la vida no sabíamos que era lo que el resto del mundo conocía o no conocía y creíamos que las canciones que escuchábamos eran las mismas para todos los seres de la tierra, y nos quedábamos cantando solos en más de algún fogón.
Nuestro acceso al mundo teatral no era de conductoras infantiles televisivas devenidas en artistas temporales, sino que era casi exclusivo del Teatro Negro de Praga cada vez que aparecía por estos rincones del planeta. Estaba seguro de que teníamos que ir a verlos por cercanía filogenética, siendo mi padre checo nacido en esa capital, pero parece que solo íbamos de cultos que éramos.
To other thing butterfly
Si mis viejos hubieran puesto en idiomas el diez por ciento del esfuerzo que pusieron en mandarnos a cerámica o flauta dulce, hoy seríamos políglotas. Pero visto que no somos ni escultores, ni músicos, quizás exagero un poco con la comparación.
Estaban de moda las academias de inglés entre mis compañeros de primaria y secundaria, pero nosotros nunca fuimos obligados a tales torturas vespertinas. Nunca un First, nunca un ICANA, ni una Cultural Inglesa, ni nada. No por principios antiimperialistas, sino porque en este tema se aceptaba la simple negativa de los niños y tampoco se sabía que el mundo iba a tener el nivel de comunicación al que llegó después.
Salimos con las lenguas vivas tal como nos devolvieron del colegio. Yo, con siete años de alemán (entre jardín y primaria), tres de inglés y dos de francés obtuve una combinación que, a primera vista parecía favorable, pero que en realidad no sumó ni para tres palabras en cocoliche. Terminé mis estudios sin hablar ninguno de los tres idiomas.
Mis intentos posteriores con el inglés fueron en la facultad anotándome tres años seguidos en inglés médico. Mejor dicho: tres veces en el mismo primer año de inglés médico, sin poder terminar ninguno de ellos, ni aprobar alguno de los intentos. Era una materia bastante optativa y desatendida, que llenaba espacios muertos en los mediodías universitarios. De ella me llevé muchos amigos, pero ninguna conjugación de verbos irregulares, porque sistemáticamente la abandonaba cuando empezaban los exámenes de las materias troncales.
Luego pasé a la fase autodidacta. Mi viejo me había regalado una suscripción a una revista médica prestigiosa, así que semanalmente, o más bien cuando el correo argentino decidía, recibía mi ejemplar de fresca información médica en pequeña letra de molde y en la lengua madre de los norteamericanos de Nueva Inglaterra. Así fue como con temple de acero y un Collins de bolsillo aprendí el inglés médico suficiente para entender las noticias escritas de la materia.
Recién en el ‘92, cuando salí de viaje sabático con mi mochila, mi “this is a table” y el mismo diccionario de bolsillo, terminé de aprender el idioma a golpes en la oreja. Porque cuando hay hambre no hay academia dura.
Ceramistas
Las actividades extraescolares y extracurriculares eran una de las principales preocupaciones de nuestros padres. No por necesidad de tiempo para ellos sino por forjar un espíritu innovador en nosotros. Y en ese sentido no fueron por las ortodoxas clases de inglés y se las ingeniaron para buscar diligencias más originales.
De las actividades plásticas curriculares pasamos a la cerámica escolar, con algunas incursiones hogareñas fallidas en crealina y papel maché. Cuando hubo que cambiarnos de colegio consiguieron uno en que, como en el primero, había cerámica como actividad vespertina. O hubo una epidemia de ceramistas en los setenta, o fuimos a los dos únicos colegios con escuela de cerámica incorporada de la ciudad.
Y como si la demostración de nuestras incapacidades creativas dentro del colegio no hubiera sido suficiente también llegamos a ir a la escuela de cerámica de calle Dorrego, que todavía existe, y que como su nombre lo indicaba era una escuela específica para esos quehaceres.
Mi pobre capacidad por hacer cosas originales o útiles se mantuvo dentro y fuera del colegio porque el problema no era con la matriz de desarrollo, sino más con el diseño y la creatividad: la decisión de hacia dónde orientar tus dedos después de haber cumplimentado la larga amasada inicial que había que darle al material para que se ablande.