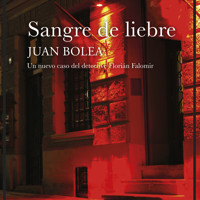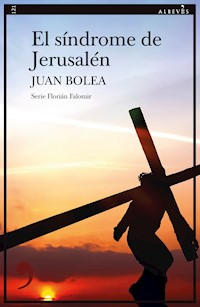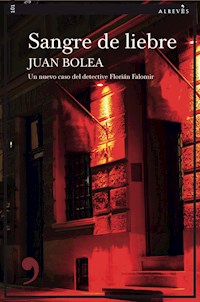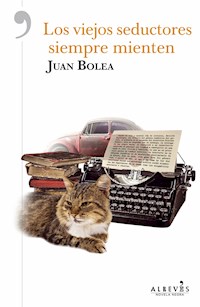7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Alrevés
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Eva Enciso nunca ha sido una mujer temeraria, pero tampoco se ha dejado vencer por sus miedos. Ahora, al frente de la galería de arte que heredó de su padre, intenta abrirse camino en un mundo que apenas conoce y en el que cada movimiento parece ponerla a prueba. Su matrimonio con el escritor Nazario Goyena es un refugio, aunque no está exento de sombras. Su pasado, encarnado en un exmarido violento y obsesionado con ella, acecha cada uno de sus pasos. Cuando una serie de acontecimientos inquietantes sacuden su vida —llamadas amenazantes, errores inexplicables de su hijastro Álex, y la presencia de una mujer cuya ambición la desafía—, Eva empieza a sospechar que su realidad es mucho más peligrosa de lo que imaginaba. Pero la mayor amenaza aún está por revelarse... Con una ambientación envolvente y una intriga psicológica magistralmente hilada, Parecido a un asesinato nos sumerge en un thriller en el que el peligro y la paranoia se entrelazan en cada página. Juan Bolea firma una historia en la que el arte y la traición conviven con la duda más aterradora: ¿hasta dónde puede llegar alguien para destruirte?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Juan Bolea
Juan Bolea (1959) es escritor desde que tiene uso de razón. Destacado por la crítica como un renovador y autor de múltiples recursos, ha firmado más de veinte novelas. Varias —La melancolía de los hombres pájaro, El síndrome de Jerusalén, Orquídeas negras— premiadas. Otras —Pálido monstruo, Parecido a un asesinato o La mariposa de obsidiana— adaptadas al cine o al teatro.
Cuando no escribe, viaja, urde antologías, proyectos, imparte talleres literarios o dirige eventos culturales como los Festivales Aragón Negro y Panamá Negro. Está en posesión de los Premios Ciudad de Alcalá de Henares, Letras del Mediterráneo o Abogados de Novela, y ha sido dos veces finalista del Premio Dashiell Hammett. En 2018 recibió el Premio de las Letras Aragonesas como reconocimiento a una carrera que continúa renovándose año tras año y libro tras libro. La serie del detective Florián Falomir, publicada íntegramente por este sello editorial, es buena prueba de ello.
Parecido a un asesinato
Eva Enciso nunca ha sido una mujer temeraria, pero tampoco se ha dejado vencer por sus miedos. Ahora, al frente de la galería de arte que heredó de su padre, intenta abrirse camino en un mundo que apenas conoce y en el que cada movimiento parece ponerla a prueba. Su matrimonio con el escritor Nazario Goyena es un refugio, aunque no está exento de sombras. Su pasado, encarnado en un exmarido violento y obsesionado con ella, acecha cada uno de sus pasos.
Cuando una serie de acontecimientos inquietantes sacuden su vida —llamadas amenazantes, errores inexplicables de su hijastro Álex, y la presencia de una mujer cuya ambición la desafía—, Eva empieza a sospechar que su realidad es mucho más peligrosa de lo que imaginaba. Pero la mayor amenaza aún está por revelarse...
Con una ambientación envolvente y una intriga psicológica magistralmente hilada, Parecido a un asesinato nos sumerge en un thriller en el que el peligro y la paranoia se entrelazan en cada página. Juan Bolea firma una historia en la que el arte y la traición conviven con la duda más aterradora: ¿hasta dónde puede llegar alguien para destruirte?
Primera edición: septiembre de 2025
Para Josep Forment, siempre con nosotros
Publicado por:
EDITORIAL ALREVÉS, S.L.
C/ de la Perla, 22, Local
08012 Barcelona
www.alreveseditorial.com
© 2015, Juan Bolea
© de la presente edición, 2025, Editorial Alrevés, S.L.
ISBN: 978-84-19615-91-6
Producción del ePub: booqlab
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
Para Antonia Kerrigan (siempre estás),Antonio Hernández y Ramiro Acero
Desde niña, Eva Enciso había sido resuelta y miedosa a la vez. Valiente unas veces, cobarde otras.
En ese aspecto, no había cambiado. A sus cuarenta y cinco años, seguía teniendo un miedo irracional a los mismos elementos que la atemorizaron en su infancia.
La seguían asustando las tormentas, los bosques, la oscuridad.
Las tinieblas le inspiraban pavor. Jamás dormía con la luz apagada. Incluso durante el día necesitaba luz artificial. Su despacho disponía de iluminación cenital gracias a una luneta, pero la lámpara de su escritorio siempre estaba encendida.
Aquella mañana de noviembre, Gijón, la ciudad natal de Eva, amaneció bajo nubarrones que presagiaban lluvia.
A Eva le gustaba madrugar. Como cada día, se había dirigido temprano a su galería de arte, situada junto a la playa de San Lorenzo, en el casco histórico de la ciudad.
Eran las nueve. La secretaria, Rosa, acababa de abrir. Eva se puso a trabajar en el silencio de la planta alta. A eso de las diez, sonó la campanilla de la puerta de la calle. Era Margarita Leal, su técnica de exposiciones.
Margarita llevaba años trabajando en la Galería Enciso. Eva, su nueva propietaria, mucho menos. Muy poco, en realidad. Se había incorporado a la dirección tras la muerte de su padre, el pintor Pedro Enciso. De su fallecimiento, a causa de un derrame cerebral, habían transcurrido tres meses, tiempo insuficiente para que Eva hubiese aprendido los secretos de un negocio tan sofisticado como la venta de arte.
Margarita la saludó cordialmente desde el vestíbulo.
—¡Buenos días!
Eva no le devolvió el saludo. Se sentía molesta con ella. ¿Por qué motivo su empleada tenía que llegar tarde?
Falta de experiencia y tímida en el trato con el público, Eva tenía la sospecha de que Margarita disfrutaba mostrándose más expansiva a medida que ella, desconocedora de los entresijos del mundillo artístico, evitaba relacionarse con los creadores y se encerraba en su despacho para ocuparse de las facturas. Muchas de las cuales procedían de la etapa de su padre, quien, más artista que gestor, había legado a su única hija y heredera no pocos problemas financieros.
—¡Enseguida subo a verla! —exclamó Margarita, anunciando—: ¡Con novedades!
«A ver qué excusa se le ocurre», pensó Eva.
Desde el primer día, ella había ocupado su despacho a las nueve en punto de la mañana. Puntual como el telediario, decía su marido, Nazario Goyena, como el panadero que dos horas antes, a las siete, les dejaba una hogaza y una baguette para los bocadillos de su hijo Álex en el portón de Villa Mariana, su casa en las afueras de Gijón.
Pero Margarita, con el argumento de que sus jornadas solían alargarse por las tardes con presentaciones y actos, casi nunca aparecía en la galería antes de las diez de la mañana. Eva pensaba que se tomaba excesivas libertades, ¡todas las que le daba la gana! Con los clientes, desde luego, pero también con ella… Licencias que, siendo Eva la propietaria, podrían hacer pensar a ojos ajenos que el negocio pertenecía o se asociaba a la señorita Leal.
Tan fuerte en otros aspectos, Eva se mostraba débil en el ejercicio del mando, en especial cuando debía ejercerlo sobre otra mujer.
En la galería gobernaba a tres. Rosa, la secretaria, muy sumisa, y Angelina, la limpiadora, no le daban el menor problema.
Margarita…
Eva tenía la impresión de que no respetaba su autoridad. ¿Se estaría obsesionando? No hasta ese extremo, aunque había llegado a soñar con ella. En esas pesadillas —pues lo eran—, su colaboradora solía representar papeles de mujer seductora, mientras Eva aparecía vestida con ropas oscuras, encarnando inquisidores papeles, de bruja o madrastra. Este último, por lo que de connotación familiar tenía —era madrastra de Álex—, le hacía despertarse bañada en sudor frío.
Además de resuelta, Margarita era ambiciosa. Eva experimentaba hacia ella una mezcla de admiración, recelo y envidia. Contradictorios sentimientos que se esforzaba en ocultar tras una fachada de indiferencia. Pero, con respecto a este asunto, no había permanecido inactiva. Una de sus primeras medidas había consistido en rebajarla de directora de arte a coordinadora de actividades. Margarita había manifestado su desacuerdo guardando un expresivo silencio que congeló su relación. Sin Eva saberlo, tanteó a otros galeristas. Estaban agobiados por la crisis y no obtuvo ofertas, por lo que no le quedó más remedio que resignarse a continuar en la Galería Enciso.
Hacía un trimestre que Eva y ella trabajaban juntas. Se veían a diario, hablaban o se comunicaban por teléfono, pero no por eso había surgido entre ellas un sentimiento de amistad. ¡Eran tan distintas! Difícilmente se habría podido reunir a dos mujeres con puntos de vista tan diferentes. Eva, autoritaria, introvertida. Margarita, alegre, mundana.
—¿Puedo pasar?
Margarita acababa de subir las escaleras hasta la puerta del despacho de gerencia, el mismo que en vida había ocupado el padre de Eva.
Esta expresó gélidamente su permiso:
—Entre.
Haciendo sonar sus tacones, Margarita avanzó con de-senvoltura por el suelo de baldosas recién fregadas, de las que emanaba un ácido olor a lejía. Sin que Eva la hubiese invitado, tomó asiento frente a ella con la espalda muy recta. Se había recogido el cabello. Sus rasgos, con los pómulos señalados, irradiaban determinación y una altiva belleza. Llevaba una chaqueta de cuero, una blusa de seda y una falda que mereció la censura de Eva. Pero era atractiva, muy atractiva. Cuando Margarita empezó a hablar, Eva la siguió criticando mentalmente. «Es la típica hembra que nunca pasa desapercibida. Su cuerpo actúa como una bandera para captar la atención».
De hecho, Margarita tenía mucho éxito con el sexo opuesto. Sus admiradores no se reprimían a la hora de visitarla en la galería. Desde su despacho, Eva podía oír —«¡en horario laboral!»— cómo alzaban las voces y reían, y seguramente harían planes que nada tendrían que ver con la venta de piezas artísticas.
—¿Se da cuenta de la hora que es? —le imputó Eva con alacridad—. Un poco tarde para presentarse en la oficina, ¿no?
Margarita no miró su reloj de pulsera ni dejó de sonreír.
—¿Me he retrasado? ¡Cuánto lo siento! Había quedado con Antonio Cucha, de Diputación. ¿No se lo dije?
—No.
—Juraría que… No me lo tenga en cuenta, por favor. ¡Traigo buenas noticias!
—¿Cuáles?
—La entrevista con Cucha ha ido genial. La Diputación nos patrocinará la exposición de Rodolfo Lansera.
Eva aplicó unos golpecitos en la mesa con el cabo del lápiz.
—¿De qué cantidad estamos hablando?
—Exactamente, no…
—¿Ni siquiera sabe a cuánto asciende el patrocinio?
Margarita consultó nerviosamente sus notas.
—Enmarcarán las piezas y editarán el catálogo. Eso nos supondrá un ahorro de…
—Cinco mil euros —tasó Eva al segundo. La contabilidad le resultaba más familiar que la estética del arte—. La felicito —añadió, ruborizándose porque no era sincera.
—Muchas gracias —repuso Margarita, poco o nada persuadida de su sinceridad—. ¿Confirmamos las fechas para la exposición de Lansera, entonces? Podríamos inaugurar en febrero, si no tiene otros compromisos.
Eva revisó su agenda, vacía de toda cita social, salvo de las celebraciones literarias a las que la arrastraba su marido. Asintió. Margarita anotó la fecha en su dietario y comentó:
—Hay un problema.
—¿Cuál?
—Lansera está en una silla de ruedas.
—No lo sabía. ¿Qué le pasa?
—La edad, eso es lo que le ha pasado —sonrió Margarita desde la juventud de sus treinta y cinco años.
«Diez menos que yo», recordó Eva, con una punzada similar a los celos. Pero ¿cómo podía estar celosa de la supuesta examante de su padre, no contándose ya él entre los vivos? Sepultó esa reacción en el pozo de su rencor y dispuso con autoridad:
—Con o sin silla de ruedas, Lansera deberá acudir a mi galería. Una inauguración nunca luce sin la presencia del artista. Es preferible no hacerla.
Margarita la miró con un vago temor, el que le inspiraban los modos autoritarios y la intransigencia de su jefa.
—Hablaré con los familiares. ¿Sabe? A su padre le habría complacido organizar esta retrospectiva. Rodolfo y él fueron muy amigos.
—Lo sé.
—Pedro siempre decía que si «el gran Lansera», como él lo llamaba, hubiese disfrutado de una adecuada promoción, la valoración de su obra habría sido mucho mayor.
—También lo sé —dio por sentado Eva.
No le gustaba que Margarita mencionara a su padre con tanta frecuencia ni que lo llamase «Pedro» con semejante familiaridad. Eva se había resistido a dar crédito a los rumores que los relacionaban en un plano más íntimo. Las habladurías de los corrillos culturales de Gijón no probaban nada, por supuesto, pero ¿y esa foto de su padre que seguía colgando en el despacho de Margarita? ¿Significaba algo más que un indicio, que una simple manifestación de amistad?
Por otro lado, la propia Eva había sido testigo de la complicidad entre ambos. No era raro que, al cerrar la galería, Margarita y su padre saliesen a tomar unas sidras por Cimadevilla, ni que, cuando había que desplazarse a otras ciudades, la entonces directora artística acompañara a Pedro Enciso en viajes calificados «de trabajo».
Margarita todavía permaneció unos minutos más en el despacho de Eva, exponiendo proyectos pendientes.
El segundo semestre del año entrante estaba por completarse. Más que preguntarle, Eva interrogó a Margarita por la previsión de sus «actividades». Su subalterna le propuso montar una exposición de Iñaki Urrutia, un artista vasco cuyo trabajo le había impresionado. Mostró a Eva fotografías de sus esculturas y le pidió autorización para negociar una muestra. Eva lo condicionó a que no firmara nada sin su expreso consentimiento.
—Ya puede salir de mi despacho.
Margarita lo hizo abandonando un aroma a limón. Abusaba de esa fragancia, que podía rastrearse por cada rincón de la galería.
Eva aborrecía su perfume. Con la excusa de que el local carecía de ventanas y de que algunos artistas fumaban, había ordenado a Angelina utilizar con generosidad el ambientador.
«Hasta que desaparezcan por completo los malos olores», le seguía insistiendo casi a diario, pensando no tanto en el humo del tabaco o en el tufillo a cloaca que, coincidiendo con la pleamar, soltaban las tuberías, como en la provocativa fragancia a limones salvajes de su joven, guapa y, según le aseguraban comisarios y críticos de arte, competente «coordinadora de actividades».
Eva había decidido que muy pronto dejaría de serlo.
Para librarse de Margarita Leal, solo tenía que encontrar el motivo.
Sonó el teléfono. Eva se sobresaltó al oírlo. Soltó el lápiz y fue a coger el auricular, pero se le cayó al suelo.
—¿Qué ruido es ese, cariño? —exclamó Nazario, su marido, que era quien la llamaba—. ¿Estás bien?
—Sí, perdona… Se me ha caído el teléfono. No se ha roto… ¡Llevo un día…!
—¿Por qué? ¿Ha pasado algo malo?
—Tengo una jaqueca horrible.
—¿Por culpa de algún disgusto?
—No lo sé, Naza. Será el trabajo. O la falta de trabajo. No se vende nada. ¡No valgo para esto!
—Eso no es verdad, cielo —la animó él—. Eres una mujer competente. ¡Deja de mortificarte con las ventas! Tú no tienes la culpa de la crisis. Todos estamos igual. ¡Fíjate en mí!
Una montaña de negatividad aplastaba a Eva.
—Tengo la sensación de estar haciéndolo fatal. Si mi padre se levantara de su tumba y viera cómo llevo la galería… Estoy cansada, irritada… Últimamente, ni yo me aguanto… ¡Acabarás aborreciéndome!
—Deja de decir tonterías. —Más risueñamente, Nazario añadió—: De mí, no sé, pero del destino no tienes nada que temer.
—¿Por qué lo dices?
—Estás protegida. A cubierto de todo riesgo. A salvo.
—No te entiendo, Naza.
—Las divinidades africanas velan por ti.
—¡Se te ocurren unas cosas! ¿Se trata de alguna adivinanza?
Él soltó su típica risa, como un sonajero con cucharillas de postre golpeando entre sí.
—Me refería a nuestro fetiche. ¿Sigue ahí?
Eva giró el torso hacia la estantería. Sus delgados labios se plegaron en algo parecido a una sonrisa.
—Aquí sigue.
El idolillo estaba en la balda superior, apoyado contra un tomo de La historia del arte de Gombrich. Lo habían comprado por unos pocos dólares en un poblado masai, durante un reciente viaje a Kenia. A su regreso a Gijón, Nazario propuso a Eva colocar la estatuilla en su despacho, para que le diese suerte y la exorcizara —se había chanceado— de «los diablos del arte».
Nazario le rogó:
—Hazme un favor. Eleva tu autoestima. ¡Arriba! Tienes mil motivos para sentirte satisfecha.
—Dime uno. Solo uno.
—Podría citarte un millón.
—¿No eran mil?
—¡Millones! Pero, como los mandamientos, se resumen en dos.
—¿Y son…?
—Primero: estamos juntos. Segundo: sigues siendo la misma maravillosa mujer que conocí hará… ¿dos años?
Eva debía de llevar al día el calendario de su relación, pues precisó:
—Dos años, dos meses y puede que dos semanas.
—¡No es posible! Odio las frases hechas, pero parece que fue ayer…
—El tiempo corre.
—¡Implacable Cronos!
—¡Dímelo a mí! Dentro de nada me caerán cuarenta y seis años. Falta poco para que me convierta en una viejecita, arrugada y gruñona. ¿Qué harás entonces, Naza? ¿Me dejarás por una chica más joven, como suelen hacer los artistas?
Su marido encadenó otra de sus risillas.
—No conseguirás librarte tan fácilmente de mí. Siempre cumplo mis promesas, incluido el juramento matrimonial.
El verbo cumplir despertó en Eva un recordatorio.
—Un momento, Naza… ¿No es hoy tu cumpleaños?
—¡No fastidies!
Eva intuyó que Nazario lo sabía, pero que fingía ignorarlo para no reprocharle su olvido.
—¿Estás segura?
—¿No es 4 de noviembre? ¡Tu cumpleaños, Naza! ¿Cómo he podido olvidarme?
—No tiene la menor importancia, cariño. Ya ves la que le concedo yo.
—¡Organizaremos una fiesta! Llama a los Temprano, a los Domínguez… Espera, déjalo… No te corresponde organizarlo a ti. Yo misma me encargaré… ¿A qué hora les cito? ¿A partir de las nueve, para que nos dé tiempo a prepararlo todo?
—Insisto, Eva: no es necesario.
—Celebraremos tu cumpleaños, Naza. ¡No se hable más!
—Gracias, cariño. Sé que lo haces de corazón y lo valoro… Cambiando de tema, hay otro asunto del que quería hablarte…
Nazario se interrumpió, como si vacilase. Eva tuvo un mal presentimiento.
—¿De qué? ¿Qué ocurre?
—Se trata de Álex. Estoy inquieto por él.
Se estaba refiriendo a Alexis, fruto de su matrimonio anterior con una mujer rusa, Dafne Velogurov, una famosa modelo de alta costura con la que Nazario había estado casado años atrás. En septiembre, Alexis había cumplido quince años. Para unas cosas iba muy adelantado, pero aún tenía un lado infantil. A partir de su enlace con Nazario, Eva se había esforzado por recibirlo no como a un hijastro, término que aborrecía, sino como a un hijo propio. Álex no era ni mucho menos un niño fácil, pero Eva sentía un ilimitado afecto hacia él, una cálida corriente de ternura que en nada, quería pensar, se diferenciaba del vínculo maternal genético.
—¿Qué le pasa? —preguntó alarmada.
—Nada grave —la tranquilizó su marido; pero, acto seguido, añadió—: Espero.
Eva lo apremió.
—¡Dime de una vez qué le sucede, por el amor de Dios!
—Solo sé que desde el comienzo de curso el niño se muestra ausente. Como si estuviera en otro planeta. ¿No te has dado cuenta? ¡Forzosamente has tenido que notarlo!
—¡Deja de llamarle «niño», Naza! Es un adolescente en toda regla, y antes de que nos hayamos dado cuenta se habrá convertido en un hombre. Recuerda lo que nos dijo su tutor.
—¿Qué nos dijo?
—Que puede padecer un déficit de atención.
—Para, acto seguido, añadir que era el niño más inteligente de la clase —agregó Nazario con orgullo paterno.
—¿No acabo de decirte que no le llames «niño»?
—No seas tan rigurosa, Eva. Y tampoco vayas a creer todo lo que digan los profesores. Álex no padece déficit alguno. A las cosas que le interesan sí les presta la debida atención. No obstante, está como ido… Puede que sean trastornos hormonales, no sé… El caso es que se muestra errático… ¿Te has fijado en su modo de comer? ¡O no prueba bocado o se atraca a deshoras!
Eva había sido testigo de esos desarreglos alimenticios, pero los había venido atribuyendo a los cambios provocados por el desarrollo físico de Álex. En los últimos meses, había engordado unos cuantos kilos y crecido varios centímetros. Su rostro, sin embargo, seguía siendo el de ese niño que su padre parecía querer conservar siempre.
Nazario subrayó:
—Dirás que soy aprensivo, pero creo que algo no marcha bien.
—¿Me estás ocultando algo? ¿Álex no habrá vuelto a manifestar síntomas de…?
Eva no concluyó la frase. Se calló de golpe, como si temiese pronunciar alguna imprudencia. Al otro lado del hilo, la respuesta de su marido volvió a demorarse. Nazario era premioso, lo que impacientaba a Eva.
—Creo que se trata de su… cabeza —dijo él—. ¿Y si estuviera generando algún tipo de anomalía?
—¿De qué estás hablando, Naza? ¿Qué clase de anomalía? —Ahora, Eva se decidió a ponerle nombre—. ¿La de ese estrés postraumático? ¿Es que va a seguir padeciéndolo toda su vida?
—Una depresión, quizás —se dispersó Nazario—. ¡Ojalá me equivoque!
—No es un tema para hablarlo por teléfono, Naza. Continuaremos en casa. ¡Pobrecito Álex, tengo ganas de verlo! ¿Irás a buscarlo al colegio?
—Tenía partido de baloncesto y una merienda. El padre de los Ramos nos lo traerá a casa a las diez de la noche. ¿Te veré luego?
—Calculo que llegaré sobre las cinco. Tendré que ir a comprar para la cena.
—Te veré luego, entonces. Y gracias por ocuparte de mi fiesta de cumpleaños, Eva. Has conseguido emocionarme.
—No es nada difícil, Naza. Eres un sentimental.
—Por eso lo que escribo hace llorar —se burló él, no sin un amargo deje, derivado del mal momento por el que atravesaban sus actividades literarias.
—No estoy de acuerdo. Me encanta lo que haces.
—Ojalá los editores pensasen como tú. Con uno solo, bastaría.
—Lo encontrarás, seguro. Y ese afortunado editor se dará con un canto en los dientes por haberte encontrado a ti.
Nazario le envió un beso.
—Gracias por tu apoyo, cielo.
Ella le correspondió:
—Otro para ti.
Apenas había colgado, su otro teléfono, el móvil, que tenía sobre el escritorio, comenzó a sonar.
Al comprobar el número, Eva se estremeció.
Era José, su primer marido. Al que Eva había respetado y querido, incluso amado profundamente, pero de quien, desde su desgarrador divorcio, había aprendido a desconfiar. A temer, incluso. Tenía razones para ello. La primera, haber llegado a la conclusión de que José quería hacerle daño.
Se quedó mirando la pantalla del móvil con una expresión desvalida, sin saber si contestar o no. Hasta el octavo o noveno pitido no se decidió a oprimir la teclita verde.
—¿Sí?
—No sé por qué dices «¿sí?» con esas ínfulas de ejecutiva agresiva —empezó a arrinconarla José.
Su voz era nasal. Eva dedujo que había bebido. En los últimos tiempos lo hacía con frecuencia.
—¡Como si no supieras de memoria mi número, ni quién soy! —siguió vociferando su ex—. ¿Te lo recuerdo, ranita? ¡Soy don Sapo, el veneno de tus noches de verano! Y de las de invierno. ¡El único que te ha hecho sentir mujer!
Eva no soportaba ese tipo de connotaciones machistas. Su réplica iba a ser tan fría como las gotas de lluvia que en ese momento, repiqueteando como monedas, empezaban a caer sobre la luneta de su despacho, justo sobre su cabeza.
—Hubiera sido mucho mejor para los dos que no nos hubiésemos conocido, José. Y eso que he conseguido olvidarte.
—¡Yo no soy alguien a quien se pueda olvidar fácilmente! —rugió él—. ¡No estás hablando con un pelele!
Eva se mantuvo en silencio pensando en lo que iba a decir o, mejor, en lo que iba a callar a continuación. Su abogado le había aconsejado mostrarse cauta y reservada cuando José la llamaba, en previsión de que él grabase sus conversaciones para utilizarlas después. Desde su ruptura, José no había dejado de manipularlo todo. Cualquier información o comentario de Eva podía volverse en su contra.
—Tengo mucho trabajo. No dispongo de tiempo, y menos para ti. ¿Qué quieres?
—¡Mi dinero! —reclamó José—. ¡Eso es lo que quiero!
Los pulmones de Eva expulsaron el aire, pero le costó renovarlo. Durante unos angustiosos segundos se quedó sin oxígeno, ahogándose en un viscoso líquido que a punto estuvo de hacerla vomitar. Inspiró por la boca y, según su madre le había enseñado de niña para dominar los nervios, contó mentalmente hasta diez.
—No tengo un céntimo tuyo, José. Nada que te pertenezca. Desde que alcanzamos nuestro mutuo acuerdo de separación…
—¡No me vengas con jerigonzas legales! Con tus mentiras y las triquiñuelas de tu abogado conseguisteis engañar a aquel estúpido juez… Pero no a mí, ranita, no a don Sapo. ¡Estoy esperando a que me pagues los cien mil euros que me debes!
—¿Cien mil euros? —se escandalizó Eva—. ¿Qué dinero es ese?
—¡El que me robaste! Lo guardábamos en aquella caja fuerte que compramos cuando te entró la obsesión de que nos iban a atracar.
—¡No intentes liarme, José! Desde que nos divorciamos, he cumplido con creces. He respetado escrupulosamente las cláusulas de nuestra separación. Te entregué lo que te correspondía en concepto de bienes gananciales. Seguramente, más. Suficiente para que pudieras vivir sin problemas.
—¡No tengo ni para comer!
El tono de José había sonado lastimero, con un punto de compasión hacia sí mismo que a Eva le resultó despreciable:
—No es culpa mía si te lo has gastado… ¿Por eso me llamas, José, para sacarme dinero?
—¡Serás…! ¿Qué clase de corazón tienes debajo de esas tetazas de vaca asturiana? ¿Y qué diablos vería yo en ti? Muy desesperado tenía que estar para dejarme engañar por una mujer tan egoísta…
—¡Lo que me faltaba por oír! ¡Mira quién fue a hablar de egoísmo! ¡Y deja de insultarme, canalla!
—¡Hija de…! ¡Vas a devolverme lo que es mío! Si lo haces, yo podría darte a cambio algo muy de tu agrado —propuso lúbricamente él—. Porque no me creo que ese medio hombre que vive contigo sea capaz de satisfacerte en la cama. ¡Tiene una pinta de maricón de aquí a Lima! Nadie te conoce como yo, ranita, nadie sabe la clase de yegua salvaje que puedes llegar a ser en la intimidad. ¡Bien montada, eso sí!
La lengua de José chasqueó contra su paladar, imitando sus interjecciones durante el placer:
—¡Házmelo y no pares! ¡Así, así, así…! ¡No pares, no pares, no pares…!
Eva le advirtió con un chillido:
—¡Voy a colgar! ¡Y llamaré a la Policía!
Él soltó una risotada sucia. Sus próximas palabras tampoco fueron limpias.
—Sé lo que estás pensando, ranita. Puedo ver que enrojeces desde la punta del pelo a las uñas de los pies. ¿Recuerdas cuánto te gustaba que te comiera las orejitas, antes de saborear el resto de tus manjares…?
Eva sintió un pinchazo junto al corazón. La visión se le tornó borrosa y su cuerpo se vació por dentro, con excepción de unas agujas invisibles que parecían quemar y atravesar su carne. Su voz sonó hueca.
—¡Eres un miserable!
José la insultó a su vez. Desesperada, Eva cortó la llamada.
Las manos le temblaban. Al abrir el bolso, le costó encontrar el paquete de tabaco. Había conseguido dejarlo, pero las llamadas de José le generaban tal ansiedad que había vuelto a fumar.
Al encender un cigarrillo, se le saltaron las lágrimas. No estaban causadas por el humo. Las dejó correr, ardientes como burbujas de cera, pero no la desahogaron. La angustia siguió habitando dentro de su ser, en un sótano maloliente y oscuro al que no quería volver a bajar.
La impotencia y la desesperación se estaban apoderando de ella. Sabía que no pasaría mucho tiempo sin que José volviera a llamarla. Temía tropezárselo por las calles de Gijón, como ya había sucedido en alguna oportunidad. Él la había insultado en plena calle. Estaba tan borracho que poco había faltado para que le pegara.
Eva le tenía miedo, mucho miedo. Desde su divorcio, José la odiaba. Estaba dispuesto a vengarse haciéndole todo el daño que un hombre era capaz de hacer a una mujer.
Y, sin embargo, había sido un marido encantador, dulce y atento.
Cuando se conocieron, siete años atrás, José Castaño era muy conocido en Gijón por su afición a la buena mesa y a la buena vida. Procedía de una familia adinerada, a la que los negocios de hostelería no le habían ido demasiado bien en los últimos tiempos. Pero todavía fue capaz de deslumbrar a Eva con invitaciones a navegar en su velero o a recorrer la costa en un Mercedes descapotable en el que sonaba música celta. La madre de Eva había apoyado el noviazgo. En cambio, el padre, Pedro Enciso, no podía soportar al novio, pero su hija estaba enamorada e impuso sus sentimientos. Se casaron ante la mejor sociedad asturiana, e innegablemente gozaron de una época de felicidad. Eva se había trasladado al piso de soltero de José, una vivienda modernista de quinientos metros cuadrados con molduras en los techos, camas con doseles y balcones de forja.
Mientras Eva hacía todo lo posible por agradar a su marido y por quedarse embarazada, los negocios siguieron yendo de mal en peor a la familia Castaño. Cerraron un hotel, malvendieron unos cuantos locales, traspasaron muy a la baja El Ancla, su legendario restaurante del Musel, y José se puso a beber en serio. Con sus borracheras, llegaron las recriminaciones: Eva no trabajaba, no podía tener hijos, no servía para nada… Ella tenía carácter y no se achantaba, hasta que un día José la sentó de dos bofetadas que quebraron la poca resistencia y el escaso cariño que le quedaba.
«Siguen viniendo mal dadas…», pensó Eva sin salir de su despacho, sepultando la cabeza entre las manos. Con ese movimiento, la nuca le crujió como una rama seca. Las cervicales la estaban haciendo sufrir. Por la preocupación, por la tensión. No quería ir al fisioterapeuta, y mucho menos a un psiquiatra —aunque era muy buena amiga de una psicóloga—, pero los disgustos se le amontonaban.
Por un lado, estaba su calvario con José. Por otro, los flojos ingresos de la galería y sus diferencias con Margarita. Y para acabar de entenebrecer el panorama, aquella presunta «depresión» que, según Nazario, afectaba a su hijo Álex.
Sugestionada por tan malos augurios, la mente de Eva recordó un inquietante episodio protagonizado por su hijo.
De lunes a viernes, Álex iba solo, caminando, a su centro escolar, el Colegio Alemán, situado a quinientos metros de Villa Mariana. Pero una de aquellas mañanas, inexplicablemente, se había presentado en el Liceo Francés. Aunque no quedaba lejos del suyo, ambos colegios eran tan diferentes que resultaba imposible equivocarse.
Sin embargo, Álex los había confundido.
Y no solo eso. A preguntas de los profesores del Liceo, Álex se había empeñado en sostener que estudiaba allí. Le pidieron el número de su casa y llamaron a Villa Mariana para que alguien fuese a buscarlo. Fue Nazario quien atendió el teléfono. Estaba escribiendo en el hórreo y salió disparado. Eva se había llevado el coche, por lo que Nazario tuvo que apresurarse por el sendero que rodeaba los acantilados y cruzar a la carrera el nuevo puente del Brujón, una estructura volada a cuarenta metros sobre el lecho del río, justo antes de su desembocadura. Atravesó finalmente la carretera costera que comunicaba con Gijón y llegó al Liceo sin aliento.
Una monitora estaba custodiando a Álex en una sala de tutoría. Con sus pálidas facciones y sus transparentes ojos abiertos a una realidad que parecía serle por completo ajena, la actitud de su hijo era pasiva. En el último trimestre había tenido momentos de extrema reserva, ausencias en las que se volvía silencioso, sigiloso, y Álex debía de estar en otra de esas fases porque no contestó a las preguntas de su padre. No pronunció una sola palabra.
Índice de contenido
Cubierta
Juan Bolea
Parecido a un asesinato
Portadilla
Título
Créditos
Dedicatoria
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Capítulo 48
Capítulo 49
Capítulo 50
Capítulo 51
Capítulo 52
Capítulo 53
Capítulo 54
Capítulo 55
Capítulo 56
Capítulo 57
Capítulo 58
Capítulo 59
Capítulo 60
Capítulo 61
Capítulo 62
Capítulo 63
Capítulo 64
Capítulo 65
Capítulo 66
Capítulo 67
Capítulo 68
Capítulo 69
Capítulo 70
Capítulo 71
Información para clubs de lectura