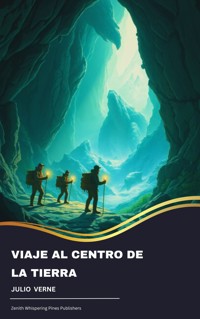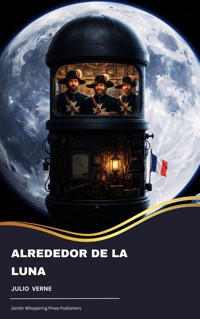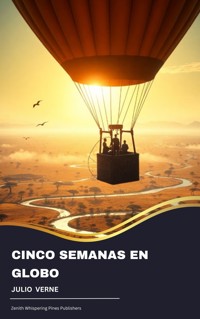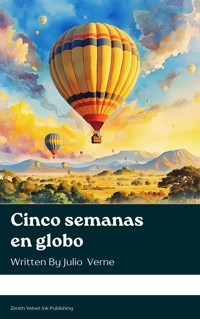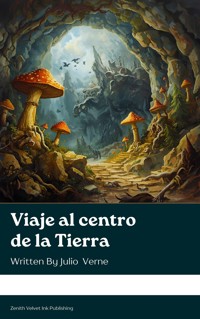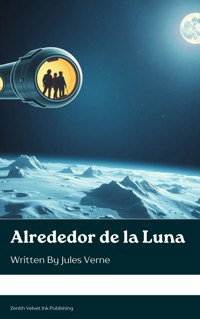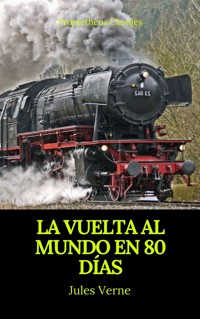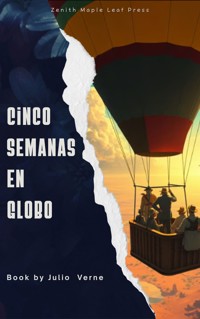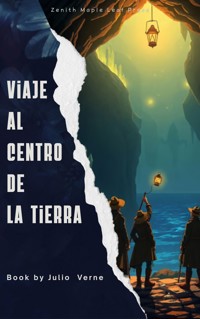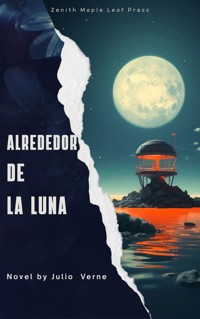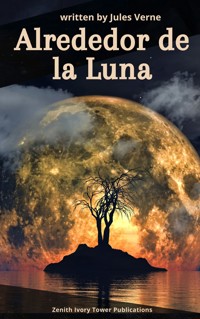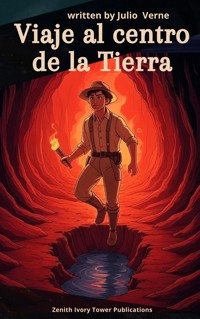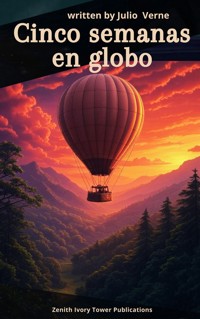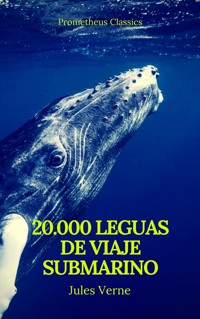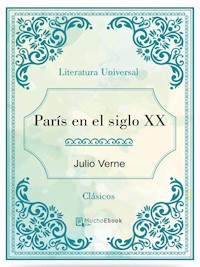
2,99 €
2,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Julio Verne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
París en el siglo XX es una novela escrita por Julio Verne que fue publicada por primera vez en francés en 1994.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Anotación
París, 13 de agosto de 1960. La sociedad Nacional de Crédito Instruccional celebra su ceremonia anual en la cual se premian los logros académicos alcanzados por los jóvenes graduados franceses. En ediciones anteriores, la mayoría de los estudiantes premiados procedían de disciplinas tales como Matemáticas, Economía, Ingeniería, y Ciencias Naturales. La excepción de la regla, en el certamen de 1960, resulta ser Michel Jérôme Dufrénoy, un joven estudiante de Literatura, que trata de incursionar ambiciosamente en los terrenos de la poesía y la dramaturgia. Cuando Michel sube al podio a recibir su premio, es abucheado con numerosos insultos y sarcasmos. Es obvio que Michel es juzgado como un extraño en este mundo de los años sesenta dominado por el dinero y la ciencia. A pesar de ello, el joven tratará de hallar un lugar para sí dentro de la industrializada e insensible sociedad parisiense de la época.
El azaroso descubrimiento en 1989 del manuscrito de esta novela, al que durante mucho tiempo se dio por perdido, revela ciento treinta años después una obra extraña que renueva nuestra comprensión del escritor. Julio Verne manifiesta plenamente su dimensión de novelista en este cuento sombrío lleno de valiosas informaciones sobre la sociedad y la cultura de su época, así como de visiones fulgurantes sobre las sociedades urbanas de la nuestra. Son páginas llenas de profecías y predicciones que en su día el editor P. J. Hetzel rechazó y que por ello jamás llegaron a ser publicadas en vida del autor.
JULIO VERNE
París
en el siglo XX
¡Oh terrible influencia de esta raza que no sirve ni a Dios ni al rey, entregada a las ciencias mundanas, a las viles profesiones mecánicas! ¡Perniciosa ralea! Qué no haría si se lo permitieran, abandonada sin freno a ese fatal espíritu de conocer, de inventar y de perfeccionar.
PAUL-LOUIS COURIER
CAPÍTULO PRIMERO La Sociedad General de Crédito Instruccional
El 13 de agosto de 1960, una parte de la población parisina se dirigía a las numerosas estaciones del ferrocarril metropolitano y se encaminaba por los empalmes hacia el antiguo emplazamiento del Campo de Marte.
Era el día de la distribución de premios en la Sociedad General de Crédito Instruccional, vasto establecimiento de educación pública. Su excelencia el ministro para el Embellecimiento de París debía presidir aquel acto solemne.
La Sociedad General de Crédito Instruccional respondía perfectamente a las tendencias industriales del siglo: lo que hace cien años se denominaba el Progreso había adquirido un desarrollo inmenso. El monopolio, ese nec plus ultra de la perfección, tenía en sus garras a todo el país. Se multiplicaban, fundaban y organizaban sociedades cuyos resultados imprevistos habrían dejado atónitos a nuestros padres.
El dinero no faltaba, pero hubo un instante en que casi quedó inmovilizado, cuando los ferrocarriles pasaron de las manos de los particulares a las del Estado. Así pues, abundaba el capital, y sobre todo abundaban los capitalistas en busca de operaciones financieras o de negocios industriales.
En consecuencia, no ha de sorprendernos lo que hubiera asombrado a un parisino del siglo XIX, entre otras maravillas, la creación del Crédito Instruccional. Esta sociedad funcionaba con éxito desde hacía unos treinta años, bajo la dirección financiera del barón de Vercampin.
A fuerza de multiplicar sucursales de la universidad, institutos, colegios, escuelas primarias, cursos preparatorios, seminarios, conferencias, asilos, orfanatos..., la instrucción, bajo cualquiera de sus formas, se había filtrado hasta las capas más bajas del orden social. Aunque ya nadie leía, al menos todo el mundo sabía leer, incluso escribir; no había hijo de artesano ambicioso, de campesino desplazado, que no pretendiera un puesto en la Administración. El funcionarismo se desarrollaba bajo todas las formas posibles. Más adelante veremos la legión de empleados que el gobierno gestionaba férrea y militarmente.
Ahora sólo se trata de explicar de qué manera los medios de instrucción tuvieron que incrementarse a la par que las personas por instruir. ¿No ocurrió lo mismo cuando en el siglo XIX se quiso rehacer una nueva Francia y un nuevo París y se inventaron las sociedades inmobiliarias, los despachos de contratistas y el crédito inmobiliario?
Y construir o instruir es una misma cosa para los hombres de negocios, pues la instrucción no es, en realidad, más que un tipo de construcción algo menos sólida.
Esto es lo que pensó en 1937 el barón de Vercampin, muy conocido por sus vastas empresas financieras; tuvo la idea de fundar un inmenso colegio donde pudieran crecer todas las ramas del árbol de la enseñanza dejando al Estado el cuidado de talarlas, podarlas y descocarlas a su antojo.
El barón fusionó en un solo establecimiento los institutos de enseñanza media de París y de provincias, Sainte-Barge y Rollin, y las diferentes instituciones particulares; centralizó en él la educación de toda Francia; el capital respondió a su convocatoria, pues presentó el asunto bajo la forma de una operación industrial. La habilidad del barón era una garantía en materia de finanzas. El dinero afluyó. La sociedad quedó fundada.
Fue en 1937, bajo el reinado de Napoleón V, cuando lanzó el negocio. La tirada de su prospecto fue de cuarenta millones de ejemplares. El encabezamiento era el siguiente:
SOCIEDAD GENERAL
DE
CRÉDITO INSTRUCCIONAL,
Sociedad anónima constituida por acto celebrado ante el señor Mocquart y su colega, notarios de París, el 6 de abril de 1937, y aprobado por decreto imperial de 19 de mayo de 1937.
Capital social: cien millones de francos, dividido en 100.000 acciones de 1.000 francos cada una.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:
barón de Vercampin, C. *, presidente, De Montaut, O * director de los Ferrocarriles de Orleans
Vicepresidentes
Garassu, banquero, el marqués de Amphisbon, G O *, senador, Roquamon, coronel de gendarmería, G. C. *. Dermangent, diputado, Frappeloup, *, director general del Crédito Instruccional.
Seguían los estatutos de la sociedad cuidadosamente redactados en lenguaje financiero. Podemos ver que no hay un solo nombre de erudito ni de profesor en el consejo de administración. Era más seguro para la empresa comercial.
Un inspector del gobierno vigilaba las operaciones de la compañía e informaba al ministro para el Embellecimiento de París.
La idea del barón era buena y singularmente práctica; por ello triunfó por encima de toda esperanza. En 1960 el Crédito Instruccional contaba con algo más de 157.342 alumnos, a quienes se infundía la ciencia por procedimientos mecánicos.
Confesaremos que el estudio de las bellas letras, de las lenguas antiguas (incluido el francés) se sacrificó casi por completo. El latín y el griego no sólo eran lenguas muertas, sino enterradas; todavía existían, para guardar las apariencias, algunas clases de letras, mal seguidas, poco considerables, y aún menos consideradas. Los diccionarios, los gradus8, las gramáticas, las antologías de temas y de versiones, los autores clásicos, toda la profusión de libros como los De Viris, los Quinto Curcios, los Salustios, los Tito Livios se pudrían tranquilamente en los estantes de la antigua casa editorial Hachette; sin embargo, los compendios de matemáticas, tratados de descriptiva, de mecánica, de física, de química, de astronomía, los cursos de industria práctica, de comercio, de finanzas, de artes industriales, todo lo que se relacionaba con las tendencias especulativas del día, se adquirían por millares de ejemplares.
Para resumir, las acciones de la compañía, centuplicadas en veintidós años, valían ahora 10.000 francos cada una.
No insistiremos más en el estado floreciente del Crédito Instruccional; los números lo dicen todo, según un proverbio bancario.
Hacia fines del siglo pasado la Escuela Normal declinaba visiblemente. Se presentaban muy pocos jóvenes con vocación por las letras; se vio a muchos de ellos, y de los mejores, colgar sus ropas de profesor para precipitarse en la masa de periodistas y autores; pero este lamentable espectáculo no volvió a repetirse porque desde hacía diez años sólo los estudios científicos conseguían hacinar candidatos a los exámenes de la escuela.
Mientras los últimos profesores de griego y de latín acababan de extinguirse en sus clases abandonadas, ¡qué posición, en cambio, la de los señores titulares de ciencias, y cuán distinguidos eran sus emolumentos!
Las ciencias se dividían en seis ramas: el jefe de la división de matemáticas —con sus subjefes de aritmética, de geometría y de álgebra—, el jefe de la división de astronomía, el de mecánica, el de química y, por último, el más importante, el jefe de la división de las ciencias aplicadas, con sus subjefes de metalurgia, de construcción de fábrica, de mecánica y de química aplicada a las artes.
Las lenguas vivas, excepto el francés, estaban muy en boga. Se les concedía una consideración especial; un filólogo apasionado habría podido aprender las dos mil lenguas y los cuatro mil idiomas hablados en el mundo entero. Desde la colonización de la Cochinchina, el subjefe de chino reunía gran número de alumnos.
La Sociedad de Crédito Instruccional poseía inmensos edificios, que se alzaban sobre el emplazamiento del antiguo Campo de Marte, ahora inútil desde que Marte no figuraba en el presupuesto. Era una ciudad completa, una verdadera urbe, con sus barrios, sus plazas, sus calles, sus palacios, sus iglesias, sus cuarteles, algo así como Nantes o Burdeos, que podía contener ciento ochenta mil almas, incluidas las de los maestros de estudios.
Un arco monumental daba acceso al vasto patio de honor, llamado Estación de la Instrucción, rodeado de los muelles de la ciencia. Los refectorios, los dormitorios, la sala del Concurso General9, donde cabían cómodamente tres mil alumnos, merecían ser visitados, pero ya no asombraban a aquellas personas acostumbradas desde hacía cincuenta años a tantas maravillas.
Como decíamos, la multitud se precipitaba ávidamente hacia esa distribución de premios, solemnidad siempre curiosa y que, entre parientes, amigos o aliados, concernía a unas quinientas mil personas. La gente del pueblo acudía por la estación del ferrocarril de Grenelle, situada entonces en la extremidad de la calle de l’Université.
Sin embargo, a pesar de la afluencia de público, todo se desarrollaba con orden; los empleados del gobierno, menos aplicados y, por consiguiente, menos insoportables que los agentes de las antiguas compañías, dejaban gustosamente las puertas abiertas de par en par; habían tenido que transcurrir ciento cincuenta años para admitir esta verdad: que ante las grandes multitudes es mejor multiplicar los accesos que reducirlos.
La Estación de la Instrucción estaba suntuosamente dispuesta para la ceremonia; pero no hay plaza tan grande que no se pueda llenar, y el patio de honor no tardó en estarlo.
A las tres, el ministro para el Embellecimiento de París hizo su entrada solemne, acompañado del barón de Vercampin y de los miembros del consejo de administración. El barón estaba a la derecha de su excelencia; a la izquierda, campaba el señor Frappeloup. Desde lo alto del estrado la mirada se perdía en un océano de cabezas. Entonces, las diferentes músicas del establecimiento estallaron con estruendo en los tonos y ritmos más irreconciliables. Esta cacofonía reglamentaria no pareció sorprender en absoluto a los doscientos cincuenta mil pares de orejas en los que caía.
La ceremonia empezó. Se hizo un silencioso rumor. Había llegado el momento de los discursos.
Durante el siglo pasado cierto humorista llamado Karr trató como se merecían los discursos más oficiales que los latines proferidos durante las entregas de premios; en la época en que vivimos no habría tenido ocasión de aplicar esta broma, pues la elocuencia latina había caído en desuso. ¿Quién la hubiera comprendido? ¡Ni siquiera el subjefe de retórica!
Un discurso en chino sustituía provechosamente al latín. Varios pasajes levantaron murmullos de admiración; una pesada disertación sobre las civilizaciones comparadas de las islas de la Sonda recibió incluso los honores del bis. Todavía comprendían esta última palabra.
Por último, el director de ciencias aplicadas se levantó. Momento solemne. Era el número fuerte.
Este furibundo discurso se parecía de forma sorprendente a los silbidos, los rozamientos, los gemidos, los mil y un ruidos desagradables que se escapan de una máquina de vapor en acción. El atropellado caudal del orador recordaba a un volante lanzado a toda velocidad; habría sido imposible frenar esa elocuencia a alta presión, y las frases chirriantes se engranaban como ruedas dentadas, las unas en las otras.
Para completar la ilusión, el director sudaba a chorros y una nube de vapor le envolvía de la cabeza a los pies.
—¡Diantre! —dijo riendo a su vecino un viejo cuya fina estampa expresaba el máximo desprecio hacia esas tonterías oratorias—. ¿Qué le parece a usted, Richelot?
El señor Richelot, por toda respuesta, se limitó a alzar los hombros.
—Se calienta demasiado —continuó el viejo prosiguiendo su metáfora—; me dirá usted que tiene válvulas de seguridad, pero si un director de ciencias aplicadas estallara sería un penoso precedente.
—Muy bien dicho, Huguenin —respondió el señor Richelot.
Unos vigorosos chistidos interrumpieron a los dos conversadores, que se miraron sonriendo.
Sin embargo el orador proseguía con más ardor. Se lanzó a la desesperada en el elogio del presente en detrimento del pasado; entonó la letanía de los descubrimientos modernos; incluso dio a entender que, en este sentido, el porvenir tendría muy poco que hacer; habló con un desprecio benevolente del pequeño París de 1860 y de la pequeña Francia del siglo XIX; enumeró con profusión de epítetos los beneficios de su tiempo, las comunicaciones rápidas entre los diferentes puntos de la capital, las locomotoras atravesando el alquitrán de los bulevares, la fuerza motriz enviada a domicilio, el ácido carbónico destronando al vapor de agua y, por último, el océano, el propio océano bañando con sus olas las orillas de Grenelle; estuvo sublime, lírico, ditirámbico, en suma, perfectamente insoportable e injusto, olvidando que las maravillas del siglo XX ya estaban en germen en los proyectos del siglo XIX.
Una salva de frenéticos aplausos estalló en la misma plaza donde, ciento setenta años antes, los bravos acogían la fiesta de la federación.
Sin embargo, como todo tiene que tener un fin aquí en la tierra, incluso los discursos, la máquina se detuvo. Los ejercicios oratorios habían concluido sin accidente, y se procedió a la distribución de premios.
La cuestión de altas matemáticas planteada en el gran concurso era la siguiente:
«Tenemos dos circunferencias OO’: desde un punto A tomado en O, se llevan unas tangentes a O’; se unen los puntos de contacto de dichas tangentes: se lleva la tangente en A hasta la circunferencia O. ¿Cuál es el lugar del punto de intersección de dicha tangente con la cuerda de los contactos en la circunferencia O’?»
Todos comprendían la importancia de tal teorema. Sabían que había sido resuelto según un método nuevo por el alumno Gigoujeu (François Némorin) de Briançon (Altos Alpes). Los bravos redoblaron cuando se pronunció este nombre; fue pronunciado setenta y cuatro veces durante aquella memorable jornada: se rompían los asientos en honor del premiado, cosa que, incluso en 1960, seguía siendo una metáfora destinada a pintar la virulencia del entusiasmo.
Gigoujeu (François Némorin) ganó en esta ocasión una biblioteca de tres mil volúmenes. La Sociedad de Crédito Instruccional hacía muy bien las cosas.
No podemos citar la infinita nomenclatura de las ciencias que se enseñaban en aquel cuartel de la instrucción: un palmarés de la época hubiera sorprendido enormemente a los tatarabuelos de esos jóvenes sabios. La distribución seguía su ritmo, y las risas sarcásticas estallaban cuando algún pobre diablo de la división de letras, avergonzado al oír su nombre, recibía un premio de tema latino o un accésit de versión griega.
Pero hubo una ocasión en que las burlas subieron de tono, en que la ironía adoptó las formas más desconcertantes. Fue cuando el señor Frappeloup pronunció las palabras siguientes:
—Primer premio de versos latinos: Dufrénoy (Michel Jérôme), de Vannes (Morbihan).
La hilaridad fue general, en medio de frases como ésta: ¡Premio de versos latinos! ¡Era el único que los hacía! ¡Vaya con este numerario del Pindo! ¡Este contertulio del Helicón! ¡Este pilar del Parnaso! ¡Irá! ¡No irá! Etcétera.
Sin embargo, Michel Jérôme Dufrénoy fue, incluso con aplomo, desafiando las risas; era un joven rubio de aspecto encantador, con una hermosa mirada, ni torpe, ni esquiva. Sus largos cabellos le daban una apariencia algo femenina. Su frente resplandecía.
Llegó junto al estrado y arrancó, más que recibió, su premio de manos del director. Dicho premio consistía en un solo volumen: El manual del perfecto fabricante.
Michel miró el libro con desprecio y, tirándolo al suelo, volvió tranquilamente a su sitio, con la corona en la frente, sin tan siquiera haber besado las oficiales mejillas de su excelencia.
—Muy bien —dijo el señor Richelot.
—Buen chico —dijo el señor Huguenin.
Los murmullos se oyeron en todas partes. Michel los acogió con una sonrisa desdeñosa y volvió a su sitio en medio de las burlas de sus condiscípulos.
Esta gran ceremonia terminó sin engorros hacia las siete de la tarde; fueron consumidos quince mil premios y veintisiete mil accésit.
Los principales laureados de ciencias cenaron aquella misma noche en la mesa del barón de Vercampin, con los miembros del consejo de administración y los grandes accionistas.
¡La alegría de estos últimos se explicará mediante números! El dividendo para el ejercicio de 1960 acababa de ser fijado en 1.169 francos con 33 céntimos por acción. El interés actual superaba ya el precio de emisión.
CAPÍTULO II Repaso general a las calles de París
Michel Dufrénoy siguió a la multitud, simple gota de agua de ese río que la ruptura de sus diques cambiaba en torrente. Su animación cedió. El campeón de la poesía latina se convertía en un joven tímido en medio de aquella alegre algazara; se sentía solo, extraño, y como aislado en el vacío. Mientras sus condiscípulos avanzaban con paso rápido, él caminaba lentamente, vacilante, aún más huérfano en esta reunión de padres satisfechos; parecía echar de menos su trabajo, su colegio, su profesor.
Sin padre ni madre, tenía que volver con una familia que no podía comprenderlo, seguro de que iba a ser mal recibido con su premio de versos latinos.
«En fin —se dijo—, ¡ánimo! ¡Soportaré estoicamente su mal humor! Mi tío es un hombre positivo; mi tía, una mujer práctica; mi primo, un muchacho especulativo; yo y mis ideas no estaremos bien vistos en casa; pero ¿qué le voy a hacer? ¡Adelante!»
Sin embargo, no se apresuraba, pues Michel no era uno de esos colegiales que se precipitan a sus vacaciones como los pueblos a la libertad. Su tío y tutor ni tan siquiera había considerado correcto asistir a la distribución de premios; sabía de lo que su sobrino era «incapaz», decía, y se hubiera muerto de vergüenza al verlo coronado como criatura de las Musas.
La multitud arrastraba al infeliz galardonado; Michel se sentía atrapado por la corriente como un hombre a punto de ahogarse.
«La comparación es justa —pensó—; heme aquí arrastrado a plena mar; donde se precisarían las aptitudes de un pez, yo aporto los instintos de un pájaro; ¡me gusta vivir en el espacio, en las regiones ideales adonde ya no se va, al país de los sueños, de donde nunca se vuelve!»
Mientras reflexionaba, empujado y baqueteado, Michel llegó a la estación de Grenelle del ferrocarril metropolitano.
Esta vía comunicaba la orilla izquierda del río por el bulevar Saint-Germain, que se extendía desde la estación de Orleans hasta los edificios del Crédito Instruccional; ahí, desviándose hacia el Sena, lo cruzaba por el puente de Iéna, recubierto con una plataforma superior para el servicio de la vía férrea, y se unía entonces a la vía de la orilla izquierda; esta vía, a través del túnel del Trocadero, desembocaba en los Campos Elíseos, avanzaba por la línea de los bulevares, subía hasta la plaza de la Bastilla y enlazaba con la orilla izquierda por el puente de Austerlitz.
Este primer cinturón de vías férreas unía poco más o menos el antiguo París de Luis XV justo en el emplazamiento del muro en el que sobrevivía este verso eufónico:
El muro que amuralla París hace a París murmurante.
Una segunda línea enlazaba los antiguos arrabales de París, prolongando en treinta y dos kilómetros los barrios situados antaño más allá de los bulevares exteriores.
Siguiendo la línea de la antigua circunvalación, una tercera vía se desplegaba a lo largo de cincuenta y seis kilómetros.
Por último, una cuarta red enlazaba la línea de los fuertes y alcanzaba una extensión de más de cien kilómetros.
Como puede verse, París había roto su cerco de 1843 y se había abierto camino por el bosque de Boulogne, las llanuras de Issy, Vanves, Billancourt, Montrouge, Ivry, Saint-Mandé, Bagnolet, Pantin, Saint-Denis, Clichy y Saint-Ouen. Los altos de Meudon, Sèvres, Saint-Cloud, habían dejado de invadir el oeste. La delimitación de la capital actual se encontraba marcada por los fuertes del Mont-Valérien, Saint-Denis, Aubervilliers, Romainville, Vincennes, Charenton, Vitry, Bicêtre, Montrouge, Vanves e Issy; una ciudad con una circunferencia de veintisiete leguas que había devorado todo el departamento del Sena.
Cuatro círculos concéntricos de vías férreas formaban la red metropolitana; se enlazaban entre sí mediante empalmes que, en la orilla derecha, seguían las prolongaciones de los bulevares de Magenta y Malesherbes y, en la orilla izquierda, las calles de Rennes y de los Fossés-Saint-Victor. Se podía circular de un extremo a otro de París con la mayor rapidez.
Estos ferrocarriles existían desde 1913; habían sido construidos por cuenta del Estado, según un sistema ideado durante el siglo anterior por el ingeniero Joanne.
En aquella época se presentaron al gobierno numerosos proyectos. Éste los hizo examinar por un comité de ingenieros civiles, pues los ingenieros de puentes y caminos no existían desde 1889, fecha de la supresión de la Escuela Politécnica; pero aquellos señores estuvieron durante mucho tiempo divididos; algunos querían establecer una vía a nivel de las principales calles de París; otros preconizaban redes subterráneas como en el ferrocarril de Londres; pero el primero de estos proyectos hubiera necesitado barreras cerradas al paso de los trenes; de ahí una aglomeración de peatones, coches, carretas fácilmente concebible; el segundo acarreaba enormes dificultades de ejecución; además, la perspectiva de meterse en un túnel interminable no habría sido nada atractiva para los viajeros. Todas las vías establecidas con anterioridad en estas deplorables condiciones tuvieron que rehacerse, entre otras la vía del bosque de Boulogne, que tanto por sus puentes como por sus subterráneos obligaba a los viajeros a interrumpir veintisiete veces la lectura del periódico en un trayecto de veintitrés minutos.
El sistema Joanne parecía reunir todas las cualidades de rapidez, facilidad y bienestar, y, en efecto, desde hacía cincuenta años los ferrocarriles metropolitanos funcionaban en medio de la satisfacción general.
Dicho sistema consistía en dos vías separadas, una de ida y otra de vuelta; ello hacía imposible cualquier encuentro en sentido contrario.
Cada vía estaba establecida según el eje de los bulevares, a cinco metros de las casas, por encima del borde exterior de las aceras; elegantes columnas de bronce galvanizado las sujetaban y se unían entre sí por armaduras caladas; de tramo en tramo, estas columnas se apoyaban, sobre las casas colindantes mediante arcos transversales.
El largo viaducto que sujetaba la vía férrea formaba así una galería cubierta, bajo la cual los paseantes encontraban abrigo contra la lluvia o el sol; la calzada alquitranada quedaba reservada a los coches; el viaducto pasaba por encima de las principales calles, que cortaban su ruta formando un elegante puente, y el ferrocarril, suspendido a la altura de los entresuelos, no obstaculizaba en modo alguno la circulación.
Algunas casas colindantes, transformadas en salas de espera, formaban las estaciones; comunicaban con la vía mediante amplias pasarelas; por debajo se desplegaba la escalera de doble dirección que daba acceso a la sala de viajeros.