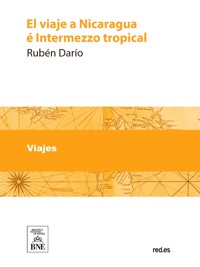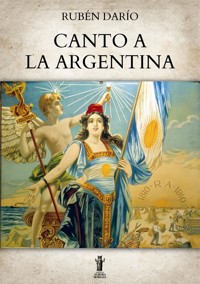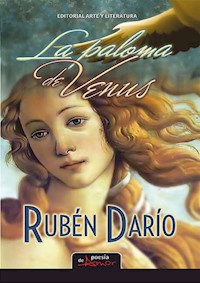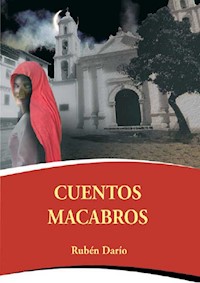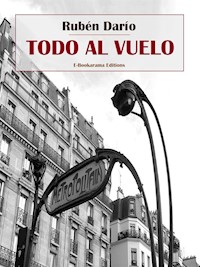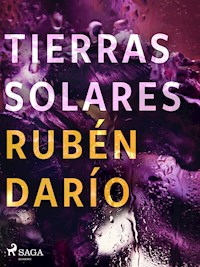0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Biblioteca Nacional de España
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Esta edición digital en formato ePub se ha realizado a partir de una edición impresa digitalizada que forma parte de los fondos de la Biblioteca Nacional de España. El proyecto de creación de ePubs a partir de obras digitalizadas de la BNE pretende enriquecer la oferta de servicios de la Biblioteca Digital Hispánica y se enmarca en el proyecto BNElab, que nace con el objetivo de impulsar el uso de los recursos digitales de la Biblioteca Nacional de España. En el proceso de digitalización de documentos, los impresos son en primer lugar digitalizados en forma de imagen. Posteriormente, el texto es extraído de manera automatizada gracias a la tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR). El texto así obtenido ha sido aquí revisado, corregido y convertido a ePub (libro electrónico o «publicación electrónica»), formato abierto y estándar de libros digitales. Se intenta respetar en la mayor medida posible el texto original (por ejemplo en cuanto a ortografía), pero pueden realizarse modificaciones con vistas a una mejor legibilidad y adaptación al nuevo formato. Si encuentra errores o anomalías, estaremos muy agradecidos si nos lo hacen saber a través del correo [email protected]. Las obras aquí convertidas a ePub se encuentran en dominio público, y la utilización de estos textos es libre y gratuita.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 1907
Ähnliche
Esta edición electrónica en formato ePub se ha realizado a partir de la edición impresa de 1907, que forma parte de los fondos de la Biblioteca Nacional de España.
Parisiana
Rubén Darío
Índice
Cubierta
Portada
Preliminares
Parisiana
Libro I
Libro II
Libro III
Acerca de esta edición
Enlaces relacionados
Libro I
Figuras reales
He visto pasar á una anciana vestida de negro, cuya existencia representa una de las terribles lecciones de Dios. Es la “re renante” del poema de Robert de Montesquieu...; es el espectro doloroso de una soberana; es Eugenia de Guzmán, Fernández, la Cerda, Leira, Teba, Baños y Mora, condesa de Montijo, un tiempo emperatriz de los franceses. Clavel de Granada, rosa de Madrid, lis de París, después de una horrenda tempestad de sangre y duelos, he ahí en lo que ha venido á parar: en una triste vieja enlutada, llena de amargura y desdeñada de la muerte. Un día se presenta á visitar en su obscuro incógnito, este ó aquel palacio, ó museo ó biblioteca, y el canoso guardián comienza á explicar: “Una vez el emperador...” Y la dama, levantando su velo: “Jean, ¿me conoces?...” “¡Ah! ¡Majestad!...” Sí; es la española garbosa y linda, la rosa-reina pintada por el pincel adulador de Winterhalter, entre vivas rosas; la orgullosa diadema de las Tullerías, que vivió un tiempo en cuentos de hadas y en decamerones imperiales, que se creyó dueña del mundo, que pasó en placer y soberbia como en un sueño, y despertó á los cañonazos alemanes, en la hora lívida de la derrota, y que mientras su marido entregaba la espada al primo de Berlín, ella huía al otro lado de la Mancha, amparada por un dentista yanki... ¡La pobre María Antonieta, más trágica, no pudo salvar su cándido pescuezo de cisne austriaco!
La suerte fué dura, áspera y dura, con Eugenia de Montijo. Todos sabéis que su única esperanza, su consuelo único, era el príncipe imperial. Y Napoleón IV encontró la muerte entre los zulúes, muerte de escasa gloria, al servicio de la Inglaterra, que enjauló al Aguila en Santa Elena. “¡Viva el emperador!” gritaron un día unos cuantos bonapartistas delante del joven príncipe. “No, amigos míos, contestó éste; el emperador ha muerto.” También la emperatriz ha muerto; pero es una muerta que está en pie, quizás penando hasta los cien años que ella se profetizó un día luctuoso delante de su confesor, el abate Goddard.
Así va, de un punto á otro, en busca de distracción y de tranquilidad; de su retiro de Inglaterra, á Londres, ó á Balmoral, á visitar á los monarcas que la acogen; á la Costa de Azur ó á este su París de antaño, que no la conoce cuando pasa.
Si Eugenia es sombría, Isabel es pintoresca. En el palacio de Castilla, Avenue Kléber, continúa siendo reina de España desde su destierro. Es decir: goza de su buena parte de lista civil, tutea á los españoles que se le acercan, da su mano á besar como en los buenos tiempos, y se divierte. Es una reina cuya historia es demasiado sabida; simpática, “sans géne”, soberana de país de Cucaña, abierta, generosa, alegre. Se le debe, entre otras cosas, una frase deliciosa. No hace muchos años, la Prensa toda se ocupó de un incidente ruidoso. La infanta Eulalia, en acto de protesta, se fué del palacio de Castilla á la Embajada. El nombre de un caballerizo húngaro anduvo por los periódicos. El embajador se permitió llamar á la cordura á su majestad. Su majestad septuagenaria exclamó, desolada: “¡Que siempre haya de ser yo desgraciada en mis amores!” La memorable abuela que habla así no es una alma vulgar. Merece una corona de mirto, bajo la advocación de la señora doña Venus, mujer de don Amor, como decía aquel admirable arcipreste de Hita.
Doña Isabel se mantiene en su regio retiro, visitada por sus fieles amistades, y cuando llega la “villegiature” se va á un castillo no lejos de París. Cuando vivía su marido, el pobre don Francisco de Asís, solía hacerle compañía de vez en cuando en Epinay. Pero ya á don Francisco se lo llevó la muerte, vestido de franciscano, como cumplía á un rey católico. Doña Isabel ha visto á su nieto coronado, y cuando la reina María Cristina ha estado en París, la entrevista entre las dos soberanas ha sido muy cordial, al parecer; pero en el fondo no hay seguramente una gran simpatía. La historia del reinado de Isabel II está llena de anécdotas dramáticas y curiosas en su parte íntima, y hace algún tiempo, un cronista bien informado publicó en Inglaterra, en la “New Review”, muy sugestivos capítulos.
Doña Isabel, aunque personalidad parisiense desde hace tantos años, es españolísima. Dicen que su lenguaje es franco y algo libre, y que le place mucho el gazpacho.
Yendo una vez de Venecia al Lido, en uno de esos antiestéticos vaporcitos, útiles como la prosa, que ofenden la presencia de las góndolas, llegó á sentarse cerca de donde yo estaba, una pareja que inmediatamente llamó mi atención. Él era un hombre un tanto obeso, de noble cara; fumaba un habano en boquilla de espuma y oro. Ella, una dama ya no joven, de cierta gracia, severa y pensativa y de una absoluta distinción. Un enorme perro se echó á sus pies. En el collar de la bestia, este nombre: “César.” ¿Dónde he visto yo á este hombre?, me preguntaba. En Santiago de Chile le había visto hacía unos catorce ó quince años. Era D. Carlos de Borbón, y su mujer doña María Berta de Rohan, duquesa de Madrid. Mientras caminaba el vaporcito dejando la ciudad triste y divina, me puse á contemplar á esos reyes en el destierro. D. Carlos está aún fuerte y lozano, aunque ya ha nevado en su cabeza y en su barba. Parece que en sus ojos se leyese la desesperanza, la convicción de que todo triunfo será ya imposible, al menos para él. Y, sin embargo, ¡qué rey decorativo, qué rey tan rey haría Carlos María de los Dolores, Juan Isidoro, José, Francisco, Quirino, Antonio, Miguel, Gabriel, Rafael! A pesar del vientre, como su primo el de la Gran Bretaña. Pero España ya sigue otros rumbos, y el carlismo parece muerto, á pesar de una que otra convulsión que suele ser desaprobada por la prudencia, desde Venecia. Doña Berta, en todo caso, jamás habría sido aceptada en España como reina. La aristocracia española, la monarquía española, no la habrían reconocido, á despecho de su real consorte. Ella se queda fiel á la divisa de su apellido: reina no puede; princesa no se digna; Rohan se queda. Don Jaime está allí, no obstante, y con su sangre joven y belicosa quizás intente dar más de un susto al joven Alfonso. Tiene la suficiente fiereza y cuenta con la suficiente simpatía para hacer moverse de repente unas cuantas boinas. Don Carlos piensa... Don Carlos medita...
La unidad de Italia descalabró á varios pequeños reyes italianos, los cuales podrán contentarse con los honores in partibus que se les hacen en el Vaticano cuando visitan al Papa. El gran duque de Toscana es un archiduque de Austria, y tiene una numerosísima familia. Vive quietamente en su espléndida mansión de Schönbrunn. No da que hablar y acepta la Historia. El rey de las Dos Sicilias, Francisco II, murió en 1894, y el conde de Caserta es hoy el jefe de la casa Borbón-Sicilia. Vive en Cannes, en un chalet envidiable, y uno de sus hijos es el actual príncipe de Asturias, cuya boda con la princesa hermana de Alfonso XIII produjo tanto escándalo. Él hace bien su oficio. Acaba de estar en las maniobras francesas y ha causado buen efecto. Haya ó no haya revolución en España, hará carrera. Que le aproveche. Su padre—y esta fué una de las causas que motivaron la oposición á su matrimonio entre los españoles—fué íntimo de D. Carlos, y peleó á su lado en la última guerra carlista.
El duque de Parma es un soberano que no suena. Excelente sujeto, aseguran que es un modelo como varón de hogar y de sociedad. Se casó con una de las más lindas princesas de Europa. Es fama que en la familia de Braganza la belleza es parte de la fortuna. Parece que al duque le importasen muy poco los vaivenes de la política, y hace la vida de un excelente señor burgués, por otra parte, como todos los monarcas actuales. Tiene su casa en Schloss Schwarzau, pero viaja con frecuencia. Ha renunciado por completo á la mano de doña Leonor, puesto que la Casa de Saboya no está dispuesta á desandar lo andado.
Los realistas de Francia esperan en un posible advenimiento. Tienen su partido organizado, sus periódicos, sus electores, y á M. Bourget, que es una especie de consejero del duque de Orleans, y á M. Maurras, que es una especie de secretario. M. Maurras es un escritor de mucho talento que, siendo muy joven y poseedor de una larga melena, escribía en un periódico franco-platense que fundó hace bastantes años en París el uruguayo Rafael Fragueiro. El duque de Orleans hace dignamente su papel de rey destronado; y sus profetas proclaman á cada instante la quiebra de la República, las desventajas del sistema actual y el paraíso que será Francia si vuelven los días triunfantes de la Monarquía. Si el duque de Orleans no es un Salomón, la duquesa María Dorotea de Austria es muy bonita. Tiene un rostro propio para la diadema y—diría Alberto Ghiraldo—un cuello peligroso para la guillotina. Como es bien conocido, el duque ha vivido algún tiempo en Inglaterra y tuvo siempre una excelente acogida en la corte y en la sociedad inglesa. Pero el duque no es un diplomático. Creyendo adular al pueblo francés, perdió las amistades inglesas, leales y seguras. Cuando la guerra anglo-boer, la prensa risueña de París publicó un sinnúmero de caricaturas, en que no se trataba á la reina Victoria con el respeto debido, si no á su corona, á su calidad de dama anciana y honorable. Había caricaturas en los kioskos de periódicos que daban verdaderamente asco y enojo. Algunas de ellas, para desdoro de sus autores, estaban firmadas por caricaturistas de talento y de celebridad. Tanto peor para la “gaité gauloise”, en ese caso. Pues bien: el duque de Orleans escribió una carta á uno de ellos haciéndose solidario de los ataques dirigidos á la majestad británica, y, naturalmente, desde ese día no sólo su prestigio político, sino su condición de caballero y su buen gusto decayeron ante los ingleses. El pueblo francés se ha olvidado ya de los boers; pero los ingleses no olvidarán jamás la ofensa hecha á su reina y emperatriz. El duque no cesa en sus trabajos por lograr el trono perdido. El porvenir no es de fácil visión; pero por ahora todo hace augurar que su alteza real no se coronará, á pesar de los suscriptores de la ”Gazette de France”.
El gran duque de Luxemburgo lleva el peso de muchos años, y la inconformidad ante la pérdida de su trono. Su Casa es de las germánicas más antiguas, y su pueblo lo recuerda con cariño; pero la política es la política. Y aquí ya entramos entre los muchos soberanos destronados ó con trono que pertenecen á esos Estados cuyos nombres se confunden en su multitud, principados más ó menos hanseáticos ó danubianos. Existe una geografía romántica que han explotado los Daudet y los Elemir Bourges. Vagas Ilirias, improbables Croacias, que se nos presentan apenas como en un mundo de ópera cómica. Entre tales príncipes está ese orgulloso duque de Cumberland, jefe del ducado de Brunswick, cuya posición es singular. Su Estado está á su disposición; puede sentarse en su trono cuando le plazca, pues el reino de Prusia no se ha anexionado al ducado. Pero el viejo calvo de Cumberland no quiere ir á rendir homenaje como vasallo del emperador de Alemania. “Yo no soy duque de Brunswick—dice—sino siendo rey de Hanover.” Y el ducado de Brunswick sigue sin cabeza.
Si el rey de España tiene como pretendiente al trono á D. Carlos y á D. Jaime, el rey de Portugal tiene al duque de Braganza, quien alega ser el soberano legítimo. Se funda en que desciende del rey Juan I, y en que su padre tuvo la corona seis años, á comienzos del siglo pasado. Pero este pretendiente es inofensivo, y el rosado y frondoso sportsman que tiene por mujer á la hermosa Aurelia de Orleans puede estar tranquilo en su buena ciudad de Lisboa.
En Bruselas vive el que puede considerarse como heredero del imperio francés, entre la embrollada familia de los Bonapartes, el príncipe Víctor Napoleón, hijo de Clotilde de Saboya. Su hermano da que decir de cuando en cuando, porque es más militar, más combatido, y, según se asegura, no es extraño á algún sueño de restauración. Cuando viene á París de su cuartel de Rusia, en donde tiene el grado de coronel, se reunen sus amigos en casa de su tía la princesa Matilde, y se brinda por un futuro vuelo del Águila... “¡Helas!”, las águilas vienen de los Estados Unidos, ¡y valen veinte pesos oro!
Y los reyes negros Behanzin, Ranavalona, son los más felices. No piensan en que volverán á sus tórridos países á bailar las reales bámbulas y á beber aguardiente. En sus respectivos destierros gozan, como pueden, como animales.
A reyes blancos y negros el tiempo dice: “¡Fuera!”
Y la muerte: “¡Aquí!”
Pascua
Es este el mes pascual, el mes del buen hombre Noel, del gran Santa Claus de las barbas blancas de nieve. El frío ha comenzado agudo y violento. Las pieles reaparecen en los cuellos y espaldas, y las manos finas de las mujeres se anidan en los manguitos. Los grandes y pequeños almacenes comienzan sus exposiciones de juguetes, y ante los cristales de los escaparates se abren, cuan grandes son, los ojos de los niños. Niños rubios, niños morenos, niños ricos y niños pobres... Las librerías, por su parte, exhiben “étrennes”; las galerías del Odeón brillan llenas del oro de las encuadernaciones. He querido ver los libros y los juguetes del año, haciéndome todo lo niño posible, según el consejo evangélico, y de mi observación no he quedado muy satisfecho. ¿Es que ya, en realidad, no hay niños? ¿Acaso el alma infantil de otras veces ha desaparecido, y se nace hoy suscriptor de periódico, miembro de club ó pretendiente á un sillón del Congreso ó del Instituto?
Paso por las nociones científicas que vayan contenidas en un juguete; pero, ¿qué tienen que ver la imaginación del niño y su necesidad de distracción con las miserias de la actualidad, con la anécdota vil de la vida política ó de la vida social? Digo esto porque entre la innumerable cantidad de juguetes del nuevo año se encuentran algunos de muy discutible interés para la infancia, como el “Coffre-fort Humbert Crawford” y la “Fuite de Boule-de-laine”, alusiones directísimas á dos procesos de estafa, de que tanto se ha ocupado la Prensa parisiense. Una señora muy sensata hacía observar á este propósito: “Esos juguetes de circunstancias tienen siempre mucho éxito, porque al mismo tiempo que á los niños, divierten á los grandes; por eso se ve, al acercarse el Año Nuevo, tanto grupo de parisienses detenerse en los bulevares alrededor de los camelots que venden el “juguete del año”. Habría, sin embargo, que entenderse. ¿Para quién son hechos los juguetes?; ¿para los niños, ó para sus padres? Es posible creer que para los primeros. Y entonces lo que más sería de desear es que los bambinos á quienes regalen esas invenciones no comprendan nada de ellas. Una madre se creería culpable si dejara en la mesa á un niño tomar parte en un plato demasiado picante. Hay que pensar que el alma del hijo merece tantos cuidados como su estómago.”
No es raro ver chicuelos que se dan de bofetadas por un asunto que nada tiene que ver con sus pocas primaveras. No fueron escasos los disgustos que hubo en los colegios y escuelas cuando el período álgido del asunto Dreyfus. La culpa no es sino de los padres.
A las niñas se les enseña antes que otras cosas los hábitos del salón y hasta los refinamientos del flirt. A los niños se les arma de sables y se les presenta como preciso y hermoso el espectáculo de la guerra, el oficio de matar alemanes, chinos ó negros. Fusiles y muñecas, diría un famoso poeta doméstico mejicano. Si uno pudiese oir las confesiones de una muñeca de niña rica, con el oído con que Samaín escuchó á su figurita tanagreana, he aquí lo que se entendería más ó menos: “Soy una cocotita de seda, encajes y oro, que se muere de pena bajo el poder de una niña que sabe tanto como una mujer. Tengo un pequeño automóvil que es un prodigio de mecánica, un rebaño blanco en un Trianón minúsculo como para mí, y me parezco á la reina María Antonieta. Mis trajes cuestan mucho dinero, y mi guardarropa solamente puede competir con el de mi ama y con el del perro de mi ama. No recibo caricias; pero me enseñan á bailar el minué, la pavana, y, sobre todo, el cake-walk. Sé hacer reverencias y tengo en mi interior un pequeño fonógrafo con canciones á la moda. Con lo que yo valgo puede comer un año una familia de trabajadores. Mis relaciones son escasas, pues no puedo codearme con simples bebés-jumeau de á 12,50 fr., pequeña burguesía. He conocido, en cambio, á un viejo boer que fuma en pipa, á Drumont, al Emperador de la China, y á la Bella Otero acompañada de nuestro animal municipal, quiero decir, con perdón, el “cochon”. Pero me aburro y me vuelvo tísica. Necesito caricias verdaderas, palabras cordiales, una buena mamá afectuosa, que me duerma en sus brazos y me bese con ternura. “¡Helas!” ¡Quién fuera el pedacito de palo que arregla y mima una simple Coseta!” Y la muñeca está con la justicia. Ella no ha venido por el buen camino, no ha venido en la mochila del viejo Noel, no ha sabido nada del grito jubiloso: “Christus natus est”...
Los hombrecitos de mañana, ó de pasado mañana, cuando dejan sus fuertes de cartón, sus espadas, sus soldados de plomo, sus “bois de Boulogne”, con mujercitas y biciclistas, sus pistolas eureka, es para tomar el “ataque al fuerte chino por el ejército de aliados”, “la artillería nueva”, las “grandes maniobras”. Todo el mundo conquistador, todo el mundo militar. O bien el pequeño “laboratorio de física”, ó las “matemáticas aplicadas”, ó los “cartones de problemas”. Todo el mundo sabio. Luego, á la luz de la lámpara, ¿qué libros le interesan? ¿Sobre qué cuadernos lujosos se deleita su curiosa cabecita? Sobre doradas nociones científicas, cuando no con aventuras tontas ó cuentos ridículos, en su mayor parte. Convengamos con René Brochot: los libros para niños no son en Francia como debían de ser, y no por falta de inteligencias y voluntades. Es quizás á las asombrosas imágenes pintadas en la Biblia (dice ese atinado escritor) que deslumbró la infancia de Pierre Nozier, á las que debemos en parte al delicioso mago Anatole France, y, sin duda, la diversidad y la gracia de los espíritus de los hombres son lo que las hicieron las lecturas y las visiones de los primeros años. Importa, pues, mucho, no ofrecer á los niños libros ridículos y cromos de una vulgaridad grosera. Los padres se imaginan fácilmente no merecer ningún reproche cuando dan á los recreos de sus hijos las estúpidas aventuras de la familia Fenouillard ó del Sapeur Camembert. Es lo que ha formado en parte en las nuevas generaciones el gusto por “des expeditions coloniales et des niaises gandrioles”. Sin embargo, existen en Francia libros excelentes para la infancia, álbums con buenas ilustraciones que acompañan cantos tradicionales, de esos cantos que en todas partes saben los niños, y que se cantan á coro en alegres rondas... En la América Latina contamos con una colección de cuadernos de primer orden, ilustrados á propósito, y cuyos versos, si no estoy mal informado, se deben á un notable poeta colombiano, Rafael Pombo. Me refiero á esas fábulas ó cuentecitos rimados que todavía hacen la delicia de muchos niños grandes:
Simón, el bobito llamó al pastelero:
—A ver tus pasteles, los quiero probar.
—Sí—le dijo el otro—; pero antes yo quiero
Mirar el cuartillo con que has de pagar.
Son figuritas como de un mundo de “nacimiento”; hay en esas poesías una gracia abuelesca que encanta á los caballeritos implumes, y que refresca la mente antes de que lleguen el binomio de Newton y los afluentes de los grandes ríos chinos. Aquí se suele cantar el “Savez-vous planter les chous?”, ó el “Malbrough s’en va t’en guerre”, y eso está muy bien. Brochot ha lamentado, con razón, que la boga de esas canciones populares desgraciadamente disminuya de día en día. “Lo que hay de anticuado, de imaginario en ellas, y aun su drolática absurdidad, despiertan en las almas delicadas de cinco ó de siete años las primeras impresiones de una poesía en que la risa y el ensueño se mezclan.” He ahí los dos principales elementos que hay que saber despertar en el espíritu infantil: la risa y el sueño, el rosal de las rosas rosadas y el plantío de los lirios azules. El observador agrega: “So pretexto de que la realidad debe ser la gran institutriz de los niños, se pone entre las manos de éstos álbums de historia natural y de historia militar. Se encuentran chicuelos de dos pies de alto que hablan de Napoleón con énfasis, ó que están muy al corriente de las costumbres sangrientas de la pantera negra: más valdría aún llenar su memoria de berquinadas, que endurecer y secar su corazón mal tocado por tan estériles maldades.” Aquí nos encontramos en el terreno de la libertad del niño y del pequeño prodigio... Bebé que asombra á las visitas con su saber y su precocidad. No olvidaré nunca á un muchachito demasiado despierto, de una familia hispano-americana, que, delante del papá y la mamá, me salió con esta embajada: “¿Qué piensa usted de los versos de Verlaine?”... Me dieron ganas de tirarle de las orejas...
Bien venidas seáis siempre imágenes de Epinal, estampas coloreadas que representáis héroes de los que se cantan en las canciones, y hadas y genios, y lo cómico de la vida y lo deleitoso del soñar. Bien venidas las figuras de Stahl, los bebecitos de Gugu, ó sea la exquisita italiana contesina Ruspoli; bien venido Froelich con sus interpretaciones del alma pueril, y Boutet de Monrel, y Henriot, y hasta la sabiduría, si viene representada por Robida y por Tom Tit. Y sobre todo, sea glorificado el recuerdo de Kate Greenaway, la hada moderna del color y del dibujo en sus álbums encantadores. Hace como un año moría en Inglaterra la exquisita Institutriz de la Belleza. Ella brilló como nadie en su arte especial en el país del keepsake, al lado de Walter Crane y otros merlines de la ilustración infantil. Sus tipos y sus escenas, de una gracia antigua, son de excepcional valor; y se diría que toda la frescura, el rosado color y el oro primaveral de los niños ingleses, se transparentan en sus páginas inolvidables, en sus preciosas imaginaciones...