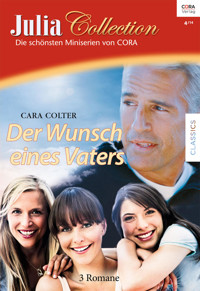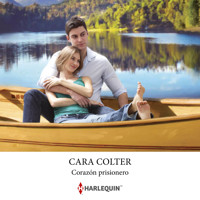2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
No tardarían en conseguir derretirle el corazón. El cowboy Ty Halliday fue educado para convertirse en un hombre fuerte en un ambiente duro y sin lugar para esperanzas pueriles. Amy Mitchell, viuda y madre soltera, estaba decepcionada con el amor, aunque seguía soñando con conocer al hombre que pudiera convertirse en el padre de su hijo. Un giro inesperado llevó a Amy y a su bebé hasta la puerta de Ty. Atrapados bajo la nevada, el optimismo de Amy y las sonrisas de su bebé comenzaron a derretir el corazón helado del cowboy, ayudados por la magia del ambiente y el crepitar del fuego.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2012 Cara Colter
© 2016 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Pasión bajo la nieve, n.º 2595 - junio 2016
Título original: Snowed in at the Ranch
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-8149-5
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
TY HALLIDAY estaba muy cansado. Hacía horas que el granizo y la nieve habían calado su impermeable, y estaba anocheciendo. Le caían gotas heladas de agua por la parte trasera del sombrero, por dentro del cuello levantado, directamente a su espalda.
El caballo tropezó, tan agotado como su jinete. Pero a pesar del cansancio, Ty estaba satisfecho. Había conseguido reunir a todo el rebaño. A su lado, avanzaban las últimas vacas.
Habían pasado dieciséis horas desde que viera la valla rota y encontrara las huellas de un puma. Por suerte, en aquel momento ya estaba casi todo el rebaño en el rancho, salvo aquellas tres vacas.
Las pisadas en la nieve habían dejado constancia de que el rebaño se había separado en diferentes direcciones. El puma había estado siguiendo a las tres reses antes de darse por vencido y volver bajando por el curso del arroyo de Halliday Creek. Aquellas vacas, asustadas, habían seguido subiendo la montaña.
A sus pies, Ty había distinguido la luz de su casa en medio de la creciente oscuridad, impaciente por comer algo caliente, darse una ducha reconfortante y meterse en la cama. Pero el caballo, Ben, que era joven y ya había demostrado su fortaleza, lo había dado todo y Ty no había querido forzarlo, así que había dejado que bajara a su ritmo por la senda, resbaladiza por la nieve.
Por fin las vacas estaban de vuelta con el rebaño, las cercas de los pastos arregladas y Ben alimentado. Ty tomó el camino que tantas generaciones de Halliday habían recorrido desde el granero hasta la casa nueva, asentada sobre una loma en la falda de la montaña.
Llamaban nueva a la casa porque estaba en la misma finca que el viejo caserón que su padre había construido para su primera esposa veinticinco años antes de que Ty naciera.
Llegó al porche trasero y, cuando fue a girar el pomo de la puerta, se quedó de piedra.
¿Qué había sido eso? ¿Había oído algo?
Silencio.
Ladeó la cabeza para escuchar mejor, pero solo oyó el silbido del viento de diciembre al colarse entre las vigas de la casa.
Seguramente estaba teniendo las clásicas alucinaciones de un hombre que había llegado más allá de su límite.
De repente, frunció el ceño al recordar que había visto parpadear las luces del interior de la casa. Vivía solo y estaba seguro de que no se había dejado nada encendido antes de salir aquella mañana al amanecer.
Volvió a escuchar un sonido y dio un paso atrás sobresaltado.
No tenía ninguna duda de que provenía del interior de su casa. Casi le resultaba divertido. Hacía años que no tenía una televisión. Tampoco tenía ordenador. ¿Se habría dejado la radio encendida?
No, no había encendido nada aquella mañana. El mugido lejano de una vaca lo había alertado de que algo no iba bien. Se había levantado de la cama a toda prisa y había salido de la casa cuando todavía estaba oscuro.
Solo había una cosa que hacía un ruido como el que acababa de escuchar. Y era imposible que viniera del interior de su casa.
No, debía de ser el cansancio. Las alucinaciones le hacían oír sonidos inexistentes.
Justo cuando acababa de convencerse de que se estaba imaginando aquellos ruidos, volvió a escucharlo. Esta vez con más claridad. Parecía un balbuceo.
A pesar de que no tenía experiencia en esas cosas, Ty supo exactamente lo que era: había un bebé en su casa.
Retrocedió, respiró hondo y sintió la necesidad de echarse al suelo. Se detuvo en la esquina de la casa y oteó el terreno que se extendía a sus pies, bajo el intenso azul del cielo del atardecer.
Los pastos estaban nevados. Al fondo había un valle boscoso y la grandiosidad de las Montañas Rocosas lo rodeaba todo. Aquel paisaje de relieves escarpados le transmitía calma, a pesar de que no fuera seguro. No era extraño que un hombre muriera o resultara herido en aquel entorno. La presencia del puma era un buen ejemplo, aunque perderse en aquella zona en pleno mes de diciembre podía resultar mucho más peligroso que un viejo felino.
Aun así, a pesar de todos aquellos riesgos, si había un sitio en el que un hombre pudiera encontrar la paz espiritual, ese era aquel. Había viajado lejos de allí en una ocasión y se había sentido perdido.
El alegre balbuceo de un bebé proveniente del interior de la casa le provocó un escalofrío.
¿Un bebé?
Lo cierto era que le asustaba más la misteriosa presencia de un pequeño en su casa que el puma que había estado deambulando por los pastos.
Ty avanzó por el lateral de la casa hasta llegar a la entrada principal. En lo más alto del camino que subía por el valle desde la carretera, había un coche aparcado. No era la clase de coche que la gente de la zona solía conducir.
No, los vecinos de los alrededores preferían camionetas lo suficientemente grandes como para transportar caballos y paja. Los de por allí conducían vehículos grandes, sucios y prácticos.
Ty no conocía a nadie que tuviera un coche así, rojo, con forma de mariquita e inútil para la vida en el campo. No se sorprendió al ver una silla de bebé en el asiento trasero, con un alegre estampado de dibujos de perros y gatos.
Tocó la carrocería. Estaba fría, así que aquel coche llevaba allí un buen rato. Luego se fijó en la matrícula. Era de Alberta y tenía una pegatina en el lado izquierdo del parabrisas de un aparcamiento de Calgary, por lo que no estaba lejos de casa, tal vez a un par de horas con las carreteras en buenas condiciones.
Decidió abrir la puerta para buscar la documentación, pero, al intentarlo, se encontró con que estaba cerrado con llave. En otras circunstancias, se habría echado a reír. ¿Cerrado? Se quedó mirando al horizonte inhóspito. ¿Para qué?
Volvió a girarse hacia la casa y entonces reparó en la ventana principal.
Por segunda vez en cinco minutos, Ty volvió a quedarse sorprendido. La extenuación distorsionaba su sentido de la realidad y se obligó a permanecer inmóvil a la espera de que aquella sensación desapareciera.
Había un árbol de Navidad. Apartó la vista, parpadeó varias veces y volvió a mirar para comprobar que fuera real. Allí seguía. Detrás del cristal de la ventana, las luces parpadeaban ente las ramas oscuras, salpicando de colores la nieve que caía en el jardín.
Volvió a mirar hacia el camino para fijarse en los detalles y asegurarse de que no se había confundido de rancho.
Se fijó de nuevo en el árbol de Navidad. En los veintiséis años que llevaba viviendo allí, nunca se había puesto un árbol de Navidad en aquella casa.
En su mente agotada, surgió la débil esperanza de que el deseo que siempre había albergado de niño se hubiera hecho realidad.
Quizá su madre había vuelto a casa.
Apartó aquel pensamiento de la cabeza, molesto porque de alguna forma hubiera traspasado su mundo adulto. Los deseos eran cosa de niños y, por culpa de su padre, los suyos nunca se habían cumplido. En su mente cansada, nada bueno presagiaba el coche que estaba aparcado junto al jardín, ni el bebé que había en su casa. El árbol de Navidad había despertado en él un sentimiento olvidado que era mejor ignorar y que llevaba años evitando.
Se dirigió a la puerta trasera como de costumbre. En aquellos lares, rara vez se usaba la entrada principal, ni siquiera con las visitas. La entrada trasera estaba preparada para dejar botas sucias, chaquetas, sombreros y guantes. Incluso las bridas se guardaban dentro para protegerlas de las bajas temperaturas.
Ty Halliday respiró hondo, consciente de que tenía en la boca del estómago la misma sensación que en los días en que participaba en rodeos, cuando el portón se abría y montaba un ternero nervioso e inquieto.
Tomó el pomo de la puerta e intentó girarlo, pero se le resistió. Al principio pensó que se había atascado, pero no era así. No podía salir de su asombro. La puerta de su casa estaba cerrada con llave.
Tal vez sus vecinos le estuvieran gastando una broma. Una puerta abierta invitaba a hacer travesuras. Eran una comunidad bien avenida y a todo el mundo le gustaba echarse unas risas. En una ocasión, Melvin Harris se había encontrado un burro en su salón. Cuando Cathy Lambert se había casado con Paul Cranston, un puñado de vecinos habían entrado en su casa y habían llenado de confeti todos los cajones. Llevaban casados seis años y todavía aparecía confeti en los jerséis de Cathy.
Ty levantó el felpudo y encontró una vieja llave oxidada. Cuando iba a pasar unos días fuera, solía dejar la puerta cerrada.
Introdujo la llave en la cerradura y entró, dispuesto a librar alguna batalla, pero lo que se encontró le hizo bajar las armas.
Su casa, el lugar que siempre había considerado como su refugio, se había convertido en un hogar.
En primer lugar, olía bien. Flotaba un delicado perfume en el ambiente, además del aroma de un delicioso guiso. En segundo lugar, aquel sonido era suficiente para derribar las barreras que un hombre hubiera levantado alrededor de su corazón, que en el caso de Ty, eran muchas. El bebé estaba riendo alegremente en aquel momento.
Tomó la brida que se había echado sobre el hombro y la colgó de un gancho. Luego se quitó los guantes mojados, los dejó en el suelo, e hizo lo mismo con las botas embarradas. Respiró hondo. Se sentía como un gladiador entrando en el coso para enfrentarse a un peligro desconocido. Subió los escalones y miró en la cocina.
Había un bebé regordete de rizos pelirrojos sentado en el centro, sobre una manta, rodeado de juguetes. El bebé, un niño, emitía alegres gorgoritos.
El pequeño se giró al verlo entrar y se quedó observándolo con sus enormes ojos marrones.
En vez de asustarse ante la presencia de aquel desconocido, cuyo abrigo goteaba mojando el suelo, se alegró de verlo y los gorgoritos aumentaron.
–Papá –lo llamó.
Ty soltó una palabra que no era la más adecuada en presencia de niños.
La cocina se abría con un arco hacia el salón y vio una mata de pelo tan rizado como la del bebé asomar de entre el árbol. Luego, unos ojos tan grandes y marrones como los del niño se sorprendieron al verlo.
Pero ¿por qué si aquella casa era suya?
La estampa le resultaba bonita. Aquella mujer tenía unas cuantas pecas dispersas por la nariz y el pelo rizado del color de la miel. Al principio, pensó que tenía un porte algo masculino, pero enseguida reparó en las curvas que se adivinaban bajo su camisa.
No llevaba ni pizca de maquillaje, aunque tampoco lo necesitaba.
–¿Quién es usted? –preguntó ella con un ligero temblor en la voz.
¿Qué clase de pregunta era aquella, teniendo en cuenta que no estaba en su casa? Por la manera en que miró a su alrededor en busca de algo para golpearlo en caso de que se acercara, supo que estaba asustada. La situación no parecía una broma.
En el delicado cuello de aquella mujer se adivinaba su pulso acelerado.
De nuevo, Ty volvió a tener la sensación de que estaba soñando y que en cualquier momento se despertaría. El cansancio estaba provocando que un sueño infantil renaciese en algún rincón de su cabeza.
Enfadado consigo mismo, Ty se cruzó de brazos con las piernas separadas.
Ella salió de detrás del árbol, soltó la ristra de luces de Navidad que tenía en la mano, tomó una lámpara de la mesa y la sostuvo como si de un bate de béisbol se tratara.
Ty se quedó mirándola.
–¿Qué va a hacer con eso?
–Como nos toque a mí o a mi bebé, ya lo descubrirá.
La lámpara estaba hecha con un cuerno de alce. Era grande y pesada, y le costaba sostenerla. Eso le hizo reparar en lo menuda que era.
Ty tenía que superar el cansancio y la irritación para dominarse y controlar la situación. Recordó que se había encontrado cerrados con llave el coche y la puerta trasera.
–Me da más miedo un bebé que una lámpara, especialmente si me llama papá.
Le dio la impresión de que bajaba ligeramente la lámpara.
–¿Cómo ha entrado en mi casa? –preguntó ella–. Tenía la puerta cerrada.
–He abierto con la llave –respondió él con voz firme y tranquila–. Resulta que tengo una. Soy Ty Halliday y no tengo ninguna duda de que esta casa es mía.
La lámpara osciló. Por un segundo, la vio dudar, antes de que volviera a sujetar la lámpara en actitud desafiante y lo mirara.
–¿Por qué no baja eso? –le sugirió–. Sus brazos están empezando a temblar. Ambos sabemos que podría arrebatarle eso si quisiera.
–Inténtelo –lo desafió.
Parecía una hormiga retando a un elefante, pero decírselo no ayudaría nada y le resultaba admirable su determinación.
Sintió un tirón en el abrigo y miró hacia abajo. El bebé había gateado hasta él y estaba aferrado a su ropa mojada, tratando de ponerse de pie.
–¡Papá!
–¡No lo toque!
–Créame, no voy a hacerlo.
En un santiamén, había dejado la lámpara, cruzado la habitación y tomado al bebé en brazos.
Teniéndolos tan cerca, percibía el olor de ambos. El perfume de la mujer olía a lavanda, mezclada con polvos de talco. No sabía bien por qué era capaz de reconocer ambos olores, nada comunes en su mundo, y se sintió embriagado por ellos.
La mujer dio un paso atrás, mirándolo fijamente.
–Se ha equivocado de sitio. Esta es mi casa. Tengo frío y estoy empapado, además de muy cansado, así que arreglemos esto cuanto antes para que pueda marcharse y yo me meta en la cama.
Al parecer, el hecho de que quisiera deshacerse de ella, la tranquilizaba de alguna manera.
–¿De veras es esta su casa? ¿Qué tiene en el primer cajón de la cocina?
–Cuchillos, cucharas y tenedores.
–¡Eso es lo que hay en el primer cajón de todas las cocinas!
–Usted ha hecho la pregunta –le recordó.
–Muy bien, ¿y en el segundo?
–Estoy perdiendo la paciencia –respondió Ty.
Pero cedió. Cuanto antes consiguiera borrar el miedo de su rostro, antes se daría cuenta de su error y se marcharía.
–Paños de cocina, un guante de horno rojo con el agujero de una quemadura. En el siguiente cajón, un pasapurés, un cucharón, un rodillo, un martillo para la carne…
–Oh, Dios mío –susurró ella, con los ojos abiertos como platos.
–A la vista de que conoce el contenido de mis cajones, ¿cuánto tiempo lleva aquí?
La mujer desvió la mirada con un sentimiento de culpa. Ty no pudo evitar preguntarse qué otros cajones habría visto.
–¿Ha estado revolviendo en mi dormitorio?
–Oh, Dios mío –repitió ella.
El temor la hizo palidecer y empezó a temblar. Incluso le fallaron las piernas.
–No se desmaye –le dijo–. No quiero tener que ocuparme del niño.
–No voy a desmayarme. ¿Por qué clase de débil bobalicona me toma?
Prefería verla enfadada, en vez de tan pálida y temblorosa. Así que, desde un punto de vista táctico, prefirió provocarla.
–¿Por una que lee Jane Eyre? ¿Por una que se mete en casas ajenas y se dedica a poner orden?
–No tiene pinta de haber leído Jane Eyre –dijo ella.
–Tiene razón. Aquí en el campo somos muy primitivos. Apenas leemos y casi no sabemos escribir. Cuando lo hacemos, usamos piedra y cincel.
–Lo siento, le he insultado. Creo que me he equivocado de casa y ahora lo estoy insultando. Pero no voy a desmayarme, se lo prometo.
–Eso me tranquiliza –dijo él secamente–. Y para que lo sepa, no me ofendo con facilidad. Hace falta mucho más que una insinuación de que no estoy al día en los clásicos literarios.
Ella respiró hondo.
–Así que esta no es la casa de los McFinley, ¿verdad?
La mujer hizo una mueca y su expresión desafiante desapareció. Aquello era peor que verla pálida y temblorosa.
Tuvo el ridículo impulso de querer reconfortarla, de acercarse a ella, darle unas palmadas en el hombro y decirle que todo saldría bien.
Pero no podía hacerlo. Sabía muy bien que si actuaba con brusquedad ante un potro nervioso, perdía la poca confianza adquirida en menos tiempo del que había tardado en ganársela.
–Pero conoce a los McFinley, ¿no? –preguntó ella, con una nota de desesperación en la voz–. Voy a cuidarles la casa durante seis meses. Se han marchado a Australia.
Él sacudió la cabeza. Tenía el horrible presentimiento de que estaba a punto de llorar. Un potro inquieto era una cosa; una mujer llorando, otra.
El bebé había percibido el cambio en el tono de voz de su madre. Su dulce balbuceo había cesado y la miraba alarmado.
Un movimiento en falso y los dos se echarían a llorar.
Ty reparó en el día que era. Apenas quedaban seis días para Navidad. ¿Por qué una mujer buscaría un sitio para vivir seis días antes de Navidad?
Quizá estuviera huyendo. Pero ¿de qué o de quién? Rápidamente apartó aquel interrogante de su cabeza. No era asunto suyo.
–¿No conoce a Mona y Ron? –preguntó la mujer que, al ver su expresión, supo la respuesta–. No ha oído hablar de ellos –dijo abatida y, de nuevo, respiró hondo.
Ty la observó, tratando de contener la risa. Al parecer, había dejado de considerarlo un asesino, y estaba decidida a ser valiente. Sostenía al bebé contra su cadera y se secó la mano en los pantalones. Al igual que la camisa, los pantalones destacaban las curvas de su esbelta figura.
Su comportamiento desafiante desapareció. Parecía avergonzada de haberse equivocado de casa. Aun así, trató de mantener la dignidad y le tendió la mano.
–Soy Amy Mitchell.
Aquel rubor le sentaba bien, aunque la hacía parecer vulnerable. No quería estrecharle la mano porque, a pesar de que intentaba mostrarse valiente, seguía al borde del llanto, y el bebé seguía observándola, expectante.
–Señora Mitchell –dijo a pesar de no verle anillo alguno en la mano y se la estrechó.
Ty enseguida adivinó por qué se había resistido. La mano de Amy Mitchell entre la suya resultaba pequeña y suave. Su roce, su cercanía, le hacía darse cuenta de lo solo que estaba y eso le hizo sentirse incómodo.
Sus ojos no eran marrones como le había parecido en un primer momento, sino un caleidoscopio de tonos verdes y dorados sobre un intenso color café.
Una vez superado el temor de verse amenazada por un intruso, parecía preocupada. Su pelo castaño caía alrededor de su rostro en un caos de rizos, que lo hizo desear acariciarlo.
El mundo de Ty Halliday era inhóspito. No era dulce ni había lugar para la ternura. No había sitio para las lágrimas que sus ojos amenazaban con verter, ni para aquellas brillantes luces del árbol de Navidad.
El bebé, paseando la mirada de uno a otro, parecía haberse tranquilizado.
–Papá –dijo apartándose de su madre y lanzando los brazos a Ty.
Se apartó. En su mundo no había sitio para la inocencia. Todas aquellas cosas le resultaban extrañas.
De pronto cayó en la cuenta de que seguía aferrado a la mano de Amy Mitchell. Ella también se percató y, ruborizándose todavía más, se separó de él.
–No puedo creérmelo –murmuró ella–. Pero si tengo GPS.
Parecía querer justificar su desconcierto con el hecho de que se hubiera equivocado al seguir las indicaciones del aparato y no porque se sintiera aturdida ante su presencia.
Tal vez fuera cierto, pero lo dudaba.
Aun así, prefirió creerse lo del GPS para tranquilizarse. De repente, se sentía amenazado por un peligro que nunca antes había sentido.
La fe que la gente de ciudad ponía en aquellos cacharros no dejaba de sorprenderlo. Pero, consciente de que Amy seguía al borde de las lágrimas, decidió hacer un comentario inofensivo.
–No sería la primera vez que un GPS hace que alguien se pierda por aquí.
–¿De veras?
Era evidente que se sentía aliviada de no ser un caso aislado. Podía haber dejado su comentario ahí, pero al ver las arrugas de preocupación de su frente, y ante la posibilidad de que se pusiera a llorar, continuó.
–El año pasado, un vecino se encontró a una pareja de ancianos en uno de los caminos. Habían salido en las noticias porque llevaban más de una semana perdidos.
Pero en vez de sentirse más tranquila porque su equivocación no fuera algo inusual, Amy se quedó angustiada. Ty recordó que había cerrado las puertas con llave y supuso que estaba considerando otras posibilidades de haber seguido las indicaciones del GPS y haber acabado en otra casa.
No podía dejarse llevar por sentimentalismos ni por una mujer tan asustadiza que cerraba todo con llave y que estaba dispuesta a defenderse con una lámpara en caso necesario.
Amy recuperó la compostura y le dio la espalda. Luego, dejó al bebé en el suelo y empezó a recorrer la habitación recogiendo sus cosas. Teniendo en cuenta que no llevaba mucho tiempo allí, era sorprendente la montaña que formó al apilarlas.
–Lo siento mucho, señor Halliday. Nos iremos enseguida. Estoy muy avergonzada.
Si antes le había parecido que se había sonrojado, no había sido nada en comparación con lo que estaba viendo. Amy Mitchell estaba del mismo color rojo que las luces del árbol. Sintió que sus labios se curvaban en una sonrisa. No recordaba la última vez que había sonreído.
No tenía ninguna duda de que su buen humor se debía a que aquella inesperada visitante estaba dispuesta a marcharse. No necesitaba decirle que se fuera, porque ya lo estaba haciendo.
–Tardaré un momento en recoger todas mis cosas –dijo sin parar de moverse–. Le dejaré la comida.
–¿La comida?
–Sí, he llenado la nevera. Después de todo, pensaba que iba a pasar aquí una temporada.
–No, no hace falta que deje nada –dijo él.
–No, de verdad. La nevera estaba vacía y por eso no me di cuenta de que me había equivocado. No había nada en la nevera, ni tampoco árbol de Navidad. No pensé que hubiera nadie.
–No necesito comida –insistió él, con más rotundidad de la que pretendía.
Estaba hambriento y cualquier cosa sería preferible a la carne enlatada que pensaba comerse. Pero admitirlo despertaría su compasión y eso era algo que no quería.