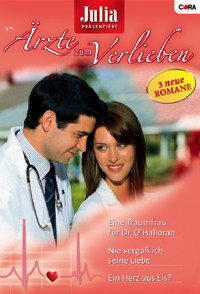4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Jazmín
- Sprache: Spanisch
Pasión en el castillo Marion Lennox Angus Stuart estaba más acostumbrado a las salas de juntas que a los castillos, pero al morir su padre se vio lanzado a un mundo desconocido. Volvió a la propiedad con la intención de venderla lo antes posible. En la puerta de su casa apareció Holly McIntosh, una chef australiana desesperada por encontrar trabajo, por lo que no estaba dispuesta a aceptar una negativa por respuesta. Angus le ofreció un puesto temporal. Pero si alguien podía derretir el corazón del conde aquel invierno, esa era Holly. La mujer del conde Marion Lennox Las cláusulas del testamento eran sencillas: para heredar el castillo escocés, Alasdair McBride, conde de Duncairn, tenía que casarse con el ama de llaves, Jeanie Lochlan. Dada su relación en el pasado, no iba a ser fácil, pero la atracción mutua era innegable. Después de la boda, ya viviendo juntos en el suntuoso castillo, comenzaron a desentrañar secretos de la familia que fueron uniéndoles. Y, al sentir que empezaban a derrumbarse todas las barreras que tan cuidadosamente habían erigido, se preguntaron si un año sería suficiente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 530 - agosto 2021
© 2015 Marion Lennox
La mujer del conde
Título original: The Earl’s Convenient Wife
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2015 y 2016
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1375-939-5
Índice
Portada
Créditos
Índice
Pasión en el castillo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
La mujer del conde
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
POR favor, milord, queremos ir al castillo de Craigie por Navidad. Nacimos allí. Queremos volver a verlo antes de que se venda. Hay mucho sitio, por lo que no lo molestaremos. Por favor, milord.
«Milord». Era un título importante al que Angus no estaba acostumbrado ni al que probablemente se acostumbraría, ya que pretendía ostentarlo el menor tiempo posible y marcharse del castillo.
Pero aquellos eran sus medio hermanos, los hijos del segundo desastroso matrimonio de su padre, unos muchachos que no habían conseguido escapar de la pobreza y el abandono derivados de su relación con el viejo conde.
–Nuestra madre no está bien –dijo el chico, animado al ver que Angus no se había negado de forma tajante–. No puede llevarnos a visitarlo. Pero cuando usted nos escribió para decirnos que lo iba a vender y preguntar si ella quería algo… No quiere nada, pero nosotros sí. Nuestro padre nos envió lejos de allí sin avisarnos. Mary, que tiene trece años, pasaba horas en las colinas con los animales y plantas silvestres. Sigue llorando cuando se acuerda de ellos. No hay nada así en Londres. Quiere tener la oportunidad de despedirse. Polly tiene diez años y quiere hacer fotos del castillo para demostrar a sus amigos que realmente vivió allí. Y yo… Mis amigos están en Craigenstone. Teníamos un grupo musical: Me encantaría tocar de nuevo con ellos. Mi madre está tan enferma… Aquí, todo es terrible. Esta sería la…
El muchacho se interrumpió, pero se obligó a continuar.
–Por favor, solo esta vez para que podamos despedirnos como es debido. Por favor, milord.
Angus Stuart era un obstinado hombre de negocios que dirigía una de las empresas de inversiones más prestigiosas de Manhattan. Era inmune, desde luego, a las súplicas.
Pero cuando era un chico de dieciséis años el que suplicaba por sus hermanas…
¿Qué circunstancias los habían obligado a marcharse tres años antes? No lo sabía, pero conociendo la terrible reputación de su padre, podía suponérselo.
Pero si accedía, sería llevar a un grupo de adolescentes necesitados y a su madre enferma al castillo y tenerlo abierto más tiempo del que pretendía.
Angus, de pie en el enorme vestíbulo del castillo, pensó en todas las razones que tenía para negarse.
Pero había revisado las cuentas del castillo y había leído las desesperadas cartas que la madre había escrito al conde, en las que le contaba lo enferma que estaba y que sus hijos necesitaban apoyo, sin obtener respuesta. Aquella familia debía de haber vivido una pesadilla.
–Si puedo contratar a alguien para que se ocupe de vosotros… –dijo finalmente.
–Mi madre nos cuidará.
–Acabas de decir que está enferma, y parece que este sitio no se ha limpiado desde que tu madre se marchó hace tres años. Si encuentro a alguien que nos cocine y haga el castillo habitable, podréis venir. Te prometo que lo intentaré.
Angus Stuart era hombre de palabra, así que debía intentarlo. Pero no quería. La Navidad era una fiesta familiar y a lord Angus McTavish Stuart, octavo conde de Craigenstone, no le gustaban las familias. Había intentado formar una y había fracasado.
Además, el castillo no se parecía en nada a un hogar y no tenía intención alguna de convertirlo en uno. Pero para una familia necesitada…
Solo una vez. Solo aquella Navidad.
Se necesita cocinera/ama de llaves para tres semanas durante el periodo de Navidad. Solicitudes en persona en el castillo de Craigie.
El anuncio estaba en el escaparate de la única tienda de Craigenstone.
–Podría hacerlo –dijo Holly, pero su abuela negó con la cabeza con tanta fuerza que se le cayó el gorro.
–¿En el castillo? Tendrías que trabajar para el conde. ¡No!
–¿Por qué no? ¿Es un ogro?
–Casi. Es el conde.
–Creí que no conocías al actual conde.
–La bellota no cae lejos del árbol –afirmó Maggie sin dar más explicaciones al tiempo que recogía el gorro de la nieve y se volvía a poner–. Su padre fue un tirano durante setenta años. Y el padre de su padre, y así sucesivamente. El actual conde lleva treinta y cinco años en Estados Unidos, pero seguro que no ha mejorado.
–¿Cuántos años tiene?
–Treinta y seis.
–Entonces, ¿lleva viviendo en Estados Unidos desde que tenía un año? –preguntó Holly, sorprendida.
–Helen, su madre, era una heredera americana. Dicen que por eso se casó el conde con ella, por su dinero. Dios sabe cómo convencería a aquella chica preciosa para que se fuera a vivir a ese castillo, que es como un mausoleo. Circularon rumores de que el conde la había cortejado en Londres, y podía ser tremendamente encantador cuando se lo proponía. Después se casaron y la llevó a vivir a ese antro. ¡Qué susto se llevaría ella!
La anciana miró más allá del pueblo, donde la sombra gris del castillo dominaba el horizonte.
–Lo soportó casi dos años. Tenía agallas y parecía que quería al conde. Pero su esposo era frío y mezquino y, al final, no tuvo más remedio que reconocerlo. Desapareció hace treinta y cinco años, en Navidad, y se llevó al bebé.
–¿Y el conde no hizo nada?
–Parece que ni se inmutó. Tenía un heredero, por lo que probablemente le vino muy bien no tener que mover un dedo para criarlo ni tener que gastarse dinero en él. Nunca hablaba de su esposa ni de su hijo. Vivió solo muchos años y, al final, dejó embarazada al ama de llaves, Delia, que siempre se había dejado pisotear.
–¿Era de aquí?
–De Londres –respondió Maggie–. La trajo cuando se casó por primera vez y fue de las pocas personas del servicio que se quedó cuando lady Helen se fue. El conde acabó casándose con ella, ante el estupor general. Trabajaba como una esclava y le dio tres hijos. Pero el conde tampoco se interesó por ellos. Vivían en otra parte del castillo. Al final, Delia no pudo soportar el comportamiento atroz del anciano. Ella tenía artritis, y las exigencias del conde la estaban dejando inválida. Se marchó a Londres hace tres años llevándose a los tres niños. Desde entonces, nadie de la familia ha vuelto.
–Hasta ahora.
–Exactamente. El anciano conde murió hace tres semanas y hace dos que el conde actual se presentó aquí.
–¿Qué sabes de él, además de que es americano?
Holly tenía los pies helados. Toda ella estaba helada, pero había decidido dar un paseo con su abuela.
–Su familia americana tiene mucho dinero. Algo se publicó en una revista hace quince años, cuando su prometida se mató.
–¿Hace quince años?
–Creo que sí. Alguien del pueblo lo vio en una revista americana e hizo correr la voz. Según los rumores, su madre se había recluido en su casa y lo había mandado interno a los seis años de edad, ni más ni menos. Parece que es un mago de las finanzas. Aparece en la prensa de vez en cuando, en la sección financiera. Pero hace años… Parece que, en la universidad, se juntó con malas compañías. Su prometida se llamaba Louise. No recuerdo su apellido. Murió en Aspen, en Nochebuena. Se habló de consumo de drogas y fue un escándalo. Parece que ella estaba allí con otro hombre. Los titulares de los periódicos hablaron de un heredero de millones traicionado, cosas así. Él tenía veintiún años; ella, veintitrés. Después, él se dedicó a ganar dinero y, desde entonces, no hemos sabido prácticamente nada. No sé a qué ha venido ni por qué necesita empleados. Creía que el castillo estaba en venta. Más vale que se te quite la idea de trabajar allí.
–Pero pagará bien. Imagínate: cubos de carbón llenos para Navidad. Podría informarme.
–Estás aquí de vacaciones.
–Así es –Holly suspiró y agarró a su abuela del brazo–. Formamos buena pareja. Tú eres la perfecta anfitriona, y yo, la perfecta invitada. Pero si queremos comer algo rico en Navidad, este podría ser un medio de conseguirlo.
–No lo dirás en serio.
–¿Qué puedo perder?
–Te matará a trabajar. Todos los condes han sido tacaños. Cocinera y ama de llaves, no está mal. El castillo tiene veinte dormitorios.
–Seguro que ese hombre no tiene intención de usarlos todos.
–Es el conde de Craigenstone, por lo que no se puede saber lo que piensa. Pero ninguno de ellos ha hecho nada bueno por el distrito.
–Pero es un empleo, abuela. Las dos sabemos que necesito trabajar.
Se produjo un tenso silencio. Holly sabía lo que su abuela estaba pensando. Disponían de la bonita suma de cincuenta libras hasta que Maggie cobrara la pensión del mes siguiente.
Al final, la anciana suspiró.
–Muy bien. Necesitamos carbón. Pero si vas a solicitar el empleo, iré contigo, cariño.
–¡Abuela!
–¿Por qué no? Has cocinado en los mejores restaurantes de Australia y yo he sido una buena ama de llaves. Juntas…
–Solo ofrecen un puesto.
–Pero me gustaría volver a trabajar –afirmó Maggie con firmeza. Ya sé que hace veinte años desde la última vez y que nunca me he ocupado de un castillo –sonrió–. Nos imagino en la cocina royendo los huesos de pavo el día de Navidad.
–¿Así que propones que seamos Cenicienta y el hada madrina devorando los restos de la comida?
–Tenemos derecho a todo lo que se vaya a tirar: son las normas de la servidumbre –Maggie respiró hondo–. Muy bien, Holly. Intentémoslo. Ese hombre no será peor que su padre. ¿Qué podemos perder?
–Nada –respondió Holly, que era de la misma opinión.
¿Cómo podía perder algo si no le quedaba nada que perder?
–Vamos a casa a escribir un par de currículos que lo dejarán alucinado –prosiguió Holly–. Y nos tendrá que pagar bien porque somos las mejores.
–Excelente –afirmó su abuela.
Holly pensó que no tenían ninguna posibilidad de conseguir aquel empleo, sobre todo porque iban a pedir que fueran dos. Pero escribir el currículo pondría contenta a Maggie esa tarde, y eso era lo único que le importaba.
En aquel momento, Holly no pensaba más allá de esa tarde. De hecho, no pensaba más allá de la hora siguiente.
Si nadie se presentaba para el puesto en los dos días siguientes, lord Angus McTavish Stuart volvería a casa por Navidad.
Su casa estaba en Manhattan, un elegante piso con vistas a Central Park. Desde la muerte de Louise, sus planes navideños eran siempre los mismos. Cenaba con unos amigos en uno de los mejores restaurantes de la isla y al día siguiente iba a ver a su madre. Aunque ella odiaba las celebraciones navideñas, accedía a comer con su hijo. Y eso era toda la Navidad para Angus.
–Si nadie se presenta mañana, se acabó –le dijo al perrito que estaba a su lado.
Lo había encontrado el día de su llegada, temblando en las cuadras.
«Es un perro callejero. Voy a llevarlo a la perrera, milord», recordó que había dicho Stanley, el administrador de la finca.
Pero el animal había mirado a Angus con sus enormes ojos castaños y este decidió que lo dejaría ser el perro del castillo durante unos días, del mismo modo que él jugaba a ser el señor del castillo. La realidad volvería a instalarse pronto.
–Toma otra galleta –le dijo Angus al tiempo que echaba otro tronco al fuego. Hacía un tiempo horrible, y a su padre no se le había ocurrido poner calefacción central–. Este sitio está a la venta, así que nos queda poco de estar aquí, pero procuraremos estar cómodos.
¿Habría usado su padre alguna vez aquella habitación, que él había convertido en su despacho? A Angus le parecía que su padre se había limitado a estar en la cama y dar órdenes.
Stanley, el administrador, obedecía las suyas, aunque Angus creía que no era honrado, después de haber mirado los libros de contabilidad. Pero no lo despediría hasta haber vendido el castillo, ya que era el único empleado que quedaba en él y quien podía mostrárselo a posibles compradores.
Aunque el plan de Angus había sido deshacerse del castillo lo antes posible y marcharse, ya que aquel lugar nada tenía que ver con él, tendría que pasar allí la Navidad. O tal vez no.
Si encontraba cocinera, se quedaría y cumpliría la palabra que había dado a sus medio hermanos. La tentación de no encontrarla era grande, pero había hecho una promesa.
Un golpe en las puertas del castillo reverberó en el vestíbulo. El perro levantó la cabeza y ladró.
Stanley apareció en la puerta del despacho.
–Ya abro yo, milord. Será uno del pueblo que quiere algo. Siempre quieren algo. Su padre me enseñó enseguida cómo deshacerme de ellos –sus pasos se perdieron en el vestíbulo, camino de la puerta.
–¿Sí? –preguntó Stanley en tono seco y desagradable, tal como era su persona.
–Vengo por el anuncio.
Sorprendentemente, era una voz joven y alegre. Angus se acercó a la puerta de la habitación para oírla mejor al tiempo que se preguntaba cuánto hacía que no oía una voz femenina. Solo dos semanas, pero, encerrado en aquella fortaleza, le parecía que hacía un siglo.
Entendía por qué su madre se había marchado. Lo que le maravillaba era que hubiera aguantado allí dos años.
–Parece usted muy joven para ser cocinera –dijo Stanley a quien estaba en la puerta–. ¿Está cualificada?
–No soy cocinera, sino chef. Tengo veintiocho años y llevo trabajando en una cocina desde los quince. He trabajado en los mejores restaurantes de Australia, por lo que estoy más que cualificada para este trabajo. Tengo unas semanas libres, así que si le interesa…
–¿Sabe hacer una cama? –preguntó Stanley en tono adusto.
–No, pero mi abuela ha sido ama de llaves muchos años y también quiere trabajar. Hace la cama muy bien.
–Se trata de un solo puesto. Su Excelencia desea a alguien que cocine y sepa hacer camas.
–¿Así que solo habría que cocinar para Su Excelencia? ¿No sabe hacerse la cama?
–No sea impertinente. Es evidente que no es adecuada para el puesto.
Angus oyó que las puertas comenzaban a cerrarse.
Ahí debiera haber acabado todo. Había accedido a poner el anuncio, por lo que podía llamar a su medio hermano y decirle con pesar: «Lo siento, Ben, pero no he encontrado a nadie adecuado, y no puedo alojaros en Navidad sin servicio. Me encargaré de organizaron un viaje para que podáis visitar el castillo antes de que se venda, pero es lo único que puedo hacer».
Era fácil. Bastaba con seguir en silencio en aquel momento.
Pero que la mujer hubiera preguntado si no sabía hacerse la cama hizo que saliera de la habitación a grandes zancadas y que evitara que Stanley cerrara la puerta.
Quería ver con quién había hablado.
Su primera impresión fue que la joven parecía tener frío.
La segunda, que era guapa.
Muy guapa.
Mediría uno sesenta o, como máximo, uno sesenta y cinco. No estaba delgada ni tampoco gorda, pero tenía bonitas curvas, aunque trataba de ocultarlas. Llevaba unos vaqueros gastados, zapatillas deportivas, un grueso jersey gris, un viejo abrigo y un gorro rojo del que sobresalían algunos mechones pelirrojos. La ausencia de maquillaje, sus ojos verdes y su boca generosa, que en aquel momento le hacía una mueca infantil a Stanley, llevaron a pensar a Angus que no tenía veintiocho años.
Tal vez Stanley tuviera razón. ¿Qué clase de persona iba a pedir trabajo vestida con ropa que parecía comprada en una tienda de caridad?
–¿Viene usted a apoyarlo? –preguntó ella con amargura cuando Angus volvió a abrir la puerta del todo. Evidentemente, no era tímida, y el rechazo de Stanley la había enfadado–. ¿Ha venido a ayudar a este señor a echarme de la propiedad? Vengo andando desde el pueblo. ¡Menuda bienvenida! Al menos podrían echar un vistazo a mi currículo.
–Solo se ofrece un puesto –respondió Angus en un tono que a él mismo le pareció de disculpa.
–¿Chef y ama de llaves para este sitio enorme? Se tardaría una semana en quitarle el polvo, probablemente dos. Y no se me da muy bien quitar el polvo.
–No quiero que se quite el polvo a nada –dijo Angus.
–Yo no sirvo comida rodeada de polvo.
–Perdone –Angus comenzaba a sentirse desconcertado. La mujer parecía una vagabunda, pero con clase.
–Es porque soy chef.
–¿Puede demostrarlo?
–Por supuesto.
Se sacó dos hojas mecanografiadas del bolsillo y se las entregó. Angus enarcó las cejas mientras las leía. Era un currículo admirable. Pero…
–Nos pide que creamos que es una chef australiana, pero el papel del currículo es de la biblioteca de Craigenstone.
–Sí, porque Doris, la bibliotecaria, es amiga de mi abuela. Estoy aquí de vacaciones para ver a mi abuela, que no tiene impresora. Se me olvidó traer copias de mi currículo al venir aquí.
–¿Por qué solicita el puesto, entonces?
–Parece que no lo solicito, ya que este señor me ha dicho que no les interesa, así que se acabó. Me estoy congelando. Me ha hecho estar de pie sobre varios centímetros de nieve mientras leía el currículo. Ya he tenido bastante. Feliz Navidad. Mi abuela tenía razón.
Y dio media vuelta para marcharse.
Y lo hubiera hecho de haber llevado unos zapatos con buena suela, en vez de unas deportivas. Los adoquines estaban helados bajo la fina capa de nieve que acababa de caer, por lo que se escurrió y cayó hacia atrás, pero Angus la agarró antes de que llegara al suelo.
Unos brazos increíblemente fuertes la sujetaron y se halló mirando un rostro que era… era…
Como los de los cuentos de hadas. Aquel era el señor del castillo. Se dio cuenta de por qué el anciano conde había conseguido que dos mujeres se casaran con él. Estaba deslumbrada. Si su abuela tenía razón, si la bellota no había caído lejos del árbol, si aquel tipo era como todos los condes que lo habían precedido…
Decir que era alto, moreno y peligroso era quedarse corto. Era la quintaesencia del héroe inquietante, con rasgos esculpidos, ojos grises, boca bien dibujada y cabello negro.
Llevaba una preciosa chaqueta de tweed. ¡Y falda escocesa! ¿Qué hacia un americano con una falda escocesa?
Según su abuela, había sido un niño mimado pero solitario. Aparte del escándalo de la muerte de su prometida, solo parecía interesado en ganar dinero.
Estaba preparada para que no le cayera bien nada más verlo. Pero, en aquel momento, lo miraba y no le veía sus antecedentes en el rostro. Por otro lado, habían dejado de importarle.
–¿Es usted de verdad el conde?
Él la sostenía en brazos como si fuera un bebé y lo único que se le ocurría preguntarle era esa estupidez.
–Sí –afirmó él casi sonriendo–. Pero solo durante unas semanas.
–Es americano.
–Sí.
–Entonces, ¿por qué lleva una falda escocesa?
¿Qué hacía? Debiera decirle: «Gracias por haber impedido que me cayera, pero ya puede dejarme en el suelo». Pero él la sostenía contra su fuerte pecho y, durante unos segundos, se puso a fantasear.
Le diría a Maggie: «Me levantó en brazos, abuela, y era guapísimo».
La respuesta de Maggie sería como si le lanzara un cubo de agua fría.
La realidad se impuso, y ella se retorció para que la bajara, cosa que él hizo, aparentemente de mala gana, pero sin soltarla. El suelo seguía estando resbaladizo, por lo que él le puso las manos en los hombros.
–Sea o no americano, ahora soy el señor de un castillo escocés –dijo sonriéndole de una manera que Holly sintió…
Ya era suficiente. Tenía mucho que contarle a Maggie sin que su imaginación la llevara más allá.
–Hemos estado enseñando la propiedad a posibles compradores extranjeros –añadió él–. El agente inmobiliario cree que es importante que yo parezca escocés. Mi padre tenía una habitación llena de faldas escocesas de todas las tallas, así que he estado paseando con los compradores tratando de que no se me note el acento americano mientras Stanley contestaba sus preguntas con su acento escocés. Por eso tengo este aspecto. Pura fantasía –sonrió–. Ahora le toca a usted, señorita McIntosh. Si es una experta chef, ¿qué hace en mi puerta pidiendo trabajo con unas deportivas empapadas y un abrigo que parece de la I Guerra Mundial?
–He venido porque no quiero helarme en Navidad –replicó ella con sinceridad, aunque su abuela le había dicho que no se confiara–. ¿Deja que me marche? Tengo que llegar a casa antes de que se me congelen los pies del todo.
–Entre –dijo él en tono amable, casi seductor.
–Tengo que…
–Para calentarse. Ha venido a pedir trabajo. Dentro hay un fuego, té caliente, o whisky si lo prefiere, bizcocho, industrial, no casero. Stanley la llevará al pueblo cuando hayamos terminado.
–¿Terminado de qué? –preguntó ella como una estúpida. Él volvió a sonreír.
–Cuando haya abusado de usted. Como es natural, siendo el señor del castillo de Craigie, abuso de todas las doncellas del pueblo –dijo él. Y rio con una risa profunda–. Perdone –añadió al ver su expresión–. Es el hombre de la falda el que habla, no yo.
–¿No se dedica usted a abusar de las mujeres?
–No, ya le digo que es mi lado oscuro por llevar falda escocesa. Normalmente llevo vaqueros y le juro que no abuso de nadie. Pero dejemos mi lado oscuro, de momento. Para que se tranquilice, soy Angus Stuart, un financiero de Manhattan. Es lo que he sido hasta ahora y lo que pronto volveré a ser. Pero, por favor, señorita, entre y caliéntese en tanto que vuelvo a leer su currículo.
Ella respiró hondo mientras intentaba recuperarse del contacto con sus brazos, de cómo la hacían sentir sus sonrisas, de su masculina presencia. Y de cómo la falda escocesa….
«Contrólate», se dijo con desesperación. «Desconfía. Estás aquí para solicitar un empleo, dos empleos. Serías una inútil si te desviaras de lo que has venido a hacer».
«Inútil».
Ese adjetivo la devolvió a la realidad. Era una palabra que tenía en la mente desde hacía meses. Esa y otra más: «estúpida».
–O dos puestos o nada –atinó a decir.
–¿Cómo? –preguntó él, confuso.
–He dicho que son dos puestos. Solo me interesa uno y solo me interesa si nos acepta a las dos. Yo no haré la limpieza. Cocinaré todo lo que usted desee, pero nada más. Mi abuela ha tenido que ir a un funeral, si no, estaría aquí conmigo. Ella también solicita empleo. He traído su currículo.
–¡Solo es un puesto! –Stanley decidió que había llegado el momento de intervenir–. Solo solicitamos a una persona para el trabajo, milord. Estoy seguro de que encontraremos a otra mujer.
–No podremos antes de Navidad. Nadie ha venido desde que pusimos el anuncio.
–Solo hay un puesto –insistió Stanley.
–Muy bien –replicó Holly–. Pues ya está. Gracias por ofrecerme whisky y bizcocho, pero estamos perdiendo el tiempo. Adiós y feliz Navidad.
Dicho lo cual, se soltó de las manos de Angus, dio media vuelta y, andando con precaución, se marchó.
–Si de verdad quería una cocinera, debiera haber puesto un anuncio en el periódico –dijo Stanley mientras ambos miraban a Holly alejarse.
Pero Angus no quería una cocinera, porque, si la encontraba, se vería obligado a transformar el castillo en un hogar durante tres semanas.
Y no quería.
¿Por qué?
Porque, con falda o sin ella, aquel no era un lugar fantástico, sino trágico. Su madre le había rogado que no fuera, y la destrozaría cuando le dijera que iba a prolongar su estancia.
Y no quería una Navidad en familia. ¿Acaso no había aprendido nada de la muerte de Louise y la tragedia de su madre?
Contempló a Holly caminando por el sendero adoquinado y algo se removió en su interior. Observó la postura resuelta de sus hombros y se dijo que había venido andando desde el pueblo en deportivas para solicitar un empleo que él no le quería ofrecer.
Tenía que haberle dicho que no a Ben.
Ni siquiera debía haber hecho el viaje hasta allí. La reacción de su madre lo había dejado atónito, ya que por la emoción que había manifestado se hubiera dicho que la tragedia había ocurrido la semana anterior, en vez de más de treinta años antes.
«No vayas. Véndelo deprisa al mejor postor. No lo necesitas. Da el dinero para obras de beneficencia, me da igual. Deshazte de él, Angus».
Pero él quería verlo.
Era el nuevo conde de Craigenstone. No tenía intención de reclamar el título, pero deseaba ver a lo que iba a renunciar, del mismo modo que sus medio hermanos, que habían vivido allí tres años antes, querían revivir sus recuerdos.
Pensó que no se trataba solo de él. El anciano conde había tenido cuatro hijos. ¿Por qué iba él solo a tomar las decisiones?
De modo que, ¿por qué rechazar a las personas que se habían ofrecido a trabajar para él? ¿Por egoísmo, igual que su padre?
Estaba convencido de que no era como su padre.
Solo eran tres semanas y se habría acabado. Su madre lo entendería si se lo explicaba. Ya era hora de que los dos exorcizaran sus demonios.
«Decídete», se dijo. Y lo hizo.
–Holly… –gritó.
Ella se volvió con los brazos en jarras y lo fulminó con la mirada.
–Pueden ser dos puestos –reconoció él, aunque ella siguió con los brazos en jarras, en actitud beligerante.
–¿Y el sueldo? –preguntó ella sin moverse.
–¿Cuál es el sueldo normal de una cocinera aquí? –preguntó Angus a Stanley.
Este lo miró como si pensara gastarse su dinero, el de Stanley, en vez del suyo. La cifra que le dijo le pareció ridículamente baja.
«Soy chef», había dicho Holly, con orgullo y dignidad.
Si la contrataba, tendría un chef para Navidad y un ama de llaves. Pensó en la reputación de su padre, observó la expresión adusta de Stanley y decidió que algunas cosas tenían que cambiar inmediatamente.
–Te pagaré el triple del salario de una cocinera y también contrataré a tu abuela. Y le pagaré lo mismo que a ti.
–¡Milord! –exclamó Stanley, pero Angus no le hizo caso.
La expresión de Holly comenzó a cambiar. Él se dio cuenta de que intentaba no mostrarse incrédula, pero sin conseguirlo.
–¿A cada una? –preguntó ella.
–Sí –afirmó él sonriendo–. Ocho horas diarias y medio día libre los domingos. Serán tres semanas de mucho trabajo, pero a cambio de una buena suma. No puedo hacerte una oferta más justa.
Ella respiró hondo. Su oferta parecía haberle arrebatado toda la indignación.
–¿Las comidas y el alojamiento están incluidos? –preguntó ella con precaución.
–Sí, pero, ¿por qué necesitáis alojamiento?
–No tenemos coche. Y, por si no lo has notado, está nevando y el sendero es muy malo. He tardado media hora en subir hasta aquí y mi abuela ya no es una mujer joven –ladeó la cabeza y lo miró a los ojos–. Y nuestro alojamiento tiene que tener calefacción.
Angus pensó en los dormitorios helados del castillo, en las largas escaleras, donde siempre había corrientes de aire, y en el gran esfuerzo que habría que hacer para que el edificio estuviera caliente para Navidad. Solo había una chimenea que no estaba atascada.
Pero Holly lo miraba desafiante y él, de pronto, pensó en sus medio hermanos, que habían vivido durante años en aquellas condiciones y se dijo que tal vez debiera hacer ese esfuerzo.
–De acuerdo, pero con una condición.
–¿Cuál?
–Que entres conmigo, te seques y me cuentes por qué llevas esas zapatillas empapadas.
–Tengo que volver con mi abuela.
–Te llevaremos en coche dentro de unos minutos. Pero, primero, tienes que secarte. Creo que te acabo de contratar, así que ya eres mi empleada, por lo que podrías denunciarme si te haces daño en el camino de ida o de vuelta al trabajo. Como ves, protejo mi inversión. Entra en el castillo y hablaremos.
–¿Y tomaremos bizcocho de frutas?
Él se quedó atónito. ¡Tenía hambre!
Desde luego.
–Entonces, acepto el ofrecimiento –afirmó comenzando a caminar hacia él. Al llegar a los escalones de entrada, Angus bajó y le tendió la mano para ayudarla a subir, ya que estaban helados. Ella la miró durante unos segundos y la rechazó.
–Lo haré a mi modo, si no te importa. Necesito el empleo y me gustaría tomarme un trozo de bizcocho. No necesito nada más.
–¿Nada?
–Nada –ella sonrió de forma traviesa–. Así que deja de pensar que vas a poder abusar de tus empleadas. Aparta ese lado oscuro del que hablabas. Aunque venga a vivir a tu castillo, conozco mis derechos. Además, la violación no figura en ningún contrato de empleo que tenga intención de firmar ni ahora ni nunca.
Capítulo 2
SENTADA en una silla junto a la chimenea encendida, con una taza de chocolate caliente en las manos, Holly parecía incluso más joven de lo que a Angus le había parecido a primera vista. Y más guapa. Una vez se hubo quitado el abrigo, él pudo observarla mejor. Sus rizos pelirrojos le cayeron sobre los hombros al quitarse el gorro haciendo juego con sus mejillas, arreboladas por el calor del fuego.
Ella se concentró en el chocolate y el bizcocho de frutas, del que se comió tres rebanadas mientras Angus volvía a leer su currículo y después leía el de su abuela.
Según estos, Holly sabía cocinar, y su abuela, limpiar. Pero el aspecto de Holly no concordaba con su currículo. El perro se le había sentado en el regazo y ella lo acariciaba.
Ambos parecían vagabundos.
–Si eres quien dices que eres, tienes que ser uno de los chefs mejores pagados de Australia.
–Lo soy. Lo fui.
–¿Puedo verificar esta información?
–Sí, me gustaría que lo hicieras. Aquí es mediodía, lo cual significa que en Sídney serán las nueve de la noche. Tengo los números de teléfono de todos los restaurantes en los que he trabajado, salvo del último. Llámalos. Esperaré.
–¿Pero no puedo llamar al último?
–El último era mío. Tenía un socio, pero no funcionó –Holly vaciló unos segundos, pero decidió ser sincera–. Era mi prometido y mi socio. Me robó.
–Lo siento
–No importa. Llama a los otros.
Él la miró. Quería que llamara y, de pronto, se dio cuenta de por qué: porque sabía que parecía una vagabunda. Tener una imagen de buena profesional sería importante para su orgullo.
Angus llamó mientras ella seguía comiendo bizcocho y recibió la misma respuesta de los jefes de cocina.
–Holly McIntosh es un regalo del cielo. Yo la volvería a contratar inmediatamente. Hemos oído que su restaurante tuvo que cerrar. Dígale que, si vuelve a Australia, tiene un trabajo esperándola.
Después de colgar, él volvió a mirarla. Parecía más tranquila.
–¿Me explicas lo de la deportivas?
Ella se las había quitado, al igual que los calcetines y los había metido debajo de una silla. Él pensó que tendría los pies helados.
–¿Por qué llevas ese calzado empapado?
–Llegué hace dos días. Pero mi equipaje está dando vueltas por el mundo. En la compañía aérea me han asegurado que acabarán encontrándolo. Y la ropa de mi abuela no me vale.
–¿No crees que debieras comprarte unos buenos zapatos mientras tanto?
–No tengo dinero. Por eso necesito el empleo.
–¿Ni para unas bota de agua?
Ella respiró hondo y dejó la taza sobre la mesita de centro.
–Soy chef. Y soy buena en mi oficio. Mi exsocio decidió que debíamos instalarnos por nuestra cuenta. Compramos un restaurante, un sitio pequeño con vistas al puerto de Sídney. Pusimos todo el dinero que teníamos en él, o más bien lo hice yo, porque Geoffrey no tenía el dinero que afirmaba poseer. Era mi prometido, me fiaba de él. Pero fui una estúpida. Creí que teníamos el doble de capital del que poseíamos, pero me mintió. Hace un mes llegaron los acreedores y Geoff desapareció. Desconozco su paradero, pero estoy endeudada hasta las cejas y tengo la autoestima por los suelos. Por no hablar del corazón partido, aunque me resulta difícil creer que pudiera querer a ese canalla.
–¿Y te viniste a Escocia? –preguntó él, incrédulo–. No tiene sentido.
–Soy escocesa por parte de padre. Por lo demás, soy australiana de los pies a la cabeza. Pero tengo orgullo escocés, al igual que mi abuela. Mis padres murieron en un accidente de coche cuando yo tenía doce años. La madre de mi madre me acogió, pero murió el año pasado. Maggie es el único pariente que me queda, y cuando la llamé el mes pasado y la dejé entrever que estaba metida en un lío, no tuve que decirle lo arruinada que estaba. Lo adivinó. Así que, como Maggie es como es, me compró un billete para que viniera a verla.
–Parece una persona estupenda.
–Lo es –afirmó ella sonriendo–. Y es una excelente ama de llaves.
–Eso es otra referencia –dijo él sonriendo a su vez.
–Por desgracia, lo que yo no sabía es que Maggie vive de alquiler, que la casa no es suya, como creía. A los cinco minutos de aterrizar ya me había enterado de que el casero ha puesto la casa a la venta. Mi abuela no es muy ahorradora y está juntando dinero como puede para pagar el depósito de otro alquiler. Pero se halla en las mismas condiciones que yo: sin blanca. Así que teníamos un problema que has resuelto. Nos has prometido un alojamiento con calefacción, y pasaremos una agradable Navidad gracias a ti. Dime cuándo quieres que empiece.
–¿Llevas contigo el billete de avión?
–¿Para qué? –preguntó ella, confusa.
–¿Lo tienes en le bolso? ¿Lo has tirado?
–No, pero…
–¿Me dejas verlo?
–¿También quieres comprobarlo? –rebuscó en el bolso y lo sacó.
–Voy a llamar por teléfono.
Llamó a la compañía aérea.
Cuando ella lo había intentado, había tenido que mantenerse a la espera durante horas, pero al conde de Craigenstone no se le hacía esperar, y enseguida le contestaron.
Angus hizo una seria de preguntas incisivas y le pasó el teléfono.
–Solucionado. Escucha.
–Lo sentimos, señorita –dijo una voz masculina al otro extremo de la línea–. Le tenían que haber dicho que, si su equipaje lleva perdido más de veinticuatro horas, puede comprar lo que necesite porque se le reembolsará en cuatro días. Parece que su abuela pagó diez libras por un seguro de equipaje, por lo que no perderá usted nada: si el equipaje no se encuentra se le reembolsará su valor y una pequeña cantidad extra por las molestias. Le pido disculpas porque no le explicaran esto hace dos días.
–Gracias –dijo ella antes de que Angus le quitara el teléfono y colgara.
–Así que ahora puedes comprarte unas botas de agua.
Ella intentó decir algo sin conseguirlo.
–¿Cuánto dinero te queda?
–Nada –susurró ella–. Debo dinero a todo el mundo. Te lo agradezco, pero aún no puedo comprarme esas botas porque en ninguna tienda me fiarán con la promesa de la compañía aérea de que me mandará el dinero. Puedo esperar cuatro días.
–No puedes. Aquí tienes un préstamo para salir del paso –Angus sacó de la cartera un fajo de billetes y se lo entregó.
–No, ya me has dado trabajo. No puedo aceptarlo.
–No es un regalo. Cuando te paguen, me lo devuelves.
–No me conoces. ¿Cómo puedes fiarte de mí?
–Eres mi empleada.
–Sí, y Geoffrey era mi socio y ya ves lo que me hizo. Podía marcharme, gastarme el dinero en divertirme y que no volvieras a verme.
–¿En Craigenstone? –Angus sonrió–. Por si no lo has notado, no hay muchas diversiones en este sitio.
–Ya lo he notado –afirmó ella sonriendo. Miró el fajo de billetes. Pensó en tener los pies calientes…
–Es maravilloso. Podré comprarme las botas, un jersey de lana y carbón.
–¿No tenéis calefacción?
–No.
–Te llevaré al pueblo y compraremos algo de carbón.
–¿Estás de broma? ¡Eres conde!
–No sabía que a los australianos les importara tanto la aristocracia. A los americanos, desde luego, les da igual.
–Pero eres aristócrata.
–Hasta que venda el castillo. Quiero que el título desaparezca con él.
–¿Así que el gran ogro va a desaparecer?
–¿Soy un ogro?
–Por eso no voy a dejarte que me lleves a casa ni que compres carbón. Eres muy amable. Incluso me has prestado dinero. Pero si mi abuela abre la puerta y ve al conde cargado de carbón, le dará un infarto. Ella y yo nos alojaremos en las dependencias de la servidumbre y cocinaremos y limpiaremos. Y mi abuela se levantará al amanecer para encender las chimeneas y…
–Has debido de leer muchas novelas románticas si crees que quiero que mis criados se levanten al amanecer.
–Puede ser, pero mi abuela tiene una idea muy clara de lo que está bien y lo que está mal, por lo que haremos las cosas a su manera o no las haremos. Así que gracias, pero nos compraremos nosotras el carbón. ¿Cuándo quieres que empecemos?
–¿Mañana?
–¡Mañana!
–Faltan dos semanas para Navidad. Esta habitación y mi dormitorio son las dos únicas habitables. Ni siquiera sé si funciona la cocina.
–¡Necesito una cocina!
–Por eso quiero que empecéis mañana. Probablemente habrá que comprar una de inmediato. Y hay que calentar el castillo.
–¡Se tardará un año!
–Yo haré mi parte. ¿Harás tú la tuya?
–Claro. Mi abuela y yo estaremos aquí mañana a las nueve –le estrechó la mano y acarició al perro–. Hasta mañana. Pasaremos unas navidades deliciosas.
Angus se quedó en la puerta viéndola marchar, después de haber rechazado que Stanley o él la llevaran de vuelta.
–Ha cometido un error, milord –afirmó Stanley apareciendo a su lado–. Esa mujer le va a costar una fortuna.
–Dime, Stanley, ¿cuánto dinero tenemos en la cuenta de efectivo? Supongo que tendremos el alquiler de las cabañas del mes pasado. Con eso habrá suficiente para cubrir gastos. Como es muy tarde para instalar calefacción central aquí, quiero que se limpien todas las chimeneas, que haya carbón en cada una y calentadores de aceite en todas las habitaciones. ¿Te encargarás, Stanley?
El pago de los alquileres constituía una cifra colosal. Se ingresaba en una cuenta de efectivo al comienzo de cada mes, y al final de cada mes se transfería a una cuenta de su padre. Angus sospechaba que Stanley llevaba años desviándolo a su propia cuenta durante los treinta días. Su padre no se habría percatado, pero Angus pensó en los intereses que el administrador habría obtenido a lo largo de los años.
De todos modos, el hombre había aguantado a su padre y mantenido la propiedad. Y aún no podía despedirlo porque lo necesitaba. Pero pensó en Holly, con sus deportivas empapadas, y en la desgracia que causaba en todas partes la falta de honradez.
Stanley tendría que arreglárselas para devolver el dinero, se dijo, furioso. Se había acabado la falta de honradez y la mezquindad en el castillo. Las cosas iban a cambiar. De pronto, el castillo de Craigie se encaminaba hacia unas felices navidades.
–Es amable, encantador y nos ha contratado a las dos. ¡Y con ese sueldo!
Holly prácticamente entró de un salto en la cocina. Su abuela la miró como si hubiera perdido el juicio.
–¿Qué?
Holly le dijo lo que ganarían.
–Empezamos mañana. Y viviremos en el castillo y no pasaremos frío.
Abrazó a su abuela y, emocionada, se puso a bailar con ella en la cocina.
Pero Maggie no parecía emocionada en absoluto, por lo que, al final, su nieta la soltó.
–¿Qué pasa?
–Tiene que haber truco.
–No lo hay. Ha contratado a una chef y a una excelente ama de llaves y está dispuesto a pagar. Yo ganaba ese sueldo en Sídney antes de…
–Antes de confiar en Geoffrey –la interrumpió Maggie–. ¿Es que no has aprendido nada? ¡Hombres!
–Ha llamado a la compañía aérea. ¡Mira!: un adelanto de lo que me van a pagar. Parece ser que compraste un seguro.
–¡Devuélvelo!
–¿Estás loca?
–Es el conde de Craigenstone. No debes fiarte de él. Nos endeudaremos. Nos exigirá… ¿Sabes qué nos exigirá?
–¿El derecho de pernada?, ¿el derecho a acostarse con cualquier doncella del pueblo? –Holly no pudo contener la risa–. No estamos en la Edad Media, abuela. Con este dinero podré comprarme unos zapatos para tener los pies secos. Y por tener los pies secos incluso estaría dispuesta a...
–¡Holly!
–De acuerdo, lo siento. Pero no tienes de qué preocuparte. Después de Geoff, no me interesa la lealtad a toda prueba. Pero tenemos un empleo, del que podemos prescindir cuando queramos.
–¿Y ese dinero?
–Lo devolveré en cuanto me paguen. Venga, abuela, será fantástico.
–¿A cuántas personas tendremos que atender?
–No lo sé. El mayordomo dijo…
–¿Quién?
–El hombre que me abrió la puerta. Adusto, delgado y mezquino.
–Stanley. Es el administrador de la propiedad. Me recuerda a un hurón.
–Me dio a entender que solo cocinaríamos y limpiaríamos para el conde.
–Si nos va a pagar ese sueldo, habrá invitado a medio Nueva York.
–Nos las arreglaremos –afirmó Holly con determinación, y volvió a pensar en el conde–. Es guapísimo, abuela.
–Es el conde, y ha mamado el engaño y la tiranía de todas las generaciones anteriores. Me alegro de ir contigo, cariño, porque, si no, a saber en qué líos te meterías.
–Entonces, ¿estás de acuerdo?
–No me queda otro remedio. O seguimos las órdenes de milord o nos morimos de hambre. Hace quinientos años que no cambia nada en este pueblo y parece que las cosas van a seguir igual.
Angus hizo tres llamadas telefónicas. La primera, a su madre, que se enfadó tanto como su hijo pensaba.