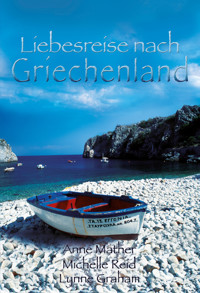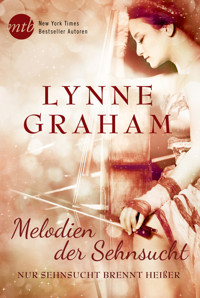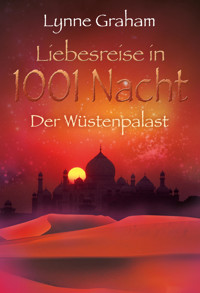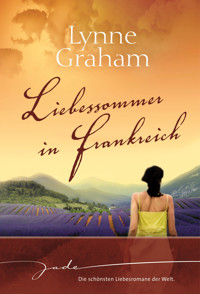2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Volver a verlo había agitado su corazón con nuevas esperanzas Kitty había huido de su hogar para superar el dolor que Jack le había causado. Ahora, de regreso en Mirsby para asistir al funeral de su abuela, estaba decidida a olvidar el pasado. Después de todo, había comenzado una nueva vida… ¿Por qué entonces sus buenos deseos se esfumaron cuando volvió a ver a Jack?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editados por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1990 Lynne Graham. Todos los derechos reservados.
PASIÓN INSACIABLE, N.º 1 - julio 2012
Título original: An Insatiable Passion
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español en 1995
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Bianca son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-671-0687-0
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Capítulo 1
Nos conocemos? –preguntó el jovencito de la tienda, mirándola fijamente.
Kitty se guardó el cambio en el bolso.
–No creo.
De pronto, el chico sonrió.
–Ahora sé de qué se trata. Te pareces mucho a Kitty Colgan. Es la que interpreta el papel de Cielo en la telenovela Los Triunfadores. Mi madre nunca se la pierde. Se toma muy en serio esas telenovelas y le preocupa mucho que hayan matado a Cielo –señaló el empleado, tomando la bolsa con la mercancía que acababa de comprar.
–Yo la llevaré –indicó ella–. No pesa mucho.
–Para una mujer de tu estatura, sí –él sonrió–. Estoy seguro de que con frecuencia te confunden con Kitty Colgan.
–No, es la primera vez –contestó mientras abría la puerta del conductor.
–Estoy seguro de que ésa tiene un Mercedes –bromeó, al mismo tiempo que abría el maletero del Ford aparcado delante del supermercado–. Aunque tampoco tengo ninguna duda de que nadie querría estar en su pellejo ahora. Se ha quedado sin trabajo. Creo que si tenía un Mercedes, tendrá que cambiarlo por otro coche más modesto.
–Gracias.
–¿Estás alojada cerca de aquí?
–No, estoy de paso.
–¡Cómo me gustaría hacer lo mismo! –confesó mientras contemplaba la solitaria carretera.
Cuando Kitty se alejó, estaba temblando. «¡Vaya un disfraz!», pensó. Se quitó el gorrito de lana y lo arrojó al asiento trasero, al tiempo que se echaba la melena rubia hacia atrás.
Fijó sus hermosos ojos azules en el horizonte que se abría ante ella. Los duendecillos de su conciencia no la dejarían en paz. Volvía a casa tras ocho años de ausencia y volvía demasiado tarde. No podía hacer nada para cambiar ese hecho.
Apenas cuatro días atrás, ni siquiera sospechaba lo que la esperaba. Durante el viaje en avión desde Los Ángeles, lo único que había ocupado su mente era la novela que tanto deseaba escribir, pero nada más entrar en su casa de Londres, su optimismo se había hecho pedazos.
Grant la había informado de la muerte de su abuela… con un mes de retraso. Demasiado tarde para asistir al funeral.
–Murió mientras dormía –le había comentado–. No habrías conseguido una reconciliación en su lecho de muerte.
Deliberadamente, Grant no la había informado antes del fallecimiento. Si ella hubiera abandonado el rodaje de Los Triunfadores para volar de regreso a Inglaterra, habría trastornado el calendario de producción, y tampoco habría participado en la última película de Grant. Sin embargo, esa no era la única razón por la que él había guardado silencio sobre la muerte de Martha Colgan.
Ella le recriminó su comportamiento y tuvo lugar una violenta discusión. Los dos se hicieron reproches que nunca hubieran debido hacerse. Rara vez Grant aceptaba la censura. Era una estrella internacionalmente reconocida, que contaba con veinte años de sólido prestigio. La humildad le era casi desconocida, y cuando alguien se le enfrentaba, recurría a la malicia de un niño caprichoso. Lo cierto era que la brecha existente en su relación se remontaba a muchos años atrás, algo que Kitty aceptaba con desagrado.
Ninguno de los dos sabía que un empleado doméstico los estaba espiando y escuchando detrás de la puerta, ni que iba a obtener mucho dinero vendiendo a los periódicos insólitas revelaciones de su vida privada.
La noticia de su ruptura había figurado en los titulares de los diarios del día siguiente. Ella había abandonado su residencia para refugiarse en un hotel. En cuanto a Grant, se había marchado al sur de Francia con Yolanda Simons, una compañera de rodaje. Las noticias sensacionalistas continuaron apareciendo en los diarios durante los tres días siguientes.
Nada de eso afectaría a Grant. A excepción de la filtración de su última aventura, éste consideraba positivo cualquier tipo de publicidad, amén de que no pensaba que la reputación de una mujer fuera algo importante.
A pesar de todo, a ella le divertía el hecho de que la prensa todavía no hubiera revelado el mayor de sus secretos.
Había sufrido mucho a raíz de los últimos acontecimientos, al darse cuenta de que había estado viviendo una mentira.
Su coche seguía devorando kilómetros. A las doce del mediodía, el sol se abría paso entre las nubes mientras Kitty se acercaba cada vez más a su destino.
Dos circunstancias habían ensombrecido su infancia. Por un lado, la muerte de su madre al nacer ella; por otro, el hecho de que Jenny Colgan no se hubiera casado. Sus abuelos se hicieron cargo de ella tan sólo por obligación. En su educación, el amor había representado una mínima parte. Como era una niña solitaria, pasó inadvertida en el hogar y con dificultad consiguió entablar relaciones con los otros niños de la escuela.
Los recuerdos volvían a ella, entretejidos con las hermosas facciones de un hombre: Jake. Furiosa, se rebeló contra su propia sensibilidad. Jake Tarrant había ocupado sus pensamientos de adolescente en una medida mucho mayor de la que estaba dispuesta a aceptar.
Sus abuelos eran los arrendatarios más pobres de la finca Tarrant. Su abuelo había sido un hombre amargado y huraño, que culpaba a los dueños de la tierra y a sus vecinos de sus ineficaces métodos de cultivo. Kitty tenía cinco años cuando habló por primera vez con Jake, un niño delgado de unos diez que le inspiraba temor.
En aquel tiempo, Jake estudiaba en una escuela cara y los fines de semana los dedicaba a divertirse a su modo. Después del terror que le había inspirado a Kitty en su primer encuentro, fueron necesarios varios meses para que ella volviera a acercársele.
Jake la había inducido a que confiara en él, y para ello había colocado golosinas en lugares estratégicos, los que ella prefería. Tenía el temperamento arisco, desconfiado y tímido de un animal, pues no estaba acostumbrada a recibir atenciones ni a tener compañía. Años después, Jake le confesó que había utilizado el mismo método con un zorro, aunque había fracasado.
Como estaba hambrienta de afecto, Jake se ganó fácilmente su devoción. La sacó de su aislamiento y, gracias a eso, la escuela no fue una dura prueba para ella. Él había mejorado sus escasos conocimientos de gramática, la había ayudado a leer. Después Kitty siguió todos sus pasos.
Para ella, amarlo fue una cosa tan natural como respirar. Ni siquiera recordaba el momento en que la adoración infantil se convirtió en algo más profundo, en algo poderoso. En todo caso, no fue un enamoramiento repentino.
Desde muy joven aprendió a distinguir las diferencias que los separaban. Todavía podía recordar la cara de la madre de Jake, mirándola con repulsión desde el umbral de su elegante casa.
–No puedes meter en casa a esta sucia mocosa, Jake. Que te espere fuera. De verdad, hay que establecer límites –comentaba Sofía Tarrant.
Jessie, el ama de llaves de la casa, le había dado un vaso de leche en la escalinata posterior de la cocina, y ella oyó a la señora Tarrant regañándola:
–No sé qué es lo que ve en esa niña... Sí, ya lo sé, está abandonada. Es terriblemente doloroso, pero me niego a que entre en mi casa. Conoces bien a la familia, Jessie. Una gente muy extraña, según me han dicho. Llévales ropa de la que ya no nos ponemos. Me siento obligada a hacer algo.
Kitty quiso escapar, desahogar su corazón, pero no lo hizo porque estaba esperando a Jake. El respeto a sí misma era muy importante para ella, y Sofía Tarrant lo había advertido.
Cuando Kitty cumplió dieciséis años, la madre de Jake la acorraló y fue aún más dura con ella.
–Estás asediando a Jake de forma ridícula, y te aseguro que no te dará resultado –le dijo con dureza–. Una cosa es una amistad duradera y otra este penoso enamoramiento. Kitty, no deseo verte sufrir. Lo que quiero decir es que no pertenecéis al mismo ambiente social. Te estás comportando como una estúpida. ¡Qué pena que no tengas una madre para que te haga ver estas cosas!
Pero Kitty no le hizo ningún caso. Con la tenacidad e indiferencia propias de la juventud, se aferró a su amor y a sus sueños. ¿Quién podía imaginar en ese momento que su peor enemigo le había dado el consejo más sensato y conveniente?
Despreciándose a sí misma, Kitty volvió a la realidad. Su coche cruzó con rapidez el puente de piedra que llevaba a la aldea. Mirsby era un disperso conjunto de casas de granito. Hundió el pie en el acelerador para tomar la empinada cuesta. Al llegar a la cima, viró hacia el austero edificio de la iglesia y aparcó frente al cementerio.
El viento le revolvió el cabello, y el frío intenso la hizo temblar. Todos los Colgan estaba sepultados en la parte más antigua del cementerio. Kitty era la última Colgan e, irónicamente, la única dueña de la tierra. Cuando la granja y las tierras de los Tarrant se pusieron a la venta, su abuelo viajó a Londres para pedirle dinero con el fin de comprar la pequeña finca que durante toda su vida había cultivado en régimen de arrendatario, aunque por orgullo puso la propiedad a nombre de ella.
Una de las cartas que había recibido de su abogado contenía una oferta para comprar Lower Ridge. La expresión de su rostro se tornó amarga. No vendería. Lower Ridge nunca volvería a ser de los Tarrant.
Arregló los rosales de la tumba. Lo único que podía ofrecer era ese pequeño detalle. Todo lo que su abuelo le había pedido, nada más. Respeto y obediencia.
Al salir fue cuando descubrió el viejo Land Rover, aparcado detrás de un coche. Un gran árbol le había ocultado el vehículo, así como a su conductor: un hombre moreno, alto y delgado. Los Tarrant solían decir que un antepasado suyo se había casado con una mujer de etnia gitana. Jake Tarrant tenía todo el porte de esa raza: cabello negro y largo, y ojos oscuros.
Kitty procuró disimular su nerviosismo. Eso era lo único que le importaba: no mostrar nunca debilidad ante un enemigo.
Repuesta de la sorpresa inicial, se acercó a él. Jake extendió una mano y cubrió con ella la de Kitty, que mantenía cerrada sobre su regazo. Sorprendida, miró su mano, reflexionó sobre ese gesto de simpatía expresada en silencio. Ese mismo hombre la había desdeñado seis años atrás, en el sepelio de su abuelo. Instintivamente retrocedió y rompió el contacto.
–Te vi cuando atravesabas el pueblo en coche.
La voz profunda y distinguida, que ella recordaba tan bien, en ese momento le pareció singularmente débil.
Kitty arqueó una ceja.
–¿Y? –preguntó, retadora.
–¿Tuve yo la culpa de que no asistieras al sepelio de tu abuela?
–¿Tú? Sigues siendo un Tarrant hasta la médula. Sigues engañándote sobre tu propia importancia. No asistí al entierro, Jake, simplemente porque no me enteré.
Jake metió las manos en los bolsillos de la chaqueta.
–Hablé con Maxwell por teléfono unas horas después del sepelio. Pensaba que estabas en Londres, te vi en una entrevista de televisión.
–Había sido grabada previamente.
–Te aseguro que quise hablar contigo personalmente, pero Maxwell no me ayudó –declaró, bastante molesto–. Sin embargo, supuse que te transmitiría el mensaje.
Kitty encogió los hombros.
–Me lo dio cuando le convino. No sabía que habías telefoneado. Fue un detalle por tu parte, propio de la benevolencia de un Tarrant hacia los más desafortunados de la comunidad.
–Recuerda que yo era vuestro vecino más cercano –la interrumpió con acritud.
–Gracias.
Jake apoyó una mano en la puerta del coche, con lo cual la acorraló con su cuerpo.
–Mira, no creas que te he seguido hasta aquí para jugar a las preguntas y las respuestas.
Contenta de haberlo molestado, Kitty se apoyó contra la puerta.
–Dime exactamente por qué razón me has seguido.
Lanzándole una mirada dura, Jake se retiró.
–Muy bien, te debo una disculpa por lo que dije en el entierro de Nat –el tono de su voz era áspero, sin rastro de arrepentimiento.
–¿Algo más? –inquirió con frialdad.
–Sucede que yo tengo el único juego de llaves de Lower Ridge.
–¿Por qué? –preguntó con incredulidad.
–He estado vigilando el lugar, no por gusto, sino porque tu abuela me nombró albacea de su testamento.
Kitty soltó una risita nerviosa.
–¿De verdad?
–Así me enteré de que adquiriste la finca para ellos. De dónde sacaron el dinero para comprarla siempre fue un misterio. Tú sabes que quiero comprar Lower Ridge. La oferta está por encima del precio del mercado. Morgan lo comprobó personalmente antes de notificártelo.
–Se toma muchas atribuciones sin contar con mi aprobación –observó Kitty con tono incisivo–. Hace ocho años era difícil vender esa finca –replicó–. Y no comprendo por qué la quieres ahora –lo miró desafiante y añadió–: Claro, según tú, Rodeo Drive encaja mejor con mi personalidad. Es algo propio de «mi clase» –con amarga satisfacción pronunció las mismas palabras que él le había espetado en el sepelio de su abuelo–. ¿Qué derecho tenías para decirme eso?
–Tal vez ninguno, pero era la verdad –se mantuvo inflexible–. ¿Qué clase de recibimiento esperabas cuando te exhibías en una limusina perseguida por una jauría de periodistas? Pudiste venir discretamente, pero no lo hiciste. Lograste convertir una ocasión solemne en una escandalosa sesión de publicidad.
–Fue un accidente –protestó enérgicamente–. No sabía lo que hacía.
Ante la mirada fría e inexpresiva de Jake, volvió la cabeza y miró los eriales sin verlos.
–Creo que no llevo las llaves en este momento, pero si las necesitas... –murmuró él.
–Las necesito.
–Volveré a Torbeck a buscarlas.
–Muy bien –ella le dio la espalda y se dirigió hacia su propio coche.
De improviso, miró hacia atrás y descubrió el feroz destello en la mirada de Jake antes de que éste pudiera disimularlo. Incontables hombres la habían mirado con deseo, pero ninguno le había despertado el menor interés. Ese instante de titubeo de Jake la llenó de emoción. «Llora amargamente, Jake. Mira bien lo que dejaste escapar», dijo para sus adentros.
–¡Por Dios, Kitty, recuerda que fuimos buenos amigos! –protestó él.
–Eso pertenece al pasado.
–¿Ya has comido? –preguntó de pronto, lanzando un vistazo a su reloj.
–No, pero te sugiero que vayas a hacerlo con tu esposa –respondió–. Ahí es donde debes estar.
La mirada de Jake se endureció. En el aire flotaba una ardiente hostilidad.
–Liz está muerta, Kitty. Falleció en un accidente hace dos años.
Siguió un tenso silencio y Kitty lo miró impasible, con un control absoluto sobre sus facciones. «Muerta», pensó, pero se negó a reflexionar sobre ese hecho. No había llegado a conocer a Liz Tarrant. Esa mujer se las había arreglado para vivir y morir sin enterarse de cuánto la odiaba por haberse apropiado de lo que tan estúpidamente ella creía suyo. Había superado ese odio. ¿Por qué odiar a una persona cuyo rostro ni siquiera había llegado a conocer?
Durante unos momentos la dominó la impaciencia.
–Te veré en Lower Ridge dentro de media hora, con las llaves.
Kitty lo observó mientras él subía de un salto al Land Rover. En cuanto se fue, ella entró en su coche. Le temblaban las manos. Debilitada, descansó la cabeza en el respaldo. Tenía un nudo en la garganta.
Sus abuelos habían insistido en que dejara de asistir a la escuela a los dieciséis años, pero en esa época era difícil conseguir empleo. Por sugerencia de Sofía, había estado trabajando alguna tarde que otra en la granja.
Jake estudiaba entonces en la universidad y con frecuencia invitaba a sus amigos a pasar allí los fines de semana. Una dimensión nueva y perturbadora había invadido su otrora estrecha amistad, creando barreras que antes no existían.
Jake la rehuía. Cuando la veía, su renuencia a tocarla era evidente. Interpretaba correctamente la tensión sexual que la había llevado a comprender la fuerza de sus sentimientos.
Así, analizando el pasado, dejó atrás sus fantasías de adolescente. Ella ni siquiera contaba con el indispensable origen social para aspirar a ser una amiga ocasional aceptable. A Jake le había molestado que ella trabajara en las labores domésticas, pero no se lo había dicho explícitamente. Él sabía que sus abuelos habían luchado mucho para sobrevivir.
¿Había sido por conmiseración por lo que se había presentado en su casa con un regalo para ella aquella noche de Navidad? Un brazalete de plata, encantador y delicado. En sus ojos había surgido un extraño brillo mientras recibía el regalo, un brillo que contradecía sus palabras.
La víspera de Año Nuevo, los Tarrant abrían las puertas de su casa a la mitad del condado. Jessie había persuadido a Martha Colgan para que Kitty durmiera en la granja, porque la fiesta se prolongaría más allá de la medianoche.
Sofía Tarrant se encontraba de mal humor aquella noche porque su marido no había aparecido en todo el día. Continuamente lo telefoneaba a Londres y, al no encontrarlo, descargaba su ira con sus empleados. Para entonces, Kitty ya se había enterado de que los padres de Jake vivían casi separados debido a las infidelidades de Charles Tarrant.
Poco antes de la medianoche, un huésped ebrio arrinconó a Kitty en el vestíbulo y trató de besarla. Jake lo impidió violentamente, estrellándolo contra una pared.
–No te atrevas a tocarla –rugió.
Mientras el hombre se marchaba, Jake se volvió hacia Kitty y la besó inesperadamente, abrazándola. Luego, con la misma prontitud, se apartó; ella percibió su aliento a whisky.
–No soy mejor que ese cerdo de quien te acabo de librar –pronunció, furioso consigo mismo–. Eres sólo una niña.
–Voy a cumplir dieciocho años –replicó ella.
–Te faltan seis meses para cumplirlos –repuso él, apretando los dientes. Al ver que ella parecía querer refugiarse entre sus brazos, la sujetó de las muñecas–. No. ¿A quién se le ha ocurrido traerte esta noche? Todo el mundo está borracho y tú deberías estar en la cama.
–Tengo hambre, no he probado bocado –se quejó Kitty, llorando.
No podía precisar a qué hora terminó la fiesta. Jake la despertó cuando le llevó algo de comer. Entró, dejó la bandeja sobre una cómoda y le acercó el plato. Se sentó en el borde de la cama para verla comer. Ella lo engulló todo y, arrebatada y entusiasmada, bajó de la cama para dejar el plato en la bandeja. Al volver, misteriosamente estaban más cerca el uno del otro.
–Bésame –musitó Kitty, tímidamente.
–Te daré un beso de buenas noches –repuso él con la respiración entrecortada–. ¡Dios santo, Kitty! –murmuró, trémulo, mientras se acercaba a los labios que lo esperaban ansiosos–. Te amo.
Abrumada por semejante confesión, Kitty se abrazó con fuerza a él. El primer beso se prolongó mucho más de lo que habrían podido imaginar.
Kitty sintió mucho más dolor que placer esa madrugada, pero no le importó. Le había bastado con pertenecer a Jake, formar parte de él. No podía imaginar que lo único que había hecho era satisfacer las necesidades sexuales de Jake.
Fue después cuando se dio cuenta de que esa noche Jake estaba más borracho de lo que ella había pensado en un principio.
Sobreponiéndose con dificultad a sus desagradables recuerdos, Kitty continuó su camino. Bajó el cristal de la ventanilla para que el aire frío devolviera el color a sus pálidas mejillas. Las vidas de los dos habían cambiado de rumbo en las siguientes semanas.
El padre de Jake murió repentinamente, dejando tras de sí muchísimas deudas.
Jake se vio obligado a dejar la universidad, a abandonar sus estudios como cirujano veterinario. No tuvo alternativa. Sobre sus hombros recayó la responsabilidad de mantener a su madre y a sus hermanas. Fue preciso vender la finca, ya que nadie la habría salvado. Kitty se preguntaba entonces dónde vivirían; no podía imaginar a la madre de Jake viviendo en una casa corriente.
El camino a Lower Ridge se encontraba en muy mal estado. ¿Cómo se le había ocurrido que podría escribir allí su libro?
«¿Qué significa ese deseo de remover tus raíces?», recordó Kitty que le había preguntado Grant, furioso. «Déjalas enterradas como están».
Con repentina resolución, ella volvió a su coche, dispuesta a marcharse, pero antes de que pudiera efectuar su cobarde retirada, apareció el vehículo todoterreno de Jake.
¿Hablaría en serio cuando la había invitado a comer? Al parecer, no se sentía asqueado por la fama de Kitty Colgan, la sex symbol de moda. Si la situación no fuera tan trágica, habría sido divertida. Su imagen provocativa no era otra cosa que una ilusión, un engaño.
Jake abrió la puerta principal, al tiempo que murmuraba una disculpa por haber tardado tanto en encontrar las llaves. ¿Había tardado más de media hora? Kitty no se había dado cuenta.
–Tal vez prefieras quedarte sola. No quiero entrometerme.
–No lo estás haciendo. Simplemente me evocas recuerdos que en realidad no valen nada –repuso en son de burla, conteniendo el aliento y dominando la emoción que sentía al entrar de nuevo en su antigua casa.
Entró en el pequeño salón. Aquella ala de la casa era muy vieja, pero debido a su poco uso conservaba una buena apariencia. Era una habitación muy extraña que había sido reservada para recibir visitas en una casa en la que nunca hubo visitantes.
Subió las escaleras. El tiempo no había tratado mal a su antigua habitación.
Luego pasó a la habitación de sus abuelos. Estaba igual. La cama alta, el suelo cuarteado. Jake se mantuvo discretamente tras ella, pero Kitty sentía su proximidad y automáticamente se alejó de él mientras bajaba las escaleras.
Sólo quedaba un cuarto: la cocina-comedor donde solía pasar la mayor parte del tiempo. En un esfuerzo por sobreponerse a su excesiva sensibilidad, abrió la puerta de golpe. Jake se le adelantó para correr las cortinas. La luz dio de lleno en los mosaicos del suelo, destacando la modestia de los muebles.
–Sabía que volverías –repuso secamente.
Ella levantó la barbilla, negando la tensión que sentía.
–¿Así soy de predecible?
–Esa no es la palabra que yo elegiría –la miró con aspereza.
–Aquí nada parece haber cambiado –ruborizada, esquivó su mirada y se las arregló para sonreír.
–¿Creías que habría cambiado, que a ti simplemente te bastaría con representar el papel de dama generosa?
–Realmente no sé de qué estás hablando –mintió.
–Martha te echó del entierro de Nat llevada por un desmedido sentimiento de lealtad hacia él. Estoy seguro de que se arrepintió.
–No –negó ella de inmediato.
–¿Cómo lo sabes? Jamás volviste para averiguarlo. ¿Era tan grande tu orgullo que en seis años no pudiste darle otra oportunidad?
La incisiva crítica la hirió. Independientemente de lo que hubiera dicho su abuela, a Kitty la habían echado a la calle, advirtiéndole que no debía volver nunca. Sin embargo, no había ninguna razón para defenderse, sólo provocaría más preguntas sin respuesta. Jake querría saber por qué le habían hecho eso.