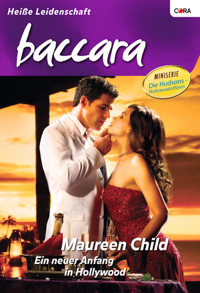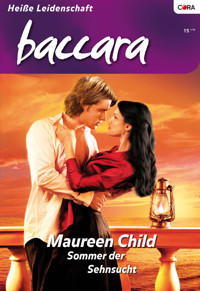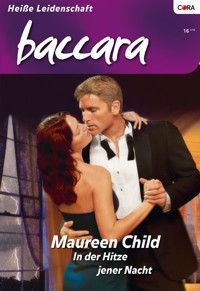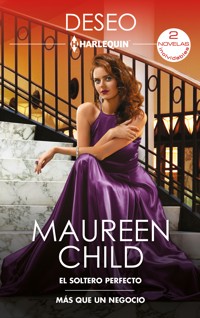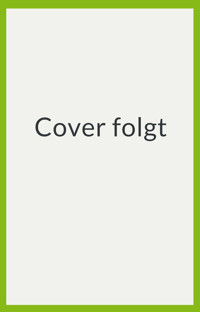6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Ómnibus Miniserie 62 Paternidad de conveniencia Ningún otro negocio le proporcionaría tanto placer. Con tan sólo unas hectáreas de terreno más, el millonario Adam King conseguiría por fin que el rancho familiar recuperara su extensión original. Tal era su obsesión que incluso se planteó casarse con la vecina de al lado, porque el padre de Gina Torino pretendía "venderle" a su hija a cambio de entregarle el ansiado terreno. Gina estaba al tanto de la manipulación de su padre y decidió negociar con Adam ella misma. Se casaría con el gélido ranchero, él recibiría su tierra… y ella tendría un bebé de King. Placer sin compromiso Millonario busca mujer apropiada. ¿Casarse con la poco apetecible hija de uno de sus clientes principales? No, gracias. Pero el cliente se había empeñado, y la única forma que tenía el millonario Travis King de quitárselo de encima era casarse con otra persona. Al final, eligió como esposa temporal a Julie O'Hara, una chica sencilla que estaba desesperada y que no llamaría la atención. El acuerdo estipulaba que ella haría exactamente lo que él quisiera durante el año de duración de su matrimonio platónico… a menos que los deseos de Travis empezaran a cambiar. La hija del magnate ¿Matrimonio o fusión? Para Jackson King, magnate de una aerolínea, los negocios siempre triunfaban sobre el amor y consideraba que los bebés estaban mejor cuánto más lejos estuvieran de él. Pero eso fue hasta que la hermosa extraña con la que había compartido una apasionada noche le hiciera saber que era el padre de su pequeña. Pero si Casey Davis pensaba que podía lanzar una bomba como aquélla y simplemente desaparecer, no conocía a Jackson. Un King jamás renegaba de su sangre y estaba decidido a tener a su hija bajo su techo… aunque eso significara casarse con una desconocida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 518
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2023 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 62 - agosto 2023
© 2008 Maureen Child
Paternidad de conveniencia
Título original: Bargaining for King’s Baby
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
© 2008 Maureen Child
Placer sin compromiso
Título original: Marrying for King’s Millions
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
© 2008 Maureen Child
La hija del magnate
Título original: Falling for King’s Fortune
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2009
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-1180-054-9
Índice
Créditos
Paternidad de conveniencia
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Placer sin compromiso
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
La hija del magnate
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo Uno
–Estás obsesionado –Travis King miró a su hermano mayor y sonrió–. Y no de buena manera.
–Estoy de acuerdo –Jackson King sacudió la cabeza–. ¿Por qué te importa tanto?
Adam King miró a sus hermanos y contestó con el tono de voz que solía reservar para sus empleados: uno que no daba lugar a discusión.
–Al hacernos cargo de los negocios familiares, acordamos que cada uno de nosotros se ocuparía de su propia área –declaró.
Los hermanos King celebraban una reunión mensual bien en el rancho familiar, como ese día, bien en los viñedos que operaba Travis o en uno de los aviones privados que Jackson alquilaba a los millonarios del mundo.
Las reuniones mensuales ayudaban a los hermanos King a ponerse al día respecto a las actividades de las diversas empresas de la dinastía familiar. Pero también les permitían ponerse al día sobre sus vidas personales. Incluso si, a juicio de Adam, eso implicaba soportar interferencias, por bien intencionadas que fueran.
Levantó su copa de brandy, hizo girar el líquido ambarino y observó cómo reflejaba la luz del fuego. Sabía que no tardaría en escuchar algún comentario y apostó para sí que Travis sería el primero en hablar. Su opinión quedó confirmada segundos después.
–Sí, Adam, cada uno se ocupa de su área –dijo Travis, tomando un sorbo de Merlot Viñedos King. Travis prefería beber los vinos producidos por él mismo al brandy que degustaba Adam. Miró a Jackson y éste asintió–. Eso no implica que no vayamos a hacer una pregunta o dos.
–Preguntad cuanto queráis –replicó Adam. Se puso en pie, fue hasta la enorme chimenea de piedra y contempló el fuego–. Pero no esperéis que conteste.
–No decimos que el rancho no sea tuyo para hacer con él lo que gustes, Adam. Sólo queremos saber por qué significa tanto para ti recuperar cada centímetro del territorio original –dijo Jackson, apaciguador. Él bebía whisky irlandés.
Adam dio la espalda a la chimenea, miró a sus hermanos y sintió la intensidad del vínculo que los unía. Habían nacido con un año de diferencia entre cada uno, y la amistad que forjaron en la infancia no había disminuido con el tiempo. Pero eso no implicaba que fuera a explicarles cada uno de sus pasos. Adam King era el mayor y no daba explicaciones a nadie.
–El rancho es mío –dijo–. Quiero que recupere su extensión original, ¿por qué os importa eso?
–No nos importa –respondió Travis. Se recostó en el sillón de cuero marrón, apoyó la copa de vino en el estómago y miró a Adam con los ojos entrecerrados–. Queremos saber por qué te importa a ti. Diablos, Adam, el bisabuelo King vendió esa parcela de ocho hectáreas a los Torino hace casi sesenta años. Somos dueños de casi la mitad del condado. ¿Por qué es tan importante esa parcela?
Lo era porque Adam se había propuesto recuperarla y nunca se rendía. Cuando decidía hacer algo, lo hacía, contra viento y marea. Miró por el ventanal que daba al jardín y a una pradera que se extendía unos quinientos metros, hasta el camino.
El rancho siempre había sido importante para él, pero en los últimos cinco años se había convertido en su vida y no descansaría hasta que volviera a estar completo.
Había caído la noche y fuera la oscuridad sólo quedaba aliviada por pequeños grupos de luces decorativas que bordeaban el camino de entrada. Ése era su hogar. El de la familia. Y conseguiría que volviera a estar completo.
–Porque es el único trozo que falta –dijo Adam. Había dedicado los últimos cinco años a comprar cada trozo de terreno que había pertenecido a la concesión de tierra original, que se remontaba a más de ciento cincuenta años.
La familia King llevaba en California central desde antes de que empezara la fiebre del oro. Habían sido mineros, rancheros, granjeros y constructores navales. A lo largo de los años, la familia había ampliado sus intereses, expandiendo su dinastía. Generación tras generación, habían ampliado el imperio familiar.
Con una salvedad: su bisabuelo, Simon King, había sido jugador. Y para costear su vicio había vendido partes de su herencia. Por fortuna, los King que lo sucedieron mantuvieron intacto el resto del patrimonio.
Adam no sabía si conseguiría que sus hermanos lo entendieran, ni estaba seguro de que mereciera la pena intentarlo. Había dedicado los últimos cinco años a volver a recomponer el rancho y no se detendría hasta concluir su tarea.
–Bien –dijo Jackson, lanzándole a Travis una mirada para que no dijese más–. Si es tan importante para ti, adelante.
–No necesito vuestro permiso –rezongó Adam–, pero gracias.
Jackson sonrió. Era el hermano menor y era casi imposible irritarlo.
–Pero necesitarás mucha suerte para recuperar esa tierra de los Torino –tomó un sorbo de whisky y soltó un suspiro dramático–. El viejo se aferra a todo lo suyo con ambas manos –torció la boca–. Igual que tú, hermano mayor. Sal no va a venderte la tierra sin más.
–¿Cuál era el dicho favorito de papá? –preguntó Adam, alzando su copa de brandy.
–«Todo hombre tiene un precio» –dijo Travis, alzando su vaso–, «se trata de encontrarlo lo antes posible».
–Puede que Salvatore Torino sea la excepción a esa regla –Jackson movió la cabeza, pero alzó el vaso hacia sus hermanos.
–Imposible –afirmó Adam, ya saboreando la victoria por la que había trabajado cinco años. No permitiría que un vecino testarudo se la robara–. Sal tiene un precio. Lo encontraré.
***
Gina Torino enganchó el tacón de su gastada bota en el travesaño inferior de la verja de madera. Apoyó los brazos en el travesaño superior y miró el prado que se extendía ante ella. El sol brillaba, la hierba era verde y abundante y un potrillo recién nacido trotaba junto a su madre.
–¿Ves, Shadow? –le susurró a la satisfecha yegua–. Te dije que todo iría bien.
La noche anterior, Gina no había estado tan segura. Hacer de comadrona para la yegua que había criado desde la infancia la había aterrorizado. Pero en ese momento podía sonreír y disfrutar.
Siguió con la vista a la yegua negra y blanca paseando con el potrillo recién nacido pegado a sus patas peludas. Los caballos de tiro Gypsy eran los más bonitos que Gina había visto nunca. El pecho ancho, el porte del cuello y las «plumas», pelos largos y delicados que flotaban alrededor de sus cascos, creaban un conjunto de aspecto exquisito. La mayoría de la gente les echaba un vistazo y pensaban que eran Clydesdale miniatura. Pero los Gypsy eran algo muy distinto.
Relativamente pequeños, pero fuertes, originariamente habían sido criados por los gitanos ambulantes que les dieron su nombre: Gypsy. Podían tirar de carretas y caravanas cargadas, y eran tan mansos que acababan siendo parte de la familia. Eran muy gentiles con los niños y leales hacia sus dueños.
Para Gina los caballos eran más que animales que se criaban y vendían: eran familia.
–Los mimas como si fueran bebés.
Gina ni siquiera se dio la vuelta cuando oyó a su madre hablar a su espalda. Era una discusión que venía de largo; su madre alegaba que Gina pasaba demasiado tiempo con los caballos e insuficiente buscando marido.
–No tiene nada de malo.
–Deberías tener tus propios bebés.
Gina puso los ojos en blanco, agradeciendo que su madre no pudiera ver el gesto. Teresa Torino no tenía en cuenta la edad de sus hijos. Si hacían algo que no le gustaba, les daba un coscorrón igual que cuando eran niños. Gina pensó que si tuviera sentido común, se habría ido, como dos de sus tres hermanos mayores.
–Sé que estás poniendo los ojos en blanco.
Sonriendo, Gina miró por encima del hombro. Teresa Torino era baja, regordeta y de ideas fijas. Su pelo negro empezaba a encanecer y no se molestaba en teñírselo; prefería recordar a la familia que se había ganado esas canas a pulso. Tenía ojos marrones y agudos, a los que se les escapaba bien poco.
–¿Haría yo eso, mamá?
–Si pensaras que no iba a verlo, sí –su madre enarcó una ceja oscura.
Gina alzó el rostro hacia la brisa que llegaba del océano y cambió de tema. Era más seguro.
–Te oí hablar con Nick por teléfono esta mañana. ¿Va todo bien?
–Sí –Teresa se reunió con su hija en la valla–. La esposa de tu hermano Nickie está embarazada otra vez.
–Es una gran noticia –Gina pensó que también explicaba la mención sobre ella y futuros bebés.
–Sí. Nick tendrá tres, Tony, dos y Peter, cuatro.
Gina pensó, sonriente, que sus hermanos estaban esforzándose por repoblar el mundo con Torinos. Ella disfrutaba siendo tía, por supuesto. Pero habría deseado que vivieran más cerca de allí para librarla de «cierta» atención. Pero de los tres Torino sólo Tony vivía en el rancho, que dirigía con su padre. Nick era entrenador de fútbol en un instituto de Colorado y Peter instalaba programas informáticos en empresas de seguros, en Carolina del Sur.
–Eres una abuela afortunada al tener tantos nietos que mimar –comentó Gina.
–Podría serlo más –rezongó su madre.
–Mamá… –Gina dejó escapar un suspiro–. Tienes ocho nietos y medio. No necesitas que yo te dé más.
Su madre siempre había soñado con el día de la boda de Gina. Ver a su única niña caminar hacia el altar del brazo de su padre. El que Gina no hubiera cumplido su deseo la disgustaba.
–No es bueno que estés sola, Gina –dijo su madre, dando una palmada en la valla.
–No estoy sola –refutó Gina–. Te tengo a ti, a papá, a mis hermanos, a sus esposas y a los niños. ¿Quién podría estar solo en esta familia?
Teresa no iba a dejarlo ahí. Volvió a hablar con el deje italiano que aún no había perdido.
–Una mujer debería tener un hombre en su vida, Gina. Un hombre al que amar y que la ame…
Gina se irritó, aunque una parte de ella estaba de acuerdo con su madre. No se trataba de que ella hubiera decidido no casarse nunca, o no tener hijos. Pero las cosas habían salido así y no iba a pasarse el resto de su vida amargada por eso.
–Que no esté casada, mamá –interrumpió–, no significa que no haya hombres en mi vida.
Teresa inspiró con tanta fuerza y desaprobación que uno de los caballos del prado giró la cabeza y la miró con curiosidad.
–No necesito saber esas cosas.
Mejor así, porque Gina no quería hablar de su vida amorosa, o carencia de ella, con su madre. Quería mucho a sus padres, desde luego. Teresa pertenecía a una numerosa familia siciliana y había llegado a América hacía más de cuarenta años para casarse con Sal Torino. A pesar de que Sal había nacido y crecido en América, tendía a ponerse del lado de su mujer con respecto a los valores del Viejo Mundo: el destino de las hijas que no habían encontrado marido a los treinta años era convertirse en solteronas.
Por desgracia, Gina había cumplido los treinta dos meses antes.
–Mamá… –Gina tomó aire e intentó armarse de paciencia.
Había esperado que construirse su propia casita en el rancho le daría intimidad. Que sus padres empezarían a verla como una mujer adulta y capaz. Gran error.
Tal vez debería haberse ido a vivir fuera del rancho. Pero incluso así habría pasado allí todos los días, dado que los caballos Gypsy que criaba y adiestraba eran su vida. Simplemente, tendría que encontrar la manera de soportar el hecho de ser una gran decepción para su madre.
–Lo sé, lo sé –Teresa alzó una mano como si quisiera evitar una discusión habitual–. Eres una mujer adulta. No necesitas a un hombre que te complete –resopló con impaciencia–. No debí dejarte ver todos esos programas en la televisión mientras crecías. Te llenan la cabeza de…
–¿…Sensatez? –ofreció Gina con una sonrisa. Adoraba a su madre, pero era un incordio tener que pedirle disculpas continuamente por no estar casada y embarazada.
–¡Sensatez! ¿Es sensato vivir sola? ¿No tener amor en tu vida? No –espetó Teresa–. No lo es.
Sería más fácil discutir con su madre si Gina no estuviera de acuerdo con ella hasta cierto punto. Una vocecita en su cabeza le susurraba que se estaba haciendo mayor y que renunciase a las viejas fantasías que tendría que haber desechado hacía años.
Pero no conseguía hacerlo.
–Estoy bien, mamá –dijo, deseando creerlo.
–Claro que sí –Teresa le dio una palmadita cariñosa en el antebrazo.
Gina aceptó el gesto, aunque sabía que sólo era un intento de su madre para aplacarla.
–¿Dónde está papá? –preguntó–. Iba a venir a ver al recién nacido esta mañana.
–Ha dicho que tenía una reunión –Teresa agitó la mano–. Muy importante.
–¿Sí? ¿Con quién?
–¿Crees que me dice esas cosas? –Teresa resopló con frustración y Gina sonrió. Su madre odiaba no estar al tanto de todo lo que ocurría.
–Bueno, mientras papá está en su reunión, tú puedes conocer al nuevo bebé.
–Caballos –masculló Teresa–. Tú y tus caballos.
–Ven –Gina rió y agarró a su madre de la mano.
Mientras iban hacia la verja, se oyó el motor de un coche acercarse por el camino, desde la carretera principal. El lujoso automóvil negro dejaba remolinos de polvo a su paso y algo se removió en el interior de Gina al reconocerlo. Intentó controlar la sensación, pero se quedó sin aliento y se le secó la boca.
No le hizo falta mirar la matrícula, KING I, para saber con certeza que lo conducía Adam King. Tenía una especie de radar interno que entraba en acción en cuando Adam se acercaba.
–Así que la importante reunión es con Adam King –musitó su madre–. Me preguntó por qué.
Gina también se lo preguntaba. Sabía que debía seguir con sus asuntos, pero no consiguió mover los pies. Se quedó allí parada, observando a Adam aparcar y bajar del coche. Cuando él miró a su alrededor, el corazón de Gina dio un bote. Se dijo que era una estupidez sentir algo por un hombre que ni siquiera sabía que existía.
Adam siguió mirando, como si estuviera catalogando el rancho de los Torino. Finalmente, vio a Gina. Ella se tensó. Incluso en la distancia notó el poder de su mirada oscura igual que si la hubiera tocado con una mano.
Saludó con la cabeza y Gina se obligó a alzar una mano para devolverle el saludo. Antes de que la bajara, Adam ya iba hacia la casa.
–Un hombre frío donde los haya –dijo Teresa con voz queda. Se persignó–. Hay oscuridad en él.
Gina también había sentido esa oscuridad, no podía negarlo. Pero había conocido a Adam y a sus hermanos toda la vida. Siempre había deseado ser la persona que iluminara esa oscuridad.
Era una estupidez. Se preguntó por qué parecía que todas las mujeres querían ser quienes «salvaran» a un hombre. Siguió allí parada, a pesar de que Adam ya había entrado en la casa.
–¿Qué? –preguntó, al notar que su madre la observaba.
–Veo algo en tus ojos, Gina –susurró su madre con expresión preocupada.
Gina se dio la vuelta y fue hacia los caballos. Hizo un esfuerzo para que sus pasos fueran largos y firmes, aunque seguía temblorosa por dentro. Alzó la barbilla y se echó el pelo hacia atrás.
–No sé a qué te refieres, mamá.
Sin embargo, Teresa no se arredró por eso. Corrió tras su hija, le agarró el brazo y la obligó a detenerse. La miró a los ojos con firmeza.
–No puedes engañarme. Sientes algo por Adam King, y no debes rendirte a ello.
–¿Disculpa? –Gina se rió, sorprendida–. ¿Eso lo dice la mujer que hace dos minutos me decía que me casara y tuviera bebés?
–No con él –replicó Teresa–. Adam King es el único hombre que no deseo para ti.
Era una lástima. Porque Adam King era el único hombre a quien Gina deseaba.
Capítulo Dos
Adam llamó a la puerta delantera, esperó con impaciencia y se enderezó cuando un hombre mayor abrió y le sonrió.
–Adam –saludó Sal Torino, cediéndole el paso–. Llegas en punto, como siempre.
–Sal. Gracias por recibirme –Adam entró en la casa y miró a su alrededor. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvo allí, pero el lugar no había cambiado nada.
La entrada era ancha y recibía luz a través de una claraboya que iluminaba de sol el reluciente suelo de pino. Las paredes del vestíbulo que conducía a la parte trasera de la casa estaban cubiertas de fotos familiares enmarcadas, de niños sonrientes y padres orgullosos. La sala de estar en la que entraron tampoco había cambiado. Las paredes seguían siendo de un amarillo suave y cálido, los muebles eran grandes y cómodos y la chimenea de piedra estaba decorada con una urna de cobre llena de flores frescas. Sal se sentó en el sofá y agarró la cafetera que había en una bandeja, sobre una ancha y rayada mesa de pino.
Mientras Sal servía café que Adam no deseaba tomar, éste recorrió la habitación y se detuvo ante el mirador curvado. El límpido cristal ofrecía una amplia panorámica de la pradera de césped bien cortado, rodeada por viejos robles. Sin embargo, Adam apenas se fijó. Su mente se centraba en la tarea que lo esperaba: convencer a Sal para que le vendiera el terreno que necesitaba.
–¿Qué trae a Adam King a mi casa a primera hora de la mañana?
Adam se volvió hacia su vecino. Sal medía un metro setenta y cinco, tenía abundante cabello negro salpicado de canas, la piel curtida y bronceada como cuero viejo y agudos ojos marrones.
Adam aceptó la taza de café que Sal le ofrecía y tomó un sorbo por cortesía. Se sentó en un sillón frente a él y sujetó la taza con ambas manos.
–Quería hablarte de esa parcela de ocho hectáreas que tienes en el prado norte, Sal.
–Ah –el hombre esbozó una sonrisa comprensiva y se recostó en el sofá.
No era bueno dejar que el adversario supiera cuánto se deseaba algo, pero Sal Torino no era ningún tonto. La familia King había hecho ofertas por ese trozo de tierra varias veces en las últimas dos décadas. Sal siempre las había rechazado de plano. Sabía lo importante que era el tema para Adam y no tenía sentido simular lo contrario.
–Siempre he querido esa tierra, Sal, y estoy dispuesto a hacerte una oferta muy ventajosa.
Sal movió la cabeza, tomó un sorbo de café y dejó escapar un suspiro.
–Adam…
–Escúchame antes –Adam se inclinó hacia delante, dejó la taza de café en la mesa y apoyó los codos en los muslos–. No utilizas ese terreno como pasto. No le sacas ningún partido.
Sal sonrió y negó con la cabeza. Era testarudo y Adam lo sabía. Controló la impaciencia que lo reconcomía y dio un tono cordial a su voz.
–Piénsalo, Sal. Estoy dispuesto a hacerte una oferta sustanciosa por la propiedad.
–¿Por qué es tan importante para ti?
«Ahora empieza el juego», pensó Adam, deseando que fuera más sencillo. Sal sabía muy bien que Adam quería que el rancho King recuperase su extensión original, pero iba a obligarlo a dar razones.
–Es la última parcela que falta para completar la propiedad original de la familia King –dijo Adam, seco–. Como sabes muy bien.
Sal sonrió de nuevo. Adam pensó que parecía un duende benévolo. Por desgracia, no parecía un duende dispuesto a vender.
–Hablemos de negocios. No necesitas la tierra y yo la quiero. Es sencillo. ¿Qué me dices?
–Adam –Sal hizo una pausa para tomar otro sorbo de café–. No me gusta vender terreno. Lo que es mío, es mío. Lo sabes. Tú sientes lo mismo al respecto.
–Sí, y esa parcela es mía, Sal. O tendría que serlo. Empezó siendo tierra de los King. Debería volver a ser de los King.
–Pero no lo es.
Adam sintió una intensa frustración.
–No necesito tu dinero –Sal se inclinó hacia delante, dejó la taza en la mesa y empezó a pasear por la habitación–. Lo sabes y, aun así, vienes a convencerme arguyendo que sacaré beneficio.
–Obtener beneficio no es un pecado, Sal –contraatacó Adam.
–El dinero no es lo único en lo que piensa un hombre.
Sal se detuvo ante la chimenea, apoyó un brazo en la repisa y miró a Adam.
Adam no estaba acostumbrado a estar a la defensiva en una negociación. Tener que alzar la vista para mirar a Sal, desde el mullido sillón, hizo que se sintiera en desventaja, así que se puso en pie. Metió las manos en los bolsillos de los vaqueros y contempló a Sal, preguntándose qué intenciones tenía.
–He oído un «pero» implícito en tu frase –dijo Adam–. ¿Por qué no me dices qué tienes en mente? Así descubriremos si es posible llegar a un acuerdo.
–¡Ay, la impaciencia! Deberías aprender a disfrutar más de la vida, Adam. No es bueno centrarlo todo en los negocios.
–A mí me va bien.
Adam no estaba interesado en escuchar consejos. Ni en que nadie le hablara de «disfrutar» de la vida. Sólo quería ese último pedazo de tierra.
–Hubo un tiempo en que no pensabas así –musitó Sal. Sus ojos se ablandaron comprensivamente y su sonrisa se borró.
Adam se tensó. Lo peor de vivir en un sitio pequeño era que todo el mundo se enteraba de los asuntos personales de uno. Sabía que Sal intentaba ser amable, así que controló el nudo de ira que atenazaba su estómago. La gente creía conocerlo y ser capaz de entender lo que sentía y pensaba. Pero la gente se equivocaba.
Le interesaba tan poco la comprensión como los consejos. No necesitaba la compasión de nadie. Su vida era como él deseaba que fuera. Sólo le faltaba esa maldita parcela.
–Mira, Sal. No he venido aquí a hablar de mi vida. He venido a hacer un trato. Si no te importa…
–Eres un hombre de ideas fijas, Adam –Sal chasqueó la lengua con desaprobación–. Aunque lo admiro, también es algo que dificulta la vida.
–Deja que sea yo quien me preocupe por mi vida, ¿de acuerdo? –el cosquilleo de impaciencia que había sentido antes empezaba a burbujear y bullir en su estómago–. ¿Qué me dices, Sal? ¿Va a ser posible que lleguemos a un acuerdo?
Sal cruzó los brazos sobre el pecho y ladeó la cabeza, estudiando a Adam como si buscara algo concreto. Tardó unos minutos en contestar.
–Podríamos llegar a un acuerdo. Pero los términos que tengo en mente son distintos de los que esperabas.
–¿A qué te refieres?
–Es sencillo –Sal se encogió de hombros–. Tu quieres la tierra y yo quiero algo a cambio. Y no es tu dinero.
–¿Qué es?
El hombre asintió, volvió al sofá y se puso cómodo. Luego alzó la vista hacia Adam.
–Conoces a mi Gina.
–Sí… –corroboró Adam con suspicacia.
–Quiero verla feliz –dijo Sal.
–No lo dudo –Adam se preguntó qué diablos tenía Gina que ver con el asunto.
–Quiero verla casada. Asentada. Con una familia.
Adam se puso rígido y sintió un escalofrío. Todos sus sentidos se pusieron en alerta. Oyó el tictac del reloj en la repisa de la chimenea y a una mosca chocar contra la ventana. Inspiró profundamente y saboreó el aroma de la salsa de tomate que hervía en la cocina. Tenía la piel tensa y los nervios a flor de piel.
Inspiró de nuevo, movió la cabeza y miró a Sal fijamente, incapaz de creer lo que acababa de oír. El peso de lo que Sal parecía estar sugiriendo cayó sobre él como una tonelada de ladrillos. Pero el hombre lo miraba con determinación, esperando a que absorbiera sus palabras. Adam no podía creer que Sal hablara en serio.
Se había enfrentado a negociaciones difíciles y siempre había ganado. Ésa no sería diferente.
–No veo qué tiene que ver el matrimonio de Gina conmigo, ni con esta conversación.
–¿No lo ves? –Sal sonrió–. Tú estás solo, Adam. Gina está sola…
Adam pensó que el asunto iba muy mal.
¿Gina casada con él?
Impensable.
Miró a Sal a los ojos y vio que era totalmente sincero, por increíble que pareciera. Adam apretó los dientes e inspiró un par de veces para calmarse. No funcionó.
–Seré claro –dijo Sal apoyando un brazo en el respaldo del sofá, como si estuviera perfectamente cómodo consigo mismo y con su entorno–. Te ofrezco un trato, Adam. Cásate con mi Gina. Hazla feliz. Dale un bebé o dos. A cambio te daré la parcela.
«¿Un bebé o dos?».
La furia se desbocó como un volcán y Adam vio rojo. Sus pulmones no recibían bastante aire. Tenía el cerebro nublado por la ira y le resultaba imposible pensar. Se dijo que era mejor así. Si consideraba las palabras de Sal seriamente, sólo Dios sabía lo que podía llegar a decir.
No recordaba haber estado nunca tan enfadado. Nadie lo manipulaba, él era el manipulador. Él era el tiburón a la hora de negociar. Nadie lo sorprendía y nunca se sentía perdido. Y, maldijo para sí, nunca se quedaba sin habla.
Al mirar a Sal comprobó que estaba disfrutando viéndolo confundido y eso lo enfureció aún más.
–Olvídalo –siseó Adam. Incapaz de quedarse quieto, fue hacia el mirador y contempló el paisaje un par de segundos antes de volverse hacia el hombre que seguía tranquilamente sentado–. ¿Qué diablos te pasa, Sal? ¿Estás loco? La gente no comercia con sus hijas hoy en día. No estamos en la Edad Media, ¿sabes?
El hombre se levantó, miró a Adam con los ojos entrecerrados y agitó el índice en el aire.
–La ganancia no sería para mí, sino para ti –apuntó Sal–. ¿Crees que aceptaría a cualquier hombre para mi Gina? ¿Crees que la valoro tan poco para hacer esto sin pensarlo? ¿Sin reflexión?
–Creo que estás loco.
–Si tanto quieres la tierra, ya sabes cómo conseguirla –Sal soltó una risa seca.
–Increíble –la proposición era una locura. Siempre le había caído bien Sal Torino; nunca habría pensado que le faltaba un tornillo.
–¿Por qué te parece tan poco razonable? –preguntó Sal, rodeando el sofá para situarse junto a Adam ante la ventana–. ¿Es una locura que un padre busque la felicidad de su hija? ¿O la felicidad del hijo de un hombre que fue su amigo? Eres un buen hombre, Adam, pero llevas mucho tiempo solo. Has perdido demasiado.
–Sal… –sonó como una advertencia.
–De acuerdo –alzó las manos–. No hablaremos del pasado, sino del futuro –se giró hacia la ventana y su vista se perdió en el horizonte–. Mi Gina necesita algo más que sus adorados caballos. Tú necesitas algo más que tu rancho. ¿Es tan aventurado pensar que podríais construir algo juntos?
–¿Quieres que tu hija se case con un hombre que no la ama? –Adam lo miró con fijeza.
–El amor puede surgir y crecer.
–No para mí.
–Nunca digas «nunca jamás», Adam –Sal lo miró de reojo–. La vida es larga y no está hecha para vivirla a solas.
La vida no siempre era larga y Adam había descubierto que era mejor vivirla a solas. Sólo tenía que preocuparse de sus propios intereses, vivía como quería y no se excusaba ni pedía disculpas por ello. No tenía ninguna intención de cambiar su vida.
La irritación se exacerbó en su interior. Quería esa tierra. Para él se había convertido en una especie de Santo Grial. El último trozo de terreno que completaría las extensivas propiedades de la familia King. Casi había paladeado la satisfacción de acabar con la tarea que se había propuesto. De repente, parecía que saborearía el fracaso y eso lo quemó por dentro.
–Gracias, Sal. Pero no estoy interesado –dijo. Quería la tierra, pero no estaba dispuesto a volver a casarse. Lo había intentado una vez. E incluso antes del desastroso final, no había funcionado ni para él ni para su esposa. Simplemente, no estaba hecho para el matrimonio.
–Piénsalo –insistió Sal, señalando la ventana.
Adam miró y vio a Gina y a su madre en el prado. Teresa se alejó y dejó a su hija sola, rodeada de pequeños y fuertes caballos.
El sol caía sobre Gina como un haz de luz. Su cabello largo y oscuro revoloteaba alrededor de sus hombros; cuando echó la cabeza hacia atrás y se rió, resultó tan intrigante que Adam tuvo que apretar los dientes.
–Mi Gina es una mujer extraordinaria. Sería una gran elección.
Adam desvió la mirada de la mujer, sacudió la cabeza y miró al hombre mayor que tenía al lado.
–Puedes olvidar esa idea tuya, Sal. ¿Por qué no piensas de forma realista y buscas un precio para ese terreno que nos satisfaga a los dos?
La situación se le había ido de las manos y Adam se sentía como si un muro se cerrara a su alrededor. Era obvio que Sal estaba loco, aunque no lo pareciera. Nadie ofrecería a su hija como parte de un trueque en los tiempos que corrían.
–¿Qué diablos crees que diría Gina si oyera tu proposición? –preguntó Adam, jugando su última carta.
–Ella no tiene por qué enterarse –Sal sonrió y encogió los hombros.
–Vives peligrosamente, Sal.
–Sé lo que les conviene a mis hijos –rezongó él–. Y lo que te conviene a ti. Es el mejor trato que harás en tu vida, Adam. Así que eres tú quien debe pensarlo seriamente antes de decidir.
–La decisión está tomada –le aseguró Adam–. No me casaré con Gina ni con ninguna otra mujer. Pero si cambias de opinión y quieres hablar de negocios en serio, llámame.
Adam tenía que salir de allí. La sangre le bullía en la venas y tenía la sensación de que le ardía la piel. Maldijo al hombre por soltarle algo así de sopetón. Cruzó la habitación con unas zancadas y abrió la puerta justo cuando Teresa Torino entraba. Ella dio un respingo.
–Adam.
–Teresa –la saludó con la cabeza, lanzó una última mirada incrédula a Sal y salió, cerrando la puerta a su espalda.
De inmediato, sintió que podía respirar de nuevo. El aire fresco traía el aroma de los caballos y del lejano mar. Casi sin pensarlo, Adam volvió la cabeza hacia el prado en el que Gina Torino departía con sus caballos.
Incluso en la distancia, sintió una atracción que hacía tiempo que no sentía. La última vez que había visto a Gina había sido en el funeral de su esposa y de su hijo. Ese día había estado demasiado ausente para fijarse y desde entonces se había concentrado únicamente en el rancho.
En vez de encaminarse hacia su coche, se sorprendió yendo hacia el prado cercado.
Gina observó el avance de Adam y ordenó a sus hormonas que se echaran a dormir. Pero no escucharon. Empezaron a bailar, excitando cada una de sus terminaciones nerviosas.
–Ay, Shadow –susurró, acariciando el cuello aterciopelado de la yegua–. Soy una idiota.
–Buenos días, Gina.
Ella se cuadró y se volvió hacia él. Con una sola mirada a sus ojos oscuros, Gina supo que nunca podría «cuadrarse» lo bastante. Se preguntó por qué ese hombre la encendía por dentro, como una traca de fuegos artificiales del Cuatro de Julio. Su corazón anhelaba a Adam King y a nadie más.
–Hola, Adam –dijo, felicitándose por el tono sereno de su voz–. Has salido temprano esta mañana.
–Sí –su expresión se torció e hizo un esfuerzo obvio por controlarla–. He tenido una reunión con tu padre.
–¿Sobre qué?
–Sobre nada –dijo rápidamente.
Tan rápido que Gina supo que ocurría algo. Y conociendo a su padre, podía ser cualquier cosa.
Pero era obvio que Adam no iba a hablar del tema, así que decidió reservar su curiosidad para después. Se lo sacaría a su padre. Adam se acercó, apoyó los antebrazos en el travesaño superior de la valla y entrecerró los ojos. La dirección del viento cambió de pronto y ella recibió una ráfaga de aire impregnado con su aroma. Olor a hombre y a jabón. Gina notó que le costaba seguir respirando.
–Parece que hay un nuevo miembro en tu yeguada –dijo él, señalando al potrillo.
–Llegó anoche –Gina sonrió y miró al potrillo mamando–. Bueno, de madrugada. Estuve levantada hasta las cuatro de la mañana, por eso hoy parezco la novia de Frankenstein.
Se llamó idiota en cuanto acabó de hablar. No lo veía desde el funeral de su familia y sólo se le ocurría llamarle la atención sobre su horrible aspecto. Fabuloso.
–Yo te veo muy bien –dijo él, casi como si le molestara admitirlo.
–Sí. Seguro –Gina rió, acarició a Shadow una última vez y trepó sobre la valla.
Supo de inmediato que debería haber caminado hacia la puerta. Estaba demasiado cansada para que fuera una maniobra grácil y fluida.
La punta de su bota se enganchó en el travesaño inferior. Tuvo un segundo para pensar.
«Perfecto. Estoy a punto de caer de bruces en el barro, delante de Adam. ¿Podría ser peor?».
La mano de Adam aferró su brazo y la sujetó hasta que recuperó el equilibrio.
–Gracias… –sacudió la cabeza para apartarse el cabello del rostro y miró sus ojos de color chocolate. Se le secó la boca.
El calor de la mirada de Adam la desconcertó. Era como someterse a un lanzallamas. Con la sangre bullendo en las venas, la respiración agitada y el estómago hecho un nudo, se limitó a mirarlo. Sentir su mano en la piel incrementaba aún más el calor que sentía.
–Ven a cenar conmigo –dijo Adam, justo cuando ella se preguntaba cómo iba a justificar haberse quedado paralizada como una estatua.
Capítulo Tres
Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Una vez dichas, Adam se preguntó: «¿Por qué diablos no?».
Se había sorprendido a sí mismo y, a juzgar por la expresión de Gina, a ella también. Lo cierto era que no había esperado sentir una oleada de algo caliente y pulsante recorrer su cuerpo al mirarla. Lo había pillado desprevenido.
Gina Torino era deliciosa. No lo había notado la última vez que la vio. Pero en ese momento, verla le hizo sentir algo contra lo que se había creído inmunizado. Y era lo bastante hombre como para disfrutar de la corriente de lujuria que invadió su cuerpo.
Mientras ella lo miraba con sus ojos dorados, él volvió a oír la oferta que le había hecho su padre. Con el deseo tronándole en las venas, se dijo que quizá debería pensarse mejor lo de rechazarla automáticamente. No sería tanto castigo hacer a Gina Torino su esposa.
Le costaba creer estar considerando la posibilidad pero, al fin y al cabo, no tenía que ser algo eterno. No tenía por qué haber un bebé. Sólo tendría que casarse con Gina para conseguir la tierra que tanto deseaba. Después se divorciaría de ella, dándole una compensación adecuada, y todos contentos.
Tal vez estuviera tan loco como Sal. Pero, por otro lado, Adam siempre había sido capaz de evaluar una situación desde todos los ángulos y, después, de actuar de forma que saliera vencedor. Esa vez no tenía por qué ser distinto.
No era como si pretendiera engañar al viejo Sal. Era él quien había sugerido el alocado plan. Sólo quedaba Gina por considerar.
Y, diablos, cuando la miró de arriba abajo y vio sus brillantes ojos dorados, su sonriente y carnosa boca, los generosos senos oprimiendo la tela de la camisa vaquera, las caderas redondeadas y las largas piernas embutidas en vaqueros gastados… A cualquier hombre se le haría la boca agua. El efecto que estaba teniendo en él bastaba para hacerle considerar la propuesta de Sal.
–Pareces sorprendida –dijo, al comprender que llevaban varios minutos en silencio.
–Lo estoy –se frotó las palmas en los muslos, más por nervios que para limpiárselas–. Ni siquiera he hablado contigo en los últimos cinco años, Adam.
Cierto. Él no era un hombre sociable, al contrario que sus hermanos. Y en los últimos años se había alejado aún más de sus vecinos.
–He estado ocupado –dijo.
Ella se rió y la musicalidad del sonido pareció atravesarlo como una cuchillada. Adam se preguntó qué le estaba ocurriendo. Podía manejar la lujuria y utilizarla en su provecho, pero no buscaba sentirse intrigado o cautivado por ella.
Lo cierto era que la deseaba. Y tras años de no sentir nada, esa oleada de lujuria era más que agradable. Sólo tenía que recordarse el objetivo final: la tierra. Se casaría con Gina, disfrutaría y, cuando acabara con ella, se divorciarían; su lujuria quedaría satisfecha y tendría su tierra.
–Ocupado –ella sonrió–. Durante cinco años.
–¿Y tú? –inquirió él, encogiendo los hombros.
–¿Yo, qué?
–¿Qué has estado haciendo?
Ella enarcó las cejas y ladeó la cabeza.
–Cinco años de noticias van a necesitar cierto tiempo.
–Pues que sea durante la cena.
–Antes tengo que hacerte una pregunta.
–Claro –Adam pensó que las mujeres siempre tenían preguntas.
–¿Por qué?
–¿Por qué, qué?
–¿Por qué invitarme a cenar? –se metió las manos en los bolsillos traseros del pantalón. Arqueó la espalda y sus senos tensaron el tejido de la camisa–. ¿Por qué ahora, de repente?
Adam arrugó la frente. Comprendió que iba a hacerle esforzarse para obtener su cita.
–Mira, no es importante. Te he visto y hemos hablado. Te lo he pedido. Si no quieres aceptar, no tienes más que decirlo.
Ella lo contempló unos segundos y Adam supo que no iba a rechazarlo. Estaba intrigada. Y más aún, sentía la misma corriente eléctrica que estaba sintiendo él. Lo veía en sus ojos.
–No he dicho eso –dijo ella. Él comprobó que aún sabía leer a la gente–. Sentía curiosidad.
–Tenemos que cenar –encogió los hombros con indiferencia–. ¿Por qué no hacerlo juntos?
–Vale. ¿Adónde vas a llevarme?
Adam pensó que nada iba según sus planes. Había ido al rancho Torino buscando un trato. Parecía que acabaría obteniéndolo, aunque no sería el que había buscado.
Gina bailaba por dentro. No podía creer que Adam King se hubiera fijado por fin en ella. Durante un instante se concentró sólo en eso, después volvió a la cruda realidad. Tenía que preguntarse a qué se debía. Conocía a Adam desde siempre y hasta cinco minutos antes ni siquiera había reconocido su existencia excepto con algún que otro «hola».
Desde la muerte de su familia, cinco años antes, Adam había sido casi un recluso. Se había alejado de todo excepto de su rancho y sus hermanos. ¿Por qué de repente se convertía en Don Encanto? Un nudo de suspicacia se asentó en su estómago, pero eso no impidió que su corazón siguiera repiqueteando bullicioso.
–¿Qué te parece el Serenity? –sugirió él.
Era un restaurante de la costa en el que casi era imposible conseguir reserva. Adam se estaba esmerando de verdad.
–Suena bien –dijo ella, aunque en realidad pensaba: «Suena fabuloso, lo estoy deseando, ¿por qué has tardado tanto?».
–¿Mañana por la noche? ¿A las siete?
–De acuerdo. A las siete –en cuanto accedió vio un destello satisfecho en los ojos de color chocolate y la sospecha ascendió de su estómago a su mente, agitando los brazos para reclamar su atención. Con éxito–. Pero me gustaría saber a qué se debe la inesperada invitación.
Él rostro de él se tensó un instante, pero después esbozó una tenue sonrisa.
–Si no te interesa, Gina, sólo tienes que decir «no».
–No he dicho eso –sacó los manos de los bolsillos y cruzó los brazos sobre el pecho.
–Me alegra oírlo –dijo él. Agarró una de sus manos y la acarició con el pulgar. Luego la miró a los ojos, sonriente–. Entonces, ¿te recojo a las siete mañana? Podrás contarme qué has estado haciendo estos últimos cinco años.
Cuando soltó su mano, Gina habría jurado que pudo oír el chisporroteo de su piel, donde él la había abrasado con su calor. Estaba sumergiéndose en aguas profundas, mal asunto.
Adam estaba encantador, amistoso, sonriente. Coqueteaba. Sin duda había algo en marcha; algo que él no le estaba diciendo. Aun así, no rechazaría la invitación por nada del mundo.
–Estaré lista.
–Hasta entonces –con una última sonrisa, Adam se dio la vuelta y caminó hacia el coche que había dejado aparcado junto a la casa.
Gina se quedó parada, disfrutando de la vista. Su trasero, embutido en unos vaqueros oscuros, era fantástico. Las largas piernas daban pasos sueltos y cómodos y el sol sacaba destellos dorados de su cabello castaño oscuro.
Sintió que el corazón le aleteaba en el pecho. Una sensación extraña, y muy mala señal.
–Ay, Gina –susurró–. Tienes problemas.
Estar tan cerca de Adam y que él le prestara toda su atención había conseguido remover sus fantasías y sueños del pasado. Se sentía temblorosa, igual que el día que se había bebido tres cafés en una hora. Sólo Adam King podía excitarla más que una sobredosis de cafeína.
Soltó el aire de golpe cuando Adam arrancó el coche y se alejó del rancho. Se frotó el punto de la mano que Adam había acariciado. Cuando la polvareda que el coche dejaba a su paso se asentó, Gina se volvió hacia la casa. Aunque Adam no estuviera dispuesto a decirle qué tenía entre manos, tenía la sensación de que su padre le daría las respuestas que necesitaba.
–No puedo creerlo –masculló Gina, paseando por la gran habitación.
Había dado al menos treinta vueltas en el último cuarto de hora. Desde que su padre le había confesado de qué habían hablado Adam King y él. El genio de Gina se desataba cada vez que lo pensaba. Era incapaz de sentarse. No podía quedarse quieta.
Cada pocos pasos lanzaba a su padre una mirada que debería haber prendido llamas en su cabello. Se esforzaba por no gritar de ira.
–¿Intentaste venderme? –dijo, por fin.
–Estás dando demasiada importancia a esto, Gina –Sal estaba sentado en el sofá, pero su postura relajada no encajaba con el brillo de culpabilidad y cautela que se veía en sus ojos.
–¿Demasiada? –Gina alzó los brazos y los dejó caer–. ¿Qué soy? ¿Una princesa en una torre? ¿Eres un señor feudal, papá? Dios, esto es como uno de esos romances históricos que leo a veces –se detuvo y lo señaló con el dedo índice–. ¡La única diferencia es que estamos en el siglo XXI!
–Las mujeres son demasiado emocionales –murmuró Sal–. Por eso dirigen los hombres el mundo.
–¿Eso crees? –Teresa Torino se inclinó y le dio una palmada en el brazo–. Los hombres dirigen el mundo porque las mujeres lo permiten.
Normalmente Gina habría sonreído al oír eso, pero estaba demasiado furiosa. Deseaba que se abriera un enorme agujero a sus pies y que se la tragase la tierra. Se preguntó qué habría pensado Adam cuando su padre le sugirió su «plan».
La idea le causaba escalofríos. Podría haberse muerto de vergüenza allí mismo.
–Tú misma dijiste que Gina debería casarse y tener hijos –le recordó Sal a su esposa.
–Sí, pero no así. No con él.
–¿Qué tiene Adam de malo? –inquirió Sal.
En opinión de Gina, absolutamente nada, pero no iba a decirlo.
–Tiene… algo –rezongó Teresa.
Gina casi dejó escapar un gruñido.
–No conoces a Adam lo suficiente para decir que tiene algo malo –arguyó Sal.
–Ah. ¿Pero tú sí lo conoces lo suficiente para negociar el futuro de tu hija con él?
La discusión se enzarzó. Gina escuchaba a medias. En su familia los gritos eran tan parte de la vida como los abrazos y las risas. Su madre solía decir que los italianos vivían la vida en toda su intensidad. El padre de Gina, en cambio, decía que Teresa vivía la vida al máximo volumen pero, básicamente, venía a ser lo mismo.
Sus hermanos y ella habían crecido con risas, gritos, abrazos, más gritos y el convencimiento de que eran queridos de forma incondicional.
Ese día, sin embargo, Gina habría estrangulado con gusto a ese padre que adoraba. Recorrió la habitación con la vista, observando las fotos familiares enmarcadas que había por todas partes. Docenas de fotos de sus hermanos con sus familias. Antiguas fotos de color sepia de abuelos y bisabuelos. Fotos de niños en Italia, primos a quienes no conocía. Y fotos de Gina: con su primer caballo, alzando la copa ganada por su equipo de softball del instituto, preparándose para el baile de fin de curso, en su graduación… En todas esas fotos, Gina estaba sola. No había marido ni niños.
Sólo la buena tía Gina. La solterona.
El clan Torino daba mucha importancia a la familia. Y ella misma no era ninguna excepción.
Gina siempre había deseado una familia propia. Siempre había pretendido ser madre, cuando llegara el momento apropiado. Pero los últimos dos años, mientras veía a las familias de sus hermanos crecer, y ella seguía sola y soltera, había empezado a aceptar que tal vez su vida no se desarrollaría como había deseado.
Con ese deprimente pensamiento, dejó de pasear por la habitación y clavó la vista en el haz de sol que entraba por el ventanal y las motas de polvo que bailaban en el aire. Desde la cocina, le llegó el olor de la salsa de tomate de su madre, envolviéndola como un abrazo.
–Esta discusión es una pérdida de tiempo. Te has enfadado por nada, Gina. Adam rechazó mi oferta –dijo Sal, mirando a su hija con cautela.
–¿La rechazó?
–Por supuesto que sí –Teresa se inclinó para darle otro palmetazo a su marido.
–¡Eh! –se quejó Sal.
–Adam King no es un hombre que acepte que lo controlen –Teresa alzó la mano y agitó el dedo en el aire–. Hay cierta oscuridad en él…
Sal volvió la vista hacia el techo y Gina tuvo que controlar un bufido. Ningún hombre a quien no le gustara la pasta era merecedor de confianza en el mundo de Teresa Torino.
–Adam no tiene nada de malo –discutió Sal–. Es un buen hombre de negocios. Es estable. Es rico; no tendríamos que preocuparnos porque alguien quisiera casarse con Gina por su dinero.
–Oh –exclamó Gina, sintiendo el pinchazo de ese insulto–, ¡muchas gracias por eso!
–Y –continuó Sal antes de que su esposa o su hija pudieran interrumpirlo– necesita una esposa.
–Tenía una esposa –señaló Teresa.
–Que falleció –apuntó Sal.
–¿Por eso me has ofrecido como sustituta? –exigió saber Gina.
–No es bueno que estés sola –dijo su padre.
–¡Dios! –Gina se dejó caer sobre el brazo del sillón más cercano y miró a su padre–. ¿Habéis ensayado esa cantinela mamá y tú? Tal vez deberíais ponerle música.
–No hay razón para hacerse la listilla –dijo Teresa.
–¿No hay razón? –Gina miró a su madre con asombro. Era típico. Un minuto antes Teresa había estado furiosa con su esposo. Pero en cuanto alguien lo atacaba demasiado, corría a apoyarlo.
–Mamá, sé que papá tenía buenas intenciones, pero esto es… –se detuvo y movió la cabeza–. Ni siquiera puedo definirlo. Se sale de lo común. Es… humillante, vergonzoso, denigrante.
–Siempre tan dramática –resopló Teresa.
Gina la miró con fijeza. Era imposible discutir con padres como ésos. No entendía por qué seguía viviendo en el rancho. Deseó aullar de rabia. ¿Era tan lastimosa, tan poco deseable, como para que su padre intentara comprarle un marido?
Sentía un martilleo en la cabeza y una opresión en el pecho. Ni siquiera oía ya a sus padres. No quería imaginarse siquiera qué habría pensado Adam. No sabía si sería capaz de mirarlo a la cara otra vez. Iba a serle imposible acudir a su cita para cenar al día siguiente.
Al pensar eso, se quedó paralizada.
Adam había rechazado a su padre. No estaba dispuesto a casarse con ella por esa parcela que tanto deseaba. Entonces, ¿por qué la había invitado a cenar? Tal vez por lástima. Como la pobre Gina iba a quedarse soltera, había decidido ofrecerle una cena y un poco de compañía.
Rechazó la idea. Adam no era el tipo de hombre que hacía buenas obras. No estaba de acuerdo con su madre en que hubiera algo oscuro en él, pero no era un hombre que se saliera de su camino para ayudar a los demás.
Volvió a preguntarse qué significado tenía todo aquello. Su dolor de cabeza amenazaba con transformarse en una intensa migraña.
–¿Entonces qué? –inquirió Sal–. ¿Cuánto tiempo voy a sufrir por esto?
Gina miró a su padre con fijeza.
–Mucho tiempo, ya veo –murmuró él.
–¿Quieres que llame a Adam y se lo explique? –se ofreció Teresa.
–Santo cielo, ¡no! –Gina se puso en pie de un salto–. ¿Acaso soy una niña de primaria?
–Sólo para ayudar –la tranquilizó su madre–. Para decirle que tu padre está loco.
–No estoy loco –protestó Sal.
–Eso es discutible –comentó Gina irónica. Su padre tuvo el detalle de ruborizarse.
–No pretendía hacer ningún mal –le aseguró.
–Lo sé, papá –Gina se ablandó un poco. Por muy furiosa que la pusiera su padre, lo quería demasiado–. Pero, por favor, no te inmiscuyas en mi vida amorosa.
–No, nunca más –dijo él.
Sus padres empezaron a discutir de nuevo y Gina abandonó el campo de batalla. Cruzó el rancho y fue a su casita. Estaba silenciosa y vacía. Ni siquiera tenía una mascota. Pasaba tanto tiempo con sus caballos que no tenía sentido tener un animal más.
Recorrió la sala de estar con la mirada; fue como si viera la habitación con ojos nuevos.
Allí también había muchas fotos enmarcadas. De sus sobrinas y sobrinos. Sonrisas infantiles en las que siempre faltaba algún diente. Fotos de días pasados en parques de atracciones, montando en sus caballos, comiendo en la mesa de su cocina. En la pared también había pegados dibujos, cada uno firmado por su joven autor o autora.
Y había juguetes. Algunos sobre la mesita de café, otros en un arcón que había bajo la ventana. Muñecas, coches de bomberos y cuadernos para colorear.
Gina comprendió que ése sería el patrón de su vida. Siempre sería la tía favorita. Nunca tendría niños propios a los que querer. Acabaría siendo una anciana sola con la casa llena de gatos.
Las lágrimas le quemaron los ojos al pensarlo e imaginar el paso de los años. Su casa no era un hogar. Era un lugar donde dormía. Un lugar que visitaban los niños, pero no para quedarse. Un lugar donde siempre percibiría los fantasmas de los niños que podría haber tenido ella.
A no ser que hiciera algo escandaloso.
Algo que nadie esperaría de ella.
Y Adam King menos que nadie.
Capítulo Cuatro
Una cita para cenar con Adam King, y ésa en especial, requería un vestido nuevo.
Gina giró ante el espejo, se miró críticamente y decidió que estaba bastante bien. El vestido negro le llegaba justo por encima de las rodillas y la falda revoloteaba a su alrededor cuando se daba la vuelta. El corpiño tenía suficiente escote para dejar intuir lo que escondía y estaba sujeto a sus hombros sólo por unos finos y delicados tirantes.
El cabello caía como una cascada de rizos sueltos por su espalda y las nuevas sandalias le daban seis centímetros adicionales de altura.
–Bien –dijo, sonriendo a la mujer que veía en el espejo–. Puedo hacer esto. Todo va a ir bien. Estoy más que preparada.
El reflejo no parecía muy convencido. Gina frunció el ceño y repitió que estaba preparada. Llamaron a la puerta y dio un respingo.
Agarró su pequeño bolso negro y fue hacia la entrada. Al abrir no se encontró con Adam, sino con su hermano Tony.
–Acabo de hablar con mamá, por eso vengo a verte –dijo, con las manos en las caderas.
–No tengo tiempo –respondió ella, mirando por encima de él, hacia la carretera.
–¿Por qué no?
–Tengo una cita –agitó la mano indicándole que se marchara–. Voy a salir. Gracias por venir. Adiós.
Él no prestó la más mínima atención y entró en la casa. Gina suspiró al ver las marcas de polvo que dejaban sus botas en el suelo.
–¿Para qué has venido?
–Mamá me dijo lo que hizo papá.
–Fabuloso –Gina se preguntó si su madre también habría llamado a Peter y a Nicky para ponerles al día sobre la lastimosa aridez de su vida amorosa. Igual acabaría saliendo en el periódico.
–Sólo quería decirte que papá se pasó. Tú no necesitas que él te busque un hombre.
–Gracias por el voto de confianza –agitó la mano hacia la puerta, intentando sacar a su hermano de allí antes de que llegase Adam.
–Porque, si quieres un hombre, yo puedo encontrarte uno.
–No.
–Sólo digo… –Tony se encogió de hombros–. Mike, el tipo del banco, ¿sabes? Es un gran tipo. Tiene un buen trabajo…
–¿No has aprendido nada del error de papá?
–El error de papá fue elegir a Adam. Adam no es buena opción –dijo Tony–. Es un buen hombre, pero está cerrado emocionalmente.
–Ya –Gina movió la cabeza–. Has estado leyendo las revistas de Vicky otra vez, ¿verdad?
Él sonrió y los ojos dorados característicos de los Torino chispearon.
–Tengo que cultivarme. No quiero que mi esposa me considere un vaquero estúpido.
–Ya. ¿Por qué no vas a casa y se lo dices?
–¿A qué viene tanta prisa? –pareció fijarse en ella por primera vez y soltó un largo silbido–. Vaya. Estás… ¿Has dicho que tenías una cita?
–¿Por qué te sorprendes tanto? –preguntó ella, ofendida.
–Nunca sales.
–No es cierto –refutó Gina. No era una virgen tímida, pero tampoco era muy dada a las fiestas. Se preguntó por qué no podía haber tenido hermanas en vez de tres entrometidos hermanos mayores.
–¿Con quién es la cita?
–No es asunto tuyo. Vete, es tarde.
–¿Por qué no quieres decirme con qué tipo…?
–Hola, Tony –lo saludó una voz grave.
Ambos se dieron la vuelta. Adam estaba en el porche. Llevaba un elegante traje negro y corbata granate; parecía tan cómodo como con vaqueros y botas. Miró a Tony y luego a ella. Sus ojos brillaron con interés y con lo que a Gina le pareció un destello de humor. Se preguntó cuánto tiempo llevaría allí de pie.
–Adam –Tony saludó con la cabeza y dio un paso adelante para ofrecerle la mano.
Adam se la estrechó y luego miró a Gina. El poder de su mirada hizo que a ella le diera vueltas la cabeza y se le acelerase el corazón.
–Estás preciosa –dijo.
–Gracias. Ejem, Tony ya se iba.
–No, no me iba.
–Pues nosotros sí –le ofreció la mano a Gina.
Gina pensó que la expresión de Tony no tenía precio. Sonrió, pasó por delante de su hermano y se unió a Adam en el porche.
–Cierra cuando te vayas, ¿vale? –le dijo.
***
El restaurante era asombroso. Situado en la cima de un acantilado, con vistas al mar, una de sus paredes era una cristalera que ofrecía una panorámica espectacular de la luna y las olas estrellándose contra las rocas. La iluminación era tenue, como si cada lámpara hubiera sido elegida para definir la oscuridad, en vez de paliarla.
La suave música que tocaba un trío de jazz acompañaba al sonido de las copas de cristal y el murmullo de las conversaciones. En el centro de cada mesa redonda había una vela encendida; el efecto de docenas de llamas bailando era casi mágico.
En conjunto, había sido una velada perfecta. Adam había sido considerado y agradable y no había hecho la más mínima referencia a la oferta de Sal. Gina estaba disfrutando, pero los nervios le habían cosquilleado el estómago desde que se sentaron. La cena había concluido y estaban tomando la última taza de café antes de partir; se le había acabado el tiempo.
O bien le hacía a Adam su propia oferta, o recuperaba la cordura y olvidaba todo el asunto. Contempló el incesante vaivén de las olas y los destellos de espuma blanca que surcaban el aire cuando golpeaban las rocas.
–¿En qué piensas?
–¿Qué? –volvió la cabeza y comprobó que Adam la observaba con una sonrisa curiosa–. Disculpa. Mi mente vagaba.
–¿Hacia dónde, exactamente?
Gina curvó los dedos sobre la frágil asa de la taza. «Habla ahora o calla para siempre», pensó. Le pareció gracioso que fuera precisamente esa frase la primera que se le había ocurrido.
–Adam –dijo, sin darse tiempo a arrepentirse–. Sé lo que te ofreció mi padre.
–¿Disculpa? –los rasgos de él se tensaron.
–No te molestes en disimular –sonrió y movió la cabeza–. Lo confesó todo.
Él se removió en la silla, hizo una mueca y levantó su taza de café.
–¿Dijo también que había rechazado?
–Sí –Gina se volvió para mirarlo de frente–. Y, por cierto, gracias.
–No se merecen –se recostó en la silla y la observó. Esperando.
–Pero me pregunto por qué me has invitado a cenar. Es decir, si no estabas interesado en comprar un esposa, ¿por qué la invitación?
–Una cosa no tiene nada que ver con la otra –su boca se convirtió en una fina y tensa línea.
–No sé –Gina pasó la yema del dedo índice por el borde de su taza–. Verás, he tenido algo de tiempo para pensar en todo esto…
–Gina.
–Creo que cuando mi padre… –hizo una pausa, como si buscara la palabra correcta– propuso el trato, tu reacción inicial fue negativa. Rotunda.
–Exacto –corroboró Adam.
–Y después… –sonrió al ver que él fruncía el ceño–. Empezaste a pensar. Nos viste a mamá y a mí y te dijiste que tal vez no fuera tan mala idea.
Adam se enderezó en la silla, se inclinó por encima de la mesa y la miró fijamente a los ojos.
–No te he traído aquí para declararme.
–Oh, no, no harías eso –Gina soltó una risa–. No al principio, al menos. Esto era sólo una cita –miró a su alrededor con aprobación–. Y ha sido encantadora, por cierto. Pero después de ésta habría habido más. Y dentro de un par de meses te habrías declarado.