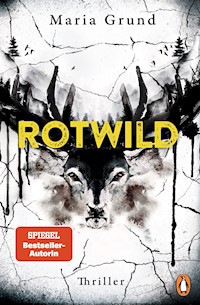Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
"El mejor debut del año" —La Academia Sueca de DetectivesEl cadáver de una niña de catorce años aparece en la costa de una isla de Suecia. Tiene las muñecas cortadas y una cuerda enredada en el pelo. No hay evidencias de lo ocurrido en los alrededores. Al día siguiente, una famosa coleccionista de libros antiguos es encontrada muerta en su mansión al otro lado de la isla. Fue brutalmente asesinada a cuchilladas y tiene en la garganta una herida profunda en forma de cruz. La muerte de la niña se presume que ha sido un suicidio, pero la investigadora policial Sanna Berling, junto con su nueva colega Eir Pedersen, no están seguras. Al comenzar a investigar el asesinato de la coleccionista, Sanna descubre una inquietante conexión con el caso de la niña muerta. A medida que avanza su investigación, se suceden una serie de asesinatos idénticos. Se desata una batalla contra el reloj. Siete niños tienen la clave de la terrible verdad. Algo espantoso sucedió pocos años atrás, y todo se vuelve mucho más personal para Sanna de lo que ella jamás hubiera imaginado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PECADOS MORTALES
MARIA GRUND DÖDSSYNDEN
Traducción: Julieta Brizzi
“Maria Grund ha debutado con una novela que nos presenta a una heroína apasionante, sin miedo al patetismo de la verdad, y que no se puede abandonar su lectura hasta el inesperado final”.
—El Periódico de Sundsvall
“La mejor novela policíaca del año. Un drama sórdido y desolador con una voz y un tono completamente original”.
—Lotta Olsson, Dagens Nyheter
“Cualquiera que busque una excelente novela de detectives, cruda, sangrienta, con muchos asesinatos y otros horrores, tiene aquí la novela negra que necesitaba”.
—Ölandsbladet
“El mejor thriller nórdico desde la serie Millenium. Sanna Berling y Eir Pedersen deberían continuar como investigadoras de nuevos casos”.
—Trini Vergara, Editora
Título original: Dödssynden
Edición original: Modernista, Estocolmo, Suecia
Derechos de traducción gestionados por Partners in Stories, Suecia, y Nordik Agencia Literaria, Francia
© 2020 Maria Grund
© 2021 Trini Vergara Ediciones
www.trinivergaraediciones.com
© 2021 Motus Thriller
www.motus-thriller.com
España · México · Argentina
ISBN: 978-84-18711-22-0
La bruma lo abraza. El suave musgo impulsa al niño hacia arriba, hacia delante. Lo ayuda a enfrentarse a las espinas que desgarran su piel y las ramas que llegan hasta sus ojos y su cabello. Las piernas desnudas y los pies descalzos están insoportablemente fríos. Sin la protección del algodón de su ropa interior, hace rato que los latigazos de los brotes ya lo habrían hecho caer.
Se apresura entre los troncos ahuecados, a través de la maraña de pinos y árboles mohosos. Acelera, cae. Los latidos de su corazón son cada vez más fuertes, hasta que casi acallan el dolor y las voces que acechan en las sombras.
Si no se hubiese abierto el hoyo que atrapó su pie y lo arrojó al suelo, habría podido escapar. Pero cuando su rostro cae sobre la roca llena de musgo, su cuerpo se desploma como una cruz y sus ojos se ponen en blanco, oye que se acercan:
“Muerte al lobo, muerte al lobo, muerte al lobo...”
CAPÍTULO 1
SANNA BERLING OBSERVA LA HABITACIÓN vacía, incendiada. El brillo del sol, marrón y sucio, atraviesa las ventanas polvorientas, cubiertas de costras salitrosas. El aire impregnado de humo, mezclado con moho, le sube por la garganta. El cuarto le parece más oscuro cada vez que regresa. Tal vez se deba al árbol que crece fuera libremente, tal vez sea una alucinación debido al insoportable cansancio.
Pasa los dedos con cuidado por la superficie manchada de una de las paredes. Allí donde la mancha se hace más tenue se entrevé un empapelado infantil. Cierra los ojos, apoya la mano y sigue la pared mientras camina hacia la puerta. Cuando llega hasta el marco, se detiene, como siempre, junto al grabado de la madera. Deja que las puntas de sus dedos recorran el contorno de las letras infantiles: ¡VETE!
Cuando sale por la puerta doble de la casa, se eleva una bandada de pajarillos desde el enorme y moribundo árbol protector. El aire se llena con el batir de sus alas cuando desaparecen, como si persiguieran la tormenta.
Se queda ahí parada, al borde de un paisaje interminable. Toda esta parte de la isla —desde los campos y praderas circundantes que se despliegan más allá de la carretera y de la iglesia hasta los yermos acantilados— es un desierto. Suena el móvil. Atiende, escucha la voz del otro lado.
—Estoy aquí ahora —dice—. No, gracias. No la vendo. Aún no.
Una protesta en voz alta, pero su rostro ni se inmuta mientras camina hacia su Saab negro. Cuando se aleja, ve la casa por el espejo retrovisor como si esta la observara, atenta, con sus ventanas quemadas.
En la radio crepitan las palabras de un representante del gobierno regional:
“Los estrictos endurecimientos de los últimos años y las rígidas medidas han presentado grandes desafíos sociales a la región y han minado nuestra seguridad de diferentes formas. Sin embargo, aún no nos han conducido a un desequilibrio presupuestario... Juntos debemos ahorrar más, sin cerrar por ello viviendas, instituciones y otras actividades importantes, como apoyo al creciente grupo de marginados y personas vulnerables de la sociedad...”
Apaga la radio, enciende el viejo reproductor de CD y acelera. Por los altavoces suenan Robert Johnson y los Punchdrunks, Rabbia Fuori Controllo, mientras pasan las fincas y las granjas. Praderas, campos y oscuras parcelas de bosque. Luego aparece el pequeño centro de la isla antes de llegar finalmente a la zona industrial. Frente a ella se extienden el asfalto roto y los contenedores colocados a lo largo de altas cercas reforzadas con alambre de púas.
Un hombre joven que lleva un vestido de mangas abombadas, enorme escote y gruesas hombreras avanza tambaleándose hacia el semáforo. Le falta una ceja, la otra está pintada con rotulador muy arriba en la frente. En los pies calza unas pantuflas mugrientas, y cada vez que se apoya en el pie derecho se sobresalta como un perro herido. Cuando ella pasa, él parece relajarse unos segundos. Mira con timidez, pero reconoce su presencia. Ella disminuye la velocidad, se gira hacia el asiento trasero, baja la ventanilla y le arroja un jersey. Él se cubre rápidamente con él y murmura algo, quizás un “gracias”.
Gira por un pequeño camino de tierra, pasa un terreno abandonado en el que hay autocaravanas y tiendas de campaña. Un perro ladra en algún lugar de la oscuridad cuando ella vira a la derecha junto al imperceptible letrero: “Almacén y garaje”.
La puerta cruje y chilla cuando roza el suelo de cemento. Ella enciende una lámpara en un rincón que arroja una luz suave sobre el camastro, la manta y la almohada. El techo es más bajo que el del resto del garaje, donde está el Saab aparcado en ángulo y con las llaves puestas.
Arroja un par de facturas y varios folletos publicitarios sobre una silla, se quita el chaquetón negro y lo deja caer al suelo antes de quitarse los pantalones. Luego saca un par de tapones para los oídos y se los pone.
Coloca las llaves del garaje y la placa policíaca en la mesa de cámping que sirve también como mesilla de noche. Resuenan contra el objeto que estaba allí desde antes, un pequeño espejo de mano que dice “Erik”. Luego recoge una caja llena de pequeñas píldoras. Se pone tres en la mano y se las echa en la boca.
Su mirada se vuelve lejana, vaga, casi muerta cuando se acuesta en el camastro. “Ya voy”, susurra, y da la espalda a la oscuridad.
El timbre de la puerta de la pequeña farmacia suena fuerte y claro cuando Eir Pedersen pone un pie en el umbral. Se mueve con rapidez, camina un poco inclinada, con los hombros desgarbados, tiene una energía intensa en sus ojos vivaces. Cuando se abre la chaqueta ajustada y mete la mano en el bolsillo interior, ve que la farmacéutica la observa desde detrás del mostrador. Discreta, pero preocupada. Eir reconoce esa expresión, está habituada. En ese momento está segura incluso de que la mujer de delantal blanco tiene una mano en el botón de la alarma. Podría decir algo que relaje la situación, pero no desea más que adelantarse y colocar dos identificaciones sobre el mostrador. Golpetea ligeramente con el dedo índice sobre una de ellas.
—Encontrará una prescripción de píldoras o de jarabe. Me llevaré el jarabe.
La farmacéutica examina la identificación, teclea algo en el ordenador y mira de reojo a Eir.
—¿No los encuentra? —pregunta Eir—. ¿Hay algún problema? Porque si lo hay puede llamar a...
—No, no hay ningún problema —responde rápido la mujer, y desaparece entre las cajas del fondo.
Eir se queda sola en el pequeño local. Todo está muy cuidado y ordenado. El bello suelo de piedra está limpio y encerado, desprende un brillo extrañamente cálido para una farmacia. Aquella a la que ella está acostumbrada, en el continente, parece un enorme contenedor clínico, con fríos tubos incandescentes en el techo y estanterías abarrotadas. Esta, en cambio, reluce y se parece a una tienda de golosinas antigua.
—Bien. —La farmacéutica interrumpe sus pensamientos—. ¿Desea algo más? — Coloca en una bolsa un frasco de metadona y se lo entrega a Eir.
Ella lee el precio en la pantalla y paga.
—¿Hay algún camino más corto hacia el Korsparken que el que toma el tranvía?
—¿Quiere decir Korsgården? —la corrige la farmacéutica.
—Sí, así es.
—Cuando salga a la plaza, siga todo recto. Frente a la muralla, continúe por la calle principal y rodee el campo de deportes que hay junto a la pista de patinaje abandonada.
—De acuerdo, gracias.
Eir camina hacia la puerta.
—Pero de todos modos yo tomaría el tranvía —le dice la farmacéutica—, a esta hora del día.
La pequeña ciudad amurallada descansa silenciosa en la oscuridad del otoño. Los callejones zigzaguean como serpientes por la plaza en pendiente. Los adoquines están húmedos y algunas hojas empecinadas aún brillan en la oscuridad sobre los rosales resecos como la leña.
La lluvia empieza a caer. Eir siempre ha adorado las tormentas, las encuentra refrescantes y apaciguadoras. Le proporcionan un bienestar que viene desde lo profundo de la médula. Pero esta vez no son más que un par de gotas, hasta que vuelve a calmarse.
A pocos pasos de la hermosa muralla iluminada, el entorno cambia.
Las tiendas clausuradas se hacen más numerosas, y a medida que va dejando atrás coches abandonados y señales de tráfico pintarrajeadas con aerosol, las calles se vuelven también cada vez más solitarias. Pasa por una carretera en construcción sin terminar, luego junto a un campo de deportes, hasta que llega a un barrio venido a menos con casas más viejas y un denso conglomerado de apartamentos de baja altura. Hay muebles de jardín olvidados aquí y allá en los patios, y contenedores de basura repletos. Más adelante, dos chicas jóvenes están decorando el portón de un garaje con pintura en aerosol.
Una de ellas la mira cuando Eir se acerca, la deja pasar con mirada indiferente y continúa rociando. En el portón del garaje se lee “Muere” con letras gruesas de color rosado.
—¿Vivís aquí? —pregunta Eir tranquila.
—¿Qué? —dice la chica. Tiene el pelo rizado y de color negro azabache, grandes pendientes en las orejas y una calavera tatuada en el cuello.
Eir se guarda el envase de metadona en el bolsillo interior y se cierra la chaqueta.
—¿El garaje es vuestro? —pregunta.
Las chicas se miran, evalúan la situación.
—Sí, es nuestro —dice una.
Eir coge su móvil, pero cuando presiona una tecla, se agota la batería. Suspira resignada.
—Entonces, si toco el timbre de la casa de ahí atrás, ¿me abrirá vuestra madre? La otra chica, delgada y en forma, con la cabeza rasurada y un enorme dragón estampado en la manga de la camisa, comienza a dar vueltas a su alrededor. Eir ve con el rabillo del ojo que ha sacado una navaja, pero que la oculta debajo de la muñeca.
—Vete a la mierda si no quieres recibir tu merecido, maldita... —sisea al mismo tiempo que da un paso hacia ella.
Eir interrumpe la frase dándole un codazo en el rostro. La chica se tambalea, arroja la navaja y se lleva una mano a la nariz. Entonces la de la calavera se lanza sobre Eir y la empuja hacia atrás. Eir la recibe con un golpe en la boca, logra agarrarla del brazo y empujarla, de manera que la chica se golpea la cabeza contra el borde de la acera.
—¡Me has roto la maldita nariz! —vocifera la chica del dragón desde el otro lado de la calle.
Eir da la vuelta; la chica está inclinada hacia delante y se aprieta la nariz con la camisa.
—Estás loca... —se queja.
Eir la agarra de un brazo y la arroja a la acera mientras que la de la calavera se lanza hacia ella por detrás. Esta vez se defiende ferozmente con su bote de aerosol. Eir la esquiva y logra sujetarla por un mechón de pelo. Entretanto, la chica del dragón ha logrado recuperar su navaja, pero Eir la agarra por la muñeca, la navaja cae al suelo y ella le da una patada y la hace desaparecer bajo un coche.
Arrastra a la chica del dragón por el asfalto hasta el portón del garaje, pero se da cuenta de que alguien la está observando. Detrás de una cortina de la casa, junto al garaje, hay una chica joven de la misma edad que la que acaba de golpear. Se enciende la luz y aparece una mujer mayor vestida con una bata.
La mujer aparta a la chica y marca un número en su móvil, el movimiento de sus labios revela que está pidiendo comunicarse con la policía mientras observa la calle con una mirada nerviosa y esquiva.
Eir se yergue, respira hondo e intenta recuperar la calma. Se seca la sangre del labio cortado, mete las manos en los bolsillos y sigue su camino.
CAPÍTULO 2
A LA MAÑANA SIGUIENTE, LA escarcha forma una capa delgada sobre el suelo mientras Sanna conduce hacia la vieja cantera de piedra caliza que hay en la costa este de la isla.
El agua turquesa del enorme cráter está quieta. En una orilla hay una ambulancia, una camioneta del servicio de rescate y una patrulla policial con las puertas abiertas. Los socorristas están doblando su ropa de trabajo para poder guardarla en el espacio de carga de la camioneta. Sobre una camilla yace una niña metida en una bolsa para cadáveres. Alguien está guardando con cuidado su largo cabello rojo dentro.
Sanna detiene su coche y sale. El suelo suena hueco bajo sus botas, pues entre raíces y piedras abundan las madrigueras de conejo. Aquí y allá los desperdicios parecen bañistas que se han quedado más tiempo en la playa. Cubiertos de plástico, vasos de papel y una botella de vino rota. A unos pocos kilómetros se oye cómo rompe el mar contra las rocas de la playa, tal como ocurre en toda la isla.
La cantera es un balneario popular. Al contrario que en las atestadas bahías de poca profundidad, aquí es sencillo zambullirse y refrescarse. Pero a estas alturas del año el lugar está solitario y desierto. Los únicos signos de que ha habido gente, además de los desperdicios en el suelo, son una escalerilla oxidada y dos pequeños vestidores situados detrás de una arboleda.
Sanna mira resignada el cuerpo que yace sobre la camilla. De lejos se ve pequeño y delgado, los pies sobresalen en punta, como un ave muerta.
El detective Bernard Hellkvist sale de su automóvil y le echa una mirada. Sanna recuerda cuán irritado sonó por teléfono. Siempre ha tenido un humor terrible por la mañana, y hoy no es ninguna excepción. Alto, ancho de hombros y corpulento, se balancea adelante y atrás mientras se rodea con los brazos para mantenerse caliente. Con el cigarrillo en la comisura de los labios, sorbe el último resto de nicotina antes de dejar caer la colilla al suelo. Parece estar constantemente con resaca, siempre ha sido así. Aguza la mirada, se dirige a ella y la saluda con un corto “buenos días”.
—Qué buen domingo tenemos —dice—. Preferiría estar viendo un partido de fútbol.
—¿Dónde están los otros? —pregunta Sanna.
—Jon ha estado aquí, pero se ha ido. No tenía mucho más que hacer. No debería haberte llamado, no tenías que venir. Pero antes de sacarla del agua no estaba seguro de que fuera un suicidio.
—Pero yo no estaba ocupada.
Sonríe hacia ella y luego mira el reloj de su móvil.
—¿Sabemos quién es? —pregunta Sanna.
—Se llamaba Mia Askar. Catorce años, a punto de cumplir quince. Oficialmente no la hemos identificado, pero su madre vino a la comisaría hace un par de días. Informó que había desaparecido. Tenía una foto consigo y la describió casi en detalle. Sé que es ella. Malditas niñas egoístas de hoy.
Sanna lo mira con ojos punzantes.
—De acuerdo, de acuerdo —dice él—. Perdón. Pero ¿puedo enfadarme un poco? Hubiera preferido ir a ver a mi nieto más pequeño jugar su primer partido fuera de casa.
—Pronto podrás ver fútbol todos los días. Solo te quedan dos semanas para jubilarte.
—Lo sé. No veo la hora.
Sanna suspira.
—¿Los técnicos? —pregunta ella.
—Con toda seguridad, es un suicidio.
—Pero ¿están en camino?
—Están en el norte. Un robo en alguno de los antiguos locales de las Fuerzas Armadas. Y aunque no estuvieran ocupados, sabes tan bien como yo que no vendrían por esta mierda.
Sanna contiene su irritación. Bernard acostumbra llamar “mierda” a los suicidios. Quizá porque se han vuelto cada vez más frecuentes en la isla o porque lo único que hace la policía ahora es limpiar y ocultarlos pronto.
—Si realmente quieres que peleemos con ellos para que vengan... —dice él desafiante.
—¿Guantes? —Sanna sostiene su mano en alto, sin mirarlo. Él se mete dentro del coche buscando una caja y se los tira.
—¿Cómo diablos te las arreglarás sin mí? —bromea él.
Sanna no responde. Bernard se coloca el gastado cinturón de sus pantalones de pana y la sigue hasta la camilla.
—La encontró alguien que salió a pasear a su perro —dice—. Flotaba en medio del agua donde es más profundo. El pobre anciano se asustó mucho. Creyó que era la dama del lago.
—¿Vive aquí, en las cercanías?
—No. Nadie vive en los alrededores. Dijo que a veces viene en coche hasta aquí y pasea con su perro.
La niña de la camilla solo está vestida con un par de vaqueros gastados. El cabello rojo ondulado le cubre las mejillas, los hombros, el pecho, y casi se asemeja a otra capa de piel. Tiene un aire tranquilo. De no ser por los labios azulados y los dedos de los pies abiertos por el espasmo, podría estar profundamente dormida.
Sanna se coloca los guantes, rodea el cadáver y mira las manos de la niña. Ni un rasguño, las uñas están limpias y bien cortadas. Gira con cuidado sus muñecas y ve los cortes.
—Oye, me han dicho que otra vez has rechazado una buena oferta —comenta Bernard—. Sí, la hermana de Jon trabaja en esa nueva agencia inmobiliaria —continúa, pero Sanna no responde—. Y ya todos saben que de nuevo te has negado a recibir unos cuantos millones por la casa...
—La gente habla mucho.
—Quizá. Pero ¿no sería bonito?
Sanna le lanza una mirada irritada.
—Aprovechar el momento, quiero decir.
—Ya lo he hecho.
—Sí, pero sabes que tú todavía...
—Tengo todo lo que necesito —interrumpe ella.
Aguza la mirada bajo la pálida luz del sol.
—Sí, sabes lo que pienso —dice él.
Los cortes de las muñecas de la niña son rectos y profundos. En una herida hay algo que parece óxido, pero cuando Sanna lo mueve se desgrana como arena.
—Pronto será el cumpleaños de Erik —dice, y se da cuenta de que Bernard se pone incómodo.
—Sí, así es. ¿Habría cumplido catorce? —dice él probando su reacción.
—Quince.
Bernard sonríe con torpeza. Ella vuelve a colocar con cuidado las manos de la niña alrededor de su cuerpo.
—Siempre decíamos que le enseñaríamos a conducir motocicletas cerca de la casa, podría haber sacado el carné este año —dice—. Patrik incluso le compró una Dakota cuando nació, la restauró él mismo.
—Puch Dakota. Un clásico.
No dice nada más.
Bernard continúa:
—Sí, sé que es terrible. Pero él no va a regresar, lo sabes. Ni él, ni Patrik. Tú no eres vieja ni tampoco horrible, deberías conocer a alguien. ¿No crees que le habría gustado eso a tu chico? ¿Que sigas adelante?
Sanna continúa estudiando el cadáver de la niña en silencio.
—Una cosa es segura —prosigue Bernard—. Él ya no está en esa casa. Intentar conservarla para retenerlo es un error. Si quieres mi consejo, hazte un favor y vende. Sigue adelante.
Sanna busca en el rostro de la niña, pero no ve ninguna huella de violencia. Luego desliza su mirada por el suelo que los rodea. Nada, ni siquiera un insecto.
—¿Han encontrado la cuchilla de afeitar o lo que sea que haya usado? Bernard parece ponerse más combativo.
—No hay nada más que hacer. Aparte del papeleo e informar a la familia. A no ser que tú personalmente quieras sumergirte en el agua y buscar la cuchilla de afeitar.
Se acerca un hombre del servicio de rescate, pero se queda parado y parece no saber a quién de los dos dirigirse.
—¿Qué ocurre? —le pregunta Sanna.
—Solo quería decir que lo hemos dejado asentarse — señala el cabello de la niña.
Entrelazado en los rizos rojos hay un cordón. Es grueso y está hecho de algodón trenzado, duro, y rodea algo parecido a una goma para el pelo negra. A pesar de que no mide más que unos diez centímetros, ha conseguido quedarse enredado en el cabello de la nuca.
—La mayoría de las algas o las basuras que quedan atrapadas cuando flotan en el agua suelen resbalarse cuando las sacamos a la superficie —continúa él—. Pero esto se ha adherido con fuerza. Y no hay ningún técnico.
—No es nada por lo que deba preocuparse —dice Bernard.
—¿Han visto algo que indique de dónde puede provenir esto? —pregunta Sanna.
—No —responde el socorrista—. Pero todo posible desperdicio termina cayendo en ese gran recipiente. Así que puede ser cualquier cosa.
—Gracias —dice Sanna—. ¿Está en camino el coche de la policía?
—Sí.
—Es una pérdida de tiempo y de recursos hacer una autopsia —murmura Bernard cuando el socorrista se aleja.
—Sabes que siempre se hace de esta forma.
Bernard echa un vistazo a las caderas de la niña. Detrás del borde de sus vaqueros alguien le ha escrito un número en la piel: “26”. El color es azul pero está desvaído, como si ya llevara mucho tiempo ahí. O como si alguien hubiera intentado borrarlo.
—¿Te dice algo? —le pregunta Sanna.
Él niega con la cabeza.
—Parece que ha sido hecho con un rotulador. Mis nietos suelen pintarse con ellos cada vez que pueden, si no tienes suerte se queda para siempre. Se mantiene hasta con un noventa y cinco por ciento de humedad. Esto es algo que ya tenía antes.
Sanna vuelve a las manos de la niña.
—No se lo ha hecho a sí misma.
—Sí, lo ha hecho ella —dice Bernard cansado—. Se ha cortado las muñecas. Es evidente. Ya basta.
—No he querido decir eso. Me refiero a que eso no se lo ha escrito ella. —Se pone de pie al lado de los pies de la niña. Bernard la sigue.
—Lo escribió otra persona, alguien que estaba frente a ella.
—Sí, bien, bien... —dice Bernard—. Se lo hizo algún novio o amigo. Pero, aun así, es un claro suicidio.
—¿Hemos terminado aquí? —continúa al ver que Sanna no contesta.
—¿Habéis informado a Eken? —pregunta ella.
—Sí. —Bernard esboza una sonrisa maliciosa—. Se puso muy contento cuando lo desperté para hablarle del suicidio de una adolescente.
—Sabes que deberíamos llamarlo.
—Es la última semana de sus vacaciones. Está a miles de kilómetros de aquí.
—Creo que también hay teléfonos donde está.
—Regresa dentro de un par de días. No hay nada que pueda hacer en este momento.
Sanna no responde. Ernst Eriksson, alias “Eken”, es su jefe. Amado. Temido. Respetado. Padeció de artritis hace un año, regresó, pero aún tiene dificultades para hacer ciertos movimientos. Es la primera vez en diez años que se coge un permiso, y se ha ido de vacaciones a un lugar cálido para aliviar su problema. De hecho, durante su ausencia deberían contactar a alguien del continente, pero nadie lo hace.
—Muy bien —dice Bernard, y sonríe cansado.
—¿Qué dices? ¿Comenzamos a hacer lo que hay que hacer para disfrutar, aunque sea un poco, de esta tarde de domingo?
“Qué imagen tan deprimente”, piensa Sanna. Ojos vidriosos, mejillas caídas. Desde hace un tiempo, Bernard solo quiere eso: así han sido los últimos años, ha perdido la chispa y el interés.
Cuando vuelve la mirada hacia el sitio, un águila pescadora se eleva desde un objeto que parece una caja de metal y se posa en un pilar de madera que hay en la otra orilla de la cantera.
—Es una cámara de vigilancia. —Bernard la observa.
—¿Alguien ha leído el código? —pregunta Sanna—. ¿Habéis visto dónde se almacena el material grabado?
—¿Qué? Está allí desde la temporada de verano pasada, no creo que esté encendida.
—Si resulta que está encendida, puede mostrarnos exactamente lo que ocurrió.
—Pero ¿cómo?... ¡No lo dices en serio!
—Además, ¿habéis encontrado alguna carta o nota de despedida? Si se ha quitado la vida, puede haber querido dejar algo para que alguien lo encuentre.
—Nada.
—¿Ningún teléfono móvil?
Bernard suspira y niega con la cabeza.
—¿Tú o alguien más habéis revisado su Facebook? ¿Instagram? ¿Algo?
—Registramos todas sus redes sociales cuando vino la madre. Sí, ella nos las mostró. Sin actualizaciones en varios días, ninguna pista. Y casi ningún amigo por ese lado. Triste.
Sanna queda en silencio y piensa.
—¿Hay alguien de la familia que tenga antecedentes? ¿Habéis investigado eso?
Bernard suspira otra vez, aún más irritado y resignado. Luego tira su libreta de notas contra el pecho de Sanna, se arremanga y se aleja hacia el pilar donde está la cámara. Cuando llega, se detiene y observa el escalón de hierro oxidado que recorre el pilar antes de subirse a él y trepar hasta arriba.
—Bien, de acuerdo, ya tengo el código. ¡Diablos, qué estupendo va a ser librarme de ti! —dice con una sonrisa de soslayo.
—Disculpen.
Los dos se dan la vuelta. Una mujer de unos treinta años con un labio roto y la silueta encorvada los mira interrogante.
—¿Sanna Berling? —Extiende su mano—. Soy Eir Pedersen. Tu nueva compañera.
La mujer que sustituirá a Bernard cuando se jubile no es como Sanna había pensado. Se la había imaginado como una ejecutiva pulcra y ordenada. Pero, por el contrario, Eir parece alguien que vive bajo un puente, encima de una maltrecha caja de cartón. De piel curtida, se balancea de un pie al otro con evidente nerviosismo. Tiene un cierto aire de arrogancia. Su mirada recorre los alrededores cuando el coche de policía cierra sus puertas detrás de Mia Askar y se aleja. Bernard se dirige a su automóvil y desaparece. Sanna estudia la posibilidad de preguntar a Eir qué está haciendo aquí este día, ya que no comienza a trabajar hasta la mañana siguiente, pero se abstiene de pronunciar palabra. Cuando hablaron por teléfono hace un par de semanas, Eir le había parecido tranquila, pero ahora se ve que subyace algo completamente diferente. Camina inquieta, sus zapatos están sucios y mal abrochados, se ha derramado algo sobre ellos, o quizá solo sea agua salada reseca.
Aunque el jefe del continente dijo que Eir Pedersen nunca se relaja, evitó mencionar que pareciera necesitar una camisa de fuerza. Además remarcó que era hija de un conocido juez y diplomático. Probablemente para suavizar el impacto de su aparición. Como si así amortiguase la impresión de caos que causa su presencia por haberla imaginado como una impoluta joven en una oficina con caros muebles de caoba y pesadas cortinas de terciopelo.
—Espero que esté bien que haya venido —dice Eir—. Fui a la comisaría y me dijeron que estabas aquí. Me permitieron tomar prestada una patrulla, así que pensé: ¡qué diablos!, ¿sabes?
—Me comentaron que llegaste ayer en un camión de mudanza.
—Sí.
—Es inusual comenzar en un nuevo trabajo un domingo, ¿por qué no esperar hasta mañana?
Eir no contesta.
—¿No tienes que cumplir primero con alguna formalidad en la comisaría? —continúa Sanna.
—Lo haré mañana temprano. Bien, ¿no hay técnicos? —dice Eir—. ¿Un suicidio?
—Posiblemente.
—En la comisaría me han dicho que se trataba de una niña.
Sanna asiente.
—¿Puedo hacer algo? —pregunta Eir.
—Podemos hacerlo mañana.
—Pero no estoy haciendo nada ahora. Me siento motivada. —Escarba el suelo con un pie. Sanna la ignora.
—Entonces, puedes darme permiso para ver tus papeles y conocer otras investigaciones que tengas abiertas —continúa Eir.
Sanna suspira, desilusionada ante este ser intrincado, ansioso, pequeño e incomprensible que galopa junto a ella hacia el coche.
—¿Qué ocurre? —ríe Eir, irritante—. ¿Tienes miedo de que compita contigo y haga las cosas mejor que tú?
—No. Pero ahora no tengo tiempo de ocuparme de ti.
—¿Perdón?
—Te investigué cuando supe que reemplazarías a Bernard. Clase alta, estudios en un internado: hastiada, problemática. Academia de policía: huraña, difícil de ubicar a pesar de las mejores calificaciones. Departamento Nacional de Operaciones: insociable, conflictiva para trabajar en equipo.
Eir suspira frustrada.
—Vamos —dice—, ¿podemos ir a tomar un café y hablar para conocernos?
—Nos vemos mañana.
—Maldita perra —murmura Eir a sus espaldas cuando se dirige al coche.
—¿Qué has dicho? —Sanna se vuelve.
—Nada.
Mientras abre el vehículo, Sanna piensa en todos los comentarios prometedores que el jefe de Eir le dijo sobre ella. “Déjalo así”, piensa.
—Me pregunto por qué me has escogido —comenta Eir y continúa—, si ya sabías todo eso.
—No he hecho tal cosa.
—¿Qué quieres decir?
—No te he escogido.
—¿No?
—No. No había otro postulante.
Eir se ríe.
—¿Qué? ¿Resulta gracioso?
—Sí, porque no he buscado ningún trabajo aquí. Fue mi jefe quien lo hizo por mí. Solo me dijo que había enviado mi solicitud. Sí, nunca le he caído bien a ese maldito. —Se arrepiente nada más decirlo.
En el rostro de Sanna brota una sonrisa complacida.
—¿No? —dice—. ¿Cómo podías no caerle bien?
Eir golpea rítmicamente con una mano en el maletero del coche.
—Se me ha ocurrido otra cosa —dice.
—¿Sí?
—Si esto ha sido un suicidio, ¿cómo llegó la niña hasta aquí? No veo ninguna bicicleta ni nada, y la carretera principal está muy lejos.
Sanna asiente. De pronto el bosque que rodea la cantera le parece oscuro y profundo. Ante todo es denso, difícil de atravesar e impenetrable. El único sendero que conduce hasta él es largo, y habría llevado un tiempo considerable llegar caminando. Coge su móvil.
—Sí, soy yo —dice cuando responde Bernard—. Triste, pero debes dar media vuelta y regresar. Tenemos que inspeccionar aquí. La chica tiene que haber llegado de alguna manera. Trae otra vez a Jon o a quien sea que puedas encontrar y luego llámame.
Cuando Sanna cuelga, Eir tiene los hombros tensos y las mejillas rojas de frío.
—Ven.
—¿Adónde vamos? —pregunta Eir sorprendida, y sonríe.
—Había pensado en hacerlo sola. Pero coge tu coche y sígueme.
Es como si alguien disparara a la cabeza de Lara Askar. Como si su cuerpo se desplomara sobre el pulcro vestíbulo cuando Sanna y Eir le piden que las acompañe para identificar a su hija.
Lara es esbelta y tiene un rostro muy bello. El mismo cabello color rojo fuego ondulado que Mia y ojos azules intensos. Pero la noticia hace que todo su ser se desvanezca. Cae al suelo y no obtienen ni una palabra de ella hasta que llegan los sanitarios. Cuando la asisten, ella murmura: “No pueden ser ellos”.
CAPÍTULO 3
EL RELOJ MARCA LAS CINCO de la mañana cuando suena el móvil. Antes de despertar completamente, Sanna se oye a sí misma gritar:
—¡No!
Pero el teléfono insiste, y ella lo busca a tientas.
—¿Sí? —responde somnolienta—. Bien, voy para allá.
Se levanta de la cama, avanza en la oscuridad hacia un perchero y enciende una inestable lámpara de pie. Allí cuelgan tres pantalones negros en sus perchas, y en el suelo hay tres pares de botas también negras. Coge una caja y saca una camiseta nueva, negra, que aún está envuelta. Sobre una silla hay facturas sin abrir y cartas de organismos oficiales entre las cuales hay una de la comuna. Ya conoce su contenido. Hace un par de meses recibió el primer escrito. El garaje no se puede usar como vivienda, y debe confirmar que no es ese el caso.
Se sorprende observando el pequeño espejo de Erik. Es una de las pocas cosas que conservó después del incendio. El fuego destruyó casi todo, la casa que ella y Patrik habían renovado juntos con tanto esfuerzo se volvió una cáscara chamuscada. No era la primera vez que el perpetrador, el pirómano Mårten Unger, incendiaba una casa donde vivían niños.
Se frota el rostro y gira el espejo para que el cristal mire hacia abajo. Cada vez que lo toca, la pérdida azota una fibra interna. Con Patrik es diferente. La pena se atenuó apenas unos meses después. Cuando supo que él había sido el propietario de un garaje, ya casi había olvidado su rostro. Algo había salido mal en la ejecución de su testamento y se descubrió varios años después de su muerte. Un abogado se puso en contacto con ella y le dio la dirección. Nunca había oído hablar siquiera del viejo Saab ni del garaje.
Cuando vino aquí por primera vez, se encontró con cubos de basura que bloqueaban la puerta. Cortó el candado oxidado con unas tenazas, abrió y fue recibida por miles de polillas. Una nube de insectos se elevó de las paredes para salir volando.
Olía a gasolina y humedad. Había frases pintadas en las paredes: “Sin dioses, sin amos” y “La anarquía es el orden”. Junto a ellas, la pintura de un gato negro formando un círculo, con el lomo arqueado y los dientes sangrientos. Lo reconoció: Patrik lo pintaba en todas partes, en hojas de papel y en servilletas.
Sobre una mesa enclenque había numerosos esquemas, dibujos, anotaciones y cartas a personas con ideas similares. Al mismo tiempo, largas cartas de reclamación a diversos organismos, algunas deshechas por la humedad y otras por roedores o insectos. Al igual que las frases pintadas en las paredes, estaban llenas de odio contra el sistema.
Nunca le había gustado su lado anarquista. Ni siquiera cuando intentó verlo con cierto humor o pensar que creaba una encantadora oposición entre ellos. Además, Patrik había cultivado su odio hacia el Estado justo cuando perdió el trabajo y ella quedó embarazada de Erik. Cuando ella más lo necesitaba, lo que ocasionaba grandes peleas.
Pero justo después de que Erik cumpliera un año, Patrik de pronto dejó de dibujar y escribir por las noches y abandonó los debates durante el almuerzo. Ella simplemente lo aceptó y pensó que el nuevo trabajo que había encontrado lo había hecho entrar en razón.
Cuando descubrió el garaje, se dio cuenta de que nunca lo había abandonado, solo había construido su propio reducto lejos de la familia, donde pudiera vivir sus fantasías sin estorbos. Después de todo, eran lo que ella siempre había dicho: fantasías.
Claro que habría podido enfadarse por el hecho de que Patrik guardara un secreto, un lugar propio del que ella nunca supo. No obstante, se mudó allí. De un día para otro dejó el albergue donde vivía después del incendio, pulió las paredes con una hidrolavadora, limpió todo, probó el viejo Saab y luego vendió su propio coche. Trasladó sus pocas pertenencias al garaje, trajo una cama y un perchero. Ya había un baño en un rincón, quizás instalado por el mismo Patrik, que era fontanero, y un lavabo con un grifo de acero inoxidable en una de las paredes. Cuando necesitaba una ducha caliente, la tomaba en la comisaría de policía.
En principio se había dicho a sí misma que se quedaría hasta que el coche de Patrik dejase de funcionar. Pero nunca se rompió. Y se quedó. Había sido simple. Ahora esperaba contar con un par de meses más hasta que la comuna enviara a alguien que la obligara a mudarse. Solo un poco más de tiempo, era todo lo que necesitaba para tener ganas de ponerse en marcha. Luego podía también desguazar el coche.
Regresan los fragmentos del día anterior. Piensa en Mia Askar. En el cordón que se le enredó en el pelo. Estaba unido a algún tipo de goma que posiblemente lo hacía elástico. Se pregunta qué tipos de banda elástica artesanal se usan, pero no llega a nada. La parte más baja de la cantera es profunda, y, como señaló el socorrista del servicio de rescate, allí abajo puede ocultarse cualquier cosa.
El móvil vuelve a vibrar, abre el grifo. Se lava y se seca el rostro, se quita la camiseta y la tira directamente en el cesto donde hay otras exactamente iguales.
Eir está despierta, mirando el techo. Hay varias estrellas fluorescentes ahí pegadas, lo que le dice que los inquilinos anteriores eran una familia con niños. Se mueve y se gira un par de veces, pero no puede dormir. Se sienta y se pasa la mano por el pelo, está despeinado y tieso.
En medio de la habitación hay una caja de mudanza y un gran montón de ropa que asoma de una bolsa de plástico negra. Debajo sobresale una bolsa de papel con manchas de ketchup de un puesto de comida de la calle.
Frente a la única ventana de la habitación hay un árbol que tiene una copa enorme. Una rama ha estado arañando el cristal toda la noche, pero no es eso lo que le molesta, sino la bienvenida distracción de otro ruido que claramente es consecuencia de compartir la vivienda.
El fastidioso sonido proviene del teléfono de su propia hermana, que está en la habitación de al lado. Sabe que puede pedirle a Cecilia que silencie el mecánico ruido del móvil, pero se contiene. En comparación con cómo estaba todo hace unos años, cuando Cecilia podía desaparecer durante meses enteros para luego reaparecer drogada, bañada en sudor, con los brazos llenos de picaduras, pidiendo dinero, este es un dolor de cabeza tolerable. Es preferible oír a un fantasma insomne, pero sobrio, que hace ruido en el cuarto de al lado, que despertarse en la mitad de la noche con un cuchillo apuntando al cuello y frente a una hermana menor con las pupilas dilatadas desesperada por conseguir dinero.
No es culpa de nadie que Cecilia se haya vuelto así. Algo salió mal cuando era pequeña, quizá perdió el rumbo cuando murió la madre de ambas después del accidente. Eir piensa en la niña de la cantera. Tenía más o menos la misma edad que tenía Cecilia cuando comenzó a probar drogas duras: hay muchas maneras de huir de los demonios.
Luego piensa en la foto que le enseñó Sanna. La que Lara Askar tenía consigo cuando fue a la comisaría a dar parte de la desaparición de su hija. Era un recorte de una foto del colegio. La melena roja de Mia Askar se fundía con el clásico fondo azul degradado de la foto escolar. Tenía una carita muy dulce, pero se la veía lejana y con una sonrisa fría. Más impactante aún era su forma de vestir. Una boa verde, un chaleco de gamuza con flecos, un sombrero de color arena, pulseras y anillos. Parecía salida de otra época. Como alguien que viviera en otro mundo.
Busca a Mia Askar en la web, pero no hay muchos resultados. Lo que encuentra procede principalmente de un mismo artículo. Trata de un concurso de matemáticas para niños que Mia, entonces de diez años, ganó con amplia ventaja. En la entrevista las respuestas son cortas. Tiene una madre, Lara, dueña de una empresa propia. Ante la pregunta de si tiene algún modelo vivo en el mundo de las matemáticas, responde: “No, Hipatia está muerta”. Su padre Johnny la hizo interesarse por la ciencia y por las matemáticas. Era entomólogo, especializado en apicultura, es decir en abejas. Ante la pregunta de si su padre hoy está orgulloso de ella, la respuesta es: “No, mi padre está muerto”. A la pregunta de si participará en el concurso la próxima vez, dentro de cuatro años, la respuesta es: “No”.
Eir busca las páginas de Mia Askar en las redes sociales. Hojea entre varias fotografías. No hay muchas. Las que hay no dicen nada; solo muestran agua, principalmente de bahías pero también de lagos y lagunas. Cuando comienza a leer en los comentarios, le queda claro que Mia Askar no tenía muchos amigos. Los que la siguen parecen ser contactos casuales de organizaciones de tiempo libre o de la naturaleza, y nadie es realmente su amigo. Los comentarios que dejan mencionan cuán bellos son los lugares que se ven en sus fotos, cuán delicado o singular parece ser el paisaje. Solitario. Eir pasa rápido de foto en foto. Desde el punto de vista del observador, deduce que lo que está viendo es la presentación de las aguas solitarias que rodean la isla. Aguas solitarias donde morir.
De pronto se sienten nuevos ruidos en la habitación de al lado y unos pasos recorriendo el apartamento. Se abre el grifo del agua en la cocina. Eir se levanta de la cama y abre la ventana. El aire fresco irrumpe en la habitación, y lanza un hondo suspiro. Está vestida solo con ropa interior y una camiseta, y se le pone la carne de gallina cuando se asoma. Algo que hay en la repisa de la ventana roza su mano derecha, es denso y suave, con plumas. Un mirlo de pico y ojeras amarillas que se ha roto el cuello. No puede evitar moverlo con cuidado. El cuerpo está tieso y seco. Como si nunca hubiera tenido vida.
En la cocina, Cecilia está sacando varios platos y tazas del lavavajillas. Es atractiva, pero delgada y pálida. Lleva el pelo muy corto, casi rapado. Es el marco de un rostro dulce de muñeca. A sus pies está Sixten, un gran pastor irlandés mestizo de pelaje largo, color café y con manchas negras.
—¿Estás bien? —pregunta Eir al entrar.
Cecilia se sobresalta y Sixten se sienta.
—Lo siento, creía que me habías oído.
Cecilia coge uno de los platos. Está ajado y tiene el borde mellado.
—Podríamos haber traído algo nuestro para la cocina. Aunque no vayamos a quedarnos mucho tiempo, no es muy difícil empaquetar un par de platos y unas cuantas tazas.
—¿Has dormido algo? —pregunta Eir con un bostezo
—No lo sé. No muy bien. ¿Y tú?
—Una hora más o menos.
Sonríen. No es la primera vez que intercambian esas palabras.
—Un mirlo se ha estrellado en mi ventana —dice Eir.
Cecilia suspira.
—Ayer también vi yo uno muerto frente a la puerta. Creía que se mudaban cuando llegaba el frío.
—¿Es mi ropa? —Eir señala la lavadora, donde da vueltas en la espuma un par de vaqueros.
—Sí. Todo el baño apestaba. Nunca he entendido a los que dicen que aman el aroma del mar. Huele a mierda.
—Perdón, iba a meterla directamente en la lavadora cuando llegara a casa.
—A un par de kilómetros de aquí hay una piscina. Abren hasta tarde. Incluso tan tarde como para ti.
Eir la ignora, abre el agua del fregadero y gira el grifo a la posición más fría. Luego se inclina y bebe grandes sorbos, después se seca la boca y la barbilla. Cecilia le pasa en silencio un vaso agrietado.
—¿Cómo te fue ayer? —pregunta—. ¿Conociste a la detective? ¿La encontraste?
—Sí.
—¿Y cómo es?
Eir encoge los hombros.
—No lo sé. Cansada. Trivial.
—¿Qué hicisteis? —continua Cecilia—. Es decir, trabajasteis en domingo.
—No fue nada especial.
—¿En serio?
—Solo alguien que se ahogó. Bueno, no se ahogó exactamente, técnicamente se cortó...
Eir se detiene cuando nota que Cecilia la está observando con una expresión conmovida.
—Sí —dice Eir, turbada por la mirada atenta de su hermana—. El mundo está lleno de gente que quiere morir. ¿Qué quieres que te diga?
—En todo caso, quizá puedas saltarte la parte de que no fue nada especial.
Eir encoge los hombros, no tiene ganas de sermonear ni de pelear. Sobre la mesa está la bolsa de la farmacia intacta. La abre y saca el frasco de metadona.
—Ya no soporto más esa porquería —protesta Cecilia—. Y mis piernas. ¡Mira!
Se sube una de las perneras del pantalón y muestra a Eir los eccemas. Se extienden por toda la pantorrilla.
—Es una mierda.
—Lo sé —dice Eir, y la rodea con los brazos.
—Lo odio.
—Pero sabes que debes tomarla —dice Eir cuando Cecilia se libera del abrazo, se suena la nariz y continúa vaciando el lavavajillas. Sobre la mesa de la cocina el móvil de Eir comienza de pronto a vibrar. Cecilia se sobresalta y suelta un plato que cae al suelo y se hace pedazos.
Sanna sale despacio del coche y se acomoda la ropa. Unas fuertes luces azules y parpadeantes centellean sobre su rostro mientras deja un mensaje en el teléfono de Eir.
—Soy yo otra vez. ¿Dónde estás?
El vecindario donde se encuentra está justo delante de la muralla. Las mansiones son magníficas y los jardines están cuidados con precisión profesional. Todo está impregnado con una sensación de uniformidad a pesar de que las casas son de diferentes épocas y estilos arquitectónicos. Reflejan esmero y una apacible seguridad. Con sus grandes ventanales, puertas imperiales y árboles paradisíacos de copas perfectamente podadas, son la envidia de la pequeña ciudad de casas diminutas y pasajes estrechos.
La casa más cercana es un sueño de fachada blanca y hermoso césped.
Sin embargo, ahora está acordonada y varios de sus colegas caminan alrededor del jardín. En circunstancias normales habría corrido hacia ellos, pero hoy está cansada. Desde que se levantó la han atormentado los pensamientos sobre la niña de la cantera. En ese estado de ánimo, dirigirse a un hogar acaudalado de un barrio exclusivo donde se ha informado del homicidio de una anciana millonaria no es algo que ansíe especialmente.
Mientras espera a Eir, bebe el café que ha comprado en una gasolinera abierta las veinticuatro horas. El agente responsable de la comisaría estaba afónico cuando la llamó, y se aclaraba la garganta mientras le decía que debía apresurarse. Un atraco o tal vez un homicidio. Jon Klinga y varios colegas ya están allí.
Muy oportunamente, Jon Klinga aparece de pronto frente a ella. La fragancia de su loción para afeitar es penetrante. Huele a alcohol, y una punzada cítrica llega hasta ella.
—Es una escena espeluznante la de ahí dentro —dice él jadeante, como si ya no le quedara aliento. —¿Qué estás haciendo aquí fuera? ¿Por qué no entras?
Jon es atlético, y cuando se peina hacia atrás con el cabello estirado está muy elegante. Y es consciente de ello. Aunque es de rango inferior, se mueve con autoridad frente a Sanna. Amable. Hábil. El tipo de policía que la gente busca cuando cree que alguien está merodeando al volante de una furgoneta para secuestrar y torturar a todos.
Las relucientes botas de caza son lo único que desvela que su ideología sobre la ley y el orden es extrema. Bajo el uniforme tiene una esvástica roja en el pecho. Es un viejo tatuaje de su juventud que ha intentado quitarse. Sanna se lo vio una vez, cuando él creía que estaba solo mientras se cambiaba en una habitación de la comisaría. Jon la sorprendió mirándolo, pero no llegó a decir nada antes de que ella desapareciera. Al día siguiente se comportó como si nada, dio los “buenos días” como siempre, con el mismo gesto alegre en sus labios.
Ahora está ahí de pie, sonriendo. Una sonrisa modesta y amable, pero ausente de calidez. En la mano tiene una linterna que proyecta una luz débil.
—¿Esperas a Bernard? —pregunta.
—No, a mi nueva compañera. Hoy es su primer día, pero pensaba que ya estaría aquí. He llamado a Bernard, le he dicho que nosotras dos nos encargaríamos.
—Ah, sí, chaqueta de cuero y pelo desgreñado, ¿puede ser ella?
Sanna mira alrededor, pero Eir aún no ha llegado.
—Creo que la vi ayer en la comisaría —dice Jon apático y arrogante—. Estaba en la recepción y parecía entretenida con algo.
A Sanna la invade una sensación de asco. Por el tono de voz, entiende lo que Jon está insinuando, y es muy tarde para detenerlo.
—Más tarde, cuando me tomé un descanso antes del turno de la noche, soñé con ella —continúa él—. Le mostraba cómo es estar con un hombre de verdad.
—Termina ya.
—Es gracioso —dice él riendo—. En mi sueño ella decía lo mismo. Varias veces.
—Muy bien —interrumpe Sanna irritada—. ¿Tenemos un atraco?, ¿un muerto?
—Homicidio —responde Jon y se aclara la garganta —, definitivamente ha sido un homicidio.
—¿Homicidio? El jefe de la comisaría me ha dicho por teléfono que era un atraco.
—Eso creí yo al principio, antes de verlo correctamente. Pensé que era un atraco. Por la dirección y todo, pero...
—¿Pero?
—Debes entrar y verlo por ti misma. Es una masacre.
Sanna mira la casa y se arrepiente de no haber traído a Bernard.
—¿Quién es la víctima? —pregunta. —Se llamaba Marie-Louise Roos. Tenía 74 años.
—¿Familia?
—No tenía hijos. Su marido no está en casa. Lo están buscando.
—Marie-Louise Roos —murmura Sanna.
—¿La conoces?
—Me suena el nombre.
—Ha salido en los periódicos. Debido a que ha donado mucho dinero a instituciones de caridad y a diferentes proyectos. Entre otras cosas, pagó el nuevo hospital para enfermos terminales, ese polémico edificio que autorizaron construir junto al aserradero.
Sanna lo recuerda. Marie-Louise Roos había sido la principal donante de un grupo de benefactores privados que hicieron posible la construcción de un nuevo y moderno edificio en un terreno donde antes estaban las ruinas de una antigua finca agrícola con valor cultural.
—Tenía mucho dinero —dice Jon.
—Exacto. Y libros antiguos. Hace algunos años tuvo una tienda exclusiva en el centro, ¿no es así?
—Ganaba mucho dinero buscando primeras ediciones, manuscritos y esas cosas, que luego vendía a coleccionistas ricos de todo el mundo.
—¿Pero ya no?
—No, se retiró cuando todos los negocios comenzaron a hacerse por internet. Pero aún conserva una pequeña biblioteca ahí dentro.
—Puede que sea un atraco, después de todo. ¿Para robar los libros?
—Puede ser, pero no lo creo.
—¿El cuarto de los libros está intacto?
—Eso parece. Pero si no es el caso, la compañía de seguros lo dirá.
—¿Y su marido?
Jon hojea su libreta, lee, vuelve atrás.
—Frank Roos. Jubilado anticipadamente.
—¿Y antes de eso?
—Geólogo.
—¿Investigador?
—Sí, cuando era joven. Pero luego trabajó como consultor. Principalmente para nuestro Museo de Historia Cultural, en la Sala de Antigüedades.
Lee más en sus notas.
—Trabajó también en negocios, al parecer con compañías que buscaban permisos para explotar canteras.
Sanna reflexiona un segundo.
—Años después, hubo muchas protestas por esos permisos.
—Sí, pero no cuando él trabajaba en eso. Se retiró hace diez años.
Sanna se rasca la cabeza y mira otra vez la casa. Con el rabillo del ojo ve que el rostro de Jon adquiere una expresión neutra, como ocurre siempre que no tiene nada más que contar.
—¿Entramos? —pregunta, y se da cuenta de que está muy irritada porque Eir aún no ha llegado.
—¿Y tu nueva compañera?
—Les pediremos a los hombres de ahí fuera que cuando llegue la envíen de regreso a la comisaría. Hoy tiene que hacer su presentación. Entremos ya.
Estruja el vaso de papel de la gasolinera y se lo guarda en un bolsillo.
—Claro — afirma Jon—. ¿Cuándo has dicho que llegó a la isla?
—No lo he dicho. ¿Por qué?
—Solo me pregunto si estuvo aquí el sábado por la tarde.
—Vino con el ferry del sábado por la mañana. ¿Por qué lo preguntas?
—No, nada es seguro. Pero ¿sabes lo de las dos chicas que atrapamos la otra noche?
—¿Las de los grafitis? —dice Sanna—. ¿Las que fueron golpeadas y terminaron en el hospital?
—Afirman que no se pegaron entre ellas, sino que había otra chica con chaqueta de cuero que las atacó y casi las mata.
Sanna se ríe.
—Lo que entendí es que estaban pintando la casa de una antigua víctima de acoso. Estaban muy drogadas después de haber esnifado, y en la agitación del momento comenzaron a darse puñetazos.
Jon se queda paralizado.
Sanna ya lo ha visto antes, esa frialdad en su rostro cuando alguien se ríe de él. Sobre todo cuando es una mujer.
—Ocurrió en Talldungen —dice él—. ¿Dónde vive tu compañera?
Precisamente en ese momento Eir se acerca caminando hacia ellos.
—Llegas tarde —dice Sanna.
—Lo sé —jadea Eir, y se pasa la mano por su cabellera despeinada.
—Jon. —Él le tiende una mano.
Ella la acepta y lo mira cuidadosamente. Busca algún tipo de calidez en su mirada, pero no encuentra ninguna.
—Eres nueva, así que quizá no te haya sido fácil orientarte —dice Jon—. ¿De dónde vienes?
—De Korsparken.
—¿Quieres decir Korsgården? —se burla él, y se vuelve hacia Sanna—. Está precisamente junto a Talldungen. Justo ahora estábamos hablando de Talldungen, Sanna y yo.
—Ah, ¿sí? —dice Eir sin comprender.
—¿Entramos? —interrumpe Sanna, y comienza a caminar hacia la mansión acordonada.
Los demás la acompañan. Las luces de las cámaras iluminan a través de las ventanas. Eir mira a Jon de reojo.
—¿Cuándo han entrado aquí, exactamente?
—A las cuatro y media —dice él—. Una vecina que salió a buscar el periódico vio que la puerta estaba entreabierta y entró para ver si estaba todo bien.
—¿Y cuándo empezaron a buscar al marido?
—A las cinco en punto. Lo hice yo mismo tan pronto como llegué aquí.
Eir se estremece y se dirige a Jon.
—Espera, espera...¿Tardaste media hora en venir aquí? Esta ciudad es tan pequeña que en treinta minutos puedes dar la vuelta completa.
—No creo que sea muy importante en este contexto. La víctima ya estaba fría cuando la encontró la vecina —responde él.
—Claro que es importante. Si estás trabajando de noche y se da parte de un homicidio, dejas de ver porno y corres hacia allí, ¿o no?
Su tono de voz es combativo y desafiante. Esa locura otra vez, piensa Sanna, y es brutal, violenta y completamente temeraria. ¿Tendrá razón Jon? ¿Realmente ha podido Eir dar una paliza a dos adolescentes?
—Nos pondremos en contacto contigo otra vez si lo necesitamos —le dice a Jon—. No habéis movido nada, ¿verdad?
—Ni siquiera hemos abierto una ventana para ventilar. Ha sido difícil, porque huele muy mal. Sudden y sus técnicos han hecho los preliminares, según entiendo.
—¿Está Sudden dentro aún?
—No, pero se encontrará contigo más tarde. Debería advertirte sobre lo que ha ocurrido ahí dentro.
—¿Qué quieres decir?
—La vecina que la encontró se paseó por la casa y movió muchas cosas. Por lo que entiendo, ha complicado el trabajo de Sudden y los técnicos.
Sanna suspira.
—¿Y Fabian?
—Está regresando a la isla. Ha estado en el continente para custodiar una autopsia importante, pero creo que el avión aterrizará de un momento a otro —dice Jon mientras da la espalda a Eir. Ella responde quitándole la linterna de la mano.
—¿Puedo entrar? —le pregunta a Sanna, quien asiente con un corto movimiento y desaparece dentro de la casa.
—¿Hemos hecho antes alguna investigación aquí? —pregunta Sanna mientras revuelve en el bolsillo de su chaquetón buscando unos guantes, pero no encuentra ninguno. El recuerdo de que Bernard siempre tiene un par extra la pone un poco triste. Lo echará de menos.
—No —dice Jon con la mirada vuelta hacia la puerta de entrada, devorando a Eir con los ojos.
En la acera hay una mujer en bata, junto a dos policías.
—¿Es la vecina? —pregunta Sanna.
—Sí —responde Jon, y mira el reloj.
—Vuelvo enseguida —dice ella, y se aleja hacia la mujer—. Y tú, consigue un par de guantes mientras tanto.
La vecina está de pie y temblando; se suena la nariz con un pañuelo, desesperada. Sus movimientos son rígidos y tiene las venas del cuello y las manos azules e hinchadas. Sanna aparta a uno de los policías.
—Se está congelando, tráiganle una manta y llévenla a un lugar más abrigado. ¿La han examinado los sanitarios?
—No sé dónde están.
—¿Qué quieres decir?
—Que no sé dónde están.
—De acuerdo. —Suspira y se dirige a la mujer.
—Soy Sanna Berling. Detective. Entiendo que es usted quien ha encontrado a Marie-Louise Roos.
La mujer asiente e intenta sonreír. Lleva una especie de prótesis en la mandíbula superior, pero los ganchos no se sujetan correctamente. Por entre sus labios azulados ve que tiene tres filas de dientes.
—¿Ha notado algo más esta mañana, además de que la puerta estaba abierta?
La mujer niega con la cabeza.
—¿Y el marido de Marie-Louise?
—¿Frank? —dice la mujer al mismo tiempo que intenta controlar la prótesis con la lengua sin cecear demasiado—. ¿Lo han encontrado?
—Tenemos patrullas que lo están buscando en estos momentos.
—Pero ¿por qué no envían algún helicóptero?
—Rara vez usamos helicópteros. Es difícil ver bien.
La mujer asiente, sus ojos deambulan un poco nerviosos.
—¿Tiene alguna idea de dónde puede estar? —pregunta Sanna—. ¿Amigos o familia que vivan cerca?
—¿Qué quiere decir? Frank apenas podría llegar solo a algún lado.
Algunos minutos después, Sanna está de pie de nuevo frente a Jon, le quita la libreta de las manos sin preguntar y escribe algo.
—¿Sabías que el marido va en silla de ruedas y es diabético? —pregunta enfadada.
—¿Qué?
—Envía otra vez más equipos de rastreo con perros a inspeccionar todos los matorrales y jardines que hay en la zona. Puede estar en shock o yacer herido en algún lugar.
Jon asiente con una fría afabilidad en los ojos.
—Y el repartidor de periódicos del vecindario, ¿alguien ha hablado con él o con ella?
—Sí, no ha oído ni visto nada.
—¿Sabemos cuándo fue visto por última vez el marido?
—No.
—Investiga más sobre eso. Y que rastreen inmediatamente la posición de su teléfono móvil.
—De acuerdo.
—¿Guantes?
De pie delante de él, extiende la mano y echa una mirada a quienes están en el jardín.
—He preguntado a una de las personas de ahí delante si han anotado el nombre y teléfono de todos los que están aquí mirando y no son de los nuestros, pero nadie tenía una libreta —dice ella.
—De acuerdo. Yo me encargo.
—Y trae a los sanitarios tan pronto como puedas.
Él murmura que lo intentará. Cuando ella se vuelve y va hacia la casa, la fragancia de su loción de afeitar le apuñala la garganta. Respira profundamente y tose, pero penetra aún más.
El vestíbulo de la casa está pintado de un suave azul grisáceo. Hay una pared cubierta con óleos enmarcados. En la otra cuelga un enorme relieve en cerámica de gres. Justo detrás de la puerta hay una majestuosa vasija de porcelana que se usa como paragüero, y junto a ella un par de botas de goma embarradas.
Las obras de arte se reflejan en el suelo de mármol. Comparada con el alboroto de fuera, es una casa silenciosa.
Sobre una mesa situada junto a la pared hay un cuenco de plata. Sobresale un mango de madera que tiene en un extremo una pequeña esfera de plata perforada. Es un hisopo. Sanna piensa que es extraño tener en casa un utensilio para esparcir agua bendita, probablemente sea un objeto de colección. Justo debajo ve un sobre. Está lleno de billetes. Por la abertura asoman los grabados de Dag Hammarskjöld, debe de haber varios miles de coronas. Se coloca los guantes y lo levanta con cuidado para ver si tiene algo escrito, pero está completamente limpio. Debajo del sobre, en el fondo del cuenco de plata, hay unos cuantos billetes de cien doblados con una nota adhesiva. El papel tiene escrita la letra “W” y alguien ha dibujado una flor.
Vuelve a colocar el sobre con cuidado y envía un mensaje de texto a Sudden, le pide que él o alguno de sus peritos lo examinen otra vez.
En el umbral de la sala flota un fuerte y estancado hedor a sangre. Entrega a Eir el otro par de guantes.
—Gracias. ¿Has hablado con la vecina? Te he visto por la ventana.
—Sí. No sabe nada. Aparte de que el marido perdido va en silla de ruedas.