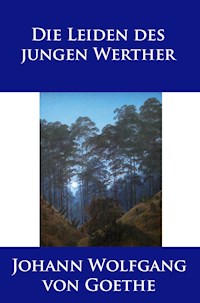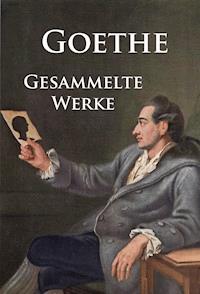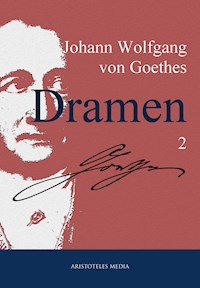7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 13/20
- Sprache: Spanisch
Un amor prohibido que conquistó a millones de lectores. Cuando Werther conoce a Lotte, su mundo se tambalea. Lo que comienza como una admiración inocente se convierte en una pasión arrolladora que lo arrastra sin remedio. Pero es una pasión imposible: ella pertenece a otro. A través de sus cartas, desbordantes de emoción, Goethe nos sumerge en el alma atormentada de un joven que ama sin medida y se precipita hacia un destino inevitable. Publicada en 1774, esta desgarradora novela revolucionó Europa y dio voz a una nueva sensibilidad. Pero "Las penas del joven Werther" es mucho más que una conmovedora historia de amor trágico: es una obra que sigue conectando con quienes sienten demasiado, sueñan con libertad y buscan sentido en un mundo que a veces no lo ofrece. Descubre la pasión que marcó el inicio del Romanticismo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2026
Ähnliche
Johann Wolfgang Goethe
Penas del joven Werther
ALIANZA EDITORIAL
He recogido con afán todo lo que he podido encontrar referente a la historia del desdichado Werther, y aquí os lo ofrezco, seguro de que me lo agradeceréis. No podréis negar vuestra admiración y amor a su genio y su carácter, ni vuestras lágrimas a su destino.
Y tú, pobre alma que sufres el mismo tormento, ¡ojalá saques consuelo de sus amarguras, y llegue este librito a ser tu amigo si, por capricho de la suerte o por tu propia culpa, no encontrases otro más próximo!
Libro primero
4 de mayo de 17711
¡Cuánto me alegro de haber partido! ¡Ay, amigo mío, lo que es el corazón del hombre! ¡Alejarme de ti, a quien tanto quiero, de quien era inseparable, y sentirme dichoso! Sé que me lo perdonas. No parece sino que el destino me haya puesto en contacto con mis otros amigos, con el exclusivo fin de angustiar mi corazón. ¡Pobre Leonor!2. Y, sin embargo, no es culpa mía. ¿Podía yo evitar que se desarrollase una pasión en su desdichado espíritu, mientras me embelesaba con las gracias hechiceras de su hermana? Así y todo, ¿no tengo nada que echarme en cara? ¿No he alimentado esa pasión? ¿No me ha divertido frecuentemente la sencillez e inocencia de su lenguaje, que muchas veces nos hacía reír, aunque nada tenía de risible? ¿No he...? ¡Oh! ¡Cómo es el hombre, puesto que se permite quejarse de sí mismo! Quiero corregirme, amigo mío, y te doy palabra de hacerlo; te prometo no volver a rumiar los dolores pasajeros que la suerte nos ofrece sin cesar; quiero gozar el presente, y que lo pasado sea para mí pasado por completo. Confieso que tienes razón cuando dices que aquí abajo habría menos amarguras si los hombres (Dios sabrá por qué están hechos así) no se dedicasen con tanto ahínco a recordar los dolores antiguos, en vez de soportar con entereza un presente tolerable.
Di a mi madre que no dejaré de la mano su asunto, y que le daré noticias de él lo más pronto que pueda. He visto a mi tía; lejos de encontrar en ella a la perversa mujer de que ahí me hablaron, te aseguro que tiene gran viveza y excelente corazón. Me he hecho eco de las quejas de mi madre por la parte de herencia que le retiene; me ha explicado su conducta y los motivos que la justifican; también me ha dicho bajo qué condiciones está dispuesta a entregarnos aún más de lo que le pedimos. Basta de esto por hoy; di a mi madre que todo se arreglará. He visto una vez más, amigo mío, en este negocio insignificante, que los equívocos y la negligencia causan en el mundo más daño que la astucia y la maldad. Al menos, estas no abundan tanto.
Por lo demás, aquí me encuentro perfectamente. La soledad de este paraíso es un precioso bálsamo para mi alma, y esta estación juvenil consuela por completo mi corazón, que con frecuencia se estremece de pena. Cada árbol, cada planta es un ramillete de flores y siente uno deseos de convertirse en escarabajo sanjuanero, para revolotear en esta atmósfera embalsamada, sacando de ella el necesario alimento.
La ciudad, propiamente dicha, es desagradable; pero en sus cercanías brilla la naturaleza con todo su esplendor. Por eso, el difunto conde de M***3hizo plantar un jardín en una de estas colinas, que se cruzan en variado y encantador panorama, formando los valles más deliciosos. El jardín es sencillo, y se observa desde la entrada que el plan, más que engendro de sabio jardinero, es combinación de un alma sensible, deseosa de gozar de sí misma4. Muchas lágrimas he consagrado ya a la memoria del difunto en las ruinas de un pabelloncito, que era su retiro predilecto y que también es el mío. En breve seré yo el dueño del jardín; en solo dos días me he sabido granjear la buena voluntad del jardinero, y te aseguro que no llegará a arrepentirse de ello.
10 de mayo
Reina en mi espíritu una alegría admirable, muy parecida a las dulces alboradas de primavera, de que gozo aquí con delicia. Estoy solo, y me felicito de vivir en esta comarca, la más a propósito para almas como la mía; soy tan dichoso, mi querido amigo, estoy tan sumergido en el sentimiento de una existencia tranquila, que no me ocupo de mi arte. Ahora no sabría dibujar, ni siquiera hacer una línea con el lápiz; y, sin embargo, jamás he sido mejor pintor. Cuando el valle se vela en torno mío con un encaje de vapores; cuando el sol de mediodía centellea sobre la impenetrable sombra de mi bosque sin conseguir otra cosa que filtrar entre las hojas algunos rayos hasta el fondo del santuario; cuando, tendido sobre la crecida hierba, cerca de la cascada, mi vista, más próxima a la tierra, descubre multitud de menudas y diversas plantas; cuando siento más cerca de mi corazón los rumores vivientes de ese pequeño mundo que palpita en los tallos de las hojas, y veo las formas innumerables de los gusanillos y de los insectos; cuando siento, en fin, la presencia del Todopoderoso, que nos ha creado a su imagen, y el aliento del infinito amador, que nos sostiene y nos mece en el seno de una eterna alegría, amigo mío, si las luces del crepúsculo llegan a mis ojos y el cielo y el mundo que me rodean reposan en mi alma como la imagen de una mujer adorada, entonces suspiro y exclamo: «¡Si yo pudiera expresar todo lo que siento! ¡Si todo lo que dentro de mí se agita con tanto calor, con tanta plenitud, pudiera yo extenderlo sobre el papel, convirtiendo este en espejo de mi alma, como mi alma es espejo de Dios infinito!»5. Amigo... Pero me abisma y me anonada la sublimidad de tan magníficas imágenes.
12 de mayo
No sé si vagan por este país algunos genios burlones, o si es dentro de mí la cálida fantasía celestial quien da apariencia de paraíso a todo lo que me rodea. Cerca de la ciudad hay una fuente que me tiene encantado, como Melusina6 con sus hermanas. Siguiendo la rampa de una pequeña colina se llega a la entrada de una gruta; bajando después unos veinte escalones se ve brotar entre las rocas un agua cristalina. El pequeño muro que sirve de cinturón a la gruta, los corpulentos árboles que le dan sombra, la frescura del lugar, todo atrae y todo causa una sensación indefinible. Ningún día paso menos de una hora en este sitio, al que las muchachas de la ciudad acuden por agua: ejercicio inocente y necesario que, en otro tiempo, desempeñaban las mismas hijas de los reyes. Sentado aquí, pienso con frecuencia en las costumbres patriarcales; veo a los hombres de antaño trabar sus conocimientos y buscar sus mujeres en la fuente; sueño con los genios benéficos, moradores de los arroyos y manantiales. El que no sienta lo que yo siento no sabe lo que en un día de verano es la saludable frescura de un manantial después de una jornada penosa.
13 de mayo
¿Me preguntas si debes enviarme mis libros? ¡Por Dios, hombre, no me abrumes con ese engorro! No quiero que me guíen, que me exciten, que me espoleen; mi corazón alienta solo. Solo echaba de menos un canto que me arrullase, y he encontrado en mi Homero cuanto puedo apetecer. ¡Cuántas veces templo con sus versos el hervor de mi sangre! Porque tú no conoces nada más desigual ni más variable que mi corazón. Amigo mío, ¿necesitaré decírtelo a ti, que has sufrido más de una vez viéndome pasar de la tristeza a la alegría más alborotada, y de una dulce melancolía a la pasión más violenta? Trato a este pobre corazón como a un niño enfermo; le concedo cuanto me pide. No se lo cuentes a nadie, que no faltaría quien me lo censurase.
15 de mayo
Ya me conoce y me quiere la buena gente de estos lugares; sobre todo, los niños. Cuando, al principio, me acercaba a ella, y le dirigía amistosamente tal o cual pregunta, había quien, recelando que quería divertirme a su costa, me volvía la espalda descortésmente. No me desanimaba por ello; pero pensaba con insistencia en una cosa que antes de ahora he observado, y es que los que ocupan cierta posición social se mantienen siempre impasibles a cierta distancia de las clases inferiores del pueblo, como si temieran mancharse con su contacto, habiendo también calaveras y bufones que fingen acercarse a esta pobre gente, cuando su verdadero objeto es hacerle sentir con más fuerza el peso de su soberbia.
Bien sé que no somos iguales ni podemos serlo; pero, en mi opinión, el que cree preciso vivir alejado de lo que se llama pueblo, para que este le respete, es tan despreciable como el cobarde que se oculta de sus enemigos por temor de ser vencido.
Hace poco estuve en la fuente y encontré en ella a una criadita que, habiendo colocado su cántaro al pie de la escalera, buscaba con la vista a alguna de sus compañeras que le ayudase a colocárselo sobre la cabeza. Bajé, y fijando en ella mi mirada: «¿Quieres que te ayude, hija mía?», le dije. «¡Oh, señor!... –balbució, poniéndose roja como una amapola–. ¡Bah!, fuera escrúpulos...». La ayudé a salir del apuro, me dio las gracias y se fue7.
17 de mayo
He hecho conocimientos de todo género, aunque sin encontrar una sociedad. Algún atractivo, de que no me doy cuenta, debo tener para muchas personas que espontáneamente se me acercan y se aficionan a mí; y, por mi parte, siento separarme de ellas y que solo un breve rato hayamos seguido el mismo camino. Si me preguntas cómo es la gente de este país, te diré: «Como la de todas partes». La raza humana es harto uniforme. La inmensa mayoría emplea casi todo su tiempo en trabajar para vivir, y la poca libertad que les queda les asusta tanto que hacen cuanto pueden por perderla. ¡Oh, destino del hombre!
Por lo demás, esta gente es buena. Si algunas veces me entrego con ella a los placeres que aún quedan a los hombres, como la charla alegre, franca y cordial en torno a una mesa bien servida, o una expedición al campo, un baile u otra diversión cualquiera, esto produce en mí efectos muy buenos, con tal de que no se me ocurra entonces la idea de que hay en mí otra porción de facultades que debo ocultar cuidadosamente, por más que se enmohezcan no ejercitándolas. ¡Ah!, esto estrecha el corazón; pero el destino del hombre es morir incomprendido.
¡Ay!... ¿Por qué no existe ya la amiga de mi juventud? ¿Por qué la conocí? Si no la hubiera conocido, me diría a mí mismo: «¡Insensato! Buscas lo que nadie encuentra en la tierra». Pero la conocí; he poseído aquel corazón, aquella alma superior, en cuya presencia me figuraba ser más de lo que soy, porque era cuanto podía ser. ¿Qué fuerza de mi espíritu, Dios mío, estaba entonces paralizada? ¿No podía yo desplegar ante ella la maravillosa sensibilidad con que mi corazón abraza el universo? ¿No era nuestro trato una cadena continua de los más delicados sentimientos, de los ímpetus más vehementes, cuyos matices, hasta los más superficiales, brifiaban con el esmalte del genio? Y ahora..., ¡ay! Tenía algunos años más que yo, y ha llegado antes al sepulcro. Jamás olvidaré su privilegiada razón y su indulgencia más que humana.
Hace algunos días encontré a M*** V***, joven franco y expansivo, y de un rostro muy agraciado. Ha acabado sus estudios y, sin presumir de sabio, está convencido de que no todos valen lo que él. Mis observaciones atestiguan que es laborioso; en resumen, es hombre culto. Habiendo averiguado que dibujo y poseo el griego (dos fenómenos en este país), cultiva mi amistad, alardeando frecuentemente de erudito; pasa revista desde Batteux hasta Wood, desde Piles hasta Winckelmann, y me ha asegurado que conoce la primera parte de la teoría de Sulzer8 y que tiene un manuscrito de Heyne sobre el estudio del arte antiguo. Yo le dejo hablar.
También he hecho conocimiento con el administrador del príncipe, hombre excelente y de un carácter abierto y leal. Dicen que es delicioso verle rodeado de sus nueve hijos, y todo el mundo se hace lenguas de la hija mayor. Me ha ofrecido su casa, y un día de estos le haré mi primera visita. Con permiso que le han concedido después de la muerte de su mujer, vive en una casa de campo del príncipe, a legua y media de la ciudad. Esta y la morada que en ella tenía habían llegado a serle insoportables.
Por último, también he encontrado aquí algunos entes en los cuales todo me parece fastidioso, y más fastidioso que nada, sus demostraciones de afecto.
Adiós, esta carta te agradará: es histórica desde el principio hasta el fin.
22 de mayo
Muchas veces se ha dicho que la vida es un sueño, y no puedo desechar de mí esta idea. Cuando considero los estrechos límites en que están encerradas las facultades activas e investigadoras del hombre; cuando veo que la meta de nuestros esfuerzos estriba en satisfacer nuestras necesidades, las cuales, a su vez, solo tienden a prolongar una existencia efímera; que toda nuestra tranquilidad sobre ciertos puntos de nuestras investigaciones no es otra cosa que una resignación meditabunda, y que nos entretenemos en bosquejar deslumbradoras perspectivas y figuras abigarradas en los muros que nos aprisionan; todo esto, Guillermo, me hace enmudecer. Me reconcentro en mí mismo y hallo un mundo dentro de mí; pero un mundo más poblado de presentimientos y de deseos oscuros que de realidades y de fuerzas vivas. Y todo, entonces, se tambalea ante mis sentidos, y sigo por el mundo con mi sonrisa de ensueño.
Todos los maestros y doctores convienen en que los niños no saben por qué quieren lo que quieren; pero, por más que para mí sea una verdad inconcusa, nadie consiente en creer que los hombres, como los niños, caminan a tientas sobre la tierra, ignorando de dónde vienen y adónde van, y no actúan en pos de verdaderos fines, y, como los niños, se dejan gobernar con juguetes, confites y azotes.
Te concedo, desde luego (porque sé lo que me puedes objetar), que los más felices son los que, como los niños, viven el presente; los que pasean, visten y desnudan su muñeca, y los que, dando cautelosas vueltas alrededor del armario donde la madre ha encerrado las golosinas, cuando logran atrapar el manjar apetecido lo devoran a dos carrillos y gritan: «¡Más!». Estas criaturas son dichosas. También lo son las que, encareciendo con títulos pomposos sus frívolas ocupaciones, o tal vez sus pasiones, reclaman gratitud al género humano, como si para su salud y su dicha hubieran llevado a cabo alguna empresa gigantesca. ¡Feliz el que pueda vivir de este modo! Pero el hombre humilde que comprende adónde va todo a parar; el que observa con cuánta facilidad convierte cualquiera su huerto en un paraíso, y con cuánto tesón el infeliz, bajo el fardo de la miseria, prosigue casi exánime su camino, aspirando, como todos, a ver un minuto más la luz del sol, está tranquilo, se crea un mundo que saca de sí mismo y también es feliz, porque es hombre. Podrá agitarse en una esfera muy limitada, pero siempre llevará en su corazón el dulce sentimiento de la libertad y el convencimiento de que puede salir de esta prisión cuando quiera9.
26 de mayo
Hace mucho tiempo que conoces mi modo de alojarme, mi costumbre de hacerme una cabaña en cualquier punto solitario, donde me instalo sin ningún género de comodidades; pues bien, aquí he encontrado un rinconcito que me ha seducido10.
A una legua de la ciudad está la aldea de Wahlheim11*. Su situación, al pie de una colina, es muy agradable, y cuando, saliendo de la aldea, se sigue la vereda de una loma, llega a descubrirse todo el valle de una ojeada12. Una viejecita muy servicial y de muy buen humor vende en una hostería vino, cerveza y café. Lo que más me encanta son dos tilos que dan sombra con su amplio ramaje a una plazoleta que hay delante de la iglesia, rodeada de casas rústicas, de cortijos y de chozas. Conozco pocos parajes tan ocultos y tranquilos. Hago que de mi albergue me lleven a él mi mesita y mi silla, y allí tomo café y leo a Homero13. La primera vez que la casualidad me condujo bajo los tilos era una hermosa siesta, y encontré desierta la plaza: los aldeanos estaban en el campo. Solo vi a un muchacho, como de cuatro años de edad, que se había sentado en el suelo, estrechando contra su pecho a otro niño de seis meses. Le tenía entre sus piernas, formando así una especie de asiento. A pesar de la vivacidad con que sus ojos negros miraban a todas partes, permanecía sentado y tranquilo. Este espectáculo me cautivó. Senteme en un arado que había enfrente y dibujé con sumo deleite este episodio fraternal. Añadiendo los setos cercanos, la puerta de una cabaña y algunas ruedas de carretas, todo con el desorden en que estaba, vi, al cabo de una hora, que había hecho un dibujo bien compuesto y lleno de interés, sin haber añadido nada de mi propia invención. Esto me aferró a mi propósito de no atenerme en adelante más que a la naturaleza. Solo ella posee una riqueza inagotable; solo ella forma a los grandes artistas. Mucho puede decirse en favor de las reglas; casi lo mismo que en alabanza de la sociedad civil. Un hombre formado según las reglas jamás producirá nada absurdo y absolutamente malo, así como el que obra con sujeción a las leyes y a la urbanidad nunca puede ser un vecino insoportable ni un gran malvado. Sin embargo, y dígase lo que se quiera, toda regla asfixia los verdaderos sentimientos y destruye la verdadera expresión de la naturaleza14. «No tanto», dirás tú; «la regla no hace más que encerrarnos en los justos límites; es una podadera que corta las ramas inútiles». Amigo mío, permite que te haga una comparación. Sucede en esto lo que en el amor. Un joven se enamora de una muchacha, pasa todas las horas del día a su lado, prodiga sus facultades y sus bienes para probarle sin cesar que ella es para él todo en el mundo. Llega entonces un filisteo, un hombre que ocupa un cargo público y le dice: «Caballero: amar es de hombres; pero es preciso amar a lo hombre; divide tu tiempo, dedica una parte de él al trabajo y no consagres a tu amada más que los ratos de ocio; piensa en ti, y cuando tengas asegurado lo que necesites, no seré yo quien te prohíba hacer, con lo que te sobre, algún regalo a tu amada; pero no con mucha frecuencia: el día de su santo, por ejemplo, o el aniversario de su nacimiento...». Si nuestro enamorado le escucha, llegará a ser un hombre útil, y hasta yo aconsejaré al príncipe que le dé algún empleo; pero ¡adiós el amor!..., ¡adiós el arte!, si es artista. ¡Oh, amigos míos! ¿Por qué el torrente del genio se desborda tan de tarde en tarde? ¿Por qué muy pocas veces hierven sus olas haciendo que vuestras almas se estremezcan de asombro? Queridos amigos: porque pueblan una y otra orilla algunos vecinos pacíficos, que tienen lindos pabelloncitos, cuadros de tulipanes y arriates de hierbajos, que serían destruidos, cosa que saben ellos muy bien, por lo cual conjuran con diques y zanjas de desagüe el peligro que les amenaza.
27 de mayo
Ahora caigo en que, entregado al éxtasis, a las comparaciones y la declamación, he dado al olvido el referirte hasta el fin lo que fue de los dos muchachos. Sumergido en el sentimiento artístico de que, en desaliñado estilo, te daba razón mi carta de ayer, permanecí dos horas largas sobre el arado. Una joven, con una cesta al brazo, llegó por la tarde a buscar a los pequeñuelos, y gritó desde lejos: «Felipe, eres un buen chico». Me saludó, le devolví el saludo, me levanté, me acerqué a ella y le pregunté si era la madre de aquellas criaturas. Me contestó afirmativamente, y después de haber dado un bollo al mayor, tomó al otro en sus brazos y le besó con toda la ternura de una madre. «Había encargado a Felipe que cuidase de su hermanito –me dijo–, y yo, con el mayor de mis hijos, he estado en la ciudad a comprar pan blanco, azúcar y un puchero. (Todo esto se veía en la cesta, cuya tapa se había caído.) Quiero dar esta noche una sopita a mi Juan. (Este era el nombre del más pequeño.) El mayor es un aturdido que me rompió ayer el puchero, peleándose con Felipe por arrebañarlo.» Le pregunté que dónde estaba el mayor, y mientras me contestaba que corriendo en el prado detrás de un par de patos, apareció dando brincos y trayendo a Felipe una varita de avellano. Seguí hablando algunos momentos con esta mujer, y supe que era hija del maestro de escuela, y que su marido estaba en Suiza en busca de una herencia que le había dejado un primo. «Querían engañarle –dijo– y no contestaban a sus cartas; por eso ha ido. ¡Con tal de que no le suceda nada malo! No recibo noticias suyas.» Me separé con pena de esta mujer, di unas monedas a los niños y otra a ella para el pequeñito, diciéndole que, cuando volviese a la ciudad, le comprase una torta.
Te juro, amigo mío, que cuando no estoy en calma, basta para apagar mis arrebatos la presencia de una criatura como esta, que recorre en un abandono feliz el círculo estrecho de su vida, de un día a otro, viendo caer las hojas, sin pensar en que el invierno se acerca.
Desde ese día voy con frecuencia. Los niños se han acostumbrado a mí. Yo les doy azúcar cuando tomo el café, y, por la tarde, comen conmigo pan, manteca y requesón. Los domingos les doy monedas y, si no estoy en casa cuando salen de la iglesia, se las da mi pupilera, a quien dejo el encargo.
Son muy cariñosos, me cuentan sus cosas y me divierto, sobre todo, con sus pasiones y la cándida explosión de sus deseos, cuando se reúnen con otros chicos de la aldea.
Mucho trabajo me ha costado el convencer a su madre de que no debe sentir inquietud porque los niños «incomoden al señor».
30 de mayo
Lo que te dije el otro día sobre la pintura es aplicable a la poesía: basta con conocer lo que es bello y atreverse a expresarlo. En verdad, que no se puede decir más en menos palabras. He asistido hoy a una escena que, fielmente referida, sería el mejor idilio del mundo: pero poesía, escena, idilio..., ¿qué falta hacen? ¿Es preciso, cuando debemos interesarnos en una manifestación de la naturaleza, que se halle artísticamente combinada?
Si después de este exordio esperas oír algo grande y sublime, te llevas un gran chasco; es pura y simplemente un joven aldeano el que me ha inspirado esta irresistible simpatía... Como de costumbre, referiré mal y, como de costumbre, me encontrarás, según creo, exagerado. Es Wahlheim, y siempre Wahlheim el que produce estos extraños casos.
Se había formado una reunión, bajo los tilos, para tomar café. Como no me hacía mucha gracia, inventé un pretexto para echarme fuera.
Salió un joven de una casa inmediata y se puso a componer el arado que yo había dibujado poco antes. Me agradó su aspecto y le dirigí la palabra, preguntándole por su manera de vivir. Pronto nos hicimos amigos y, como siempre sucede con esta clase de gente, pronto hubo confianza entre los dos. Me contó que servía a una viuda que le trataba de maravilla. Por lo que me dijo y por los grandes elogios que hizo de ella, conocí al punto que el pobre estaba enamorado. Me dijo que la viuda ya no era joven, que había sufrido mucho con el primer marido y que temblaba ante la idea de contraer segundas nupcias. Su relato hacía ver de tal modo hasta qué extremo era a sus ojos bella y encantadora, y con cuánto afán deseaba que se dignase elegirle para borrar el recuerdo de las faltas de su primer marido, que yo debería repetírtelo palabra por palabra, para darte cabal idea de la inclinación desinteresada, del amor y de la fidelidad de este hombre. Necesitaría el talento del mejor poeta para pintarte al mismo tiempo, de una manera expresiva, la animación de sus gestos, la armonía de su voz y el fuego celestial de sus miradas. No, no hay palabras que puedan reproducir la ternura que rebosa todo su ser y su expresión; cuanto yo te dijera sería pálido. Me conmovió particularmente el verle temeroso de que yo pudiera formar injustos pensamientos sobre sus relaciones o dudase de la intachable conducta de la viuda. El placer que experimenté oyéndole hablar de su figura y de su belleza que, sin tener el encanto de la juventud, le atraía irresistiblemente y le encadenaba, no puedo explicármelo más que con el corazón. Nunca he visto un deseo apremiante, una pasión ardiente, unidos a tanta pureza. Sí; puedo decirlo; nunca había imaginado ni soñado que existiese tal pureza. No hagas burla de mí si te confieso que, al recuerdo de esta inocencia y de este candor, me abraso en oculto fuego, languidezco y me consumo.
Ahora, deseo encontrar pronto ocasión de conocerla...; mejor dicho, y pensándolo bien, deseo evitarlo. Más vale que la vea por los ojos de su amante; acaso los míos no la verían de la manera como ahora la ven, y ¿qué gano en privarme de esta hermosa imagen?
16 de junio
¿Por qué no te escribo? Tú me lo preguntas; ¡tú que te cuentas entre nuestros sabios! Debes adivinar que me encuentro bien y que..., en una palabra: he hecho una amistad que interesa mi corazón. Yo he..., yo no sé...
Difícil me sería referirte cómo he conocido a la más amable de las criaturas. Soy feliz y estoy contento; por tanto, seré mal historiador.
¡Un ángel! ¡Bah!, todos dicen lo mismo de la que aman, ¿no es verdad?, y, sin embargo, yo no podré decirte cuán perfecta es y por qué es perfecta; en resumen: ha esclavizado todo mi ser.
¡Tanta inocencia con tanto talento! ¡Tanta bondad con tanta firmeza! ¡Y el reposo del alma en medio de la vida real, de la vida activa!
Cuanto te digo de ella no es más que palabrería insulsa, helada abstracción, que no puede darte ni remota idea de lo que es. Otra vez..., no; quiero contártelo en seguida. Si no lo hago ahora, no lo haré nunca; porque (dicho sea para nosotros), desde que he comenzado esta carta, tres veces he tenido ya intención de soltar la pluma, hacer ensillar mi caballo y marcharme. Y, sin embargo, esta mañana me había jurado a mí mismo no ir; así y todo, a cada momento me asomo a la ventana para ver la altura a que se encuentra el sol.
No he podido vencerme; he ido a hacerle una visita. Heme ya de vuelta, Guillermo; estoy cenando y escribiéndote. ¡Qué delicia para mi alma el verla en el círculo de los amables niños, sus ocho hermanos!
Si continúo de este modo, no sabrás al fin más que al principio. Escucha, pues; procuraré vencerme para poderte hacer una detallada relación de todo.
Te dije últimamente que había hecho conocimiento con el administrador S***, y que me había invitado a visitarle en su retiro, o, por mejor decir, en su reinezuelo. No me acordaba de esta visita, y acaso no la hubiera hecho nunca si la casualidad no me hubiese descubierto el tesoro escondido en este paraje solitario.