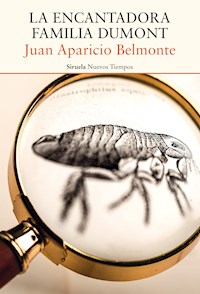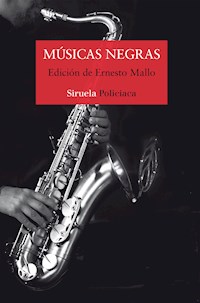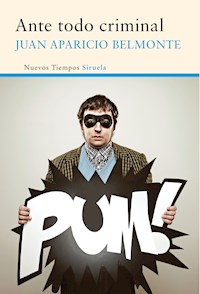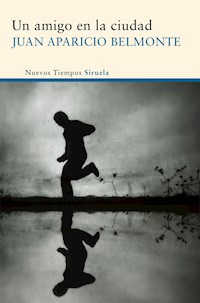Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
LA NOVELA MÁS PERSONAL DE UN NARRADOR ÚNICO. Hay, sin duda, una memoria sentimental que marca nuestra identidad. La muerte de Rebecca, la mujer norteamericana que le acogió en su casa durante una temporada crucial cuando tenía dieciséis años, sirve de disparadero e hilo conductor para que el narrador de Pensilvania, entreverando su infancia y pubertad con su vida adulta, haga un emotivo repaso personal en el que se dan cita el duelo tras la pérdida de un ser querido, el misterio de Dios, los primeros amores, la vocación literaria, la sombra del fracaso matrimonial, el miedo ante la fragilidad de la salud y, por extensión, una sincera reflexión sobre quiénes somos y qué buscamos para dar sentido a nuestra existencia. Juan Aparicio Belmonte, en un texto que transita con naturalidad entre la autoficción y lo autobiográfico, entre la aventura y la evocación, seduce por su extraordinaria capacidad para abordar con una particular sensibilidad —a ratos cómica, a ratos conmovedora— nuestros grandes conflictos vitales. «Pensilvania cuenta cosas trágicas pero gracias al estilo de Juan Aparicio Belmonte se convierte en un texto muy divertido, a la vez que profundo, y en un retrato generacional».Sergio del Molino, Onda Cero «Ahora que todo el mundo está leyendo a Juan Aparicio Belmonte puedo presumir de que sigo sus novelas desde hace veinte años: os llevo por tanto veinte años de ventaja en felicidad». Rafael Reig «¡Lectores, cuidado con Juan Aparicio Belmonte: su humor parece inofensivo, pero está muy bien afilado!». Antonio Orejudo «Juan Aparicio Belmonte posee, como pocos, el secreto para conjugar el dolor, la emoción y el humor en una prosa que suena a recién y justamente inventada para la ocasión. Leerlo es hacerse un raro regalo».Lorenzo Silva «Pensilvania está hecha del material de la buena literatura: la nostalgia, el humor inteligente y un pulso narrativo perfecto».Encarna Samitier, 20 Minutos
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: abril de 2022
En cubierta: Edward Hopper (1939), Cape Cod evening,
© Active Museum / Active Art / Alamy Stock Photo
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© Juan Aparicio Belmonte, 2022
© Ediciones Siruela, S. A., 2022
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-19207-73-9
Conversión a formato digital: María Belloso
Me acabo de enterar de que has muerto y ha transcurrido la película de mi vida desde mi memoria más remota hasta hoy, querida Rebecca. Dicen que esto ocurre con la muerte personal, en el último o penúltimo estertor, pero a mí me ha ocurrido con la tuya. En la carta, Martin me anuncia que te acordaste de mí en los días finales y que le pediste que me enviara la biblia que ahora tengo entre manos. Es una versión bilingüe y está dedicada por ti y por Jim. Traduzco la dedicatoria:
«Juan, el Señor tiene un plan para tu vida y solo cuando busques hacer su voluntad serás verdaderamente feliz». Proverbios 1, 7; 1 Corintios 1, 18 y 19; 2 Timoteo 2, 16, y 1 Timoteo 2, 5.
A veces pienso que los once meses que viví en tu casa fueron el periodo más crucial de mi vida.
En su versión española, esta biblia es una traducción de Casiodoro de la Reina del año 1569, revisada en 1602 por Cipriano de Valera; y en su versión inglesa es una traducción autorizada, dice la portada, por el rey Jaime. La cosa promete, se me ha ocurrido pensar.
Cuando me pongo autobiográfico siempre termino mintiendo, porque la tendencia a exagerar es muy acusada en mí. Y la exageración es la puerta por la que se cuela la mentira, solías decir tú, en una de las pocas frases tuyas ajenas a la divinidad ni inspiradas por tus madrugadoras lecturas bíblicas.
Me veo en un pasillo largo y oscuro. Siete años. Y un chaval con las fosas nasales dilatadas como cañones (ya estoy exagerando) me amenaza. Se acerca mucho a mí, me mira desde arriba.
Yo le digo:
—Déjame, chaval. —Y le empujo con timidez.
Él me arrincona. Más que miedo, me produce perplejidad, incluso ganas de reír.
Empiezo tercero de EGB, y mi madre me ha comprado un babi de niña. Bonita manera de llegar nuevo a clase.
Bonita manera de colonizar un colegio.
El babi tenía un pespunte que cruzaba en horizontal el pecho y también tenía una longitud inadecuada, porque mi madre había cortado la tela del blusón, que le parecía demasiado largo, para que no me llegara mucho más abajo de la cadera.
Pero, claro, el babi imitaba las hechuras de un vestido.
Fui al colegio con un vestido corto.
Fui al colegio en minifalda.
El niño abusón hoy es fotógrafo de prensa y fotógrafo artístico y sigue teniendo grandes los agujeros de la nariz, pero ya no los abre como entonces. Al menos, no delante de mí (quizá sí de sus becarios y subalternos).
Recuerdo la guardería, unos años antes. La guardería Inpe, en Ciudad Lineal. Era una guardería anarquista, una guardería progre, en la que los niños hacíamos lo que nos daba la gana. A ti te habría horrorizado, Rebecca.
Éramos niños anarquistas, aunque no supiéramos quién era Buenaventura Durruti ni Mijaíl Bakunin ni falta que nos hacía. Estábamos siempre en pelotas; nada más natural para un niño que quitarse la ropa. Lo único obligatorio y dictatorial era la siesta, una siesta fascista en la que yo jamás logré dormirme. Recuerdo a mi primo mayor, G., en calzoncillos en medio del patio de recreo, con los brazos en jarra, poderoso como Tarzán. Recuerdo un rescate. Me escondí con otro niño detrás de una colchoneta apoyada en la pared cuan larga era, entró la profesora en el aula, una inglesa alta, quizá norteamericana como tú (quizá canadiense o irlandesa), y descubrió a mi compañero de escondite. En el patio de recreo los chavales gritaban mi nombre. Me veo bajando las escaleras del edificio. Tengo una misión: rescatarlos. En el patio, sobre la arena blanca, bajo un sol tibio, sorteo a un enemigo, luego a otro, soy como un jugador de rugby o fútbol americano que esquiva cuerpos, como Han Solo entre meteoritos, corro más con el corazón que con las piernas, pero soy efectivo, y cuando al fin voy a tocar la mano del primero de los presos, romper la cadena y liberarle a él y a todos los demás, mi primo me atrapa.
No pasa nada.
Era natural ser atrapado por Tarzán.
Quizá la profesora era alemana. Tal vez sueca o danesa. Pero no. Creo que era inglesa. A lo mejor galesa. Era extranjera, eso seguro. Extranjera. Extranjero. Con esta palabra, entonces, los españoles aludíamos a quienes eran más rubios que nosotros; o sea, a los europeos del norte, a los guiris. Los extranjeros de más abajo eran simplemente moros.
Sé que era un niño tímido, de una timidez fundamental, feroz, agobiante, de una timidez que persistía cuando entré en tu casa, Rebecca. Supongo que era un niño tonto a veces y listo otras. En tercero de EGB, aquella primera evaluación tras la mudanza, suspendí nueve asignaturas. Lo suspendí todo, incluso gimnasia, más conocida por Educación Física.
El colegio, para mí, fue la cárcel. Los profesores eran los carceleros, algunos duros y despiadados; otros bondadosos, ecuánimes, incluso algunos me tenían simpatía y yo les tenía un afecto que aún perdura, pero no dejaban de ser carceleros. El colegio fue mi primera cárcel, o sea, mi primera oficina (sí, Rebecca, las oficinas también son cárceles). Nunca me gustó el colegio nuevo, igual que nunca me han gustado las oficinas nuevas. Jamás. O quizá solo en cuarto y quinto de EGB, que tuve una gran profesora. Pero siempre fue mi cárcel.
Aún lo es.
Soy ese niño condenado al colegio, condenado a padecer un recibimiento hostil, ese niño cuya madre le obliga a subir la escalera que desemboca en el aula repleta de extraños, de presos como yo, presos veteranos. El terror dura lo que el tramo de escalera. En cuanto entro en la clase, me tranquilizo. Todavía recuerdo el rostro afilado y sereno del compañero de pupitre, que me habló como si nada hubiera sucedido y yo acababa de pelear a vida o muerte contra mi madre. Lo bueno de los niños es que cumplen con naturalidad la máxima de los ascetas. Se concentran en el presente. Viven como peces, como ranas, como lombrices, como hormigas, o sea, como sabios, como faquires, como sennins, como santones orientales. No necesitan meditación ni mindfulness ni paroxetina ni toda una vida de sacrificio y estudio; tampoco whisky con hielo ni ginebra con tónica (si me permites la broma). El pasado desaparece pronto en su cerebro y aparecen las amenazas, las recompensas, los terrores, las alegrías de la inmediatez, de lo que palpita en el puro presente. Viven en una selva marcada por el instinto del aquí y ahora. Al cuerno con la doctrina vipassana, un niño no necesita eso. Entonces, yo entré en clase y me zambullí en la conversación con un compañero de pupitre atento para descubrir luego el rostro feo de una profesora malhumorada:
—¿Quién te ha comprado ese babi?
Las risas fueron estrepitosas.
Y me olvidé de lo que había sucedido poco antes para recordarlo ahora —la pelea con mi madre, en aquella escalera lúgubre—, tantos siglos después, en esta carta que te escribo.
Y que ya no podrás leer.
Si por algo la vida adulta se vuelve aburrida es por la niñez, que deja su impronta de aventuras para convertirse en un parangón inalcanzable. Si quieres seguir siendo un niño toda tu vida no te metas a artista, como dice el tópico, sino a Pablo Escobar. Ningún niño se pasa el día escribiendo, ni siquiera dibujando, los niños se pasan el día matando hormigas (en la tierra, antes; en el ordenador, hoy) o matándose entre ellos (pium, pium). Pero, cuidado, si te pillan haciendo con los hombres lo que hacías con las hormigas no irás al despacho del director a recibir una regañina, sino que te llegará un disparo de la CIA, en el mejor de los casos, o la tortura, en el peor. O cadena perpetua. O todo junto. Pablo Escobar es uno de los pocos hombres que, en vida adulta, emuló con su acción la psicopatía del niño que fue.
En la niñez se experimenta todo el abanico de emociones que nos puede proporcionar la vida adulta, un abanico que suele quedar muy empalidecido por las directrices de la civilización; todo el abanico al que acudiremos durante la etapa adulta. Llamamos vida a lo que viene después de la niñez, y es mentira, la vida es la niñez; el resto es inercia, la de continuar en la batalla hasta la muerte, pero ya no hay emociones tan intensas como entonces. Con la infancia se aprende a detectar la injusticia, a padecerla tantas horas como dura un día, a comprender que el universo es tan limitado como inicuo, y que nada garantiza la ecuanimidad ni la honradez.
—Dios las garantiza, pero el hombre es imperfecto —me dijiste tú.
Y yo, ¿qué hice?
Irme a ver El show de Bill Cosby.
En primero o segundo de EGB, aquella profesora, Melisa, me quitó un juguete. No recuerdo cuál. Quizá un coche en miniatura, quizá una araña de plástico, tal vez una canica roja.
Alguien la avisó de que yo estaba llorando.
—¡Pues que llore!
Yo lloraba en mi pupitre como se llora cuando ha muerto un ser querido, con hipo y con mocos, con un desconsuelo imposible de contener.
En un solo día el niño experimenta la vida entera de un adulto, con sus alegrías y sus penurias.
Al terminar el colegio me acerqué a la profesora para pedirle que me devolviera el juguete, como era su costumbre.
—Ay, perdona, se lo di a Pilar.
Esa señora marcó mi corazón con una puñalada que no cicatriza, que todavía hoy sangra. Todavía hoy la recuerdo. Ella, Melisa, es parte de un aprendizaje esencial, supone un arquetipo que me habla de injusticia y de comportamiento indecoroso.
Melisa, su nombre me sabe a hierba, de la que crece en el campo. Pero qué hierba, Melisa, una similar al cardo, alta y fea. Las emociones del niño, del niño que fui, son tan permanentes como dudosos los recuerdos que las acompañan. Pilar es un nombre que pudo no ser tal, pero Melisa es una emoción que revivo sin que se me escape un matiz. Melisa es el arquetipo humano de la injusticia. He conocido muchas Melisas en mi vida laboral, durante mi vida de preso, casi todas hombre.
Tu nombre me sabe a hierba, Melisa, de la que crece en el campo. A cardo negro.
¿Y a qué me sabe tu nombre, Rebecca? Tu nombre me sabe a fanatismo, pero tu nombre también es dulce como el amor. Es raro, es curioso pensarlo. Tu nombre es amor.
Amor de madre. Tú no eras un cardo, claro que no. Eras más bien una flor aromática y frondosa, aunque con espinas. Como una madre.
Lo malo de ser escritor es que vives para que la gente te lea y basta que haya un lector, uno solo, para tener un problema. De modo que el escritor vive para buscarse problemas. ¿Y si le molesta mi libro a este o a aquel, a esta o aquella? Pero yo nunca escribo para molestar, sino para molestarme. Si lo que escribo me molesta, me genera zozobra o inquietud, me toca las narices, es que he dado en el clavo, en un clavo, en algún clavo.
A veces he hojeado una novela mía ya publicada y, oh, mejor no hacerlo.
Vuelve a molestarme, pero de otra manera.
Y escribo para comunicarme con alguien que no soy yo, para hacerme presente en los demás, porque, si no, ¿por qué corrijo los textos? ¿Por qué soy exhaustivo en mi repaso de los sucesivos borradores? ¿Por qué entrego el texto final a una editora para que lo edite y publique y a la imprenta con miedo a la errata, a la frase inconclusa, al fallo estructural, al qué dirán?
Nunca me pregunto para qué escribo, sin embargo, y me irrita la pregunta. La respuesta es tan sencilla...
¿Para qué vive uno? Uno vive porque sí y para los demás. Uno escribe novelas también porque sí, y también para los demás; uno escribe como podría estar redactando wasaps contra la última ocurrencia del cuñado, o como podría estar construyendo castillos con mondadientes, para nada, para darse el gusto y luego también para darle un pequeño regalo a la vanidad, porque también el constructor de castillos con mondadientes necesita un aplauso, una sonrisa, una palmada en la espalda, el parabién del prójimo.
Y sé que escribo para nada —y no hablo de estupor existencialista, sino de nada en sentido material—, porque nada o casi nada he logrado con la escritura salvo un montón de amigos en Facebook a los que, sin embargo, apenas les gustan mis posts.
Si quieres gustar en Facebook o en Twitter, hazte ministro de Cultura o subdirector del Cervantes, o ponte a repartir favores (pero esto solo puedes hacerlo con el cargo). Los escritores no gustamos salvo cuando tenemos un cargo, que lo mismo puede ser el de ministro de Cultura o Asuntos Sociales que el de autor de best sellers. Y tanto para lo uno como para lo otro se necesita esfuerzo y suerte. (La suerte es del que la persigue, suelen decir quienes nacieron con ella metida dentro del pan, debajo del brazo).
La suerte no existe, sino que depende de Dios, me decías tú, y de rezar, de rezar mucho, y acabo de recordar uno de mis últimos combates de lucha libre en el instituto. Vinisteis a verme Jim y tú (y no sé si también Martin), y gané a aquel negro temible contra todo pronóstico. Estuve sobre mi sudoroso y tozudo contrincante segundos que se me hicieron minutos, pero el tío no se rendía, no pegaba su espalda a la lona por más que yo presionara, la combaba con enorme resistencia, hasta que el árbitro, por fin, me dio la victoria tras un postrero embate de furia.
—Rezaba por ti, le pedía al Señor: dale fuerzas, por favor, dale fuerzas para ganar —me dijiste al llegar a casa.
Así que al afroamericano lo derrotó el Señor y no yo. Pobre chaval. Él pensaba que estaba luchando contra mí y resulta que lo hacía contra el Espíritu Santo. Qué abuso de poder por nuestra parte, Rebecca.
El escritor solo debe escribir de lo que conoce, se dice también, que es la manera sencilla de parafrasear a Vargas Llosa: el escritor no elige los temas, los soporta. (Frase que tal vez se le ocurrió antes a Flaubert).
Es buena la frase, pero como te dé por soportar el tema del aburrimiento nos vas a aburrir a todos contigo, colega. Así que cuidado con Robbe-Grillet y sus ocurrencias.
También dicen que la imaginación es la loca de la casa, y luego se quejan de machismo con razón o sin ella. Si fuera masculina, la imaginación sería el aventurero del lugar. O no. La locura es vocablo femenino, pero tiene tan buena prensa entre los artistas que algún poeta menor, como no se sentía poeta del todo, se fue a vivir al manicomio de Mondragón (un lugar del País Vasco, Rebecca, en el norte de España). Finalmente no se sabía si estaba loco por poeta o si era poeta por loco. Daba igual. Ahí está la obra sensacionalista de Leopoldo María Panero para que juzgue el lector presente y futuro, para que juzgues tú, Rebecca (desde el más allá):
Hombre normal que por un momento
cruzas tu vida con la del esperpento
has de saber que no fue por matar al pelícano
sino por nada por lo que yazgo aquí entre otros sepulcros
y que a nada sino al azar y a ninguna voluntad sagrada
de demonio o de dios debo mi ruina.
A mí me gusta, qué quieres que te diga.
Y qué bien le queda María a su nombre, Leopoldo María, le proporciona el aderezo que necesita su biografía de loco y de poeta. María por la Virgen, madre de Dios, esa mujer que para ti no merecía mayor consideración que cualquier otra. Haber parido virgen al mismísimo Jesucristo, ya ves tú qué mérito.
Hasta la vida más sensata nace de la insensatez de un hombre y una mujer en feliz o infeliz cópula; de la misma insensatez nacen las mejores ficciones. La ficción no es más que memoria que se recicla con la alteración insensata, feliz o infeliz, del trabajo imaginativo, que no proviene de la cabeza, sino de las terminaciones nerviosas de las falanges, pues la verdadera imaginación está en la actividad de los dedos que pulsan las teclas. No hablo del bolígrafo porque ya no existen escritores que lo usen salvo para dejar notas en la nevera. Entonces, cuando yo agarro el Bic negro o azul y garabateo algo en el bloc no estoy escribiendo nada, sino que voy a arrancar la hoja para dejar una nota en la nevera: «Acuérdate de comprar melocotones». El mensaje es para ella (Alessia) o para mi yo futuro. O estoy tomando aire para empezar a escribir en el ordenador, que es la metáfora sencilla para expresar que allí también se corre hacia una meta: el final de la novela o del cuento, el principio del repaso al borrador.
Porque una vez que termino la novela falta todo el trabajo real: repasar una y otra vez el borrador hasta hacer que no sea ya solo un borrador, sino algo que pueda permitirse publicar un editor con o sin criterio, insensato o sensato, infeliz o feliz, independiente o pendiente del gran grupo multinacional al que se deba.
Nada hay más perro que un perro que ladra. Esto no significa nada, pero lo significa todo, porque un ladrido nos sitúa en el centro mismo de lo perruno. Un hombre que ladra es tan raro que solo está en la imaginación del escritor fantástico y en el delirio realista del dictador cruel, que se puede permitir proyectar sobre la realidad bastantes fantasías, como un niño consentido. Se decía que Mao obligaba a sus subalternos a ladrar en prueba de fidelidad. La imaginación, en resumen, es nombrar cosas, pero no de cualquier manera, sino para desbaratar la convención, para inventar más cosas, que a veces no son cosas, sino sintagmas más reales que las propias cosas. El perro es una cosa (en sentido amplio); los macarrones son otra. Los macarrones perrunos son una cosa nueva, que nacen de un sintagma insólito; intrépido, dirán algunos, estúpido, dirán otros (tan intrépido como estúpido, sentenciarán los más aristotélicos).
¿Quién no ha comido alguna vez macarrones perrunos?
Yo me tomé unos no hace tanto tiempo, en tu casa, Rebecca, con Jim ya muy deteriorado, en silla de ruedas y mudo. Me recibiste encorvada y sonriente, dando gracias a Dios por volver a verme, y cenamos esos macarrones perrunos, que me demostraron cuánto se había deteriorado tu habilidad culinaria. Y tuve la sensación de que algo muy injusto os había sucedido a Jim y a ti: un envejecimiento repentino, y esos macarrones perrunos eran el síntoma más leve de tu pérdida de facultades. A lo lejos, para colmo, ladraban unos perros que parecían reprocharnos el robo de su comida. Cuando llegué al hotel, esa noche, sentí calor en las mejillas. Eran las lágrimas que me caían como gotas de cera.
El problema de lo autobiográfico es que lo imaginativo se cuela en los recuerdos. Todo lo que uno recuerda es sospechoso. Los recuerdos son reflejos de la realidad. Pero, sin ánimo de ponerme filosófico, ¿qué es la realidad? Tiene mérito narrar la nada. Ya se ha ido. Volverá, pero no en este momento. Decía Marco Aurelio que solo el presente nos pertenece. Y el presente es la nada. No tenemos nada. No somos nada. La nada es el territorio del budismo y de la meditación, por eso si meditas desaparecen tus tensiones (se las traga la nada).
Los recuerdos tienen una cualidad esencial, que son una mentira tan vigorosa que se disfrazan de verdad. Hay más verdad en el corazón que en el cerebro, es más certera la emoción de un suceso que su captura fotográfica. El cerebro miente, tergiversa o se inventa los datos, es manipulable hasta el delito —los criminales siempre son inocentes— y solo mediante la narración logra consolidar su percepción de la realidad. El cerebro es una máquina de producir mentiras. El corazón no. En el corazón radica toda la verdad que llevamos dentro, y todo lo que recordamos solo tiene un lado real, el que proviene de ese órgano turbulento del que pende nuestra vida blanca o negra o gris, como la de la mayoría. Por eso es tan importante la emoción en un relato. No me cuentes que tu novio te dejó, les suelo decir a mis alumnas de escritura creativa (todas chicas, todas inteligentes, todas impactantes, todas atractivas), cuéntame la humillación, la tristeza, la emoción del suceso. Invéntate a tu novio, ponle otra cara, otro nombre, otra biografía y otra ciudad, pero sé fiel a lo que sentiste por culpa de su traición. Puedes cambiar a tu novio por un juguete (el que te robó cualquier Melisa de tu infancia), puedes hacer de tu novio una mano que se pierde en un accidente de tráfico, una mano que te obsesiona y echas en falta, puedes transformar el desencuentro con tu novio en un tumor cerebral o de huesos, lo que no puedes cambiar es tu desolación, la que él te produjo cuando te fue infiel o se fue con otra, y eso es lo que debes transmitirle al lector. La herida es lo relevante, no la causa de tal herida; a partir de ahí, métela en el papel y que se reproduzca, que reviva allí. Novios y novias hemos tenido todos. Hombres y mujeres hay más que coches, dicen los cuñados (y tienen razón), lo que no hay tanto es gente capaz de narrar el dolor de una ruptura amorosa, porque una ruptura amorosa, por tremenda y lacerante que sea, no es más que una anécdota que se repite todos los días, a todas horas y en todas las latitudes del planeta. Es la anécdota más intrascendente del mundo. Ahora mismo debajo de mi balcón, bajo los geranios —que acabo de regar—, hay un hombre que llora. A ver si es capaz de hacer un relato con su dolor. A ver si es capaz de narrar y transmitir lo que le pasa; a ver si puede sacar provecho de ese dolor, darle una segunda oportunidad.
Lo dudo.
No me cuentes que Rebecca era una mujer fanática, que fue tu madre durante once meses cuando tenías dieciséis años, y que ejerció de tal en su mejor faceta, intentando darte afecto y una educación, pero una educación religiosa, evangélica, dañina, talibán; cuéntame los sentimientos que removió en ti. Qué difícil aplicarse el cuento, Dios santo.
No sé si puedo, querida Rebecca, no sé si puedo hacerte justicia ahora que te has ido.
Un recuerdo puede ser falso desde la perspectiva de los sucesos que recreamos, pero jamás lo será desde la emoción que revivimos. Mis recuerdos son sentimentales, y por ahí sé que jamás miento, pero el anecdotario quizá sea una mentira mayúscula, con seguridad aquel rescate de la guardería no fue tal y como lo rememoro, aquella primera incursión en el colegio tampoco, a lo mejor no subí ninguna escalera forzado por mi madre, aquella imagen de mi primo en calzoncillos es falsa, quizá no me llame como digo llamarme. Puede ser. Pero sentimentalmente todo es tan veraz como el sol y por eso mi primo sigue siendo Tarzán, incluso ahora que padece los cincuenta años.
La primera vez que mi hija mayor se escondió, con dos, tres o cuatro años —el dato es, de nuevo, irrelevante—, me di cuenta de que un episodio sustancial de mi vida infantil había sido una farsa.
—¿Dónde está? ¿Dónde está Carmina? No la veo —decía yo.
Y ella se tapaba la cara con la cortina traslúcida.
Quedé perplejo ante mi propia ingenuidad. Hasta aquel momento la anécdota de mi ocultación en el rescate de la guardería había sido tan contundente que no me daba cuenta de que aquella profesora inglesa me vio perfectamente detrás del colchón, pero decidió hacer «como que no me había visto».
Lo que para ella no fue nada, sino producto de una elección caprichosa —venga, bah, voy a dejar que este niño se salga con la suya—, para mí constituyó una emoción casi épica, toda una experiencia que se adosó a mi identidad. Durante lustros consideré aquel episodio como un momento cumbre en mi vida personal, como un hito histórico, hasta que yo fui para mi hija la profesora británica y entonces comprendí la verdad.
Pero nadie le quitará a mi hija la emoción de no haber sido descubierta por mí. Aquello generó conexiones neuronales, sinapsis, carácter, confianza. O nada, no sé. Cada persona es un mundo. Y mi mundo no tiene por qué ser el suyo.
Quizá no fue Melisa quien me requisó el juguete para luego entregárselo a una niña, pero Melisa es sinónimo de deslealtad, de injusticia, de absurda severidad, de abuso gratuito.
Algo haría, pues.
Y encima la recuerdo fea, alta y vestida de negro, como un cardo del campo maltratado por el sol. La altura no es ningún defecto, todo lo contrario, pero sí si eres mala hierba; entonces, es un agravante del abuso. Las malas personas, mejor breves y pasajeras. Melisa era un dibujo de Carlos Jiménez, el gran autor de cómics. Así la recuerdo yo. Cuando abro Paracuellos veo a Melisa. Es decir, el arquetipo de Melisa ya lo creó Carlos Jiménez en su cómic memorable.
Tengo el dudoso honor de haber padecido a un personaje de Carlos Jiménez.
Era una época muy politizada aquella, años setenta y ochenta en España. Un amigo me recuerda con diez años diciéndole que Jimmy Carter era un tipo cojonudo y que no entendía por qué los norteamericanos habíais votado a Ronald Reagan. Los niños, claro, repetíamos en el recreo lo que escuchábamos en casa. Creo que en aquel tiempo tú no eras aún born again christian y votaste demócrata. Al menos, Jim se solía burlar de tu pasado demócrata.
España intentaba la transición a la democracia y la política se transformaba en el oxígeno que respiraban los niños, igual que respirábamos tabaco negro en el Seat durante los desplazamientos del mes de agosto. Mi padre despotricaba de Adolfo Suárez, como antes había despotricado de Franco (y le expulsaron de la universidad por ello), y como despotricaría de los que vinieron después. Mi madre despotricaba menos, porque siempre ha tenido un punto de vista más templado. Conservo el recuerdo de la mayoría absoluta del PSOE en 1982, algo así como los demócratas de España. Por la noche había tenido que irme a la cama sin enterarme del escrutinio. Hay alondras y búhos, decía mi madre, y yo pertenecía a la clase de las alondras, es decir, de quienes se dormían rápido y se levantaban pronto, ambas cosas contra mi voluntad. Tantos años después sigo sin ponerle cara a la alondra; una especie de gorrión, creo, con el que comparto ritmos circadianos.
Me dormí aunque no quería dormirme, sentía la emoción latir en la casa como si las paredes vivieran, y toda emoción es adictiva, por eso tanta gente se apunta a las izadas de bandera y a los himnos nacionales (y a las celebraciones religiosas, Rebecca). Pero, alondra como soy, me quedé dormido en el sofá y desperté en la cama.
Al llegar por la mañana al salón, mi padre seguía frente al televisor, igual que lo había dejado de noche, como un búho. Recuerdo su alegría: «Hemos sacado mayoría absoluta», en primera persona del plural, y me mostró el dedo pulgar en el único día de su vida en que se identificó con la victoria electoral de un partido político. El colegio, un reducto nacional católico, parecía un velatorio. Una profesora se quejó con amargura, dijo que la gente había votado a Felipe González por guapo. La mujer tenía un gusto estético un tanto raro, la verdad, amén de una voz atronadora (la apodábamos la Tormenta). Un compañero de clase me dijo que el PSOE lo haría tan mal que en cuatro años gobernaría la derecha y cuando decía la derecha él pensaba más en Blas Piñar, un célebre ultraderechista, que en Manuel Fraga, el líder de los conservadores españoles. O quizá en ambos. Unos lustros después volví a encontrármelo y seguía gobernando el PSOE. Él se había afiliado al partido, lo cual me hizo comprender que se había alejado de la ideología de su familia o que tuvo razón y, en cierto modo, ganaron los suyos, pero de otra manera.
Con excepción del tiempo en que estuve en tu hogar, Rebecca, pasé de la infancia a la universidad casi sin enterarme, que es como decir que mi adolescencia fue silenciosa, no dejó huella, no grabó una muesca en mi corazón. No recuerdo nada de la adolescencia. Nada bueno. No recuerdo que me gustara nada de aquella época, por eso mantengo en barbecho las emociones que se derivan de ella. Prefería, en aquel tiempo, que todo fuera distinto, pero sin saber por qué, por un rencor difuso, sin destinatario, el de sentirme abandonado por el mundo, y el mundo quizá era la infancia. No sabía qué había venido a hacer a la Tierra ni por qué andaba con dos piernas en vez de a cuatro patas. Recuerdo una borrachera en la que me puse a caminar a cuatro patas, de hecho, por un jardín urbano y una señora me preguntó por qué lo hacía.
—Porque acabo de vomitar —le respondí, sencillamente.
No me gustaba la radio, pero me pasaba las noches escuchando a José María García, un locutor histriónico que era capaz de provocar mi indignación con su denuncia sobre el deterioro de un polideportivo en desuso en Alcantarilla, Murcia o Jaén. Que me hizo comprender muy pronto la importancia de la emoción en los relatos, en cualquier relato.
Me gustaban las chicas de una manera atolondrada, sin comprenderlas, sin saber cómo acceder a su mundo misterioso, en el que se intuían premios benéficos y saciantes, pero para el que la valentía necesitaba de un corazón sereno, de una voz templada y de unos ojos que supieran disimular el deseo. Un amigo y yo nos pasábamos el día hablando de ellas. Le pregunté con cierta culpa:
—¿Tú crees que los mayores están tan obsesionados como nosotros?
—No. Mi hermano tiene dieciocho años y no habla de mujeres.
Pero hoy sé que con ochenta y un años los hombres siguen hablando de ellas.
El deseo es más potente que la inteligencia, lo desbarata todo. Pero nadie me había enseñado que la tensión también estaba en la chica. Y aun así me recuerdo con dieciséis años en un bar muy conocido de Malasaña, La Vía Láctea, hablando con una chavala de ojos negros como el carbón, pero brillantes como la plata. Recuerdo que se lo dije, acuciado por una inspiración cervecera.
—Tienes unos ojos relucientes como la plata.
Y con esa frase me gané su simpatía.
Fue todo un aprendizaje para mí: un halago espontáneo, sincero, podía derrumbar muros muy altos.
Con el tiempo, tuve un amigo de rostro extraño, difícil de ver, que sin embargo se plantaba frente a las mujeres con enorme solvencia, pues era consciente del valor del piropo. Y cuando empezaba no terminaba nunca de piropear, se volvía insufrible y ligaba, vaya que sí. Sus elogios eran como una tuneladora que se abría paso hasta la intimidad de la víctima.
La chica llevaba cadenas en los pantalones, en la chupa de cuero y en la camiseta rota y negra, y yo era mod (una tribu urbana de origen británico, Rebecca, como todas las tribus urbanas de entonces). ¿Qué hacía yo con una heavy? Dieciséis años recién cumplidos, mi primera experiencia de cierta intimidad con una chavala y resulta que la chavala era de otra tribu urbana. Al llegar a casa despegué de las paredes los pósteres de The Jam y The Who. Había traicionado a los míos. Siempre he tenido algo de fanático, como tú, algo de cuadriculado. Pero, joder, qué bien se sentía uno al abrazar y apretar el cuerpo de la chica. Y los Jam en la pared, mirándome con gesto acusatorio. Les podían dar mucha morcilla.
—Papá, ¿tú crees en Dios?
—No.
Así fue, grosso modo, el diálogo con mi padre con nueve o diez años sobre tema tan trascendental. Fue un diálogo raro, brusco, más teniendo en cuenta que mis ateos progenitores me habían matriculado en un colegio con reminiscencias nacional católicas (porque el colegio público de aquel pueblo era un barracón, y su horario, incompatible con su trabajo, alegaron).
La metáfora del gusano que se convierte en mariposa vale para la adolescencia, como vale para la adolescencia cualquier metáfora, en realidad. Y la transformación opuesta. He conocido a muchos niños mariposa, y lo digo sin segundas, que se tornaron gusanos y ahora caminan como si lo hicieran bajo tierra, con la cabeza hundida en los hombros, mirando hacia las profundidades de lo que fueron y ya no son. Abogados, enfermeros, informáticos, fontaneros, mecánicos, auxiliares administrativos, parados que tuvieron un pasado que idealizan delante de una cerveza, de un whisky o de un gin-tonic y, sobre todo, en la soledad de su pensamiento: cuando se ponen delante del ordenador en la oficina siniestra para imprimir la factura del cliente o la solicitud de empleo. El chico triunfador, la chica triunfadora, el niño fortachón, la niña resplandeciente corren el peligro de llegar a la vida adulta y perder su fuerza y su brillo, y transformarse en adultos con un orgullo herido y melancólico, con una vanidad lastrada por el presente, inadecuada, que solo pueden permitirse sacar a pasear cuando regresan los domingos a casa de sus padres para tomar la paella o el cocido familiar, y vuelven a ser ruidosos y abusones, y destacan como destacaron en el periodo perdido de su niñez o de su adolescencia, del que solo queda una nostalgia dañina. La infancia está bien, es mágica, pero la adolescencia es el periplo más problemático de un hombre. Aquel en el que uno, borracho, se tumba en medio de la carretera a las seis de la mañana para sentir qué pasa si no pasa nada. Y lo que podría haber pasado es un camión de la basura o un coche. Aquel en el que uno se pelea en el metro y da su merecido a un fanfarrón mayor que él, y se va orgulloso a casa con la nariz sangrando, como si escapara de las fosas nasales la misma sangría que ha bebido poco antes con cara de pasárselo bien, pero pasándolo mal. Aquel en el que uno hace botellón cuando aún no se le llama botellón.
Solo los grandes novelistas pueden hacer algo bueno y sustancioso con la adolescencia, porque la adolescencia requiere de mucha ficción para transformarse en un relato feliz. ¿Cómo narrar, por ejemplo, mi etapa en tu casa, Rebecca...? Fue una etapa...
Y, sin embargo, lo estoy intentando.
Preferiría narrar la infancia o la edad adulta, y en todo caso la adolescencia como transición, como pegamento fatídico entre ambas fases, pero me gustan los retos, me fortalecen, me envalentonan y me retienen frente al folio en blanco. Un adolescente es el personaje ideal para contrarrestar al niño y al adulto. Un adolescente es un hombrecillo con granos —siempre los granos, dentro o fuera del cuerpo— y mucha capacidad para hacer verosímil cualquier ocurrencia literaria, esa es su ventaja como personaje, su credibilidad, pero jamás será un personaje feliz. El adolescente puede volar muy alto en globo sin más explicaciones o suicidarse porque sí, porque es adolescente (y quizá también islandés, donde por lo visto se suicidan mucho y bien, o sea, demasiado), pero por eso nada de lo que haga se nos antojará un acierto ni un acto encaminado a su beneficio personal. En la verosimilitud de cualquier dislate que cometa, solo en esto, radica el interés del adolescente como personaje narrativo (que no es poco). Las tribulaciones del adolescente son un buen remanso de paz para quienes necesitan estudiarse mirando hacia el pasado. Sus tormentas emocionales son un maná para psicoanalistas, terapeutas gestalt, conductistas y toda clase de psicólogos rapaces. Yo prefiero la niñez porque si me pienso con dieciséis años me veo como soy ahora, un adulto imperfecto, o sea, un adulto como cualquier otro.
En tu casa me hice hombre, Rebecca.
Entonces, todo lo anterior es niñez y no adolescencia; entonces, la adolescencia no existió o quizá solo en tu casa o he sido un adolescente toda mi vida.