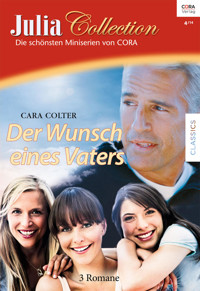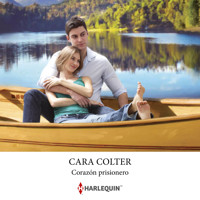1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
Dylan McKinnon era atractivo, seguro de sí mismo y tenía algo que lo hacía irresistible para el sexo opuesto. La florista Katie Pritchard sabía muy bien el efecto que Dylan tenía en las mujeres, pues era su mejor cliente. Y muy a su pesar, ella también había quedado cautivada por sus encantos. Parecían la pareja imposible y seguramente lo eran, pero Katie sabía que el playboy era mucho más de lo que parecía a simple vista...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2007 Cara Colter
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Perfecta unión, n.º 2183 - diciembre 2018
Título original: The Playboy’s Plain Jane
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1307-070-4
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Y CREO que unos cuantos lirios también –suspiró la señora Johnson, con tristeza–. A Gertrude le encantaban los lirios.
Katie miró su reloj. Era casi la una. No podía decirle a la señora Johnson que volviera más tarde para encargar una corona funeraria porque ella tenía el capricho de mirar a través del cristal del escaparate. Pero cuando entró en la floristería diez minutos antes le dijo que tenía prisa. Deberían haber acabado ya.
Katie dejó el bolígrafo sobre el mostrador. Al fin y al cabo, ella era la propietaria de Flower Girl. Era la jefa. Si quería acercarse al escaparate, podía hacerlo.
–Perdóneme un momento. Tengo que mirar una cosa en el escaparate…
Sin prestar atención a la sorprendida mirada de la señora Johnson, Katie salió del mostrador y volvió a colocar por enésima vez un jarrón de brillantes gardenias que representaban la esperanza y los sueños.
Justo en ese instante, apareció el hombre al que más despreciaba en el mundo. Dylan McKinnon iba corriendo, moviendo brazos y piernas al ritmo, su pelo oscuro al viento.
Aquel día llevaba una especie de cazadora deportiva sin mangas, el complemento perfecto para un hombre con unos bíceps de ensueño. Y ese hombre hacía que se le encogiera el estómago.
La cazadora estaba diseñada para lucir sus atributos, sin ninguna duda. Como los pantalones cortos, que dejaban al descubierto unas piernas largas y bien formadas.
«Patético», se dijo a sí misma, sabiendo que no era a Dylan McKinnon a quien despreciaba sino a sí misma por su debilidad.
Llevaba el pelo, del rico color de un café expreso, un poco demasiado largo. Le recordaba a los guerreros escoceses de antaño que, con un apellido como McKinnon, debían de haber sido sus antepasados.
Tenía la nariz recta, un hoyito en la barbilla y pómulos altos. Y estampado en aquel rostro perfecto había un gesto de determinación, una concentración que casi daba miedo.
Sus ojos, enmarcados por unas pestañas de pecado, eran más azules que el cielo antes de que se pusiera el sol. Y tenían el brillo de un hombre decidido, un hombre que se conocía bien a sí mismo y al mundo.
Katie odiaba que le gustase tanto verlo correr, pero Dylan McKinnon no era el soltero más cotizado de Hillsboro, Ontario, por nada.
«No te pares», le suplicó mentalmente cuando llegaba a la tienda. Katie se echó un poco hacia atrás para que no la viera y prácticamente corrió hacia el mostrador. Había conseguido llegar y ponerse las gafas cuando Dylan empujó la puerta de la floristería.
–Hola, Katie, querida.
–Estoy terminando con un pedido –dijo ella, con su tono más profesional–. Enseguida estoy con usted.
La sonrisa hacía desaparecer un poco al guerrero, pero la ceja levantada parecía decir: «Ninguna mujer se ha atrevido a hacer esperar a un McKinnon».
–No, no, usted primero, señor McKinnon –dijo sin embargo la señora Johnson.
–Dylan, por favor. ¿Está usted segura? –preguntó él, con su mejor sonrisa.
–Sí, claro, claro.
–Katie, querida…
–Señor McKinnon.
–¿Qué te parece mi nueva cazadora? –le preguntó él entonces, como si no estuviera saltándose la cola, como si la señora Johnson y ella tuvieran todo el tiempo del mundo.
Katie comprobó que la cazadora deportiva marcaba sus pectorales, el estómago plano, los abdominales… y tuvo que tragar saliva. Cuando levantó la mirada, vio en los ojos de Dylan McKinnon que sabía perfectamente lo que estaba pensando. Pero no pensaba decírselo.
–Yo creo que una cazadora debería tener mangas.
–Es para correr. Y para correr hay que tener los brazos libres. Además, si tuviera mangas daría calor. La han diseñado nuestros ingenieros y entrará en producción la semana que viene.
–Tiene capucha –señaló Katie.
–¿Y?
–¿Para no tener frío en la cabeza? –dijo ella, sarcástica–. ¿No es más importante no tener frío en los brazos?
–La razón por la que se ha diseñado sin mangas es el sudor.
–¿El sudor?
–Por dentro lleva un forro que impide la sudoración –le explicó él, bajando la cremallera.
Katie hizo un apresurado gesto con la mano para evitar que se la quitara y Dylan McKinnon levantó una ceja, como si hubiera adivinado que llevaba demasiado tiempo sin estar con un hombre y era más bien dada a los mareos.
–¿Va a decirme qué quería?
–Katie, querida. Necesito que envíes unas flores a…
–Heather –terminó ella la frase.
–Sí, Heather. Gracias.
–¿Qué quiere que ponga en la tarjeta?
–Pues…
Katie hizo un rápido cálculo mental. Aquél era el tercer ramo para Heather…
–¿Algo así como: «Lo siento, se me olvidó»?
Si a él le molestaba ser tan predecible, no lo demostró. Todo lo contrario, asintió con la cabeza como si fuera lo más normal del mundo.
–Perfecto. Ah, y quizá deberías enviar algo a Tara también.
«Ya que a Heather se le está acabando el tiempo», pensó Katie. Tara siempre estaba allí, esperando entre novia y novia. Pobre Tara. Pobre Heather.
Dylan se volvió, saludó con la cabeza a la señora Johnson y salió alegremente de la floristería. La tienda, unos segundos antes llena de color, de repente parecía gris y triste, como si Dylan se hubiera llevado con él todo el color y la alegría del mundo.
–¿De verdad era Dylan McKinnon, de los Toronto Blue Jays? –preguntó la señora Johnson, llevándose una mano al corazón.
Dylan McKinnon no había lanzado una bola en cinco años. De hecho, en opinión de Katie, había tenido la carrera profesional más corta en la historia del béisbol y, por lo tanto, era más famoso de lo que merecía.
–El mismo.
–Vaya, vaya –murmuró la señora Johnson.
Jóvenes, mayores. Daba igual. Dylan McKinnon tenía ese algo que lo hacía irresistible al sexo opuesto.
«Feromonas», pensó Katie. Las emitía con el sudor, como una llamada primitiva que ordenaba a una mujer elegir al más alto, al más fuerte, al más grande. Y cuando ese hombre era, además, tan irresistible como Dylan McKinnon, ninguna mujer tenía posibilidad alguna de escapar.
Pero para una que tuviese cerebro, no había excusa. Aunque a saber lo que habría pasado si se hubiera quitado la cazadora…
«Floja», se regañó a sí misma.
–Bueno, sobre los lirios para Gertrude. ¿Qué clase de lirios…?
–¿Vive por aquí? –la interrumpió la señora Johnson–. Mi nieta es fan suya.
«Si quiere usted a su nieta, aléjela de ese hombre».
–Me parece que no vive por aquí –dijo Katie.
En realidad, las oficinas de su empresa de ropa deportiva estaban a la vuelta de la esquina, pero Katie no vio razón para contárselo. Jamás volvería a encontrar aparcamiento si las mujeres de Hillsboro se enteraban de que Dylan McKinnon trabajaba allí.
–¿Las flores para Gertrude? –insistió.
–Ah, sí.
–Como le gustaban los lirios, ¿qué le parecen lirios del valle? Representan el retorno de la felicidad.
–Ah, qué bonito. Gracias, Katie. Una de las razones por las que siempre compro aquí es porque tú sabes todas esas cosas.
–Será una corona preciosa, no se preocupe –le prometió ella.
Pero luego tendría que hacer el ramo para Heather Richards. Quizá unas rosas amarillas. Una advertencia de la decepción que iba a llevarse… aunque una chica como Heather no entendería el significado de las rosas amarillas.
Como la mayoría de las mujeres en las que Dylan McKinnon estaba interesado, si no eran famosas antes de aparecer de su brazo lo eran luego. Y Heather era una pequeña celebridad en Hillsboro ya que había sido elegida Miss Biquini.
Y a Tara le enviaría azaleas, que significaban «ten cuidado».
–Dylan parecía conocerte muy bien –insistió la señora Johnson–. Te llamó «Katie, querida».
–Siempre me llama así. Es un buen cliente.
–Me parece encantador que te llame así.
–Bueno, el señor McKinnon ha hecho de su trato con las mujeres un arte –replicó Katie, irónica.
Y ella lo sabía bien porque llevaba enviando ramos de flores a unas y a otras desde que abrió la floristería un año antes.
No quería ser malvada porque Dylan McKinnon siempre había sido encantador con ella. Pero, claro, el encanto era lo suyo. Cada vez que entraba en la tienda le resultaba difícil no creer que era la única chica en el mundo, que a él le importaba, que la encontraba interesante.
Pero, por supuesto, esa era precisamente la razón por la que podía conseguir a cualquier mujer. Además, era su mejor cliente y no sólo le encargaba flores sino que la recomendaba a sus amigas. Casi todas las ex novias de Dylan McKinnon acababan siendo clientes de la floristería.
Pero estaba segura de que la señora Johnson no parecería tan encantada, y tan dispuesta a enviarle a su nieta envuelta en papel de regalo, si supiera la verdad.
A pesar de su apariencia de amabilidad, el verdadero carácter de un hombre se veía en las flores que enviaba.
Las de Heather, por ejemplo. Era la tercera vez que le enviaba un ramo. Ése sería el ramo de pedir perdón. Seguramente se le habría olvidado una cita o la habría dejado plantada en alguna parte.
Si seguía con su patrón de siempre, y no había razón para pensar lo contrario, habría un cuarto ramo. El ramo de «encantado de haberte conocido». Y entonces Heather sería historia, junto con otra docena de mujeres.
Una docena de mujeres en un año. Una por mes. Era una vergüenza.
Y luego estaban las chicas que lo esperaban eternamente, que recibían un ramo ocasional cuando la novia del momento dejaba de interesarle. Tara, Sarah, Janet y Margot. Y otra, alguien para quien Dylan McKinnon compraba flores todos los viernes. Pero las elegía él mismo y se las llevaba con él.
¡Enviar las flores de Dylan McKinnon era como leer su diario íntimo!
Y lo peor de todo era que conocía bien a aquel hombre y, sin embargo, no podía dejar de acercarse al escaparate cada día para verlo correr. Lo peor era que aún se ponía colorada cuando le sonreía, que seguía sintiendo aquel anhelo absurdo cada vez que la miraba.
Dylan McKinnon entró en su oficina mirando el reloj. Una milla en seis minutos y medio. No estaba mal para un tipo a punto de cumplir los veintisiete años. Nada mal. Su pulso ya había vuelto a la normalidad.
Dylan miró la recepción con expresión satisfecha. La decoración era rica y sensual, con sofás de piel marrón, una alfombra turca, buenos cuadros, luces adecuadas. Había un jarrón con flores de la tienda de Katie, rosas de color melocotón que parecían tener luz interior, sobre el mostrador de recepción. En resumen, una oficina que no estaba nada mal para un hombre que ni siquiera había ido a la universidad.
–¿Podrías llamar a Erin, del departamento de diseño? –le pidió a la recepcionista–. Dile que estoy pensando que la capucha de la cazadora debería ser desmontable. Y las mangas también. Al fin y al cabo, es una cazadora. Bueno, dile que me llame.
–Sí, ahora mismo.
Margot era una chica preciosa. Y casada, afortunadamente. Dylan no salía con mujeres casadas o que trabajasen para él y eso demostraba que era un hombre de principios; algo que sorprendería mucho a Katie, la chica de la floristería.
Entonces sacudió la cabeza. ¿Qué le importaba a él que Katie lo mirase con desaprobación cada vez que entraba en su tienda? Era entretenido sacarla de quicio, se dijo a sí mismo. Incluso había pensado alguna vez pedirle que saliera con él. Sabía que no salía con nadie y había algo en ella que le intrigaba, pero era mucho más complicada que las chicas con las que solía salir.
La recepcionista le entregó un montón de notas con llamadas.
–Una de tu padre y otra de tu hermana.
–¿Y todas estas?
–Son de la señorita Richards.
–Ah –murmuró Dylan. No le apetecía hablar con su padre aquel día. Y quizá tampoco al día siguiente. En cuanto a Heather, sí, la había dejado plantada la noche anterior. Quería que fuera con ella a un desfile de moda y él no iba a desfiles de moda. Le había dado a entender que podría ir porque no le gustaban las discusiones, pero no había prometido acompañarla. Aparentemente, había pospuesto lo inevitable.
Heather empezaba a producirle dolor de cabeza. ¿Por qué las chicas como Heather siempre actuaban como… en fin, como Heather?
De manera posesiva, exigente, predecible.
Predecible.
Eso era él para Katie. Y no sabía si sentirse molesto o divertido porque lo conociera tan bien.
Pero aun así, ¿cómo había sabido qué debía poner en la tarjeta?
La brujilla era adivina. Y muy lista. Y transparente. Había estado a punto de desmayarse cuando se desabrochó la cazadora. Era de una ingenuidad que le resultaba muy intrigante. Una vez le había contado, con desgana y a la fuerza, que estaba divorciada. Curioso para una chica que parecía tener escrito en la cara las palabras «para siempre».
El hecho de que él fuera predecible para alguien como Katie Pritchard le resultaba turbador.
Y para no seguir pensando en ello decidió llamar a Tara.
–Hola, hermanita. ¿Cómo estás?
Podía oír a su sobrino de catorce meses, Jake, berreando al fondo.
–Llama a papá de una vez. ¿Se puede saber qué te pasa?
Su hermana era siete años mayor que él y Dylan había aceptado tiempo atrás que nunca iba a mirarlo como un gran atleta o como uno de los empresarios de más éxito en Hillsboro. Para ella, sólo era su hermano pequeño, al que había que gritar y echar la bronca constantemente.
–Y, por favor, ¿quién es esa mujer con la que te hacen fotografías? ¿Miss Lucha Libre en el Barro?
–¡No es Miss Lucha Libre en el Barro! –protestó él. Sólo su hermana podría mirar a una chica como Heather por encima del hombro. Los chicos del pub Doofus’s, del que Dylan era copropietario, pensaban que estaba buenísima.
–Dylan, llama a papá ahora mismo. Y búscate una chica decente… aunque no creo que ninguna chica decente quisiera salir contigo.
–¿Cómo que no?
–Te lo digo en serio, ya eres muy mayor para pensar con… las hormonas, y demasiado joven para tener la crisis de los cuarenta. Mamá está enferma. No se va a poner mejor y tú no vas a cambiar eso montando en moto o saliendo con todas las rubias tontas de Hillsboro.
–No estoy intentando cambiar nada –replicó él, indignado.
–Ya.
–¿Y a qué llamas tú «decente», además?
–A una chica normal, sencilla, educada, lista… para variar. Tengo que colgar. Jake acaba de comerse una violeta africana. ¿Tú crees que son venenosas?
«Seguro que nada comparadas con tu lengua».
–Adiós, Tara.
–Dylan, te lo digo en serio, ya no te conozco. Pero sólo alguien que te quiere tanto como yo te dirá la verdad.
–Gracias –replicó él, irónico.
Pero después de colgar reconoció que su hermana tenía razón. Demasiada gente lo miraba con admiración… aunque su hermana no era precisamente una de esas personas.
Y tampoco lo era Katie Pritchard, la única mujer en Hillsboro que podría ser lo que su hermana llamaba «una chica decente».
Le había comprado una tonelada de flores, incluso después de que alguien le dijera que Katie solía enviar mensajes secretos con ellas. Pero, por el momento, ninguna de las chicas le había comentado nada.
Y a pesar de los mensajes secretos, le gustaba entrar en su floristería. Era como un oasis en medio de la ciudad. Perversamente, le gustaba que, aunque Katie apenas podía disimular que no aprobaba su comportamiento, siempre parecía a punto de desmayarse cuando amenazaba con hacer algo tan normal como quitarse la cazadora.
Le gustaba tomarle el pelo. Le gustaban esas pequeñas disputas con ella, aunque nunca hubieran tenido una pelea de verdad. Durante el último año las mujeres lo habían encontrado irresistible, pero no tanto como creía Katie. Iba a su tienda muchas veces cuando estaba aburrido y enviaba flores a su hermana, a la directora del departamento de Relaciones Públicas de su empresa, Sarah, que tenía sesenta años, a sor Janet, la monja que dirigía la catequesis…
A veces encargaba flores sólo para ver cómo Katie arrugaba los labios en un gesto de desaprobación cuando le decía: «En la tarjeta debe decir: De Dylan, con cariño».
Incluso las flores que había en recepción en aquel momento habían llegado con esa tarjeta, dirigidas a Margot, pero Dylan había quitado la tarjeta antes de que la viese la secretaria.
Y, por supuesto, una vez por semana, los viernes, entraba en la cámara frigorífica y Katie le dejaba elegir las flores que más le gustaban. Ése era un ramo que Dylan se llevaba con él. Katie nunca lo admitiría, pero Dylan sabía que nadie más entraba en esa cámara frigorífica. Él nunca le decía para quién eran esas flores y ella no preguntaba, pero seguramente pensaría lo peor.
Katie Pritchard lo encontraba predecible. Katie, que tenía aspecto de bibliotecaria.
Cada vez que lo veía se ponía las gafas. ¡Y esos vestidos! Que vendiera flores no significaba que tuviera que usar siempre vestiditos de flores, ¿no? Y con cuellos de encaje, además.
Katie tenía curvas bajo esos vestidos, estaba seguro, pero por alguna razón quería parecer menos atractiva de lo que era. Llevaba zapatos planos, como si le diera vergüenza su altura, lo cual le parecía asombroso. ¿No sabía que las modelos eran altísimas y delgadas, como ella? Bueno, la mayoría de las modelos no tenían pecho, pero ella sí. Y los suyos parecían de verdad.
Todo en Katie Pritchard se reducía a una palabra: «decente».