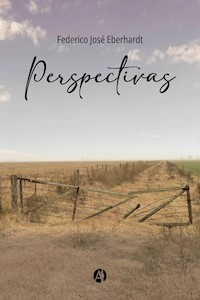
4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Perspectivas es una antología de cuentos escritos por Federico Eberhardt a lo largo de varios años donde, a través de distintas voces, el lector será testigo de anécdotas, historias, reflexiones y sentimientos personales del autor pero que pueden sentirse a la vez muy propios. Viajes aéreos con contratiempos, un enamoradizo empedernido, una tortuga que pierde la capacidad de querer y un adolescente que solo quiere vestirse "a la moda"; son solo una parte de esta interesante compilación de 20 narradores que nos dan su perspectiva y pensamiento sobre las cosas que les suceden en sus vidas cotidianas, comunes, pero tan singulares a la vez. Historias que no ves en la tapa del diario.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Federico José Eberhardt
Perspectivas
Eberhardt, Federico José Perspectivas / Federico José Eberhardt. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2022.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-2583-3
1. Narrativa Argentina. 2. Cuentos. I. Título. CDD A863
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Tabla de contenidos
Babel
Intruso
Ella
Sensaciones
Perspectiva
Mi lugar
El paciente
Un guijarro
Amueblado
Traición
Imborrable
Palabra
Buen amigo
Cuotas de poder
La rata
Bambula y suspensores
Policía
El señor tiempo
Gato negro
Escarmiento
A la gente luminosa que me rodea y que me ayudo a cumplir un sueño.A mis hijos, por quienes persigo mis sueñosA mis padres, que me ayudaron a imaginar a través de largas siestas dedicadas a la lectura.A los maestros y amigos que me dio la vida y me impulsaron con generosidad.A cada personaje de mis cuentos por los cuales guardo un gran cariño
Babel
“Y los dispersó de allí Yahvé por toda la faz de la tierra, y así cesaron de edificar la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque allí confundió Yahvé la lengua de la tierra toda, y de allí los dispersó por la faz de toda la tierra”.
Génesis 11 – 1,9
El viaje desde el centro de Buenos Aires hasta el aeropuerto de Ezeiza había logrado afectar mi habitual buen humor. El auto de alquiler no tenía aire acondicionado, el calor de la jornada todavía no se había disipado, y el conductor estaba seriamente empeñado en lograr que entabláramos una conversación, a pesar de que solo había obtenido monosílabos como respuesta a sus variadas preguntas.
Finalmente llegué al mostrador de Air France y empecé a tomar conciencia de que algunas cosas serían más difíciles de lo que había imaginado. Una amable señorita me recibió con un muy tierno “Bonjour”, que contesté con una imprecisa y utilitaria inclinación de cabeza. Mi cara le demostró que debía emprender un diálogo más amigable, y comenzó con algunas preguntas e indicaciones en un español retocado en sus acentos y terminaciones.
Me impresionó alguna insuficiencia expresiva, pero lo atribuí a alguna excepción, de esas que siempre existen.
Cuando me iba, su natural gentileza, o solo tal vez su natural capacitación, me despidió con un irresistible “Bon voyage”, y como siempre presumí de persona educada, también respondí en iguales términos y con el mismo vocabulario. Mientras me dirigía a pagar la tasa aeroportuaria, intenté convencerme de que no había estado demasiado ridículo al desearle también “Buen viaje”, porque en unas horas seguramente debería regresar de Ezeiza a la ciudad de Buenos Aires, y en los tiempos que corren, también ese es un viaje que merece buenos deseos.
Hasta abordar el avión no tuve otras sorpresas, pero —ahora lejos y tranquilo— creo que fue allí cuando la reflexión tuvo su origen: una tienda H. Stern, que se repite en casi todos los aeropuertos del mundo, en la que nunca vi a nadie, atendida por señoritas que jamás encontré fuera de allí, con joyas carísimas, que nunca se me ocurriría comprar en ese lugar, pero que seguramente despierta un especial atractivo para otros integrantes de “nuestra torre de Babel” a los que evidentemente no entiendo, de igual modo que me pasa con la carnicería instalada en medio de un suntuoso free shop, o con una venta de corbatas, de precios insólitos, que parece que desde siempre han estado y —seguirán estando— allí, que, además, nunca me animaría a usar por miedo a que esa salsa que siempre tiende a saltar hacia la humanidad de uno, o una apasionada gota de helado, o una misteriosa e inexplicable mancha borrosa, condene a archivarla y patentice el evidente derroche. Claramente, algo había empezado a germinar en mi cabeza, que tenía que ver con “diferencias” entre humanos, sin que todavía lo hubiera detectado.
En el avión ya nada fue simple. La oferta de un auxiliar para que entregara mi abrigo me resultó un acertijo que terminé descubriendo cuando me exhibió una percha y casi me arranca el sobretodo de las manos. Sí entendí que me invitaban a tomar un periódico, cuando con un reluciente artefacto rodante de acero me acercaron Paris Macht, Le Monde, USA Today, Wall Street Journal, The New York Times y otros. Intenté en vano descubrir alguno en español, que obviamente no encontré, y que hizo que tomara conciencia de mis limitaciones y comenzara a comprender la magnitud de la maldición divina.
Pero todavía esperaba que estos detalles se revirtieran. Tenía por delante una cena, y algo de lo que habitualmente no dispongo: un aparato y tiempo para proyección de películas. La cena no fue sencilla; tampoco fue tan fácil encontrar un filme apto para mí. Primero me acercaron los tradicionales “rollos” de toalla caliente para una ligera higiene; hasta allí no hacen falta palabras. Luego, una simpática señorita pasó con una bolsa recogiendo vasos plásticos, y ocultó su sonrisa cuando pretendí entregarle la toalla usada. Su explicación debió ser muy clara, y seguramente debe haber creído que estaba frente a un hipoacúsico, porque, a pesar de sus esfuerzos, yo hice varios intentos por colocarla en su carro, dejarla sobre la bandeja, tirarla en la bolsa, incluso intentando doblarla prolijamente porque tal vez por ello se resistía a retirarla, hasta que la tomó en sus manos y me la devolvió con un gesto inconfundible, y que —obviamente— era parte de las convenciones previas a la confusión de las lenguas.
Luego sí pasaron retirando las toallas, y haciendo uso de mi adaptabilidad, cuando vi una nueva excursión de las azafatas, me coloqué los defensivos y protectores auriculares y dejé todo lo que me rodeaba a su alcance, para que se llevaran lo que quisieran.
Y entonces empezó la cena, que, como todo el mundo sabe, siempre comienza con la tradicional y habitual “choix de hors-d’oeuvre”, y así fue: para mi suerte, y acudiendo a un telepático llamado de mi parte, mi compañero de la derecha ejerció la opción y manifestó su pedido. Con un gesto del dedo índice y un asentimiento de cabeza, le di a entender que quería lo mismo, que resultó ser una ensalada con paté y espinacas. Maldita mi fortuna, porque a mi izquierda pidieron otra cosa, que terminó siendo langostinos marinados con unos canapés que parecían exquisitos. Para el plato principal decidí que siempre es preferible —y mucho más justificable— equivocarse por la propia corazonada antes que asumir sin conocer el gusto de los vecinos. Traté de concentrarme y encontrar algún indicio en las referencias que el personal efectuaba al ofrecer las alternativas. No pude descifrar el jeroglífico, pero alcancé a descubrir algo parecido a “le plat du jour” y me pareció (el plato del día siempre debería serlo) que podría ser la mejor opción: volví a fallar, se trataba de muslo de pollo con crema de cebollas y mostaza.
Quienes me conocen saben que lo único que me preocupa de la gripe aviar es su posibilidad de transmisión de hombre a hombre, porque lo que les suceda a las aves me tiene sin cuidado, por lo menos en lo referido a sus posibilidades de servir como alimento.
El postre lo elegí por señas y también fue una elección desafortunada.
Entonces decidí concentrarme en las películas. Y ya no quiero aburrir… las explicaciones en francés, varias películas disponibles, pero eran en inglés, en inglés y francés, algunas también en japonés, y alguna excepción en español. Cuando se elegía la película había que “embocar” si el idioma 1, el 2, el 3 o el 4 eran el español, pero dejemos los detalles para otro momento… algo se podía intentar, y lo hice.
Después de algunas horas de vuelo creí que era oportuno ir al toilette (y quiero hacer notar mi avance idiomático), al llegar a las cercanías de la puerta, la comisario de a bordo se cruzó delante mio y me largó un discurso que interpreté como un pedido para que regresara a mi asiento, pero la verdad es que tal vez me estaba ofreciendo perfumes del duty free, comentando lo tranquilo que había resultado el viaje, agradeciendo mi comportamiento hasta ese momento o explicándome que las toallas calientes primero deben enfriarse, jamás pueden mezclarse con otros desechos, y luego se depositan en un único recipiente que debe ser celosamente preservado de otras materias. Regresé a mi lugar y traté de convencerme de que solo había intentado llegar hasta el baño para estirar las piernas.
El desayuno tuvo desafíos parecidos, nunca entendí qué debía hacer al llegar al aeropuerto, y cuando aterrizamos, solo dije “Bonjour” a todos los que me miraron con propósitos dialoguistas.
Y al subir al taxi para dirigirme al hotel y tropezar con una nueva frustración de comunicación, surgió ante mí la idea de Babel. ¡Qué maldición tan terrible!, o… ¡qué demostración más palmaria de la vanidad y soberbia del hombre!, manteniendo su idioma, preservándolo, defendiéndolo, usándolo como una frontera más, entendiéndolo como una forma de dividir y separar, y ¡qué certificación de imperfección e incapacidad!, al no encontrar un lenguaje común, una comunicación más efectiva, una universalidad más concreta y práctica.
Pero en estos trances, también aparecieron mis fronteras internas y mis límites. ¿Era esta la forma de entender la cuestión? ¿Era tan simple todo que, si hubiéramos logrado que el esperanto triunfara o finalmente sucediera que el inglés se mundializara, los hombres habrían logrado coordinar sus esfuerzos y hacer realidad el sueño divino de una humanidad casi celestial? Y entonces volví a Ezeiza, y reapareció H. Stern, la carnicería en medio de un free shop, corbatas que a mí me parece que nadie usa, pero que muchos deben comprar naturalmente, y con estos pequeños ejemplos empecé a acordarme de tantos signos de lo distinto de cada hombre, que terminé convencido de que la diferencia de idiomas es solo un testimonio —seguramente el más nítido— de la soberbia del hombre, que sostiene la diferenciación para evitar ser “como el otro”, que siempre es menos que nosotros, o que, en todo caso, si en algunas cosas nos supera, se ha olvidado de todas aquellas que sí hemos sido capaces de incorporar y que son los factores de diferenciación que decimos que nos distinguen (y agregamos muchas veces: ¡gracias a Dios!).
Claramente estamos en el camino inverso al día en que Yahvé bajó a Babel. Cada día habrá más hombres capaces de entender la lengua del otro, pero nunca volveremos a una sola lengua y cada día estaremos más lejos de ser una única familia después del diluvio.
Santo Tomé, 25 de febrero de 2006
Intruso
Soy un solitario. Dicho de otro modo: un ejemplar poco expansivo y de pocas palabras, con lo cual, como la responsabilidad de la conversación, del contacto, del mantenimiento del interés es siempre de mis acompañantes, la mayoría de las veces termino quedando en soledad.
Tampoco soy un sibarita que pueda convertir una simple comida en todo un evento de degustación y aprendizaje de la “alta cocina”. Satisfago mi apetito de manera frugal y mis gustos no van más allá de los primeros escalones de la alimentación “gourmet”.
Por todo ello, imagino que es un programa poco atractivo compartir una velada gastronómica conmigo. De manera paradojal, me resulta difícil de tolerar una cena solitaria, pero no hago nada por modificar mis conductas. En esos momentos estoy solo, pero me siento mucho más que solo, aunque esto suene como una indeterminación. En mi percepción, estoy abandonado, y no admito prueba en contrario: me siento olvidado y descartado por todos.
La sensación no es grata, y no puedo disimularla, pero, y aquí está la sinrazón, tampoco hago nada por resolverla. Incluso, en momentos de lucidez sostengo que es bastante probable que sea el efecto buscado para alguna autoflagelación que todos, y cada uno a su manera, nos infligimos cada tanto.
Racionalmente no es grave, lo reconozco. Pero sigo sin poder aceptarlo. Esto me pasa muchas veces cuando viajo por trabajo, y en esos casos la situación es inevitable. Estoy solo en lugares extraños, y lejos de mis afectos. Es lógico que eso implique tener que cenar solo, y que no existan acompañantes. Pero a pesar del tiempo transcurrido, sigo sin aceptarlo con naturalidad.
Cuando eso sucede, un recurso posible es la televisión, pero no siempre está disponible y mucho más probable es que no tenga voz o no resulte el programa que interese. Entonces, la única opción surge de asumir una actitud de “fantasma”: trato de convertirme en el “hombre invisible” y a partir de ello dejo mi cuerpo donde ha quedado y me traslado con mi mente, a sentarme y compartir el momento con los integrantes de la mesa más cercana. Como solo me gusta escuchar, cosa nada diferente a lo habitual, me siento parte de alguna de las conversaciones que animadamente se generan a mi alrededor.
Hoy, particularmente, todo fue un poco más complejo. Un compañero de trabajo había viajado conmigo. Para hacer más fuerte la sensación de destierro, me avisó que no cenaría, que tenía trabajo por concluir y que se quedaría en su cuarto. No hizo falta ninguna reflexión demasiado profunda: si alguien prefiere trabajar —luego de hacerlo durante todo el día— a compartir una cena conmigo, verdaderamente no deberían quedar muchas dudas acerca de por qué me asimilo a un leproso moderno.
Arrastrando mis pasos, y con la pesadumbre habitual, me senté a esperar que transcurriera mi permanencia en el restaurante. No esperaba nada más que conseguir un buen plato. Siempre abrigo la ilusión de que alguien —en tren de elegir, que sea una mujer bonita— me invite a su mesa, pero a fuer de ser sincero, estoy seguro de que las probabilidades son nulas, con lo cual, este razonamiento es siempre un juego algo imbécil, que emprendo como una fórmula de búsqueda de la insatisfacción.
Esta noche no había reparado en la pareja de ancianos que estaba a mis espaldas.
Después de unos minutos de repasar el ambiente, los percibí. En rigor, supongo que me llamaron ultrasónicamente. Y no podía dejar de acompañarlos con mi natural parquedad.
Ella era una típica exponente femenina. Llevaba la responsabilidad de la conversación. Hablaba en voz alta, hacía reproches, cuestionaba, preguntaba y se contestaba, retaba a su compañero, e inmediatamente lo halagaba, lo subía y lo bajaba, creo que hasta lo confundía. Incluso hasta casi lo logra conmigo.
Ella no era más joven que él. Él pretendía ser galante. Ella se sentía halagada, y trataba de demostrarlo. No era que recién se conocían, pero parecía que todavía había muchas cosas que ignoraban del otro. Me sorprendió que ella le hubiera señalado que su madre había fallecido, ya hacía bastante tiempo, con 94 años y después de estar “perdida” por 10 años. Me pareció que pretendía indicar que todavía tenía un futuro, y que el avance de la medicina podía permitir que fuera menos tormentoso. Este dato también me sirvió para estimar que ambos superaban los 75 años.
No llegué a escuchar sus nombres. Creo que nunca los pronunciaron. Ella dijo que lo veía más contento y mucho mejor que antes. Presumo que hasta llegó a decir que estaba… recuperado. Él no desperdició la oportunidad y dijo que eso era porque estaba con ella.
Me pareció deducir que él había tenido alguna desgracia reciente. Pero tengo mis dudas respecto de si hablaban del fallecimiento de su esposa o de su perra.
Ella insistía en que regalara las cosas que pudieran recordarla. Eso parecía que indicaba una pérdida humana. Pero la recomendación era que lo regalara a una fulana que tenía tres perras.
Él había venido desde Mar del Plata. Ella estaba en Buenos Aires desde hacía 5 meses, pero su casa estaba en Santa Fe. No pude saber la razón de esa situación y dónde estaba alojada.
Ella quería saber cómo había conseguido renovar el carné de conductor. Conocía que había tenido que pagar multas atrasadas. Él no las recordaba. Ella sabía que eran por estacionar en lugares prohibidos. Él seguía sin recordar, pero aseguraba que la grúa nunca había removido su auto de ninguna parte.
Él se empeñaba en señalar que había venido viajando a 160 km por hora. Confieso que esa referencia me obligó a girar mi cabeza para ver su rostro. Me pareció que el brillo de sus ojos indicaba que solo había acelerado una vez añorando alguna emoción perdida. Honestamente me parece que solo quería impresionar. Ella lo retaba: “Todo eso es un suicidio”, dijo.
Luego hablaron de enfermedades. Ella le agradeció que hubiera venido, le contó los trámites que estaba haciendo frente a la obra social y todas las consultas que ya había realizado. Era bastante obvio que ambos estaban hablando de una próxima y cercana operación quirúrgica. Le dijo que no viniera, que no valía la pena. Él insistió con que lo haría. Ella dijo que habría quien se ocupara. A él no le importó. Vendría.
Siguieron hablando por largo rato. Él solo respondía con monosílabos o hablaba del auto. Ella resumía enfermedades, comentarios de conocidos mutuos, componentes del plato que el mozo les había traído, sabores que encontraba, consejos para que viaje más seguro, preguntas sobre su desempeño al volante del coche, dudas sobre la próxima intervención, referencias sobre las novedades de la jubilación, y los crecientes volúmenes de basura que había visto en Buenos Aires.
Finalmente terminé mi cena, pagué y me levanté para retirarme. Aproveché el último momento para mirarlos con detenimiento. Ella estaba contenta. Él parecía resignado; seguramente hubiera esperado un poco más de silencio.
Me sentí identificado con el señor. Pero —aun así— esa noche lo envidié.
Una noche de 2011 o 2012
Ella
Nunca había trabajado. En verdad, para ser más preciso debería decirse que siempre había sido un funcionario burocrático del Congreso de la Nación, a salvo de cualquier angustia económica y fuera de los rigores políticos. A todas luces para quienes teníamos un básico conocimiento de su vida, era evidente que el esfuerzo y las exigencias vinculadas con el desempeño requerido a la mayoría de los mortales no integraban sus competencias, o no formaban parte de sus obligaciones.
Claro, esta es la versión de los terceros que lo conocían y basados en los clichés tradicionales lo envidiaban porque suponían que su vida era motivo de codicia (o de deseo). No estoy seguro de que esa debiera ser la interpretación correcta, pero lo real es que la gente lo creía un afortunado.
Puesto a pensar con seriedad, creo que era de esos raros casos en los que eventos azarosos se entrelazan y mezclan, provocando resultados inesperados que en términos de acontecimientos más relevantes se han dado en llamar “un cisne negro”. Para definirlo con franqueza: un perfecto imbécil, o la representación de la viveza criolla, que había logrado engañar a todos y tenía resuelta su vida futura sin demasiadas exigencias. Su nombre también tenía lo suyo. Difícil de olvidar y generador de un halo de ilustración. Con cierta jactancia lo habían bautizado Euclides.
Esta mirada no se compadecía con la propia evaluación, ya que cualquiera que lo hubiera escuchado recordaría sus continuas referencias a una esforzada trayectoria laboral, y a una permanente capacitación que nadie podía certificar.
También supongo que todos tenemos alguno de estos desatinos, en los que siempre encontramos el césped del vecino más verde que el propio. No obstante, no tengo demasiadas dudas respecto de que hacía falta contar con más autoestima que la normal para sostener aquella valoración propia. Incluso diría que era menester disponer de varias dosis extras. Muchas y grandes.
Esta introducción viene a cuento porque el personaje —más allá de sus propias conmiseraciones— en un análisis racional y desapasionado debería sentirse “privilegiado”, habida cuenta de que para alguien en su condición —trabajo seguro con buena paga y jubilación de excepción— la mayoría de las preocupaciones eternas del ser humano deberían haberse disipado. Además, su familia era adinerada y la previsible herencia por recibir sería cuantiosa. Pero, a pesar de ello, nada le resultaba suficiente y su ambición económica parecía exagerada. Es posible que ello fuera —incluso— motivo de pesadumbre.
Su matrimonio era extraño. Se había casado con una vietnamita. La había conocido cuando acompañó a una misión comercial al Sudeste Asiático, organizada por uno de los senadores de la provincia de Corrientes, que creía en la posible complementación del cultivo de arroz entre ambas naciones.
Nunca supe cuándo se había producido el flechazo, pero, al cabo de unos pocos días, ella ya lo acompañaba en el retorno.
Para quienes lo conocíamos la situación era novedosa: no había tenido noviazgos formales y no reconocía romances ocasionales. Si todo esto ya era curioso, ella también lo era para los estereotipos de mujer oriental: no era sumisa ni simpática. Tampoco trabajadora, y nunca la vi dedicada a su casa. Es más, su argumento era que no trabajaba para evitar cualquier conflicto de intereses con su marido. Nunca lo entendí. Para que ello fuera material debería haber existido una competencia que pudiera tener costados desleales o controversiales con la labor de su marido, y jamás llegue a advertir que ello pudiera suceder. Por otra parte, en un país donde la ética es plástica y se estira como un chicle, parecía más un pretexto que una verdad.
Ella era la autoridad de la pareja y eso era evidente para todos. Él no lo cuestionaba, sino todo lo contrario, ya que frente a cualquier dilema, la encargada de resolverlo en términos de decisión, era ella. A pesar de lo que pudiera pensarse, la relación parecía cálida y amorosa, al menos en términos de evidencias externas.
No habían tenido hijos y eso podría haber sido la única nube que se delineara en ese cielo, pero no parecían necesitarlos ni desearlos. Esta última referencia me parece significativa para el sustento de esta pequeña historia.
Con él nos habíamos conocido en el colegio secundario, pero nunca dejamos de ser desconocidos que compartían las mismas aulas. Venía de la provincia de Buenos Aires y se había incorporado tardíamente a las clases. El padre era militar y había sido trasladado después del inicio del ciclo lectivo. No compartíamos gustos, amigos o actividades. Cuando terminamos la escuela lo perdí de vista. Se fue de la ciudad para estudiar Sociología. No lo volví a ver por años.
Con el tiempo me fui convirtiendo en un consultor reconocido en términos de planificación y protección de derechos hereditarios. Por esta especialidad un día recibí su llamado y restablecimos el contacto. Vivía en Buenos Aires y yo viajaba a Capital Federal con frecuencia.
Hacía unos meses que había regresado de Vietnam, Laos y Camboya y quería hacerme algunas consultas y presentarme a Thi Kim, quien ya era su mujer. Así conocí algunos detalles de su vida y su matrimonio.
En un momento de intimidad, me dijo que la había conocido en el viaje. Ella había sido asistente de un jerarca norvietnamita caído en desgracia, que no compartía los postulados autoritarios del régimen y que creía en un mundo más libre. En un instante —que sentí cómplice— me confesó que lo había conquistado cuando después de una cena íntima le había dicho que “sus ojos celestes eran su nirvana y el catalejo que usaría para ver eternamente”. Me pareció una manera ingenua de definir a una compañera de vida, pero tampoco puedo afirmar que personalmente haya desarrollado un método infalible para estas decisiones.
Las preguntas fueron básicas, y las dudas insignificantes. Las conclusiones me resultaron más intrigantes que propias de un desafío profesional. No las entendí, pero tampoco me fijé ninguna barrera ni prejuicio. Quizás debí percibir que algo no cerraba.
Me contó que su madre había fallecido y que su padre estaba muy enfermo y le quedaba poco tiempo de vida. Tenía un único hermano y ambos heredarían algunos departamentos en Buenos Aires y un campo en Entre Ríos.
Nos volvimos a encontrar varias veces. Me invitó a su casa en cada ocasión. En todas las reuniones participaba su mujer. Ella hablaba un español imperfecto pero comprensible, y era quien más preguntaba y asumía el rol de auténtico cliente.
Para mí era una satisfacción y un motivo de agrado que me hubieran requerido. Creí bueno que hubiéramos retomado el contacto. Les dije que mis servicios serían gratuitos si es que no consideraban honorarios, alguna que otra cena compartida. En general todas las dudas tenían que ver con los resguardos y precauciones por tener en cuenta para que el hermano no pudiera excluirlos o despojarlos de parte de la herencia.
Con el tiempo creí reconocer cierto resentimiento peligroso: ella no toleraba a los argentinos, él a los que integraban su familia. En mi intimidad creo que ella lo escogió como un puente útil para abandonar un lugar hostil hacia un mundo de sueños, que seguramente fue una ilusión perdida, y creo que él nunca supo —del puente ni de las ilusiones— a pesar de que su familia, presuntamente, se lo daba a entender
Ambos buscaban conocer todas aquellas pequeñas trampas de las que debían protegerse y estaban convencidos de que el hermano los perjudicaría. También querían conocer opciones donde no tuvieran que compartir bienes con la familia, y la forma de lograrlo aun cuando no existieran consensos.
Con el tiempo reconocí que su objetivo era conseguir la mayor herencia posible y perjudicar al otro. Era obvio que allí se encerraba un enorme odio, sin que fuera claro su origen.
Creí que mis recomendaciones ya no ayudaban. Pensé que era conveniente retirarme. Estaba seguro de que algo borrascoso se estaba incubando y no quería quedar ligado a ninguna vileza. No tenía certezas, pero las intuía.
Les comuniqué mi decisión de abandonar mi asesoramiento. Se enojaron. Me consideraron injusto y poco profesional. Ello me convenció de la corrección de mi decisión. Me fui.
Antes de cortar el vínculo, tomé un café con Euclides. Le conté de mis dudas. Le dije que cuidara de su vida. Su única heredera era Thi Kim y su muerte la dejaría con una pequeña fortuna. Le pedí prudencia, en un intento de advertirle. Me odió y me lo dijo. Me maldijo y nos separamos para siempre.
En algunos pocos meses —de manera circunstancial— me enteré de que había muerto. Un infarto lo había sorprendido en un viaje al noroeste argentino. La falta de infraestructura médica no había permitido salvarlo.
Reconozco que tuve mis dudas. Las circunstancias de la muerte no eran claras y Euclides era joven, saludable, deportista y —según mis definiciones iniciales— un hombre alejado del estrés; pero también es cierto que la muerte, muchas veces, no respeta convenciones.
Creí que no debía dejar que este capítulo se cerrara de manera intrascendente. Pensé en las penurias de su viuda y consideré que debía resignar mi orgullo y rendir mis respetos.
Llamé al teléfono que tenía agendado y me atendió Thi Kim. La noté tranquila. Le ofrecí mis condolencias, y el consejo y la asistencia que pudieran ser necesarios, y quedamos en tomar un café para la semana siguiente.
Cuando nos encontramos lucía serena y radiante. Me dijo que Euclides había muerto en sus brazos después de una cena romántica en un idílico hotel de Humahuaca. Luego del brindis, se había desplomado y no logró reanimarlo. Los médicos estaban a varios kilómetros y habían demorado una eternidad. Cuando llegaron no había nada por hacer y ella pidió que la dejaran a solas con él para compartir un último abrazo. El resto había sido rápido; volvió a Buenos Aires e inmediatamente había cremado sus restos para preservarlos de su familia.
Agradeció mis recomendaciones profesionales. Gracias a ellas habían logrado que el padre, antes de morir, simulara una venta a un amigo de ella, e inmediatamente habían transferido el campo a un inversor americano en una verdadera fortuna. El viaje a Humahuaca había sido una especie de festejo por el logro del objetivo.
No estaba acongojada. Me dijo que era una mujer sin preocupaciones económicas. No parecía tener urgencias ni enojos.
Cuando fue evidente que ya no había nada por agregar a la conversación, me dijo que tenía una confesión por hacer: desde que me había visto por primera vez se había sentido atraída por mí. Es más, afirmó —y lo hizo acercándose en un gesto seductor— “tus ojos celestes son mi nirvana y el catalejo que usaría para ver eternamente”.
Por un instante me quedé turbado. Sus palabras resonaron como un mazazo en mi cráneo. Los pensamientos y recuerdos se agolpaban como una horda tratando de salir por una puerta estrecha. Mi capacidad de reacción estaba destruida, mi sorpresa tenía el tamaño del universo.





























