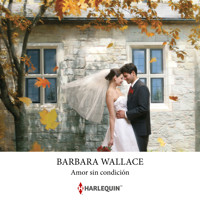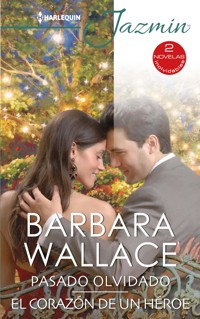3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Jazmín
- Sprache: Spanisch
Por fin… la felicidad Barbara Wallace Liz Strauss era la reina del orden y el control. Como madre soltera, tenía que serlo. Pero la atracción que sentía por su nuevo jefe, Charles Bishop, hizo que su ordenado mundo se pusiera patas arriba. De repente, sus pesadillas sobre el futuro de su hijo se vieron reemplazadas por sueños románticos… Un amor muy dulce Cara Colter El escéptico agente de policía Oliver Sullivan se había mudado al pintoresco pueblo de Kettle Bend para olvidar malos recuerdos. Sarah McDougall lo veía como la oportunidad perfecta para promocionar el marchito pueblo. Pero cuando conoció al policía, no resultó ser el cariñoso y cálido héroe que ella esperaba. Romance en Manhattan Trish Wylie El nuevo guardaespaldas de Miranda Kravitz era espectacular y pronto estallaron fuegos artificiales entre ellos, pero, ¿estaría Miranda dispuesta a renunciar a su recién estrenada libertad por muy guapo que fuera Tyler Brannigan? Si había alguien capaz de mantener a raya a la rebelde princesa neoyorkina, ese era Tyler. ¿Cómo iba nadie a imaginar que acabaría esposándola?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 483 - agosto 2019
© 2012 Barbara Wallace
Por fin… la felicidad
Título original: Daring to Date the Boss
© 2012 Cara Colter
Un amor muy dulce
Título original: The Cop, the Puppy and Me
© 2012 Trish Wylie
Romance en Manhattan
Título original: Her Man in Manhattan
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2012 y 2013
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiale s, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1328-375-3
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Por fin… la felicidad
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Epílogo
Un amor muy dulce
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Epílogo
Romance en Manhattan
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
–¿HAS visto mi libro de Historia, mamá?
Liz Strauss dejó escapar un suspiro. Estaba segura que el vozarrón de su hijo podía escucharse en la casa de al lado.
–¿Dónde lo dejaste la última vez?
–Si lo supiera no tendría que preguntarte.
Sí le preguntaría, porque preguntar era más fácil que ponerse a buscar el libro.
–¡Mira al lado del ordenador! –le gritó.
Algún día tendrían que empezar a comunicarse como seres humanos normales en lugar de hablar a voces.
–¡Lo he encontrado! –gritó Andrew–. Estaba en la encimera de la cocina.
Cerca de la comida, naturalmente. Solucionada la crisis, por el momento, Liz volvió a ensayar su discurso:
–Señor Bishop, desde que usted se hizo cargo de la empresa mi volumen de trabajo ha aumentado y…
No, eso sonaba poco firme.
Mirándose al espejo, Liz apartó el flequillo de su cara. Para evitar que se encrespase había vuelto a ponerse demasiada crema suavizante en el pelo y parecía llevar un casco marrón.
Respirando profundamente, siguió ensayando:
–Como mis responsabilidades han aumentado desde que usted llegó a la empresa, yo esperaba… no, yo creo –se corrigió a sí misma. Creer era un verbo más decisivo–. Creo merecer…
¿Por qué era tan difícil? Llevaba practicando desde que salió de la ducha y aún no tenía ni idea de lo que iba a decir.
Si Ron Bishop siguiera siendo el presidente de la empresa simplemente le diría: «mira, Ron, Andrew tiene la oportunidad de ir a la academia Trenton y necesito un aumento de sueldo para pagar las mensualidades».
Desgraciadamente, ya no trabajaba para Ron, que había muerto inesperadamente. Ahora trabajaba para su hijo, un hombre cuya existencia desconocía hasta tres meses antes. ¿Qué le importaba a él que no tuviese dinero para pagar el colegio de su hijo? Charles Bishop estaba demasiado ocupado cargándose todo lo que su padre había levantado.
Por otro lado, de verdad merecía un aumento de sueldo. Desde que llegó, Bishop la hacía trabajar sin descanso y, además, tenía que lidiar con la oleada de protestas que provocaban sus nuevas reglas. No pasaba un solo día sin que algún jefe de departamento fuera a su despacho para desahogar sus frustraciones. De modo que merecía un aumento solo por hacer de cancerbera.
Tal vez ese debería ser su argumento, pensó entonces.
Tenía una pequeña televisión en el baño y en la pantalla, una sonriente meteoróloga hablaba de una tormenta de nieve. Su pelo, notó Liz, irritada, brillaba bajo las luces del estudio mientras movía unas manos de uñas perfectamente pintadas frente al mapa.
–Dependiendo de la hora a la que empiece la tormenta podríamos tener un atasco en la autopista –estaba diciendo, como si fuera divertidísimo.
¿Cuándo no había atascos en la autopista?
Liz apagó la televisión para no ver el irritante y perfecto pelo de la meteoróloga.
Pero cuando bajó al primer piso vio una nueva mancha en la alfombra y tuvo que contener un suspiro. Había esperado poder comprar una alfombra nueva en primavera, pero esos planes tendrían que esperar. No podía permitirse comprar alfombras y pagar el colegio de su hijo. De hecho, ni siquiera podría pagar el colegio a menos que consiguiera un aumento de sueldo.
En la cocina, su hijo Andrew estaba metiendo el libro en la mochila y un donut en su boca simultáneamente. Con su metro noventa y dos de estatura ocupaba casi todo el espacio y Liz tuvo que apartarse para que no le diera un pisotón. Había heredado su estatura y era increíble que sus casi cuatro metros combinados pudiesen caber en un espacio tan pequeño.
–Uno de estos días te vas a atragantar –le advirtió, sacando una taza del armario.
–Entonces no tendría que hacer el examen de Cálculo –replicó él.
–Ya, claro, porque morirse es preferible a hacer un examen.
–Este sí.
El Cálculo había sido la pesadilla de Andrew durante todo el año.
–¿Por qué? Has estudiado, ¿no?
Aunque parcialmente escondidos por el flequillo, Liz vio que su hijo ponía los ojos en blanco.
–Como si eso importara. El señor Rueben odia a toda la clase. Quiere que suspendamos porque así tiene una excusa para gritarnos.
Drama. El idioma nativo del adolescente americano. Liz tuvo que contenerse para no poner los ojos en blanco ella misma.
–No creo que os odie. Y si has estudiado, aprobarás.
Andrew le quitó la taza de café para mojar el donut.
–Siempre dices eso.
–Y tú siempre dices que vas a suspender –replicó ella, recuperando su taza–. ¿Quieres un café?
–No tengo tiempo. Vic vendrá a buscarme temprano para achucharnos un rato antes de entrar en clase.
–Achucharos, ¿eh? –Liz sintió que se le hacía un nudo en el estómago.
Victoria era una chica lista, una buena chica, pensó.
Una buena chica que tenía coche y de quien su hijo de diecisiete años estaba locamente enamorado. Y eso le llevaba recuerdos de asientos traseros y pasión adolescente…
«Andrew no es como tú».
Tan desesperada por sentirse querida que había tirado su futuro por la ventana ante las primeras palabras de afecto. Por eso, desde que tuvo a su hijo había hecho lo posible para que se sintiera querido y especial.
Fuera sonó la bocina de un coche.
–Es Vic –anunció él mientras se colgaba la mochila al hombro–. Nos vemos después del entrenamiento.
–Dile a Victoria que conduzca con cuidado. Va a nevar y la carretera estará resbaladiza.
–Sí, mamá –Andrew volvió a poner los ojos en blanco. Liz se preguntaba si sabía que lo estaba haciendo o era un gesto tan automático como respirar.
–No quiero que mi único hijo muera en un accidente.
–Si así me librase del examen de Cálculo…
–¡No lo digas ni en broma! –lo interrumpió ella–. Buena suerte en el examen. Te espero a…
Pero Andrew había salido dando un portazo antes de que terminara la frase y Liz tuvo que contenerse para no mirar por la ventana. Andrew ya no era un niño pequeño y no necesitaba que estuviese pendiente de él, pero saber eso no lo hacía más fácil.
El tiempo pasaba tan rápidamente… le parecía como si hubiera sido el día anterior cuando le rogaba que lo dejase ver dibujos animados en televisión.
Sin embargo, Andrew estaba a punto de convertirse en un adulto y, si debía creer al entrenador de hockey de la Academia Trenton, con la posibilidad de conseguir una beca para una buena universidad.
A menos que ocurriese algo grave, su trabajo estaba hecho. Y no lo había hecho mal, decidió. Mejor que sus padres. Claro que eso no era poner el listón muy alto.
Por el rabillo del ojo vio su reflejo en la puerta del horno. ¿Cómo era posible que su pelo estuviese más aplastado que media hora antes? Inclinando a un lado la cabeza, intentó ahuecarlo un poco como hacían en la peluquería, pero lo único que consiguió fue que el casco pareciese un champiñón.
Afortunadamente, no dependía de su aspecto físico sino de su eficacia en el trabajo para convencer a su jefe.
Como si Bishop pudiera ser convencido con algo que no fuese un aumento de beneficios…
La mayoría de los empleados estaban convencidos de que era un ordenador con piernas. Y tal vez lo que debería hacer era poner sus argumentos por escrito y meter el papel por debajo de la puerta. Entonces no tendría que preocuparse por su pelo.
Riendo para sí misma, Liz terminó su café. Si supiera que eso iba a funcionar lo haría. Pero, por el momento, tenía que encontrar la manera de convencer a su jefe de que necesitaba un aumento de sueldo.
Andrew iría a la Academia Trenton el año siguiente fuera como fuera. Su hijo tendría todas las oportunidades que ella no había tenido. Aunque tuviese que suplicar, pedir prestado o vender su alma al diablo. Aquel día pensaba suplicar y, con un poco de suerte, Charles Bishop se mostraría generoso.
Liz había pensado llegar a la oficina más temprano de lo habitual para tranquilizarse antes de hablar con su jefe. Desgraciadamente, tuvo que ir detrás de un autobús escolar hasta que salió de Gilmore, de modo que no lo consiguió.
Mientras se quitaba el abrigo y encendía el ordenador, se preguntó si tendría tiempo para recuperar el aliento. Había pensado hablar con el señor Bishop en cuanto llegase a la oficina, antes de que se pusiera a estudiar esos informes de beneficios que tanto le gustaban.
Tal vez también él se habría encontrado en algún atasco, pensó. Aunque entonces estaría de mal humor y no sería buen momento.
–Buenos días, Elizabeth.
Porras, ya estaba allí.
Esbozando su mejor sonrisa, Liz sacó un papel de la impresora.
–Buenos días. Estaba a punto de dejar la agenda de hoy sobre su escritorio.
Como siempre, el nuevo presidente de la Papelera Bishop parecía un modelo: abrigo de cachemir, traje de chaqueta italiano, camisa hecha a medida. Pegaba tanto en aquella oficina como una escultura de mármol en un mercado de pulgas. Y su expresión era seria mientras tomaba el papel.
–¿Los de contabilidad han traído el informe de beneficios?
Aquel hombre estaba obsesionado.
–No, aún no –respondió Liz.
Bishop la miró y, aunque le daba rabia, ella contuvo el aliento. Rodeados de unas pestañas increíblemente largas, los ojos de color cobalto de su jefe brillaban como un par de canicas de mármol. No era justo que un hombre tan frío y tan irritante tuviera unos ojos así. ¿Por qué no tenía unos ojos normales, como todo el mundo?
–Diles que me envíen los números por e-mail antes de las diez. Quiero revisarlos antes de la reunión de esta tarde.
–Muy bien.
A Leanne, la secretaria del departamento de contabilidad, le daría un ataque y cuando le daba un ataque gritaba como una posesa. Otra razón para recibir un aumento de sueldo, compensar la pérdida de oído.
–También espero un paquete de la empresa Xinhua. Tráemelo en cuanto llegue.
Liz empezó a sudar. «Ahora o nunca».
–Quería hablarle de algo… –empezó a decir.
Con la mano en el picaporte de la puerta, Bishop se detuvo.
–¿Sí?
–¿Tiene un momento?
Él frunció el ceño.
–¿Ocurre algo?
–No, no pasa nada –respondió Liz. Bueno, nada más que su ridículo salario–. Quería preguntarle una cosa.
–Muy bien –asintió Bishop–. Ven a mi despacho.
Su despacho. Tres meses y aún le parecía raro que se refiriese de ese modo al despacho de su padre. Cada vez que entraba en él se veía obligada a recordar que Ron Bishop no volvería nunca.
Cuando vivía, el antiguo presidente tenía el despacho lleno de fotografías: fiestas de la empresa, de él jugando al golf en Bermudas con algún cliente, una haciendo hamburguesas en una barbacoa de la compañía, otra en la que animaba a los empleados durante un partido de baloncesto…
Pero no había una sola fotografía de su hijo.
Charles, por supuesto, había quitado todas las fotos el primer día. Su idea de la decoración consistía en informes de beneficios y datos económicos. El único objeto vagamente personal que había en el despacho era una cafetera carísima. Podría marcharse al día siguiente y nadie sabría que había estado allí.
–¿De qué querías hablarme?
Liz esperó mientras colgaba el abrigo en el perchero.
–Como sabe, desde que usted se hizo cargo de la empresa mi volumen de trabajo ha aumentado… aunque no me quejo –se apresuró a asegurar.
Él empezó a prepararse un café.
–Me alegro.
–Sé que cuando hay cambios en una empresa, la transición aumenta el volumen de trabajo para todos y, habiendo sido la secretaria de Ron durante diez años, soy la mejor intermediaria entre usted y el resto de la compañía.
–¿Y bien?
Liz se detuvo para tomar aliento.
«Lánzate de cabeza o vete a casa».
¿No era eso lo que Andrew y sus compañeros de equipo solían decir?
–Ya que tengo mucho más trabajo que antes, esperaba que tomase en consideración la idea de un aumento de sueldo.
Charles Bishop la miró, en silencio.
–Quieres un aumento.
–Eso es.
Él se acercó a su escritorio y, con metódica precisión, sacó su smartphone del bolsillo de la chaqueta antes de quitársela para colgarla en el respaldo del sillón. Luego se remangó la camisa, doblándola con cuidado mientras ella intentaba llevar aire a sus pulmones.
–Ganas un salario más que decente –dijo por fin, dejándose caer sobre el sillón–. Más que las demás secretarias.
–Sí, pero es que yo trabajo más que las demás secretarias, señor Bishop. Trabajo más horas, me llevo trabajo a casa y, a veces, tengo que venir los fines de semana. De hecho, en muchas empresas se me consideraría algo más que una secretaria.
¿No había dicho Ron muchas veces que la empresa no funcionaría sin ella?
–Nadie ha cuestionado tu dedicación al trabajo, Elizabeth. O el valor que tienes para la empresa.
Estupendo. Tal vez estaba preocupándose por nada, pensó. Y, aunque una vocecita le advertía que no se fiase, empezaba a ver un rayo de esperanza.
–Pero me temo que estoy intentando recortar gastos –siguió Charles Bishop, juntando las manos–, de modo que los salarios han sido congelados por el momento.
–Lo sé –dijo ella, que había pasado ese informe al resto de los empleados–. Pero esperaba que hiciese una excepción en mi caso.
–Si hago una excepción contigo, tendré que hacerla con todos los demás.
Sus esperanzas murieron en aquel momento.
–No estoy pidiendo un gran aumento. Pero es que mi hijo…
–En este momento no, Elizabeth –la interrumpió él–. Podemos hablar del asunto el trimestre que viene, pero por ahora no. Lo siento.
Lo siento, una porra. Lo que sentía era que le hubiese hecho perder su precioso tiempo.
Por primera vez desde que llegó a la empresa Bishop, Liz odiaba aquel sitio.
Y no por primera vez odiaba al hombre para el que trabajaba.
El mismo hombre que estaba levantando el teléfono en ese momento, despachándola como si fuera una pelusa en su carísimo pantalón.
–Por favor, dile a los de contabilidad que necesito esos números antes de las diez –le recordó, sin levantar la mirada.
Ella no respondió. ¿Para qué molestarse? De todas formas, no le haría caso. Aquel arrogante, obseso, cruel, tacaño, estúpido…
Cuando llegó al lavabo se había quedado sin adjetivos. Furiosa, abrió la puerta de una patada y el dolor que le produjo el golpe hizo que sus ojos se empañaran.
Mejor, así tendría una excusa para llorar si alguien le preguntaba. Porque no pensaba darle a su jefe la satisfacción de verla disgustada. No, se mostraría fuerte y estoica. Una pena que el estoicismo no pudiese borrar la sensación de derrota.
«Nadie ha cuestionado tu dedicación al trabajo».
No lo cuestionaba, pero le daba igual, pensó, mientras intentaba que no se le corriera el rímel.
No debería haberse hecho ilusiones. ¿Cuándo iba a aprender? Los halagos y las promesas de su jefe no significaban nada.
¿Pero qué iba a hacer? ¿Decirle a Andrew que no podría estudiar en la Academia Trenton? Su hijo estaba tan emocionado por esa posibilidad…
«Los jugadores de Trenton son reclutados por los clubs profesionales, mamá. ¿No sería genial que pudiese jugar en Harvard o Yale?».
Estudiar en la Academia Trenton podría abrirle tantas puertas… puertas que ella no había tenido oportunidad de abrir para sí misma.
Y no pensaba dejar que su hijo perdiese esa oportunidad.
Por supuesto, gracias a su jefe, tendría que encontrar alguna otra forma de abrir esas puertas. Tal vez Bill…
Sí, seguro. Liz rechazó esa idea de inmediato. El padre de Andrew no había echado una mano en diecisiete años, ¿por que iba a hacerlo ahora?
Como siempre, estaba sola.
Maldito fuese Charles Bishop y sus recortes de gastos. Esperaba que se atragantase con ellos.
–Mañana a primera hora, James. No le pago a tu empresa para que me haga esperar –después de colgar el teléfono, Charles se volvió en el sillón para mirar por la ventana. Fuera había empezado a nevar, los copos derritiéndose sobre el manto blanco del suelo. En la distancia, las montañas White desaparecían entre la niebla.
No podía creer que estuviera de vuelta en New Hampshire. Durante todos aquellos años había pensado que Gilmore era cosa del pasado, un recuerdo lejano y poco agradable. Pero allí estaba, dirigiendo la empresa de su padre. El abogado había sugerido que la herencia había sido un gesto conciliador por parte de Ron Bishop, una forma de solucionar tras su muerte lo que no había solucionado en vida.
–Considéralo una forma de pedirte perdón.
A Charles le daba exactamente igual cuál fuese la razón. Su padre no lo había querido y él no quería su maldita empresa. Evidentemente, Ron Bishop había elegido dejarle esa herencia a la persona equivocada porque la Papelera Bishop era solo una adquisición más en una larga lista de ellas. Empresas que recapitalizaba tan rápidamente como era posible.
Entonces sonó un golpecito en la puerta y, cuando se giró en el sillón, vio a Elizabeth con los ojos enrojecidos… sin duda lo odiaba en aquel momento. O lo odiaba más, ya que estaba seguro de que lo había odiado desde el día que llegó allí.
«El bloque de hielo». ¿No era así como lo llamaban a sus espaldas? Y no iban descaminados. Su corazón llevaba mucho tiempo helado.
Pero los ojos enrojecidos eran la única prueba de que su secretaria había estado llorando en el baño y Charles mantuvo una expresión seria mientras se acercaba a su escritorio.
–El paquete de Xinhua –anunció, sin poder disimular su ira mientras lo dejaba sobre la mesa. Sí, lo odiaba, estaba claro–. ¿Quiere alguna cosa más?
–No, ahora mismo no –respondió él.
Elizabeth salió del despacho y Charles notó que la posición erguida de su espalda le daba un nuevo atractivo a su trasero. Pero probablemente lo odiaría aún más si supiera lo que estaba pensando.
Cuando la puerta se cerró tras ella, Charles tomó el paquete. Huang Bin había respondido tan rápido como esperaba.
Había sabido desde el primer día que la clave para deshacerse de aquella inesperada herencia estaría en Asia. Los días de gloria de la industria papelera en New Hampshire habían quedado atrás. Para que una empresa de manufacturas de papel de tamaño medio como Bishop sobreviviera haría falta un propietario absolutamente dedicado o venderla a otra empresa más grande. Y como Charles tenía cero interés en aquella herencia…
Afortunadamente para él, la empresa Xinhua estaba interesada en establecerse en Estados Unidos y en cuanto fuese legalmente posible pensaba venderla y olvidarse de la Papelera Bishop para siempre.
A la hora del almuerzo, Liz se sentía moderadamente mejor. No todo estaba perdido. Había muchas maneras de conseguir dinero para pagar la Academia Trenton. Podía buscar un trabajo para los fines de semana, pedir un préstamo al banco o suplicar una beca en la Academia Trenton. No podían ser tan sordos como lo era su nuevo jefe.
–¿Quién ha muerto? –le preguntó Leanne Kenny. La secretaria del departamento de contabilidad entró en la cocina y abrió la nevera.
–Mi línea de crédito –respondió Liz.
–Sigues queriendo que Andrew estudie en Trenton, ¿eh? –Leanne sacó una fiambrera con ensalada–. Oye, que ir a un instituto público no es el fin del mundo.
–Lo sé.
Leanne pensaba que era una esnob. Como la mayoría de sus compañeros, enviaba a sus hijos al instituto Gilmore y no podía entender por qué ella insistía en llevar a Andrew a un colegio privado.
Pero para explicar sus razones tendría que contar los sórdidos detalles de su juventud, algo que no tenía intención de hacer.
Por eso decidió cambiar de tema.
–Gracias por enviarme esos informes, el señor Bishop estaba deseando verlos.
–Siempre está deseando ver los informes económicos –murmuró Leanne–. No se parece nada a su padre. Ron creía en avisar a la gente con antelación.
Cierto, pensó Liz mordiendo su sándwich de manteca de cacahuete. Qué interesante que todo el mundo llamase a su antiguo jefe por el nombre de pila mientras a su hijo lo llamaban «señor Bishop». Claro que todos conocían bien a Ron porque la mayoría llevaban años trabajando en la empresa. A Charles, en cambio, no lo conocían en absoluto. Su nuevo jefe mantenía las distancias.
Como un rey en su torre de marfil, pensó, recordando su conversación con él.
–¿Por qué está tan fascinado por esos informes? –estaba preguntando Leanne–. Pide uno nuevo cada día.
–Le gustan los números –respondió Liz. Y seguramente estaba buscando la manera de hacer más recortes.
Leanne se inclinó hacia delante, con los ojos tan brillantes como una niña con un secreto.
–Paul, de Recursos Humanos, me ha dicho que ha cancelado la barbacoa de la empresa. Por lo visto, dice que si queremos «jugar a las familias» podemos hacerlo en nuestro tiempo libre. ¿Qué te parece?
Evidentemente, Charles Bishop estaba decidido a recortar hasta el último céntimo. ¿Cómo podía ese hombre ser tan diferente a su padre? En aquel caso no podía aplicarse el famoso dicho: «de tal palo tal astilla».
Un ruido en la puerta hizo que las dos dieran un respingo. Desde que Charles Bishop se había hecho cargo de la empresa, todo el mundo estaba de los nervios esperando la próxima mala noticia.
Por si la muerte de Ron no fuera suficiente.
Van Hancock y Doug Metcalf, dos de los comerciales, entraron en la cocina, sus impermeables cubiertos de nieve.
–¿Estáis hablando del nuevo jefe? –preguntó Van, pasándose una mano por el pelo.
–Calla –dijo Leanne–. Te va a oír.
–Lo siento –murmuró él, bajando la voz–. ¿Qué ha hecho ahora el «bloque de hielo»?
–Cargarse la barbacoa de la empresa.
–No me sorprende –dijo Van–. Está recortando por todas partes.
–No sé lo que tardará en vender la empresa –comentó Doug–. ¿No es a eso a lo que se dedica?
–Según los artículos que hemos leído en Internet, sí –respondió Leanne–. Y no hay razones para creer que vaya a hacer otra cosa con esta.
Liz permaneció callada, pensando en el paquete que había llegado de China. A pesar de lo enfadada que estaba con su jefe, no tenía intención de propagar información que solo ella poseía. Los cotilleos no eran su estilo, nunca lo habían sido. Aunque había entrado en Internet cuando Charles apareció tras la muerte de su padre, pero solo para informarse de quién era. Uno debía saber para quién trabajaba y como Ron jamás había hablado de su hijo…
–No sé qué estaría pensando Ron cuando le dejó la empresa en su testamento –dijo Leanne, tomando un trozo de lechuga.
–Tal vez pensó que esta vez sería diferente –sugirió Doug–. Como es un negocio familiar…
–Sí, seguro. ¿Alguien sabía que Ron tenía un hijo?
–Lo mencionó una vez –respondió Van, sacando su hamburguesa.
Liz levantó la mirada, sorprendida. Como la mayoría de los empleados, ella no sabía que Ron Bishop y Charles Bishop, el famoso empresario, estuvieran emparentados hasta que Charles apareció por allí.
–¿Y qué dijo?
–No mucho –el comercial se encogió de hombros–. Fue cuando mi hijo mayor estaba a punto de ir a la universidad. Me contó que su hijo había estudiado en Cal Tech, la famosa escuela técnica. Y me sorprendió porque había olvidado que estuvo casado hace veinticinco años.
–Yo ni siquiera sabía eso –dijo Doug.
Ni Liz tampoco. Aunque Ron y ella habían trabajado juntos durante una década, jamás había mencionado a Charles. Y eso le dolió. Siempre había pensado que Ron y ella tenían una relación especial, sobre todo desde que sufrió el primer infarto. Pero no sería la primera vez que interpretaba mal una relación.
–A lo mejor el tema le resultaba doloroso –sugirió.
–Sí, desde luego –asintió Leanne–. Pobre Ron, lo echo de menos. Este sitio nunca volverá a ser el mismo.
–Desde luego que no –escucharon una voz de barítono.
Los cuatro se quedaron inmóviles. Se podría oír el ruido de un alfiler cayendo al suelo.
Liz fue la primera en levantar la mirada, sus ojos encontrándose con los de Charles Bishop, que estaba apoyado en el quicio de la puerta, con las manos en los bolsillos del pantalón. Podría parecer despreocupado si no fuese por el brillo airado en sus ojos azules. No sabía lo que había oído pero, evidentemente, había oído demasiado.
–Estoy seguro de que los clientes en la Costa Oeste están trabajando ahora mismo –dijo entonces, mirando a Van y Doug.
Los dos hombres, junto con Leanne, recogieron sus cosas y Liz empezó a hacer lo mismo. Estaba a punto de salir de la cocina cuando su voz la detuvo:
–Un momento, Elizabeth.
Sus tres compañeros salieron a toda prisa, como ratas abandonando el barco. Dejándola sola con Charles Bishop.
Irguiendo los hombros, Liz se dio la vuelta.
–¿Sí?
–Entiendo que cuando hay un cambio en la dirección de una empresa es de esperar que haya ciertos cotilleos –empezó a decir él, con voz pausada–. Particularmente cuando el cambio es tan inesperado. Pero, en cualquier caso, espero discreción y lealtad por parte de mi secretaria personal. En el futuro, agradecería que evitases tomar parte en esos cotilleos.
Liz, que tenía en la mano una manzana, la apretó como le gustaría apretar el cuello de Bishop. Sin embargo, no dejó de mirarlo a los ojos, agradeciendo por primera vez ser tan alta.
–¿Alguna cosa más, señor Bishop?
En su rostro vio una expresión que no pudo descifrar.
–No, eso es todo por el momento.
–Entonces, vuelvo a mi despacho –Liz pasó a su lado con la cabeza bien erguida.
Y fingiendo que no sentía los ojos de Charles Bishop clavados en su espalda.
Como habían predicho los meteorólogos, la tormenta soplaba con fuerza a la hora en la que todo el mundo salía del trabajo. Lo que había sido una nevada suave durante todo el día se había convertido en una tormenta de tales proporciones que apenas había visibilidad.
Cambiando de marcha por enésima vez, Charles apoyó la cabeza en el asiento mientras dejaba escapar un suspiro. ¿No debería la gente de New Hampshire saber cómo conducir bajo una tormenta de nieve? ¿No se suponía que estaban más acostumbrados y eran más recios?
Como su secretaria, pensó entonces, su humor cambiando de repente. Elizabeth lo había sorprendido aquel día con su resolución. Había mucho carácter en aquella mujer tan alta. Y era curioso que no se hubiese dado cuenta antes.
Descubrir eso era lo único interesante en un largo y aburrido día. Su reunión con el departamento de contabilidad había sido tediosa, llena de excusas y discusiones. Y cada mirada furiosa le decía lo mismo: «tú no eres tu padre».
Desde luego que no, habría querido decir Charles. Y sería mejor que se acostumbrasen.
El coche que iba delante de él se detuvo bruscamente en ese momento, obligándolo a pisar el freno y a sujetar el volante con las dos manos para no salirse de la carretera.
Su deportivo italiano no estaba hecho para conducir bajo una tormenta de nieve. Debería haber alquilado un vehículo más seguro, pero una parte de él se negaba a hacerlo porque eso sería como rendirse, como reconocer que tendría que permanecer en Gilmore durante mucho tiempo. Y no era el caso.
Se sentía inquieto tras la muerte de su padre. Inquieto e incómodo desde que su abogado le informó de que había heredado la empresa.
O tal vez era solo la tormenta, pensó, viendo cómo los limpiaparabrisas se movían frenéticamente de un lado a otro. Resultaba difícil creer que una vez hubiera visto la nieve como algo mágico…
«Mira, papá. He hecho un muñeco de nieve».
«Ahora no, Charles, estoy ocupado».
Charles intentó apartar de sí esos recuerdos. Los días en los que hacía muñecos de nieve habían quedado atrás y lo único que quería era llegar a su casa, prepararse un martini y ver las noticias deportivas.
Maldita fuera…
Algo marrón había saltado frente a su coche. Charles pisó el freno y giró el volante a la derecha para evitar la colisión, pero el deportivo empezó a patinar. Oyó un golpe contra el capó, un ruido de cristales rotos…
Y luego, nada.
Capítulo 2
CUANTO más pensaba Liz en su encuentro con Charles Bishop, más irritada se sentía. Tanto que cuando volvió a casa le dolían los dientes de tenerlos apretados.
Afortunadamente, «el bloque de hielo» había pasado la tarde en una reunión con el departamento de contabilidad, dejándola en paz. Menudo atrevimiento regañarla por charlar con sus compañeros…
«Espero discreción y lealtad de mi secretaria personal».
Increíble.
Muy bien, tal vez no deberían haber hablado de él en la cocina. ¿Pero de verdad creía que podía cambiarlo todo y que no hubiera repercusiones? ¿Que los empleados iban a aceptar todos esos cambios sin decir nada durante aquella «difícil transición» como la llamaba él? ¿Qué clase de persona se refería a la muerte de su padre como una «transición»?
La clase de persona que no había querido saber nada de él cuando estaba vivo, eso era evidente.
Liz salió del aparcamiento de la empresa, pero la carretera que llevaba de la fábrica al centro de Gilmore estaba llena de coches. Qué mala suerte.
El autobús escolar esa mañana, la nieve por la tarde… a saber a qué hora llegaría a casa.
Manteniendo las dos manos sobre el volante, Liz arqueó la espalda. Le dolían los hombros y el cuello de la tensión y pensar que Andrew estaría solo en casa con Victoria no la ayudaba nada.
Estaban «haciendo los deberes» le había dicho su hijo en un mensaje de texto. Y esperaba que eso fuera todo lo que estaban haciendo.
Si Ron no hubiera muerto le habría pedido salir media hora antes para evitar el tráfico y él no habría puesto ningún problema.
Cuánto lo echaba de menos.
«La Papelera Bishop es mi familia», solía decir. Y saber que su familia biológica no quería saber nada de él le daba gran importancia a esas palabras.
Liz se pasó una mano por el cuello. ¿Por qué sería? En su opinión, la culpa era de Charles. Evidentemente, aquel hombre no era capaz de sentir nada por nadie.
Además, ella sabía lo que era tener unos padres que no atendían a sus hijos. Padres ignorantes que te obligaban a buscar cariño en el asiento trasero de un coche o te echaban de casa cuando dabas algún problema. Esos padres no les dejaban a sus hijos empresas millonarias.
El tráfico estaba prácticamente parado y Liz vio unas luces de emergencia delante de ella.
Unos minutos después descubrió la razón: un deportivo rojo se había salido de la carretera.
Y solo una persona conducía un deportivo rojo en Gilmore. Como esperaba, Charles Bishop estaba hablando con un policía mientras una grúa enganchaba el coche. Afortunadamente, no parecía herido.
Liz no pudo evitar una sonrisa de satisfacción. Se lo merecía, pensó. Con un poco de suerte, tendría que quedarse bajo la nieve al menos una hora, hasta que su cuerpo estuviera tan frío como su sangre.
Mientras se acercaba, Charles se volvió para mirar en su dirección, casi como si la hubiera intuido. No, seguramente por el ruido que hacía su viejo tubo de escape, pensó.
En cualquier caso, sus ojos se encontraron y, por un momento, todo lo demás desapareció. Solo podía ver esos ojos azules…
Y, después de todo, era su jefe.
Antes de que tuviera tiempo de reconsiderar su decisión, Liz se había detenido y bajaba la ventanilla.
–¿Qué ha pasado?
–Un ciervo se ha lanzado sobre mi coche –respondió él.
Las colisiones con ciervos y otros animales eran comunes en esa carretera. Charles tenía suerte de que el accidente no hubiera tenido peores consecuencias.
–¿Está bien?
–Se ha dado un golpe en la cabeza, pero no quiere recibir tratamiento médico –respondió el policía.
–Me ha golpeado el air bag, pero estoy perfectamente –dijo él. A pesar de sus objeciones, Liz vio que le temblaba un poco la mano mientras se la pasaba por el pelo–. Ojalá pudiese decir lo mismo de mi coche –añadió, haciendo una mueca cuando la grúa lo levantó.
Mientras tanto, la nieve seguía cayendo y aunque no podía ver bien su rostro en la penumbra, Liz sospechaba que debía estar congestionado de frío.
–¿Necesita que lo lleve a algún sitio?
La pregunta pareció pillarlo por sorpresa, casi tanto como a ella.
–¿Necesita algo más? –le preguntó al policía.
El hombre negó con la cabeza.
–Mañana puede pedir una copia del atestado en la comisaría. Y yo de usted me pensaría lo de ir al médico.
Charles asintió, pero Liz sabía que lo hacía solo para terminar con la conversación. Su padre solía hacer el mismo gesto.
Interesante. Era la primera vez que veía algún parecido entre Ron y Charles Bishop.
Pero cuando Charles tomó su maletín y subió a su coche, Liz reconsideró lo de ser una buena samaritana. El SUV, en él que cabían ella, Andrew y una tonelada de equipamiento de hockey, siempre le había parecido un buen coche. Pero con Charles sentado a su lado, de repente el espacio parecía verse reducido y podía sentir su presencia robándole espacio personal.
Para ser alguien que llevaba un rato bajo la nieve, emitía demasiado calor corporal. El suave aroma de su colonia hacía que sintiera la abrumadora necesidad de apartarse y se preguntó si Charles se habría dado cuenta…
–¡Está herido! –exclamó entonces. Tenía un corte en la mejilla y, sin darse cuenta, levantó la mano para tocar su cara–. Se ha dado un buen golpe. Debería ir al hospital.
–No es nada –dijo él, apartándose.
–Perdone, es una costumbre.
Siempre estaba curando las heridas que su hijo se hacía en los entrenamientos…
Al pensar en Andrew, Liz sacó el móvil del bolso.
–¿Qué haces?
–Mandarle un mensaje a mi hijo.
–¿Tienes hijos? –preguntó Charles, sorprendido.
–Uno… y tengo que decirle que llegaré más tarde de lo que creía.
–Muy considerado por tu parte.
Su tono era raro, como si no la creyese. ¿Pero por qué no iba a creerla?
–No quiero que se preocupe –Liz hizo una mueca.
–¿Algún problema?
–No puedo enviar el mensaje… debe ser por la tormenta. Bueno, supongo que se lo imaginará.
Por el rabillo del ojo vio que la grúa se incorporaba a la carretera y se colocó tras ella.
–La calle Greengus, ¿no? –le preguntó, recordando la dirección de Ron.
–No, me alojo en el complejo de apartamentos Admiral Mill.
Liz conocía el sitio, una antigua fábrica que había sido convertida en un edificio de lujosos apartamentos el año anterior. Pero había pensado que se alojaría en casa de su padre. Después de todo, ahora era de su propiedad.
–Estoy reformando la casa para venderla –dijo él, como si hubiera leído sus pensamientos–. Y prefiero tener mi propio espacio.
–Por lo que he oído, en esos apartamentos hay mucho espacio.
–Sí, es cierto.
Liz siguió conduciendo en silencio, extrañamente consciente del hombre que iba sentado a su lado. Permaneció inmóvil, con los codos pegados a los costados, pero él no parecía darse cuenta del espacio que ocupaba.
Ni siquiera cuando sus brazos se rozaron, haciendo que sintiera un escalofrío.
–Puedes relajarte. A pesar de lo que crees, no soy el demonio personificado. No te voy a morder.
Muy bien, tal vez sí se daba cuenta.
–Lo sé.
–Mientes muy mal, Elizabeth. Tu cara es demasiado expresiva.
Y él era un pasajero insoportable, pensó ella.
–Voy a llevarlo a casa, ¿no? ¿Por qué iba a llevarlo si pensara que es el demonio personificado?
–Dímelo tú.
Pero Liz no dijo nada.
Poco después pasaron frente a la iglesia episcopal de St. Mark, cuya alta torre desaparecía en un cielo totalmente blanco. Un póster en la entrada anunciaba que el domingo habría un desayuno benéfico para los padres de alumnos del instituto.
–¿Sabes una cosa? Al menos una docena de empleados pasaron a mi lado, pero ninguno de ellos se detuvo –dijo Charles entonces.
–Ninguno de ellos era su secretaria.
–No sabía que hacer de chófer fuera una de tus obligaciones.
–Soy una mujer capaz de hacer muchas cosas –respondió ella. Aunque no le pagaban por todas.
–Eso parece: secretaria, chófer, confidente en la oficina.
Se refería a la conversación que había interrumpido por la mañana.
–Para su información, yo me tomo muy en serio mi trabajo y no le cuento cotilleos a nadie.
–Me alegra saberlo –dijo él–. Porque necesito confiar en la gente que trabaja directamente para mí.
–Lo mismo digo.
–¿Perdona?
Liz se puso colorada.
–Nada –murmuró, sin apartar los ojos de la carretera.
–Eso suena como una queja. Si tienes algo que decir, dímelo.
Liz sabía que estaba mirándola y ese escrutinio la ponía nerviosa.
–Elizabeth, estoy esperando.
Si no lo conociese, pensaría que había una nota de humor en esas palabras.
–No creo que le interese nada de lo que yo pueda decir.
–¿Por qué no dejas que eso lo decida yo?
Sí, claro, y luego utilizaría esa opinión contra ella. No, gracias.
–Si no le importa, prefiero pasar.
–Te preocupa que haya repercusiones.
–¿Y no le parece normal?
–Te doy mi palabra de que no las habrá.
–Como usted mismo ha dicho, hay que ganarse la confianza de la gente.
Charles rio.
–Ah, ya veo.
–Lo digo en serio.
–Lo sé. Y estaba pensando que el comentario era muy acertado.
–Gracias –murmuró Liz.
–Es tu forma de decir que los empleados no confían en mí.
–No saben qué esperar. Primero su padre muere de manera inesperada y luego aparece usted. Debe entender que hasta hace unos meses nadie sabía de su existencia.
–Lo sé –dijo Charles con tono seco, cortante.
Y, sin embargo, Liz sintió cierta simpatía por él; algo que la turbó porque era absurdo.
–La gente lo echa de menos. Ron era muy importante para todos.
–Los jefes van y viene, Elizabeth. Así funcionan los negocios.
Para él, seguro. Después de todo, se ganaba la vida entrando y saliendo de empresas. Al contrario que Ron.
–Su padre consideraba la empresa como una familia. Así es como nos trataba.
–Ya me imagino.
De nuevo, Liz sintió esa inesperada compasión…
Afortunadamente, en ese momento vio el cartel que indicaba la entrada de Admiral Mill.
–Bueno, ya hemos llegado. Sanos y salvos.
Y se alegraba porque aquel día estaba siendo una montaña rusa. Un segundo antes estaba furiosa con él, al siguiente sentía una extraña simpatía…
Era una mezcla esquizofrénica y, francamente, le dolía la cabeza de tantas reacciones. Cuanto antes bajase del coche, mejor.
–Gracias por tu ayuda –dijo él.
–Buenas noches, señor Bishop.
–Buenas noches, Elizabeth. Nos vemos mañana… ¿a las siete? Quiero salir temprano.
Ella parpadeó. ¿A las siete?
–Muy bien.
–La verja estará abierta, así que no tendrás ningún problema. Si no estuviese en la puerta, pulsa el timbre del ático y bajaré enseguida.
–El ático –repitió Liz, atónita–. ¿Quiere que venga a buscarlo?
–De otro modo no podría llegar a Concord. Tengo una reunión con el gobernador sobre las nuevas leyes medioambientales, ¿recuerdas?
Por supuesto que lo recordaba, ella misma había pedido la reunión, pero no esperaba tener que llevarlo. Sin embargo, cuando abrió la boca para decirlo, él hizo algo inesperado.
Sonrió.
Una sonrisa un poco torcida e increíblemente sexy que derretiría el corazón de cualquier mujer.
–Antes has dicho que ser chófer entraba dentro de tus obligaciones, ¿no?
La montaña rusa que era Charles Bishop estaba oficialmente cayendo en picado. Su chófer. Esperaba que lo llevase a Concord al día siguiente…
Liz golpeó el volante cuando se quedó sola. No sabía qué la enfadaba más, que su jefe creyera que iba a hacer lo que le pedía o que ella hubiese aceptado sin protestar.
–¿No puede alquilar un coche? –le había preguntado.
–La agencia de alquiler está en el pueblo de al lado y dudo mucho que esté abierta –había replicado él–. En caso de que no te hayas dado cuenta, hay una tormenta de nieve.
Se había dado cuenta. La tormenta era precisamente lo que la había metido en aquel lío. Debería haberlo dejado en la carretera…
Pero, al final, no había tenido más remedio que aceptar. Le gustaba recibir un salario todos los meses, por pequeño que fuese. Y, aunque odiaba admitirlo, tenía razón, la agencia estaría cerrada.
De modo que había aceptado ir a buscarlo a las siete, pero eso no significaba que le hiciese gracia. O que le gustase la sonrisa torcida que le había regalado.
Andrew y Victoria estaban en el sofá, viendo una película, cuando llegó a casa.
–¿Qué ha pasado? Dijiste que llegarías en quince minutos y has tardado casi una hora.
–El señor Bishop chocó contra un ciervo y se quedó tirado en la carretera, así que he tenido que llevarlo a su casa. Intenté enviarte un mensaje, pero la tormenta me dejó sin cobertura. ¿Estabas preocupado?
–No, estaba esperando para cenar. Me muero de hambre… ¡ay! –Andrew miró a su novia, frotándose el hombro.
–Sé amable con tu madre.
–Hazle caso a tu novia –dijo Liz mientras colgaba el abrigo–. ¿Tus padres saben que estás aquí, Vic?
La rubia asintió con la cabeza.
–Mi padre vendrá a buscarme cuando termine de quitar la nieve de la entrada. No quiere que conduzca con esta tormenta.
–Buena idea.
Aunque debería haberse ido a casa directamente desde el instituto, pensó. Liz miró la cabeza de Victoria sobre el hombro de su hijo…
¿Tenían que invadir el espacio del otro constantemente? Incluso cuando no estaban tocándose estaban tocándose.
Un poco como cuando ella iba en el coche con Charles Bishop, pensó, sintiendo un escalofrío.
–¿Cómo es el nuevo señor Bishop? –le preguntó Victoria entonces–. Una cliente de mi madre dice que es guapísimo… ¡ay! –esta vez fue Victoria quien se frotó el hombro.
–Andrew, no empujes a tu novia. Y sí, se podría decir que es guapo –asintió Liz. Y carente de sentimientos humanos.
Salvo por esa sonrisa. O el tono herido que intentaba esconder cuando hablaba de su padre.
Después de quitarse los zapatos mojados, Liz entró en la cocina, separada del salón por una barra con taburetes.
–Le he dicho a Vic que puede quedarse a cenar –le informó Andrew–. ¿Te importa, mamá?
–No, claro que no. Pero dile que llame a su padre.
–¿Lo ves? Yo sabía que diría que sí.
Sí, esa era ella, la tonta. Todo el mundo parecía haberse enterado.
–Espero que te gusten los espagueti –Liz abrió un armario y empezó a sacar cacerolas–. Hazme un favor, Andrew, mira a ver si tenemos pan de ajo en el congelador.
–Voy.
–¿Qué tal ha ido el examen de Cálculo?
–Ni bien ni mal.
–¿Qué significa eso?
–Lo que he dicho. Por cierto… –Andrew se levantó para abrir la nevera– la caldera ha empezado a hacer ruidos extraños otra vez. Ah, y la señora Warren me ha dado una carta de recomendación para Trenton.
–¿Y qué dice?
–No lo sé, el sobre está cerrado. Lo he guardado en la carpeta con todo lo demás.
–Gracias, cielo.
–No me puedo creer que vayas a ir a Trenton –dijo Victoria entonces, sentándose en un taburete de la cocina–. No irás a convertirte en un esnob insoportable, ¿verdad?
–Pues claro que sí. Seré el jugador estrella y todo el mundo me admirará… ¡ay! –protestó Andrew cuando su madre le dio un cachete en el brazo–. ¿Por qué no la regañas a ella?
–Porque me cae mejor que tú –respondió Liz mientras llenaba una cacerola de agua.
La caldera llevaba varios meses dando la lata y había decidido esperar para arreglarla porque temía la factura, pero gracias a la negativa de su jefe aquella mañana no podría permitírselo. Lo más importante era que Andrew estudiase en Trenton. Deseaba tanto darle esa oportunidad a su hijo…
Liz suspiró al pensar que al día siguiente tendría que llevar a Charles Bishop a Concord. Dos horas atrapada en el coche con aquel hombre que no tenía corazón.
No, desde luego no había sueldo que pagase aquello.
Literalmente.
Charles estaba frente a la ventana del salón, viendo los copos de nieve caer en la oscuridad. Qué mala suerte chocar contra un ciervo, pensó. Eso solo podía pasar en Nueva Inglaterra… en Los Ángeles no tendría ese problema.
Pero mientras movía su martini reconoció haber tenido suerte de que no le hubiera pasado nada.
Tal vez esa buena fortuna explicaba por qué no experimentaba la fatiga y tensión lógicas después de una jornada de trabajo. De hecho, se sentía extrañamente…
Charles intentó encontrar una palabra para definir cómo se sentía, pero no era capaz. No estaba relajado, no lo había estado desde que era un niño. Lo máximo que podía estar era menos tenso. Sí, estaba menos tenso.
Y helado, pensó, haciendo una mueca. Los altos techos no proporcionaban una gran calidez al apartamento.
Apartándose de la ventana, porque no había nada que ver, se sentó en el sofá de cuero y miró alrededor. La chimenea de gas no daba mucho calor, pero era mejor que nada.
En el coche de Elizabeth, sin embargo, se estado calentito, pensó luego, mirando las llamas. Demasiado quizá. Ella emitía mucho calor.
Mientras conducía se había abierto su abrigo, ofreciéndole una estupenda panorámica de sus piernas…
Tenía unas piernas largas, muy bonitas. Debía medir un metro ochenta, pero no se había dado cuenta de lo bonitas que eran sus piernas hasta esa tarde, mientras la veía pisar el freno una y otra vez. Y, por primera vez en su vida, no le había importado estar en un atasco.
Lo había decepcionado un poco que hubiese ido tan callada durante el viaje. Claro que al día siguiente irían juntos a Concord…
Al recordar su expresión cuando lanzó la bomba tuvo que sonreír. Elizabeth lo había mirado con tal incredulidad que su mal humor desapareció al ver el brillo en sus enormes ojos castaños.
Hacer que lo llevase cuando podría alquilar un coche era una desfachatez, pero no podía evitarlo. Especialmente al ver que ella se mostraba tan turbada por la idea. No sabía por qué, pero discutir con su secretaria le resultaba muy entretenido.
Sin darse cuenta tocó su mejilla, como había hecho ella en el coche. Normalmente, él no tenía necesidad de charlar con sus empleados. Prefería mantener sus relaciones divididas entre trabajo y personal y nunca los mezclaba. Pero Elizabeth lo intrigaba. Parecía tener muchas capas… como aquel hijo del que no sabía nada. Y eso hacía que se preguntase qué más cosas habría bajo esa imagen de secretaria seria y eficiente.
Claro que no estaba interesado en una relación romántica. Solo quería que su estancia en New Hampshire fuese lo más agradable posible… mientras durase.
Por fin, empezó a sentir algo de calor y, estirando las piernas, tomó el último trago de martini. Sí, pensó, con una sonrisa, el viaje a Concord podría ser interesante.
Capítulo 3
UNA parte de Liz deseaba que la petición de Charles de llevarlo a Concord hubiera sido un sueño o un malentendido. Otra parte esperaba que la tormenta hubiese cubierto de nieve todo el Estado. Pero las dos partes se llevaron una desilusión. El cielo estaba gris, pero sin nubes, y no caía un solo copo de nieve.
Liz fue a la cocina y se encontró con Andrew, que estaba haciéndose unos gofres.
–Qué temprano te has levantado. ¿Ocurre algo?
Andrew jamás se levantaba de la cama sin que ella tuviese que llamarlo tres o cuatro veces.
–La caldera hace ruido.
Sí, era cierto. Liz había estado escuchando los gemidos y gruñidos toda la noche. Y que fueran más fuertes y peores que unos días antes no era buena señal.
–Al menos no tendrás que preocuparte por llegar tarde a clase.
–¿Vas a ponerte eso para ir a la oficina? –le preguntó Andrew.
Liz miró su camisa y sus pantalones vaqueros.
–Es viernes y los viernes llevamos ropa informal a la oficina. Además, tengo que ir a Concord –respondió–. ¿Y tú vas a llevar eso?
Aunque estaba recién duchado, seguía llevando el pantalón del pijama y una camiseta. Y, al ver esos hombros tan anchos, Liz sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Había crecido tan rápido…
Demasiado rápido.
–No quería mancharme la ropa mientras desayunaba –le explicó su hijo–. ¿Vas a ir esta noche al partido?
–Por supuesto –respondió Liz. No se perdía un partido desde que era niño porque ya entonces le había prometido que siempre estaría en las gradas, animándolo–. Llegaré en cuanto deje a mi jefe en su casa.
–¿De verdad vas a hacer de chófer?
–Pero solo por hoy. Tiene una reunión importante en Concord.
–Qué petardo.
Sí, «petardo» era un adjetivo que le iba bien. Aunque los petardos no solían provocar simpatía, pensó Liz. Seguía sin entender su reacción del día anterior. De hecho, seguía intentando entender la conversación.
–Pero es mi jefe y no tengo más remedio. Quiero llevarme bien con él.
–Entonces, quítate ese jersey.
–¿Por qué?
–Es horrible.
El jersey verde lima no era lo mejor de su armario, desde luego. Pero no lo había elegido para estar guapa. Cuando Ron Bishop vivía, los viernes llevaban ropa informal a la oficina y se lo había puesto para demostrarle a Charles Bishop que, aunque fuera su jefe, no mandaba en ella.
–No es tan horrible.
–Si tú lo dices… pero si no te lo quitas no esperes que te salude después del partido.
–Tendrás que saludarme, listo, porque soy yo quien te trae a casa.
–Me buscaré otro chófer –bromeó Andrew, terminando sus gofres–. Voy a vestirme, Vic vendrá a buscarme temprano. Sammy va a enseñarnos algo de Cálculo antes de que empiecen las clases.
–Espera un momento. Pensé que Victoria y tú habíais hecho los deberes anoche.
–Lo intentamos, pero ninguno de los dos entiende el Cálculo.
–¿Y por qué no le pides ayuda al señor Rueben?
–El señor Rueben me odia.
–Andrew…
–Por favor, mamá. El señor Rueben es horrible. Habla en un tono monótono que te duerme y no entiendo una sola palabra de lo que dice. Sam me lo explica mucho mejor.
–Pero que no haga los deberes por ti –le advirtió Liz, pensando que había muchas quejas sobre el señor Rueben últimamente.
–No te preocupes, no lo haré –le aseguró Andrew–. Ah, por cierto, el jersey no es tan horrible.
–Gracias –dijo ella.
Pero en cuanto se miró en el cristal del microondas, supo que su hijo estaba mintiendo. Lo único halagador que podía decir sobre aquel jersey de color verde lima era que le daba algo de color a su cara. Por lo demás, era como un saco.
Liz suspiró. Una vez había tenido potencial: alta y flaca, pero atractiva. Ahora solo parecía cansada. Ningún hombre la miraba dos veces y… en fin, no le importaba. Después de todo, no estaba intentando impresionar a nadie.
Al final, decidió ponerse un jersey verde con el dibujo de un reno navideño en la pechera. Los viernes siempre iban a la oficina con ropa informal y no pensaba ponerse un traje de chaqueta para llevar a Charles Bishop a Concord.
Llegó al apartamento cinco minutos antes de las siete y lo encontró esperando en la puerta. Y, al verlo con aquel abrigo de cachemir, su pulso se aceleró. Como siempre, estaba estupendo. No era justo.
–Buenos días, Elizabeth –la saludó él.
Liz tuvo que hacer un esfuerzo para encontrar su voz.
–Buenos días.
–Veo que te has decidido por un atuendo informal.
–¿Algún problema?
No podía saber si lo que veía en su cara era decepción, burla o una mezcla de los dos.
–No, no, ninguno –respondió él, quitándose el abrigo–. Vamos a estar en el coche varias horas y será mejor que nos pongamos cómodos.
–¿Le importaría que parásemos para tomar un café antes de entrar en la autopista? Mi primera taza de café aún no me ha despertado y no he tenido tiempo de tomar otra.
Por no decir que eso la haría pensar en algo que no fuera el hombre que iba a su lado.
Charles hizo una mueca mientras se colocaba en el asiento y Liz se volvió para preguntarle si le dolía la espalda… pero él estaba abrochando el cinturón de seguridad y sus caras casi se rozaron. Y no por primera vez, notó que daba la sensación de ser más alto de lo que era. Aunque ella era más alta con las botas de tacón, a su lado se sentía pequeña y delicada.
Miró entonces su mejilla… el golpe del día anterior se había amoratado un poco, pero no tenía mal aspecto.
–Veo que el golpe en la mejilla está mejor. ¿Le duele?
La mezcla de asombro y gratitud que vio en sus ojos hizo que sintiera una extraña opresión en el pecho.
–Si quieres tomar un café, deberíamos empezar a movernos –dijo Charles, apartando la mirada.
Terminaron en una cafetería a la entrada de la autopista, uno de los pocos sitios en Gilmore, pensó Charles, en los que servían un café decente. En su opinión, la falta de buen café en la zona era inaceptable. Y si iba a tener que vivir allí durante un tiempo tendría que rectificar esa situación.
Pero lo mejor sería mejor meterle prisa a sus abogados, decidió.
Cuando miró a su secretaria tuvo que disimular una sonrisa al ver el jersey y los vaqueros que llevaba.
No había llevado vaqueros a la oficina desde que llegó a Gilmore y seguramente era una forma de vengarse por obligarla a hacer de chófer. Echaría de menos la falda… o más bien las piernas debajo de la falda. Aunque esos vaqueros y esas botas de tacón resultaban muy atractivos.
Lo que lo molestaba, sin embargo, era su propia reacción cuando le preguntó por el golpe en la cara. Era una pregunta lógica. Elizabeth estaba siendo amable, nada más. Y, sin embargo, había sentido algo… no recordaba la última vez que alguien se había preocupado por su bienestar y no sabía qué decir, por eso no había dicho nada.
–¿Algún problema? –la pregunta de Elizabeth interrumpió sus pensamientos.
–¿Por qué lo dices?
–Porque tiene el ceño fruncido.
Esa observación lo pilló por sorpresa.
–El café es muy flojo. Yo lo prefiero más fuerte.
–Es usted muy exigente con el café.
–Te has dado cuenta, ¿no?
–He visto la cafetera que tiene en su despacho.
–Sí, en lo que se refiere al café suelo poner el listón muy alto. Y en otras cosas.
–Pues su vida deber ser muy complicada.
–¿Ah, sí?
Liz se encogió de hombros.
–¿Qué hace cuando las cosas no son como usted quiere?
–¿Por qué voy a aceptar algo que no sea lo mejor? Aprendí hace mucho tiempo que lo que consigas en la vida depende de ti.
A nadie más le importaba un bledo.
–Eso es cierto.
El tono de Elizabeth llamó su atención. Parecía como si hubiese tocado un tema delicado. ¿Qué duras lecciones le habría enseñado la vida?, se preguntó. Fueran las que fueran, no se notaba en su cara. Tenía un perfil juvenil, limpio, una mirada alegre. Claro que él sabía muy bien que a veces las cicatrices no estaban en el exterior.
–¿Desde cuándo trabajas en la Papelera Bishop?
–¿Por qué quiere saberlo?
–Por curiosidad –respondió él, viendo un brillo de recelo en sus ojos–. Vamos a pasar el día juntos y me parece buena idea intentar conocer un poco mejor a mi secretaria.
–No se ofenda, pero solo llevo unas semanas trabajando para usted y hasta ahora nunca había mostrado el menor interés.
Porque hasta ese momento no se había dado cuenta de lo interesante que era.
–Nunca hemos tenido un par de horas libres para charlar.
–Sí, bueno, es verdad.
Y no parecía muy contenta de estar en esa situación, pensó Charles, intentando disimular una sonrisa. Evidentemente, iba a tener que sacarle las respuestas con sacacorchos.
–¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la empresa?
–En abril hará dieciocho años.
–¿Tanto tiempo? Debiste empezar muy joven.
Elizabeth frunció el ceño, como si hubiera dicho algo malo.
–Sí, muy joven.
–¿Y te gusta?
–Me gusta mi trabajo, si eso es lo que quiere saber.
–No te preocupes, tu puesto no está en peligro –dijo Charles. Al menos, mientras él estuviera allí. Y, con un poco de suerte, cuando la Papelera Bishop pasara a manos de la empresa Xinhua serían tan listos como para conservarla–. ¿Siempre fuiste la secretaria de mi padre?
–No, empecé como ayudante en los archivos. Su padre me ascendió hace diez años, cuando se retiró Peggy Flockhart.
Peggy. Recordaba ese nombre.
«Pasas más tiempo con Peggy que con tu propia esposa».
–¿Y tenías una buena relación? –le preguntó, después de aclararse la garganta.
–¿Con Peggy?
–No, con mi padre.
Elizabeth pisó el freno.
–¿Qué quiere decir?
–Tú misma dijiste que mi padre consideraba a la gente de la empresa como su familia. Es simple curiosidad.
–Me llevaba bien, pero no tan bien como usted parece dar a entender.
–No, no quería decir… lo siento –se disculpó Charles–. ¿Cómo describirías vuestra relación?
–Era agradable trabajar para su padre. Ron hacía que todo el mundo sintiera que estaba ayudando a conseguir algo.
–Entonces, todo era por la empresa.
–Era ser parte de la empresa. Hay una diferencia.
–Tal vez sí, no sé –murmuró Charles.
De modo que el abogado se equivocaba. Al final, lo único que a su padre le había importado en la vida era la empresa. No había cambiado nada en esos años.
Elizabeth dejó escapar un largo suspiro.
–Me gustaba mucho trabajar para su padre –siguió–. Él me apreciaba y eso es de agradecer.
–¿Al contrario que yo?
–Yo no he dicho eso.
No tenía que hacerlo, era evidente.
–Te aseguro, Elizabeth, que aprecio tu trabajo.
–Sí, claro –murmuró ella.
–Pareces escéptica.
–¿Ah, sí? ¿Qué le hace pensar eso?
–¿No crees que aprecie tu trabajo?