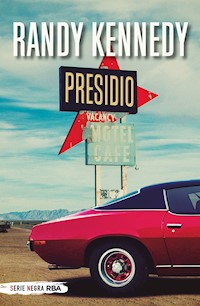
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Troy, un ladrón de coches profesional, vuelve al pueblo donde nació. Ha ido a buscar a su hermano Harlan, al que hace años que no ve, porque quiere ayudarlo a atrapar a su exesposa, una estafadora que se llevó todo su dinero. A pesar de sus diferencias, inician un largo viaje en coche por la inmensidad de Texas. Un día tienen la mala suerte de robar un automóvil en el que duerme escondida Martha, una niña cristiana menonita. Perseguidos por la policía, los hermanos emprenden una huida desesperada hacia la frontera de México.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 456
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Título original inglés: Presidio.
© del texto: Randy Kennedy, 2018.
First published in the US by Simon & Schuster in 2018.
© de la traducción: Jorge Rizzo Tortuero, 2022.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2022.
Avda. Diagonal, 189- 08018Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: mayo de 2022.
REF.: OBDO044
ISBN: 978-84-1132-053-5
EL TALLER DEL LLIBRE · REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 917021970 / 932720447).
Todos los derechos reservados.
Sí, amigos, esas nubes atadas a cuerdas invisibles
son, como habéis imaginado, un simple juego de tramoyas,
y lo más gracioso es que sabe que sabemos
que existe y aun así quiere que sigamos creyendo
en lo que tan torpemente imita, y quiere
ser amado no por eso, sino por sí mismo.
JOHN ASHBERYThe Wrong Kind of Insurance
Sinceramente, vivo. ¿Quién soy? Bueno, eso ya está de más. [... eso ya es mucho decir].
CLARICE LISPECTORCerca del corazón salvaje
¿Cómo podía avanzar hacia el horizonte
si se encontraba ya presente bajo las ruedas?
ROBERT SMITHSONIncidentes del viaje del espejo en el Yucatán
1
Más tarde, en la guantera, la policía encontraría un fajo de notas con un clip. Decía:
Notas para la policía:
(O para cualquiera que encuentre esto y quiera leerlo)
Me llamo Troy Alan Falconer. Estas son las cosas que más me gustan: me encanta llegar a la habitación de un motel una tarde de calor, cuando el aire fresco del interior huele a freón y a anonimato. (Siempre te dejan el aire acondicionado en marcha). Me encanta dejarla al amanecer, con el pelo aún húmedo, listo para afrontar el mundo. Me encantan las maletas rígidas y los relojes suizos. Me encantan las botas de cowboy y los vestidos de falda blanca con cierres de presión, almidonados hasta el punto de que la tapeta que cubre el cierre parece escayola. Me encantan los coches grandes automáticos con ventanillas eléctricas y un solo asiento de lado a lado en la parte delantera, con tapicería transpirable, no con vinilo. Me encanta conducir coches así por carreteras vacías en plan noche, escuchando la música de cantantes country sinceros como Wynn Stewart o Jim Reeves.
Me encantan todas esas cosas por sí mismas. Pero solo las disfruto cuando poseen una determinada cualidad extra, una cualidad que purifica todas las demás: la cualidad de pertenecer de forma legítima a otro que no sea yo. Si sigues este tipo de vida y tienes suerte, una simple habitación de motel puede ofrecerte todo lo que necesitas. En el interior de la habitación hay una maleta. En el interior de la maleta están las posesiones de un hombre más o menos de tu talla, un no fumador con un gusto pasable en lo relativo a la ropa y las lociones para después del afeitado. En el interior de su cartera —tirada sobre la colcha; a los vendedores les gusta darse un bañito antes de la cena— hay suficiente efectivo como para pasar dos o tres semanas en la carretera. Y en el cenicero de cristal de la mesita de noche están las llaves de su coche, aparcado justo frente a la puerta, en diagonal, con el sol de la tarde reflejado en el parabrisas.
Para mí, lo mejor es el momento en que me sitúo frente al volante del automóvil de otro hombre. Mientras dura esa sensación, el mundo está lleno de promesas y todas las flechas señalan al norte. Es como dejar algo atrás, más que iniciar otra cosa: como liberarme de mi propia piel, escapar de todo lo que necesito dejar atrás (sobre todo el último coche en el que he tenido esta misma sensación). Compruebo los espejos, introduzco la llave y salgo del aparcamiento lentamente hasta llegar a la carretera.
El último coche que robé solo por placer fue en Lubbock, en el otoño de 1970. Un Ford Torino flamante con faros retráctiles que pertenecía a un subteniente de Aviación; llevaba una muda de ropa de civil colgada de una barra extensible instalada sobre el asiento de atrás, y en el cubículo que había debajo del reposabrazos, una batería de cintas eight-track perfectamente dispuestas, entre ellas alguna de los cantantes antes mencionados.
Era la primera vez que me encontraba con un coche equipado con un reproductor de eight-track. Solo había unas cuantas canciones de calidad para escoger, pero sabía que al final iba a ser yo quien escogiera, no algún pinchadiscos intangible en la distancia. Cuando oí el sonido de la música procedente de los altavoces a mi mando me sentí tan feliz que a punto estuve de bajar la guardia.
Era pasada la medianoche —esas horas vacías en las que las patrullas de policía de carreteras no tienen nada mejor que hacer que comprobar por radio los números de matrícula—, pero yo subí el volumen, bajé las ventanillas y conduje hasta Plainview, sin detenerme a cambiar las placas.
Me gustaría que creyerais que empecé a robar por algún motivo justificado, una razón mejor que la rabia y el deseo. Pero fue sobre todo eso, lo de siempre. Fue más adelante cuando la cosa cambió, y pasó de ser una profesión a un modo de vida, una llamada que casi habría parecido una religión, si esa hubiera sido mi tendencia. De ser así, yo habría sido su reverendo, y habría predicado mi mensaje de libertad a través de la pérdida desde mi púlpito, frente al salpicadero. Pero estaría soltando mis sermones para una congregación de un solo fiel, para un hombre como cualquier otro, con el rostro recién afeitado, que mira por el retrovisor desde el asiento del conductor. Y creedme, todo eso, ese hombre ya lo ha oído antes.
Troy llegó en coche a la ciudad un viernes de noviembre de 1972 por la noche, en la última semana de la temporada de fútbol americano de la liga de institutos, cuando había partido fuera de casa y la pequeña retícula de calles de grava se había quedado vacía. Lo planeó así, consultando el calendario de partidos en el Lubbock Avalanche Journal. En las poblaciones pequeñas la gente no se olvida de los suyos, especialmente si les han decepcionado, y Troy no quería que le reconociera ningún vecino, solo su hermano, que estaría donde siempre estaba, en casa, frente al televisor, viendo una serie de vaqueros o un combate, si encontraba algún canal donde lo dieran.
New Cona no había cumplido aún su primer centenario. Era uno de esos pueblos agrícolas que habían ido asentándose en el terreno barato de las últimas bolsas de territorio que había dejado vacantes la conquista del Oeste. Para los que llegaron más tarde, o para los que nacieron allí, no era fácil comprender por qué iba a asentarse nadie en aquel lugar del país que antes los mapas llamaban el Gran Desierto Americano, un lugar cuyos anteriores habitantes habían usado sobre todo como terreno de caza y como accidente natural donde sitiar a sus enemigos.
El pueblo se encontraba a medio camino del extremo occidental de una llanura aluvial de costra caliza formada por la tierra procedente del golfo de México durante el avance de las Rocosas. El altiplano que se había formado era de suelo duro y plano, y tenía doscientos cincuenta kilómetros de anchura, una extensión cubierta de hierba baja que daba de comer a todos los seres vivos del lugar salvo a los coyotes y a los lobos, que se comían a las criaturas que se alimentaban con la hierba. Los españoles llamaron a esa parte de lo que más tarde se convertiría en Texas «Llano Estacado», quizá porque las quebradas de sus estribaciones recordaban empalizadas, o porque, al no haber nada a lo que atar las cabezadas de los caballos, había que clavar estacas en el suelo para inmovilizarlos. Pero también podía haber tenido otro significado que se hubiera perdido en la traducción al inglés, como tantos otros nombres heredados de los españoles y los mexicanos.
Ahora se podían ver unos cuantos árboles por el pueblo, y algunos más concentrados en bosquecillos cerca de las granjas, con aspecto de estar fuera de lugar, como si nadie les hubiera invitado. Otros objetos descollaban sobre la llanura: torres de radio, depósitos de agua, postes telefónicos, una sucesión interminable de vallas con los tablones de cedro deformados por las calles... Pero en general se veía que el terreno había cambiado poco por efecto de la civilización, y fuera del pueblo todas las estructuras que se veían desde la carretera eran bajas, como si quisieran congraciarse con el horizonte. Las más antiguas estaban descoloridas y marchitas: parecía que los elementos se habían rebelado contra la intrusión, e iban ganando la guerra. Observando aquello desde lejos, no costaba imaginar el miedo que sentiría un soldado de caballería al subir a lo alto de la meseta persiguiendo a un enemigo al que no conseguía ver. Pero el terreno ya no mostraba una hostilidad activa. Simplemente parecía uno de aquellos lugares de la tierra que había dejado de preocuparse por ocultar su indiferencia tiempo atrás.
Aquella noche, con la luna nueva, no se veía casi nada. El único modo de vislumbrar algo más allá de los focos era buscar a lo lejos el resplandor de la civilización, convertido en un tenue brillo plateado sobre el parabrisas, y hasta aquel momento las luces eran tan tenues que Troy solo podía distinguirlas mirando a lo lejos. La línea de luz empezó a ganar intensidad y a disiparse, convirtiéndose en una serie de puntos que se multiplicaron y fueron llenando su campo de visión, y al llegar a su altura se materializó sobre su cabeza la silueta de un depósito de agua, apenas visible, con una corona de balizas rojas que centelleaban en la oscuridad.
Ocho kilómetros más allá pasó por la desmotadora de algodón, que en muchos lugares de Texas suponía la primera señal de existencia humana de verdad; en aquella época del año la desmotadora estaba en plena acción, incluso a aquellas horas de la noche, y emitía un halo anaranjado de actividad nocturna visible a varios centenares de metros de distancia. Un forastero que pasara por primera vez en coche junto a una desmotadora a finales de otoño podría llevarse la impresión de que estaba desprendiendo nieve: los alrededores quedaban revestidos por una alfombra de algodón que cubría cientos de metros de carretera, e incluso decoraba los centenarios cables de teléfono con unas hebras de hilo de algodón que colgaban como carámbanos.
Un kilómetro más allá, Troy pasó junto a un depósito con cubas de fertilizante líquido iluminadas por unas luces difuminadas que les daban el aspecto de pilares fosforescentes flotando a poca distancia del suelo. La carretera volvió a penetrar en la oscuridad hasta llegar a una extraña curva que rodeaba los silos de un depósito de grano abandonado y cruzó unas vías con un cambio de agujas que no se usaba desde antes de que él hubiera nacido. Pasadas las vías, la primera farola emitía un óvalo de luz verde plateada sobre el asfalto.
Aunque tenía unas ganas tremendas de dirigirse directamente a pueblo para ver lo que había pasado en su ausencia, resistió la tentación y se desvió hacia el oeste, tomando una carretera de servicio asfaltada que atravesaba un campo de aromáticos pastos para luego volverse de tierra. Los faros iluminaron la nube de polvo que se levantó al pasar sobre las barreras para el ganado apoyadas en el suelo, que hicieron que los neumáticos sonaran como un repiqueteo de timbales. La carretera acababa en la puerta trasera del pequeño cementerio del condado, donde se detuvo al fin. Bajó del coche, quitó la cadena de la valla y golpeó el suelo con el tacón de su bota derecha para activar la circulación sanguínea tras la larga travesía.
Las noches aún no eran frescas, pero él ya percibía la llegada del otoño, esa sensación de que la sombra del calor del día ya no se quedaba pegada a la tierra como en las noches de verano. El único sonido que oía, a kilómetros de distancia, era el martilleo constante de una bomba petrolífera. Decidió que, ya que había escogido el cementerio para acercarse a la población sin que le vieran, probablemente podría desviarse un momento por las estrechas pistas de grava y visitar la tumba de la familia. Por simple corrección, pero quizá también en busca de algún tipo de absolución anticipada del pecado que había venido a cometer.
El cementerio estaba en lo alto de una pequeña colina, la única elevación del terreno en kilómetros a la redonda, y Troy miró desde lo alto en dirección a las luces de la población, como si su disposición pudiera decirle algo. Las tumbas se sucedían por la loma siguiendo un orden más o menos cronológico. Las más antiguas, de la primera y segunda décadas del siglo XX, ocupaban el extremo este. A medida que el terreno se elevaba hacia el oeste, las piedras iban volviéndose más nuevas, más grandes y más brillantes, y algunas estaban decoradas con pequeñas banderitas americanas o de Texas y con jarrones de falso peltre con flores de plástico. El pueblo aún no tenía la antigüedad necesaria como para que hubiera más muertos que vivos.
Troy puso las largas y avanzó por el camino principal del cementerio hasta llegar a un grupo de lápidas en el extremo suroeste, junto al cobertizo del encargado, construido con bloques de hormigón. Apagó el motor y volvió a salir, pero en cuanto se vio rodeado por aquel silencio se arrepintió y a punto estuvo de volver a meterse en el coche. Ya de niño le costaba entender por qué había gente que buscaba la paz en los cementerios, leyendo los nombres de unas lápidas rectangulares. Lo único que sentía cuando deambulaba por un cementerio era que estaba buscando algo en el lugar equivocado, y la situación empeoraba aún más con la incomodidad que le producía avanzar erguido por el territorio de los que iban a permanecer para siempre en posición horizontal.
Pero avanzó frente a los faros del coche, añadiendo otra sombra más a las que proyectaban las tumbas. La luz de los faros iluminaba los nombres de pila de su padre y de su madre, enterrados el uno junto a la otra, aunque habían muerto con una diferencia de muchos años. La muerte de su madre le pilló demasiado joven como para acordarse de gran cosa, pero sí recordaba la sensación de aquel abrasador día de julio, cuando se presentó justo después de que terminara el funeral de su padre, y se ocultó en el coche, tras un sombrero de vaquero ridículamente grande y unas gafas de sol, observando desde el camino mientras dos operarios amontonaban tierra y retiraban la lona que habían extendido sobre la tumba, dejándola desprotegida ante el sol. En los campos, más allá, un tractor seguía con lo suyo, levantando una nube de tierra roja que destacaba contra el horizonte. Troy recordaba que en aquel momento, allí sentado, se le ocurrió que si su padre hubiera podido salir del hoyo y ponerse en pie junto a la tumba, habría disfrutado de una gran panorámica de las tierras de pasto en barbecho desde lo alto, hasta prácticamente su casa, situada en el extremo noroeste del pueblo. Aquella idea le produjo una irracional sensación de tranquilidad, como si al menos hubiera algo bueno en todo aquello.
En la penumbra distinguió media docena de tumbas junto a la de sus padres, la de sus abuelos paternos, que murieron cuando él era tan pequeño que no los recordaba; dos primos —uno que no salió vivo de la sala de partos y otro cuyo cuerpo no regresó de Corea, de modo que enterraron su ataúd de acero con un fusil semiautomático y un uniforme sin usar proporcionados por el Ejército en el interior—; un tío abuelo que murió joven en un accidente con la cosechadora y otro que falleció a los ciento un años de edad y al que enterraron allí contra su voluntad, puesto que él quería que llevaran su cuerpo de vuelta a Texarkana, donde había árboles, ríos y lagos. Troy se quedó allí de pie, con las manos en los bolsillos de los pantalones del traje, mirando las lápidas, con la sensación de que tendría que hacer algo, pero sin saber muy bien qué, así que esperó lo que le pareció un tiempo respetuoso y regresó al coche. De pronto le llamó la atención una lápida algo más nueva que no había visto antes, un par de metros más allá de la de su padre, y frunció los párpados, haciendo un esfuerzo para leer lo que decía. La lápida era pequeña, una losa de granito marrón en ángulo recto con el suelo, y tuvo que acercarse para que el juego de sombras le permitiera verla bien. Cuando lo hizo leyó el nombre de su hermano menor —Harlan Edward Falconer— enmarcado en un pequeño óvalo de madera de cerezo silvestre incrustado en la piedra, con las letras bien apretadas para que cupieran.
Troy se acercó algo más a la losa y se puso en cuclillas, observando bien aquellas letras de palo seco, intentando pensar dónde podía estar el error. Hacía más de seis años que no había visto a su hermano cara a cara. Pero había hablado con él por teléfono solo hacía un par de semanas, para decirle que vendría a ayudarle a buscar a su exesposa, o a la mujer que aún era su esposa legalmente, aunque lo había abandonado aquel verano tras unos pocos meses de matrimonio, llevándose todo su dinero.
En el curso de aquella conversación, Troy omitió como mínimo cuatro datos pertinentes: que conocía a la esposa de su hermano, Bettie (de hecho, la había conocido antes de que se casara con Harlan); que era culpa suya que Bettie se hubiera llevado el dinero; que de haber tenido la mínima idea de dónde estaban Bettie o el dinero no se le habría ocurrido llamar a su hermano; y que si llegaba a encontrarlos —a ella o el dinero—, Harlan no se iba a enterar. Pero no tenía ni idea de dónde estaba Bettie. Ni siquiera sabía si se llamaba realmente Bettie, y esperaba que Harlan tuviera algo a lo que agarrarse, un sentido que darle a su vida, un lugar. Le había contado muchas mentiras a su hermano a lo largo de los años, pero quería creer que las relacionadas con Bettie eran cosas que Harlan necesitaba creer, casi tanto como él necesitaba que se las creyera.
Tras unos segundos allí agachado, frente a la tumba, Troy entendió por fin lo que estaba viendo. En la losa figuraba el año de nacimiento, seguido de un guion —un mísero signo de puntuación que ocupaba el lugar de la vida entera de un hombre—, y a renglón seguido había un vacío sobre el granito, a la espera de que grabaran en aquel espacio un número algo superior. La piedra era un regalo de la funeraria, una inversión de futuro, plantada en aquella pobre colina sobre los llanos. Probablemente la oferta incluiría los servicios funerarios y un ataúd de madera de pino sin ningún adorno, pensó Troy, y quizá también uno de esos trajes para difuntos con la parte delantera de la camisa y la corbata cosidas a la chaqueta.
Se puso en pie, sacó las llaves del bolsillo y soltó un silbidito de alivio. Harlan tenía treinta y dos años y, por lo que sabía Troy, su estado de salud era más o menos bueno.
—Siempre te ha gustado estar preparado para todo, ¿verdad, Harl? —dijo.
Se metió de nuevo en el coche, quitó las largas y se puso en marcha. Pasó por la puerta principal del cementerio y tomó el camino al pueblo.
19 de julio de 1972
Salvo por el hecho de que ofrecen un lugar donde vivir temporalmente, los hoteles y los moteles tienen pocas cosas en común, y hay muchos motivos por los que centro mi trabajo en ellos. La arquitectura de los hoteles está diseñada específicamente para promover la formación de comunidades temporales, en el vestíbulo, en el restaurante, en el bar, en la sala de baile, en las salas de conferencias. Las habitaciones se abren al interior, a pasillos que inevitablemente conducen a estas comunidades, que las atraviesan, y los botones, los empleados y el equipo de seguridad del hotel observan el paso de los clientes. Las habitaciones de los moteles, en cambio, dan al exterior, son independientes la una de la otra, y miran hacia el aparcamiento y la carretera; solo están unidas por rellanos abiertos y escaleras que ofrecen numerosas vías de salida, en su mayoría anónimas. No hay un lugar de reunión central; la oficina es solo funcional, con el espacio mínimo imprescindible para un escritorio y un dispensador de periódicos, un pequeño sofá, que es el último lugar en el que nadie querría sentarse, y un revistero con publicaciones viejas. El único lugar de reunión propiamente dicho es la piscina, lo bastante grande como para crear una distancia discreta, y en cualquier caso es de uso opcional. La cafetería suele estar en un edificio anexo, y en muchos casos es de gestión independiente, con lo que el comensal no se ve obligado a identificarse necesariamente como cliente del motel.
Lo mejor de los moteles es el modo en que consiguen dejar patente el paso de la mano humana sin necesidad de una presencia visible, el modo en que dan un toque personal y totalmente impersonal a la vez, porque quienquiera que lo haga, lo hace para todos y para nadie al mismo tiempo: el cubrecama retirado por la parte del embozo; los vasos para las bebidas con sus tapas de papel troquelado; la cinta de papel que cubre la taza del váter para indicar que está limpio; el papel higiénico con el consabido pliegue en forma de triángulo en el extremo, esos gestos inútiles de hospitalidad que, sin embargo, hacen que me sienta decepcionado si alguna vez regreso a mi habitación por la tarde y veo que se los han olvidado.
Esta mañana, mientras me afeitaba, observé el vapor que iba empañando el espejo lentamente, poniendo en evidencia los movimientos del trapo de la camarera el día anterior, cuando lo limpió. Al dejar el grifo del agua caliente abierto, las formas que se materializaban ante mí como un dibujo hecho con tinta invisible volvían a hacerse visibles. Esperé hasta que el vapor desapareció del todo otra vez y con un dedo seco escribí sobre el cristal: ¿SABES DÓNDE HAS DEJADO EL COCHE?
Por esta zona de Texas hay pocos moteles que exijan una identificación, y sé cuáles son los que la piden. Ni siquiera los empleados más responsables se fijan lo suficiente como para ver que la fotografía de mi carné de conducir no se me parece mucho. Aun así, sé cómo cambiar de tema enseguida: si es un motel de dos plantas, pido una habitación en la planta baja, explicando que me dan miedo las alturas, lo que siempre suscita una buena carcajada por parte de quien se encuentra al otro lado del mostrador.
Si tengo suerte, consigo una habitación con una puerta que conecte con la del propietario del vehículo en el que voy a marcharme después. Lo observo atentamente, escogiendo bien mi posición en la máquina del hielo y en el comedor, escuchando a través de la puerta para averiguar sus horarios, sus idas y venidas.
La ventaja es que ya no robo con el objetivo de amortizar lo que me he llevado en cuanto puedo. Prefiero conservar lo que consigo todo el tiempo que pueda, llevando una vida normal y evitando en lo posible las restricciones de las posesiones legales. En la carretera, me hago pasar por agente del Departamento de Agricultura o por representante de una empresa petrolera, una de las diversas profesiones de viajeros de las que he ido aprendiendo cosas. Pero mi verdadera profesión es el delicado y precario mantenimiento de una vida prácticamente libre de cualquier propiedad personal.
Es como una llamada o, como ya dije antes, una especie de estado: en cualquier caso, no es algo que yo pueda decidir. Cuando empezó, pensé que acabaría renunciando a todas las posesiones mundanas, como un monje, pero sabía que no tenía el valor necesario para vivir la vida que eso implicaba, así que adapté mis conocimientos y empecé a vivir así, teniendo, pero sin poseer. También pensé que no me quedaría más remedio que desaparecer, alejarme para siempre de todas las personas y todos los lugares que conocía, pero no tenía ni idea de adónde podría ir, aparte de a algún monasterio o a alguna cárcel, y ni el uno ni la otra me parecían nada atractivos. Así que decidí desaparecer justo donde vivía, convertirme en un fantasma en medio de todo y de todos los que conocía.
Una vez me encontré con un hombre que me aseguró que podía ayudarme a desaparecer, legalmente. Me dijo que él ya lo había hecho, que por lo que respectaba al gobierno de Estados Unidos él ya no existía.
«Me registré en cierto motel Hiway House, en cierto estado del suroeste —me dijo—. Y unos días más tarde, con la ayuda de cierta gente, salí de allí como difunto. Eso es lo que soy en este mismo momento, mientras hablo contigo. Para la Ley estoy muerto». Aquello requería un mantenimiento constante, dijo, y una vigilancia continua. Me leyó algo de una especie de manual que llevaba consigo, llamado Cómo desaparecer en América, escrito por un tal Barry Reid: «Tienes que evitar dejar rastros de tu presencia. Allá donde vas, dejas sin querer algo de ti. Cada prenda, cada pomo de puerta, cada alfombra, cada teléfono, cada taza de váter que usas contendrá fragmentos de ti. Estás perdiendo piel constantemente.
Sonaba mucho más paranoico de lo que yo lo estaba, que no era poco.
—Así pues... ¿Has perdido la capacidad de poseer nada...? —me dijo, después de escucharme un rato—. ¿Y eso qué significa? ¿Estás en la ruina?
—No, no es eso. Siempre puedo conseguir dinero si quiero. Pero no lo quiero. No quiero hacerlo nunca más.
—¿Hacer qué?
—Esto. Todo esto. Así que cojo lo que necesito para vivir. Y cuando empiezo a tener la sensación de que lo siento mío, lo dejo y robo otra cosa de otra persona.
Él me miró y asintió.
—Me gusta como piensas. Pero a mí me parece muchísimo trabajo.
Ya han pasado casi dos años. Me preocupa que, cuando esto llegue al final —y no puede durar mucho más—, la gente piense que soy una especie de hippy o de comunista, un antiamericano o algo así, y eso sería un grave error. Si de algo peco es de ser demasiado americano: lo mío es un regreso al tiempo de los pioneros que fundaron este gran país, siempre avanzando para reclamar algo, con poco más que un caballo y sus andrajos. O aún más allá, a los tiempos del comanche, que no tenía una vivienda permanente en esta zona del país, y que consideraba que la mayor parte de lo que tenía era suyo solo temporalmente. Su sustento dependía de lo que lograra cazar, de aquello con lo que pudiera hacerse, especialmente los caballos, que podía incluso arrebatar a un soldado plácidamente dormido, quitándole las riendas de la mano sin que se enterase.
Los caballos que yo uso no son tan fáciles de tomar o de dejar. Cuando robo un nuevo coche, el último se queda en el aparcamiento donde lo abandono, a modo de testimonio en mi contra. Es el defecto insalvable de un sistema que por lo demás funciona: la pista que llevará a mi puerta, en algún lugar entre Amarillo y Odessa. Cuando lo haga, probablemente lleve estas páginas encima, estas notas que he guardado en hojas de bloc de hotel, lo único que me he permitido conservar entre un trabajo y otro, aparte de un carné de conducir de reserva y un libro o dos. Es la pista que me conduce a mí mismo. Y la confesión más elaborada que puede esperar encontrarse un jurado. Podría decir que me la he inventado, pero... ¿Quién iba a creerme?
Para el viaje de vuelta a casa robó un coche en Fort Sumner, un Chevrolet Nova de color siena tostado que escogió de entre otras opciones más atractivas debido a su innegable discreción; era ese tipo de coche que nadie querría robar, o más bien de esos que nadie miraría dos veces. Las llaves las sacó de la habitación de motel de un juez de ferias de ganado profesional que pensaba quedarse una semana en el viejo Bosque Redondo Motor Inn, al sur de la ciudad. El juez estaba allí para la feria regional, y cuando volvía de los establos, a media tarde, salía a dar su paseo diario por el recinto del motel, calándose el sombrero y silbando en un tono agudo que sonaba como si lo tuviera muy practicado. Su melodía favorita era la vieja marcha Under the Double Eagle. Con su purito en la boca, daba varias vueltas al motel antes de dirigirse al puente y quedarse mirando distraídamente más allá del río Pecos, quizá imaginándose en una vida anterior, vadeándolo con una partida de hombres a caballo.
Troy tenía su mejor cómplice en la rutina de sus víctimas; el juez nunca regresaba a su habitación antes de media hora. Una noche, cuando volvió, su coche había desaparecido, y con él su maleta, su neceser, su máquina de afeitar, su segundo sombrero y su mejor traje: uno color caoba, de tela de gabardina, con los bolsillos bordados, aunque a Troy le quedaba algo ancho de hombros. Aparte de la ropa que llevaba puesta, la única posesión que le quedó fue su cepillo de dientes.
Troy aparcó el Nova apartado de la calle, en una superficie de piedra junto a la valla, cerca del campo de hierba que había al lado de la casa, de modo que si alguien lo viera entre las sombras pudiera tomarlo por un coche viejo arrinconado para extraer piezas. Salió y recorrió la valla hasta la esquina, miró hacia el callejón, vacío salvo por los bidones de petróleo sin tapa aparcados por pares junto a cada valla de estacas, llenos de basura de las casas, en lugar del crudo texano que contuvo en otro tiempo. Se giró y siguió la sucesión de vallas, asegurándose de no cruzarse con nadie por la calle. Luego atravesó el patio a toda prisa y se dirigió a la puerta principal.
Aquella casa, que legalmente pertenecía a su hermano y antes había pertenecido a su padre, era un rancho bajo con el tejado a cuatro aguas, idéntico salvo por leves variaciones a los del resto de la manzana, todos construidos a finales de los años cuarenta sobre una pradera de hierba alta en el extremo oeste del pueblo, en un momento en que se acercaba a su cifra de población máxima, aunque eso sus habitantes no podían imaginárselo.
Habían pasado más de seis años desde la última vez que Troy puso el pie en aquel estrecho porche de losetas de hormigón. Pero incluso con la poca luz que le llegaba de la calle había algo que no le cuadraba, y se detuvo un momento a calcular la distancia hasta la esquina de la valla, intentando recordar el tipo de manija que tenía la puerta del Nova por si debía moverse a toda prisa. El jardín estaba pidiendo a gritos que cortaran la hierba, y los parterres de flores habían sido cubiertos de grava, creando unos grises paisajes lunares rectangulares por los que se abrían paso las malas hierbas. En la fachada de la casa, que tenía la parte inferior de ladrillo, vio que las tejas de uralita se habían descantillado y dejaban a la vista la tela asfáltica y los clavos del tejado, dándole un aspecto algo degradado. También vio algo colgando del marco de la contrapuerta, algo que le sorprendió reconocer tan fácilmente en la oscuridad reinante: un banderín de papel con cintas negras y doradas, un elemento decorativo que solían hacer a mano las animadoras del instituto y que habían pegado con celo en las casas de toda la calle para animar el partido de fútbol del equipo universitario de aquella noche, un despliegue de orgullo cívico obligatorio, porque el otro equipo, los Morton Indians, compuesto por chicos de un pueblo de mala muerte, casi siempre ganaba.
El banderín bien podía haber sido un aviso de desahucio; a nadie se le habría ocurrido colgar algo así en la puerta de la casa de Harlan si aún le perteneciera. Incluso en un lugar tan pequeño como aquel, él siempre había conseguido evitar la atención de la gente, igual que un cuervo intuye el alcance de un rifle y se sitúa unos metros más allá.
No se veían luces en el interior de la casa ni en las casas de la otra acera. Troy se acercó a la entrada, abrió la contrapuerta y llamó con los nudillos varias veces, con decisión. Ya había pensado qué historia iba a contar si alguien respondía, aunque a esas alturas ya estaba convencido de que nadie lo haría.
Se acercó y miró a través de una de las ventanas de la puerta del garaje, ovaladas y con el cristal ahumado, y vio que allí dentro no había ningún coche. Echó otro vistazo a la calle por si aparecía la luz de algún vehículo, regresó al porche y miró por la ventana de la cocina, situando las manos a ambos lados del rostro para adaptar la vista a la oscuridad, al tiempo que sentía cómo el polvo metálico de la ventana le hacía cosquillas en la nariz.
Mirando a través del doble cristal, separado por un fino marco metálico, el espacio donde había pasado las mañanas y las tardes de su infancia y adolescencia empezó a tomar forma lentamente ante sus ojos. Se materializó como un diorama en un museo de historia, siguiendo las directrices de unos recuerdos que Troy ya casi no consideraba suyos: las mismas encimeras de formica gris moteada, los mismos armarios que conservaban su color amarillo canario, la misma mesita de patas finas en la que habían comido Harlan y él durante años.
Todo estaba prácticamente como él lo recordaba, y eso hacía que resaltara aún más hasta la más mínima diferencia; aquello le recordó esa clase de sueños en los que todo parece normal hasta que de pronto te das cuenta de que no lo es y nunca lo fue: la gente tiene la cara distinta, la estructura de las habitaciones está invertida, los colores primarios adoptan tonalidades desconocidas.
En la pared más alejada de la cocina distinguió dos retratos enmarcados; en ambos aparecía un hombre corpulento con un sombrero vaquero, una mujer de buen aspecto y una niña pequeña con una lacia melena rubia. En ambas fotos posaban juntos, formando un triángulo ladeado en cuyo vértice superior se encontraba el hombre. En la primera foto la niña no era más que un bebé, y en la segunda tendría cuatro o cinco años. Tanto ella como sus padres sonreían serenamente, mirando a la cocina como si siempre les hubiera pertenecido.
En el extremo más alejado de la encimera había un equipo de radio, quizá de radioaficionado, con su micrófono. Tenía un aspecto bastante serio. Ahora, unas sillas de madera desparejadas, pesadas, como las de las dependencias oficiales rodeaban la mesita, y encima había un montón de frascos y botellas de condimentos —kétchup, tabasco, salsa Worcestershire, sal y pimienta, mostaza, margarina, queso parmesano rallado, miel, una botella de plástico de jugo de limón con forma de limón—. Él sabía que su hermano nunca habría creado o permitido aquel caos, obra sin duda de alguien mucho más dejado.
Troy sacó su llavero y encontró la llave de la casa. Nunca se le había ocurrido pensar que podría volver a necesitarla. Cuando la encontró, colgando del último llavero que había robado, se preguntó qué hacía allí, deslustrada y simplona, entre todas aquellas llaves de coche nuevas y relucientes. Pero había ido pasándola de llavero en llavero, motivado no tanto por la nostalgia como por su tozudez, su incapacidad de admitir que no podía reabrir la puerta de una vida pasada solo porque quisiera. La probó, y la llave se deslizó por la cerradura tal como hacen las llaves viejas, desplazando los pistones con suavidad, como esperaba; habría apostado lo que fuera a que nadie iba a gastarse un céntimo en cambiar una cerradura que funcionaba perfectamente. Empujó la puerta y entró con un movimiento rápido. Y en cuanto lo hizo se maravilló al comprobar, como tantas veces antes, que en un mundo lleno de escrituras, gravámenes y derechos de propiedad, lo único que realmente necesitas para hacerte con algo es un pedazo de latón de diez centavos con el borde serrado de un modo específico.
El recibidor estaba a oscuras. Recordó dónde se encontraba el interruptor y encendió la luz. Con un gesto rápido abrió el armario de los abrigos, tiró del cordón de la luz y entrecerró las puertas. Luego volvió a apagar la luz del recibidor, dejando la suficiente claridad para poder ver, pero no tanta como para que alguien pudiera verle a él desde la calle.
Se quedó completamente inmóvil, sin respirar, escuchando el silencio, disfrutando de la sensación de ser temporalmente invisible. No esperaba que le afectara tanto estar allí otra vez, en aquel angosto vestíbulo donde en otro tiempo, bajo aquel colgador de sombreros de cerezo, hubo una vieja y enorme radio de consola Truetone que se usaba más como mueble que como radio, ya que raramente conseguía sintonizar ninguna de las emisoras que lanzaban sus débiles ondas por entre la atmósfera y la llanura.
Troy había vivido en aquella casa con su padre y con Harlan desde los once a los diecisiete años de edad, cuando empezó a pasar la mayor parte de las noches fuera, volviendo a casa solo ocasionalmente, en busca de dinero o para intentar evitar pagar a sus socios por los chanchullos de poca monta que empezaba a organizar.
Al año de la muerte de su madre, antes de que Harlan empezara el colegio, su padre les pidió que comenzaran a llamarle por su nombre, Bill Ray, y ellos aceptaron el cambio, porque era algo novedoso y al mismo tiempo un reconocimiento de su pérdida. El cambio de nombre no hizo que Bill Ray dejara de ser su padre, pero con el tiempo pareció que le servía de excusa para adoptar un papel que le gustaba más, el de admirado hermano mayor, atento en las ocasiones menos esperadas y asustado en otras. Aquel arreglo no les iba mal a ninguno de los tres. Unió más a los hermanos en aquellos primeros años, y a Bill le permitió regresar a un tiempo anterior a Ruby, al día en que la había conocido y en que había encontrado aquella felicidad que tan poco habría de durar.
Sus intentos de actuar como un padre responsable solían centrarse en enseñarles a los chicos las cosas que su propio hermano mayor le había enseñado a él en ausencia de su padre: cosas vistosas, en su mayoría inútiles, como guiñar un ojo, chasquear los dedos, silbar y escupir, tallar madera con la navaja, tirar cacahuetes al aire y atraparlos con la boca, lanzar una navaja al suelo para que se clavara, soltar un puñetazo, encontrar puntas de flecha entre los pastos..., pero a veces también conocimientos prácticos: cómo distinguir una culebra de una serpiente de cascabel por el cuello, cómo manejar una pistola, un rifle o una escopeta (aunque él personalmente sentía cierta aversión por la caza y nunca dejó que sus hijos dispararan a ningún animal en su presencia) y a conducir, primero a Troy y luego a Harlan, poniéndole una almohada debajo para que llegara mejor al volante. El secreto para conducir bien, decía Bill, era fijar la vista en la carretera, a media distancia, no demasiado cerca del morro del coche ni demasiado lejos, hacia el horizonte.
Bill Ray se había criado en una granja algodonera siempre al borde de la bancarrota, y en cuanto tuvo la edad suficiente para irse de casa dijo adiós para siempre al trabajo en los campos. Trabajó varios años como transportista de cuadrillas en unas instalaciones petrolíferas, pero tras la muerte de Ruby perdió aquel trabajo y no volvió a tener uno que le durara, así que salía adelante con empleos temporales, sobre todo conduciendo tractores y ocupándose del mantenimiento de los pozos. Cuando las compañías petrolíferas necesitaban más mano de obra él se presentaba, y ganaba un buen dinero, aunque eso nunca pasaba con la suficiente frecuencia, y hacia el final del verano, cuando llegaban las tormentas de granizo, reparaba tejados para complementar sus ingresos. Durante un tiempo, dado que no sufría de vértigo, lo contrataron como encargado de mantenimiento de una empresa instaladora de torres de radio: escalaba las estructuras metálicas con un cubo de pintura de aluminio atado a la cintura y un cigarrillo colgando de la boca, pero aquel trabajo acabó una tarde, cuando le pillaron dormitando colgado del arnés a cincuenta metros de altura, y nada más poner el pie en el suelo le dieron el finiquito. Les contó a Troy y a Harlan que había sido él quien había dejado el trabajo. «Me he cansado de la peste a caca de pájaro», dijo, guiñándoles un ojo, mientras se limpiaba los dientes con una cerilla.
Su reputación de bebedor no era inmerecida. Pero sí exagerada —como suele suceder en los pueblos, donde la gente intenta mostrarse comprensiva ante algo que considera inevitable—. En la práctica, eso significaba que cada vez que se le presentaba un empleo, tenía que cogerlo. Mientras se calzaba sus botas de trabajo, les decía a Troy y a Harlan que tenían que ponerse al frente del fuerte otra vez, y esa misión podía durar varios días, si le tocaba trabajar en una torre de perforación y quedarse a dormir allí. A medida que los chicos se hacían mayores, las ausencias se volvieron más prolongadas. A veces pasaba una semana sin que supieran nada de él entre un trabajo y otro, y acabaron adquiriendo la costumbre de comprobar el cuentakilómetros de su camioneta, cuya lectura les indicaba que podía haber atravesado tres estados durante el tiempo que había pasado fuera.
Cuando Bill Ray estaba fuera, era casi siempre Troy —tres años mayor que su hermano— el que cocinaba, y hacía lo que podía: carne guisada al estilo vaquero, queso con pimientos, tortillas mexicanas fritas, las tartas de fruta de la señora Baird calentadas al horno... Pero era Harlan quien supervisaba prácticamente todo lo demás, hasta acabar ocupándose de la compra y de las facturas. Harlan no hacía ningún esfuerzo por ocultar el creciente estado de orfandad de ambos, pero la gente del pueblo, e incluso del instituto, no parecía darse cuenta, como si todos hubieran llegado a algún tipo de acuerdo privado que estableciera que la situación en casa de los Falconer era algo que debía arreglarse solo. Harlan era muy consciente de la imagen que daban, cuando un chaval de doce años, más grande que sus compañeros pero inseguro, se presentaba en la oficina del asesor del condado a pagar las tasas escolares. Con su habitual gesto impasible, con aquella voz que ya había iniciado el descenso hacia la edad adulta, solía responder: «sí, señora», «no, señora» o «un cuarto de acre» o «Bill Ray está bien, gracias». Casi nunca se quejaba, y cuando lo hacía su rabia parecía amortiguarse con la satisfacción de saber que era el único en la familia capaz de ocuparse de las cosas.
Bill Ray estaba en casa lo mínimo imprescindible, o en los momentos en que se hacía absolutamente necesario que se ocupara de algo. Y cuando estaba, tenía la capacidad de vivir el presente con esa atención desaforada que la mayoría de las personas pierden ya en la infancia, de modo que Troy y Harlan incluso olvidaban que su padre hubiera deseado en algún momento estar en otro sitio, del mismo modo que temían que no regresara cada vez que se iba otra vez.
Pero volvía, antes o después, en ocasiones con un fajo de billetes sujeto con un clip y una bolsa de la compra llena de solomillos, como un petrolero que hubiera dado con un filón. Cuando un trabajo le iba especialmente bien, recogía a los chicos en el colegio y se los llevaba a Lubbock a comprar camisas nuevas, a ver una película en el State Theater de Texas Avenue, o a visitar Pinkie’s, en la calle Mayor, donde compraba la cerveza. Les daba una botella a cada uno, los tres se sentaban en la camioneta y bebían como curtidos vaqueros de permiso en el pueblo. Nunca hacían las cosas que hacían las otras familias, nunca iban a las funciones del colegio juntos, nunca iban de vacaciones, raramente visitaban a otra familia. Troy recordaba que una vez Bill Ray se los llevó a pescar, a un par de horas del pueblo, a un embalse artificial; todos los lagos de Texas eran artificiales, pero este tenía un aspecto especialmente artificial, rodeado de un terraplén de grava, demasiado cuadrado, demasiado próximo a una especie de complejo industrial. Hacía un calor brutal, pero acababan de poblar el lago de peces, y pillaron uno de un tamaño decente en menos de quince minutos; lo metieron en un cubo y se lo llevaron a casa. Los chicos querían que Bill Ray lo cocinara, pero él dijo que era una carpa y que tendrían que apalearla tres días seguidos con un tablón del quince hasta que estuviera lo suficientemente tierna como para hincarle el diente. De modo que llenó la bañera y la dejó allí toda la tarde. El pez nadó un rato, pero más tarde pareció resignarse a su destino y se quedó flotando, inmóvil, con la mirada perdida en el otro extremo de la bañera, como si esperara una cita. A la mañana siguiente, cuando los chicos se despertaron, la carpa había desaparecido, y Bill Ray también.
Cuando Troy tuvo la edad suficiente para comprender lo enfadado que estaba, se convenció de que era sobre todo por Harlan, por lo injusto que era que un niño tan pequeño tuviera que hacer de padre de su propio padre. Pero no veía hasta qué punto Harlan le hacía también de padre a él, o hasta qué punto su dolor se debía al deseo de ser más como Bill, de vivir con esa despreocupación y tranquilidad, con esa capacidad para pasar de largo por todos los lugares en los que se suponía que debía sentir un arraigo. Como suele suceder, el deseo se transformaba en una especie de competición, una batalla personal que empeoraba aún más porque Bill no era consciente de estarla librando o, más probablemente, porque se negaba a reconocer que lo hacía.
A los diez años de edad, Troy también empezó a desaparecer de vez en cuando. Iba de camino al colegio con Harlan, y de pronto se desviaba sin mirar atrás, y se escondía entre los árboles frente al parque del condado o en la cantera de caliza al oeste del pueblo, donde se quedaba leyendo ediciones baratas de libros de Max Brand y Edward Anderson, o a veces simplemente se entretenía pensando, observando el avance de las sombras sobre sus pies, sus rodillas, su cintura, hasta que le cubrían la cabeza cuando el sol se ocultaba tras la pared más lejana. Según Harlan, a aquella edad Troy ya tenía una capacidad insólita para dos cosas: mentir y disfrutar de su soledad.
A los catorce años, mientras limpiaba parabrisas los fines de semana en la gasolinera Humble, cerca del motel, a veces conseguía que alguien le llevara hasta Hobbs o Brownfield, a unos kilómetros de distancia. Un mes de julio, un camionero que llevaba un remolque enorme lo llevó hasta Artesia, y como Troy se aburría, se inventó que lo esperaban en Fort Bliss, donde debía enrolarse en el ejército. El conductor era joven y fornido, tenía un bigote fino y pómulos angulosos. Iba vestido como un vaquero de Hollywood, con el sombrero bien alto y un cigarrillo sobre la oreja. Troy se preguntó qué estaría haciendo un tipo tan apuesto conduciendo un camión, y pensó que probablemente la vida sería así, tal como había sospechado siempre.
El conductor tenía la mirada perdida en algún punto al otro lado del parabrisas.
—Desde luego el ejército recluta a gente cada vez más joven —observó.
A Troy le daba igual si le creía o no; básicamente hablaba para sí mismo al dirigirse a aquel tipo, señor de una carretera que parecía extenderse por el este de Nuevo México hasta los confines del universo conocido.
—Falta gente —dijo al fin—. Con todo eso de Corea.
El camión estaba llegando a Artesia. El conductor encendió el cigarrillo y abrió la ventanilla.
—Mira, hijo, no me importa llevarte —le dijo—, pero no me gusta que me mientan en mi propio camión. ¿Por qué no te guardas todas esas tonterías para el próximo viaje gratis?
Troy escuchó el ruido del motor, que protestaba al accionar el freno para adecuarse al límite de velocidad de la ciudad.
—Supongo que no le sobrará uno de esos cigarrillos, ¿verdad?
El camionero se quitó las gafas, con montura de alambre, y las encajó en un bolsillo de la visera, en la parte alta del parabrisas.
—Supones bien.
Mientras el camión repostaba en una gasolinera y el conductor estaba dentro, pagando, Troy se inclinó hacia un lado y soltó un denso escupitajo que dio en el centro del asiento del conductor. Cogió las gafas de sol y un termo lleno de whisky canadiense y se fue por la calle con las gafas puestas. Tranquilamente, como si fuera de paseo. La policía de tráfico lo encontró en menos de una hora y llamó a Bill, que no llegó hasta el amanecer. Esperó hasta estar a unos kilómetros de la ciudad, detuvo la camioneta en el arcén, echó el freno y le soltó un revés a Troy en plena cara, reventándole el labio. Troy le llamó jodido hijo de perra, y Bill volvió a golpearle, esta vez con el puño, haciéndole sangrar por la nariz con tal fuerza que el reguero le tiñó la camiseta de rojo.
Fue la única vez que Bill Ray le pegó. Quizá sintiera en los huesos de su propia mano que aquello no serviría de nada. Pero para Troy aquellos golpes, tras la noche pasada en el calabozo, fueron como una revelación. De regreso a casa, el muchacho, con el corazón acelerado y el rostro tumefacto mientras en la radio Roy Acuff se desgañitaba cantando Great Speckle Bird, supo por primera vez que nunca conseguiría formar parte del colectivo de gente respetable, ni siquiera del de gente moderadamente decente, por mucho que lo intentara. Lo cierto era que sabía que nunca tendría tan siquiera ganas de intentarlo. Conservó aquella camiseta durante muchos años, a modo de reliquia, escondida en el fondo de un cajón, y de vez en cuando la sacaba y la extendía sobre la cama para ver cómo se había oscurecido la sangre de su juventud, adoptando un color marrón como el de la mierda de vaca, seca y agrietada.
Ahora Troy estaba inmóvil en el pasillo de la casa, contemplando la oscuridad de los dormitorios. Se preguntaba si Harlan habría dejado el armarito donde había escondido su camiseta. El armarito no era gran cosa, un mueblecillo insignificante, hecho de finos tablones de pino, y le faltaban tres pomos, pero era el único armario que usó hasta la edad adulta, así que por algún motivo le resultaba significativo. Se preguntó si lo encontraría y lo recordó en la esquina noroeste de su vieja habitación. Estaba sobre una vieja alfombra de esparto cuyos nudos empezaban a deshacerse, frente a un estrecho somier y un estante colgado de la pared encima de su cama, una especie de museo de historia natural en miniatura lleno de bichos y plantas que había encontrado entre los pastos, frente a la casa, una compilación de piezas de aspecto extraterrestre que una tierra dura como la del oeste de Texas va acumulando: una hierba que ellos llamaban «garra del diablo», un lepisma o «pececillo de plata», la piel seca de un lagarto cornudo, el caparazón de un escorpión tan grande como la mitad de su mano, una colección de sonajeros de serpiente de cascabel, una docena de puntas de flecha comanches de sílex que parecían haber sido talladas el día antes de que las encontrara...
Se preguntó si los nuevos ocupantes, fueran quienes fuesen, se habrían apropiado de toda la vida que había vivido en aquella casa, del contenido y del continente. No era una idea del todo desagradable; quizá ellos habrían sido capaces de crear una versión mejor, aunque, a la vista de lo que tenía delante, no se lo pareció.
Ahora ya veía mejor, y entró en la cocina, que olía mucho a cigarrillos y a grasa de cocinar. La luz de las farolas que entraba por la ventana se reflejaba en el agua del lavadero, de color gris perla, iluminando sus profundidades hasta crear brillos en los tenedores y cuchillos que había en el fondo. Separó una silla de la mesa y se sentó para observar mejor los retratos de estudio de la pared, por si reconocía al hombre, a la mujer o a la niña. Al verlos mejor, tuvo la certeza de que la mujer y la niña ya no debían de formar parte del cuadro, si es que alguna vez lo habían hecho. La casa parecía la de siempre: un lugar sin mujeres, ahora más que nunca, cuya utilidad radicaba en la nevera, el baño y la cama, probablemente en ese orden.
El hombre de las fotos parecía grandullón y bien alimentado. Llevaba un sombrero vaquero de fieltro color crema y una corbata vaquera con unos casquillos de bala de cobre en los extremos de los cordones. Su gran sonrisa, bajo un generoso bigote marrón, le confería un aspecto benigno, como infantil, pero había algo en aquella sonrisa que no le convencía; parecía demasiado satisfecho, era ese tipo de sonrisa que había visto tantas veces en los rodeos, en los rostros de los laceros al subirse sobre los terneros ya vencidos. Volvió a tener la misma sensación desagradable de la primera vez que había visto la cocina, como una nube que arrojaba una sombra negra en lo más profundo de su mente. Y de pronto le vino la iluminación: aquella era la casa de un agente de la ley. Harlan se la había vendido a un sheriff, o quizá a uno de los policías de tráfico destinados al pueblo, aunque todo lo que veía en aquel hombre de la foto le señalaba como alguien del lugar, no de un ente estatal. Troy se asombró de haber tardado tanto en reconocer los indicios; en otro tiempo se lo habría olido al instante, como una presencia incorpórea que habría detectado antes incluso de tocar el pomo de la puerta.
Nada más entrar en la casa tuvo una extraña sensación de familiaridad, no porque en el pasado hubiera sido su casa —sabía que ya no le pertenecía—, sino por los años que había pasado en lugares como aquel, habitaciones oscuras que pertenecían a otras personas, en su ausencia, caminando de puntillas por sus posesiones indefensas. Sin embargo, viendo la fotografía del enorme vaquero, se le pasó por la cabeza que la casa lo había reconocido; era como si al regresar tras un largo viaje se la hubiera encontrado saqueada y ocupada.
Volvió a su antigua habitación, que estaba vacía salvo por unos cuantos archivadores de cartón amontonados en un rincón. Tosió, y el sonido resonó en las paredes de yeso. Caminó hasta la que fue la habitación de Bill Ray y observó que el conjunto de dormitorio de madera de roble seguía allí, el que la madre de Ruby les había regalado por su matrimonio. La cama estaba sin hacer, con un montón de ropa por lavar encima. Troy desvió la mirada para no fijarla en nada en particular. Encendió la luz del armario, dejando la puerta entrecerrada, y fue directamente al cajón de de





























