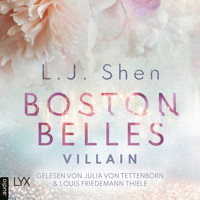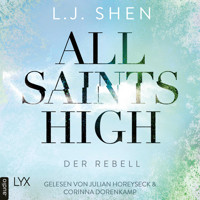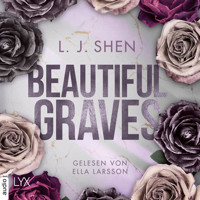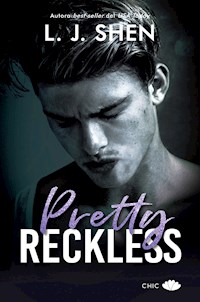
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Chic Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: All Saints High
- Sprache: Spanisch
Deberíamos haber sido mejores amigos, pero acabamos siendo enemigos Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío y Penn Scully tardó cuatro años en urdir la suya. Me robó mi primer beso, me pidió que reservara para él mis primeras veces, y ahora ha vuelto para romperme el corazón. Mis padres lo han acogido en casa y, con él tan cerca, no sé si podré escapar de su embrujo. Sumérgete en All Saints High, la nueva y adictiva serie romántica de L. J. Shen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 554
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Gracias por comprar este ebook. Esperamos que disfrutes de la lectura.
Queremos invitarte a que te suscribas a la newsletter de Principal de los Libros. Recibirás información sobre ofertas, promociones exclusivas y serás el primero en conocer nuestras novedades. Tan solo tienes que clicar en este botón.
Pretty Reckless
L. J. Shen
All Saints High 1
Traducción de Eva García Salcedo
Contenido
Portada
Página de créditos
Sobre este libro
Penn
Daria
Playlist
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Epílogo
Agradecimientos
Sobre la autora
Página de créditos
Pretty Reckless
V.1: Julio, 2022
Título original: Pretty Reckless
© L. J. Shen, 2019
© de la traducción, Eva García Salcedo, 2022
© de esta edición, Futurbox Project S. L., 2022
Todos los derechos reservados.
Los derechos morales de la autora han sido declarados.
Diseño de cubierta: RBA Designs
Adaptación de cubierta: Taller de los Libros
Corrección: Gemma Benavent
Publicado por Chic Editorial
C/ Aragó, 287, 2º 1ª
08009 Barcelona
www.principaldeloslibros.com
ISBN: 978-84-17972-78-3
THEMA: FRD
Conversión a ebook: Taller de los Libros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.
Pretty Reckless
Deberíamos haber sido mejores amigos, pero acabamos siendo enemigos
Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío y Penn Scully tardó cuatro años en urdir la suya. Me robó mi primer beso, me pidió que reservara para él mis primeras veces, y ahora ha vuelto para romperme el corazón. Mis padres lo han acogido en casa y, con él tan cerca, no sé si podré escapar de su embrujo.
Sumérgete en All Saints High, la nueva y adictiva serie romántica de L. J. Shen
«Una historia de amor llena de venganza y rivalidad con ecos de las películas Crueles intenciones y Chicas malas.»
Kindle Crack Book Reviews
*Este libro contiene escenas que pueden resultar ofensivas, provocar una fuerte respuesta emocional y/o herir la sensibilidad de algunos lectores.*
A quienes se enamoran por primera vez y a los que hablan demasiado pronto.
A Sarah Grim Sentz, que se enamoró de Penn y Daria antes que ellos. Y a Ariadna Basulto, la auténtica californiana.
Iba a ser mi mejor amiga, pero resultó ser mi peor enemiga…
Penn
Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío.
Me he pasado cuatro años pensando en lo que me hizo Daria Followhill, y ahora mi corazón es de hielo.
Le robé su primer beso.
Ella me robó lo único que amaba.
Yo era pobre.
Ella, rica.
Lo bueno de las circunstancias es que pueden cambiar. Y rápido.
Ahora soy el último conejillo de Indias de sus padres.
El compañero de piso de Daria. Su verdugo. El capitán del equipo contrario, al que tanto detesta.
«Vamos, pequeña, dilo: soy tu hermano de acogida».
Haberme arrebatado lo único bueno de mi vida tiene un precio, y me lo va a pagar con creces.
Daria Followhill se cree la reina. Pero voy a demostrarle que no es más que una princesa consentida.
Daria
A la gente le vuelve loca un chico malo sin remordimientos.
En cambio, si eres una cabrona, te critican por ser sarcástica, por poner los ojos en blanco con actitud incrédula o por interponerte en el camino de tus rivales.
Lo bueno de los tacones de aguja es la marca que dejan cuando pisoteas a la gente que quiere hacerte daño.
En el caso de Penn Scully, un espléndido día de verano le atravesé el corazón hasta que se desangró y lo tiré a una papelera.
Hace cuatro años, me pidió que reservara mis primeras veces para él.
Ahora, vive al final del pasillo y lo único que deseo es que sus últimas veces sean conmigo.
Sus últimas palabras cuando me entregó su corazón fueron que todo tiene un precio.
Y está haciendo que lo pague.
Playlist
Canción principal:
«I feel like I’m drowning» — Two Feet
Lista de reproducción:
«Too Young» — Zeds Dead
«Cute Without the “E”» — Taking Back Sunday
«Who Knew» — P!nk
«Solo Amigos» — Maniako
«Right Above it» — Lil Wayne
«Killing in the Name» — Rage Against the Machine
«If You’re Feeling Sinister» — Belle and Sebastian
«Tainted Love» — Soft Cell
Prólogo
Todo empezó con una limonada
y acabó con mi corazón.
Así, mi bella e imprudente rival, es como
nuestra retorcida historia comenzó.
Daria
Catorce años
Las baldosas tiemblan bajo mis pies cuando una horda de bailarinas, pisando con la fuerza de mil torpedos ya desde lejos, pasa por mi lado como una exhalación.
Melenas castañas, morenas, lisas, pelirrojas y rizadas se funden en un arcoíris de coleteros y adornos para el pelo. Busco a la rubia a la que me gustaría estampar contra el suelo desgastado.
«No hace falta que vengas hoy, zorra superiora».
No me muevo de la entrada de la escuela de ballet de mi madre. El maillot rosa claro se me ciñe a las costillas, llevo la bolsa de deporte blanca colgada al hombro y el moño me tira tanto que me arde el cuero cabelludo. Cada vez que me suelto el pelo, lleno el suelo del baño de mechones rubios. Ya le he dicho a mi madre que es por recogérmelo tan a menudo, pero no me hace ni caso. Si le importara —si le importara de verdad y no fingiera que le importa—, ella también lo sabría.
Muevo las punteras machacadas de las zapatillas de ballet y me trago los nervios. Via no está. «Gracias, Marx».
Las chicas entran en tromba y me dan en el hombro al pasar. Sus risitas resuenan en mi estómago vacío. Se me cae la bolsa de deporte al suelo. Mis compañeras son más delgadas, más altas y flexibles que yo, y caminan tan tiesas que parecen un signo de exclamación. En cambio, yo soy bajita y musculosa, como un signo de interrogación. Dudo de todo y salto a la mínima. Mi expresión no es estoica ni regia, sino inestable e impredecible. Hay personas que son un libro abierto y luego estoy yo, que no me abro ni a la fuerza. Sonrío de oreja a oreja cuando estoy contenta, y que me mire mi madre siempre me pone contenta.
«Tendrías que ser animadora o gimnasta, bichito. Te pega mucho más que el ballet».
Pero a veces mi madre dice cosas que me minan la autoestima. Sus palabras han dejado una muesca redondeada en la superficie, y ahí es donde guardo mi ira.
Melody Green-Followhill es una exbailarina que se rompió la pierna durante su primera semana en Juilliard, con dieciocho años. Se esperaba que yo lo fuera, también, desde que nací. Y, cómo no, se me tenía que dar estrepitosamente mal.
Hablemos de Via Scully.
Via, también de catorce años, es todo lo que me gustaría ser. Más alta, más rubia y más delgada. Y lo peor es que su talento natural hace que mi forma de bailar sea un insulto para los maillots del mundo entero.
Hace tres meses, Via recibió una carta de la Real Academia de Ballet para hacer una prueba. Se presentó hace cuatro semanas. Sus importantísimos padres no podían tomarse unas vacaciones, así que mi madre aprovechó la ocasión para irse una semana con ella a Londres. Y ahora, toda la clase espera a que nos digan si Via estudiará en la Real Academia de Ballet o no. En la escuela se rumorea que entra de cabeza. Hasta el bailarín ucraniano Alexei Petrov, un prodigio de dieciséis años que es algo así como el Justin Bieber del ballet, subió una historia a Instagram con ella al finalizar la prueba.
«Me muero de ganas de que hagamos magia juntos».
No me sorprendería que Via supiera hacer magia. Siempre ha sido una bruja.
—Bichito, no te quedes en la puerta, bloqueas el paso —me regaña mi madre de espaldas a mí. La veo en el espejo, que llega hasta el techo. Mira la lista de asistencia con el ceño fruncido y, de vez en cuando, echa un vistazo a la puerta por si aparece Via.
«Lo siento, mamá. Tendrás que conformarte con tu hija».
Via siempre llega tarde, y mi madre, que no soporta la impuntualidad, se lo consiente.
Recojo la bolsa de deporte y entro en clase con parsimonia. Una barra reluciente enmarca la estancia. Por la ventana que llega hasta el techo se ve el centro de All Saints en todo su fotogénico e ilustre esplendor. Unos bancos color melocotón adornan las calles arboladas, y unas torres de un azul cristalino brillan como la fina línea en la que confluyen el cielo y el mar.
Se abre la puerta con un chirrido y cierro los ojos con fuerza.
«Que no sea ella».
—¡Via! Te estábamos esperando —exclama mi madre entusiasmada. Es como si me dispararan en la espalda con una pistola de balines, y me tropiezo a causa del impacto. Mis compañeras contienen la risa. Me agarro a la barra antes de tocar el suelo con las rodillas. Colorada, me sujeto al metal con una mano y hago un plié de lo más chapucero—. Bichito, sé buena y hazle sitio a Via —me susurra mi madre.
«Ya podría hacerme sitio ella a mí también, metafóricamente hablando».
Cómo no, su querida niña prodigio no se ha puesto el traje de ballet, aunque sus maillots sean importados de Italia y ninguna de sus compañeras pueda permitírselos. Es evidente que Via nada en la abundancia, porque ni siquiera a los ricos les gusta gastarse doscientos dólares en un maillot normal y corriente. No como mi madre, que, como probablemente imagina que jamás seré una bailarina profesional, al menos se asegura de que vista como tal.
Hoy Via lleva un top amarillo de Piolín y unas mallas rasgadas. Tiene los ojos rojos y va despeinada. ¿Se esfuerza, siquiera?
Me sonríe con condescendencia y me dice:
—Bichito.
—Cachorrita —replico.
—¿Cachorrita? —se mofa.
—Te llamaría zorra, pero, seamos sinceras, te falta garra.
Finjo que paso de ella y me pongo bien las zapatillas. Pero no la ignoro. Acapara a mi madre todo el tiempo, y se mete conmigo desde mucho antes de que yo empezara a contestarle. Via va a un instituto de San Diego. Según ella, porque sus padres sostienen que los niños de All Saints vivimos en una burbuja y somos unos mimados, y quieren que se críe con gente de verdad.
¿Sabéis qué más es mentira? Fingir que eres algo que no eres. Yo ya he asumido que soy una princesita remilgada. Denunciadme. En serio, hacedlo; ya veréis qué abogados tengo.
—Espérame después de clase, Vi —dice mi madre en tono jovial, y se vuelve hacia el equipo de música. «Vi» (¡Vi!) aprovecha para estirar la pierna y me pisa en el proceso.
—Uy. Al parecer no eres la única patosa de la clase, Daria.
—Te diría que te partiera un rayo, pero imagino que mi madre me obligaría a ir a tu funeral, y no voy a desperdiciar mi tiempo contigo.
—Te diría que me lamieras el culo, pero eso ya lo hace tu madre. Ojalá te apreciara la mitad de lo que me aprecia a mí. Pero está guay. Al menos te da dinero para ver a un psicólogo. Y para hacerte una rinoplastia. —Sonríe con suficiencia mientras me da unas palmaditas en la espalda. Odio, odio y requeteodio que sea más guapa que yo.
No me concentro durante el resto de la hora. No soy tonta. Aunque sé que mi madre me quiere más que a Via, también soy consciente de que se debe a que está programada genéticamente para ello.
Siglos después, la clase termina. Las chicas se contonean hacia el ascensor por parejas.
—Cariño, hazme un favor y cómpranos algo en el Starbucks. Me voy con las peques, hablo un momentito con Vi y salgo. —Mi madre me da una palmadita en el hombro y abandona el aula con calma; el olor a perfume que deja tras de sí es como el polvo de hadas. Mi madre donaría todos sus órganos con tal de que a alguna de sus alumnas no se le rompiera una uña. Trata a sus bailarinas con mimo, lo que hace que me muera de celos.
Tomo su bolso y doy media vuelta para no intercambiar «los insultos de rigor» con Via, como dice mi padre.
—Tendrías que haberle visto la cara mientras hacía la prueba —dice Via mientras se estira delante del espejo que tengo detrás. Es tan flexible como una contorsionista. A veces pienso que se me podría enroscar alrededor del cuello y estrangularme—. Qué bien nos lo pasamos. Me dijo que no solo me aceptarían, sino que sería su mejor alumna. Me pareció una… —Chasquea los dedos para dar con la palabra. Veo su reflejo, pero no me giro. Estoy a punto de echarme a llorar—. Redención, o algo así. Quiero decir, estás tú, que no puedes ser bailarina porque eres muy…, bueno, tú. Y luego estoy yo. Al menos verá a alguien a quien aprecia cumplir su sueño.
Mi padre dice que llevo un Hulk dentro, y que crece más y más cuando me pongo celosa. Y que, a veces, toma el control de mi cuerpo y hace cosas que la Daria que él conoce y quiere no haría. Según mi padre, la envidia es el tributo con el que la mediocridad paga a la genialidad, y yo no soy una chica mediocre.
Digamos que no estoy de acuerdo.
Siempre he sido popular, y me he esforzado por ocupar una posición en la cadena alimenticia que me permita disfrutar de las vistas. Pero creo que soy ordinaria. Via es extraordinaria, y brilla tanto que deslumbra a todos los que la rodean. Y yo soy el polvo que deja a su paso. Estoy destrozada, amargada y verde de envidia.
Nadie quiere ser una mala persona. Pero hay quien, como yo, no puede evitarlo. Me cae una lágrima. Doy gracias de que estemos solas. Me giro para enfrentarme a ella y le suelto:
—¿Qué te pasa conmigo?
—¿Qué no me pasa?, dirás. —Suspira—. Eres una princesita mimada, una tonta de los pies a la cabeza y una bailarina pésima. ¿Cómo alguien tan patético puede ser hija de la gran Melody Green-Followhill?
«¡Y a mí qué me cuentas!», desearía gritarle. Nadie quiere ser el hijo de un genio. Marx bendiga a Sean Lennon por ser capaz de seguir adelante con su vida.
Observo sus carísimas zapatillas y enarco una ceja con actitud burlona.
—No me vengas con que soy la única princesita.
—Eres tan básica, Daria —replica mientras niega con la cabeza.
—Al menos no soy retrasada. —Aparento indiferencia, pero tiemblo de arriba abajo.
—Si ni siquiera sabes ponerte en posición —dice y hace un aspaviento con las manos. Tiene razón, y eso me enfurece.
—Y dale. ¡¿A ti qué te importa?! —bramo.
—Me importa porque estás ocupando un lugar que no te pertenece, joder. ¡Por eso! Yo me esfuerzo sin parar y tú estás aquí solo porque tu madre es la profe.
Es mi oportunidad de decirle la verdad.
De decirle que yo me esfuerzo más todavía, precisamente porque no nací para ser bailarina. Pero, en vez de eso, se me parte el corazón en mil pedazos. Me doy la vuelta, me dirijo como una flecha a la escalera de incendios y bajo los escalones de dos en dos. Salgo a la calle y el calor abrasador de California me da la bienvenida. Cualquier otra giraría a la izquierda y se perdería por Liberty Park; en cambio, yo tuerzo a la derecha y entro en el Starbucks, porque no puedo decepcionar a mi madre más de lo que la he defraudado ya. Me niego. Miro a ambos lados para asegurarme de que no viene nadie, y dejo escapar el sollozo que llevo reprimiendo una hora. Me pongo a la cola y abro el monedero de mi madre mientras me seco las lágrimas con la manga. Se me cae algo al suelo y lo recojo.
Es un sobre impoluto con mi dirección, pero el nombre de la destinataria me da que pensar.
Sylvia Scully.
Me sorbo los mocos y abro la carta sin pararme a pensar que no me corresponde hacerlo. Solo ver el nombre de Via sobre mi dirección hace que me entren ganas de derribar las paredes del establecimiento a gritos. Lo primero en lo que me fijo es en el símbolo en la parte de arriba.
La Real Academia de Ballet.
Mis ojos son como un disco rayado y leen una y otra vez las mismas palabras.
Carta de admisión.
Carta de admisión.
Carta de admisión.
Han aceptado a Via. Debería estar contentísima por perderla de vista en unos meses. En cambio, el agrio sabor de la envidia me quema la lengua.
Lo tiene todo.
Padres. Dinero. Popularidad. Talento. Y, sobre todo, la plena atención de mi madre.
Lo tiene todo y yo no tengo nada. El Hulk que llevo dentro crece cada vez más. Se vuelve tan grande que me aplasta el diafragma.
Una nueva vida en un sobre. La vida de Via pende de un papel. Un papel que está en mi mano.
—¿Bonita? ¿Guapa? —La dependienta me saca de mi trance con un tono que me hace pensar que no soy ni guapa ni bonita—. ¿Qué quieres?
«Que Via se muera».
Pido y arrastro los pies hasta un rincón para leer la carta por enésima vez. Como si las palabras fueran a cambiar por arte de magia.
A los cinco minutos, estoy en la calle con las dos bebidas. Corro a la papelera más cercana a tirar mi limonada de té helado para agarrar la carta sin mojarla. Seguro que mi madre quería abrirla con Via y les he privado de ese momento.
«Perdón por cortaros el rollo».
—Deja la bebida en el suelo y nadie saldrá herido —me ordena alguien a mi espalda con voz grave y melosa cuando estoy a punto de tirar el vaso a la papelera. Es un hombre, pero joven. Giro sobre los talones, pues no estoy segura de haberlo oído bien. Va con la cabeza gacha y no le veo la cara por la gorra de los Raiders que lleva y que está claro que ha usado a más no poder. Es alto y escuálido; tanto que es casi preocupante, pero se acerca a mí con la elegancia de un tigre de Bengala. Como si hubiera hallado el modo de caminar sin tocar el suelo y no le importaran los temas tan mundanos como el tono muscular.
—¿Vamos a tirar eso? —pregunta mientras apunta a la limonada.
«¿Vamos? Tío, no eres nadie para mí».
Lo señalo con el vaso. Que se quede la dichosa limonada de té helado. Mira que interrumpirme la rabieta por una limonada…
—Todo tiene un precio, Ojos de calavera.
Parpadeo con el deseo de que desaparezca de mi vista. ¿El atontado este me acaba de llamar Ojos de calavera? Al menos yo no parezco un esqueleto. Pienso en Via. ¿Por qué le envían su correspondencia a mi madre? ¿Por qué no se la mandan directamente a su casa? ¿Va a adoptarla o qué?
Pienso en mi hermana Bailey. Con tan solo nueve años ya es toda una promesa de la danza. Si Via se muda a Londres, quizá mi madre se anime a apuntar a Bailey a la Real Academia de Ballet. Fue ella la que me sugirió que me inscribiera allí antes de que fuera evidente que tenía más futuro como panecillo que como bailarina profesional. Uno los retazos de mi destartalada vida.
¿Y si tengo que emigrar a Londres para ver cómo triunfan las dos mientras yo me hundo en la miseria?
Bailey y Via se harían mejores amigas.
Viviría en una ciudad lluviosa y gris.
Dejaríamos a Vaughn y a Knight atrás. Hasta a Luna. Mis amigos de la infancia.
Via ocuparía mi lugar en el corazón de mi madre.
Mmm, no, gracias.
«De eso nada, monada».
Como no contesto, el chico se acerca a mí. No estoy asustada, aunque quizá… ¿debería? Lleva unos vaqueros sucios —pero muy muy sucios, no manchados como quien no quiere la cosa— y una camiseta azul raída que le va dos tallas grande y con un agujero del tamaño de un puñito a la altura del corazón. Una chica le ha escrito con permanente negro: «¿Es una señal? Besos, Adriana». Al instante, quiero saber si Adriana es más guapa que yo.
—¿Por qué me llamas Ojos de calavera? —pregunto mientras estrujo la carta.
—Porque… —Baja tanto la cabeza que solo le veo los labios, que son rosados y parecen tan suaves como los pétalos de una flor. Casi femeninos. Su voz es tan aterciopelada que me oprime un poco el pecho. No sé por qué. Los chicos de mi edad me dan asco. Huelen a pizza que lleva días al sol—. Tienes calaveras en los ojos, tontita. ¿Sabes qué necesitas?
«¿Que mi madre deje de decirme que bailo fatal?».
«¿Que Via desaparezca?».
«Elige».
Meto la mano libre en el monedero de mi madre y saco un billete de diez dólares. Parece que pase hambre. Rezo para que lo acepte antes de que mi madre llegue y empiece a hacer preguntas. Se supone que no debo hablar con desconocidos, y mucho menos con los que tienen pinta de alimentarse con lo que encuentran en la basura.
—Vidrio marino. —Ignora el dinero y la bebida, y me tiende la mano.
—¿Como el que venden en Etsy? —Resoplo.
«Y encima, friki. Estupendo».
—¿Eh? No, eso no vale para nada. Vidrio marino naranja. Calidad suprema. Lo encontré la semana pasada en la playa y lo busqué en internet. Es el material más escaso del mundo, ¿sabes?
—¿Por qué le darías a una completa desconocida algo tan valioso? —Pongo los ojos en blanco.
—¿Por qué no?
—Eeeh, ¿hola? Vaya memoria. ¿No eras tú el que decía que todo tenía un precio?
—¿Quién ha dicho que no lo tenga? ¿Te han venido todas las reglas del año de golpe, o qué?
—¡No hables de mis menstruaciones!
—Vale, no hablaré de tus menstruaciones, pero necesitas un amigo de verdad ya mismo. Y me presento oficialmente para el cargo. Me he vestido para la ocasión y todo. Mira. —Se señala las ropas harapientas y sonríe con comprensión.
De pronto, me arde el pecho como si me lo hubieran bañado en cera caliente. Al parecer, la ira es de aparición rápida. Me entran ganas de darle un puñetazo en el gaznate. ¿Se compadece de mí? El chico de la camiseta agujereada se compadece.
—¿Dices que quieres ser mi amigo? —Me carcajeo—. Qué patético, ¿no? ¿Quién habla así?
—Yo. Yo hablo así. Y en ningún momento he dicho que no fuera patético. —Se tira de la camiseta rota y levanta la cabeza despacio, lo que revela más de sus facciones. Una nariz que mi madre consideraría aguileña y una mandíbula demasiado cuadrada para un chico de mi edad. Todo su rostro está formado por rasgos angulosos. Puede que en un futuro sea atractivo, pero, por ahora, parece más un personaje de dibujos animados. Max el Poderoso.
—A ver, ¿quieres la limonada y el dinero o no? Mi madre está a punto de llegar.
—¿Y?
—Que no puede vernos juntos.
—¿Por mis pintas?
«Obvio, microbio».
—No, porque eres un chico. —No quiero ser mala con él, aunque normalmente lo sea. Sobre todo con los tíos. En especial, con los de cara bonita y voz melosa.
Los chicos ven venir el rechazo a kilómetros. Incluso con catorce años. Hasta en una tarde de verano de lo más inofensiva. Las chicas tenemos un hilo invisible detrás del ombligo, y solo ciertos chicos pueden tirar de él.
Este… lo rompería si le dejara tirar de él.
—Quédate el vidrio marino y débeme algo a cambio. —Me tiende la palma. Observo la fea piedrecilla y estrujo la carta con tanta fuerza que el papel cruje.
El chico levanta la cabeza del todo y nos miramos a los ojos. Me estudia en silencio y con interés, como si fuera un cuadro y no una persona. Se me desboca el corazón y se me ocurre la mayor tontería del mundo. ¿Alguna vez os habéis fijado en que la caja torácica es, literalmente, la caja del corazón? Qué fuerte. Es como si nuestro cuerpo supiera que es tan fácil romperlo que hay que protegerlo. Unos puntitos blancos me enturbian la visión, y el chico nada a contracorriente detrás de ellos.
—¿Qué pone en la carta? —pregunta.
—Mi peor pesadilla.
—Dámela —ordena, y obedezco. No sé por qué. Seguramente, porque quiero librarme de ella. Porque quiero que Via sufra tanto como yo. Porque quiero que mi madre pierda los estribos. Marx, ¿qué me pasa? Soy una persona horrible.
Sin dejar de mirarme a los ojos, el chico rompe la carta en mil pedazos y los arroja como si fueran confeti a la papelera que nos separa. Sus ojos son de un verde oscuro e insondable, como un bosque neblinoso. Desearía adentrarme en él y correr hasta sus profundidades. Entonces, se me ocurre algo.
—No eres de aquí —digo. Es demasiado puro. Demasiado bueno. Demasiado sincero.
Niega con la cabeza, despacio, y dice:
—De Misisipi. Bueno, mi familia paterna. A lo que iba: me debes algo —insiste casi con una súplica.
¿Por qué quiere que le deba algo?
«Para pedirme algo a cambio».
No cedo, porque me he quedado paralizada. En vez de eso, le tiendo la limonada. La acepta, salva la distancia que nos separa, la destapa y vierte el contenido en la carta hecha trizas. Se pega a mí. Juntamos el abdomen, las piernas y el pecho.
—Cierra los ojos.
Su voz es ronca, pastosa y distinta. Esta vez sucumbo.
Sé lo que va a pasar y, aun así, voy a permitirlo.
Mi primer beso.
Siempre imaginé que sería con un futbolista, una estrella del pop o un alumno de intercambio europeo. Con un chico que no perteneciera a mi pequeña burbuja dominada por los filtros de Instagram. No con un chaval con un agujero en la camiseta. Pero lo necesito. Necesito sentirme deseada, guapa y querida.
Me hace cosquillas al rozarme los labios con los suyos y me río por la nariz. Noto su aliento cálido en la boca. Me raspa la frente con la gorra de béisbol y me besa con los labios juntos, inseguro. Poso las manos en sus hombros y, por un momento, me olvido de respirar. Pero, entonces, algo dentro de mí me ruega que saque la lengua y lo saboree como es debido. Inhalamos el aliento del otro. Lo estamos haciendo todo mal. Separo los labios para él y él hace lo mismo. El corazón me late tan deprisa que la sangre me corre por las venas a toda velocidad cuando dice:
—Aún no. Me llevaré eso también, pero aún no.
Se me escapa un quejido.
—¿Qué me habrías pedido de haber aceptado el vidrio marino?
—Que me reservaras tus primeras veces —susurra en algún punto entre mi oreja y mi boca mientras se aparta de mi lado.
No quiero abrir los ojos y que el momento acabe, pero él decide por los dos. Da un paso atrás y se lleva el calor de su cuerpo consigo.
Todavía no me atrevo a abrir la boca y preguntarle cómo se llama.
Pasan diez, quince, veinte segundos.
Se me abren los párpados solos y me balanceo.
Se ha ido.
Desorientada, me apoyo en la papelera y jugueteo con el asa del bolso de mi madre. Cinco segundos después, esta entrelaza su brazo con el mío, de repente, y me lleva al Range Rover. Cruzamos la calle a toda prisa. Giro la cabeza.
¿Camiseta azul? ¿Gorra de béisbol? ¿Labios suaves como pétalos? ¿Me lo he imaginado todo?
—Aquí estás. Gracias por el café. ¿Hoy no te has pedido limonada de té helado?
Soy incapaz de contestarle. Subimos al coche y nos ponemos el cinturón. Mi madre deja el bolso de Prada en el salpicadero y hurga en él.
—Qué raro. Juraría que en el buzón había cuatro cartas, no tres.
Entonces, caigo en la cuenta: no lo sabe. Han aceptado a Via, pero mi madre no tiene ni idea de que la carta ha llegado hoy. Y el tío ese la ha roto porque me molestaba…
Desatino. Des(a)tino. Destino.
Hace dos años, mi padre se cansó de que las tres mujeres de la casa nos pasáramos el día diciendo «Dios mío esto, Dios mío lo otro», por lo que decidió que sustituyéramos la palabra «Dios» por Marx, de Karl Marx, un tipo que supuestamente era ateo o algo así. Me da la sensación de que Dios o Marx —alguien— ha enviado a ese chico para echarme una mano. Si es que era real. A lo mejor me lo he inventado para asumir mis actos.
Abro un espejito y me pongo brillo de labios con el corazón a mil.
—Eres muy despistada, mamá. Pero si se te hubiera caído una carta, te habrías dado cuenta.
Mi madre hace pucheros y asiente. En el instante que tarda en encender el motor, comprendo dos cosas.
La primera: Esperaba la carta como agua de mayo.
La segunda: Está destrozada.
—Antes de que se me olvide, te he comprado el diario que querías. —Mamá saca una libreta de cuero con las tapas negras y gruesas del bolso y me la tiende. La he visto antes, pero ya no doy por hecho que las cosas sean para mí, pues siempre se entretiene comprándole regalos a Via.
Mientras viajamos en silencio, se me enciende la bombilla.
Aquí confesaré mis pecados.
Aquí narraré mis desgracias.
Cierro el espejito y meto las manos en los bolsillos de la sudadera blanca. En cuanto lo hago, me topo con algo pequeño y duro. Lo saco y lo observo estupefacta.
El vidrio marino de color naranja.
Me lo ha dado a pesar de que no lo he aceptado en ningún momento.
«Resérvame tus primeras veces».
Cierro los ojos. Un lagrimón me rueda por la mejilla.
«Ha sido real».
* * *
Penn
Pregunta: ¿Quién le entrega su bien más preciado a una desconocida?
Respuesta: Este señor de aquí. Hacedme una camiseta en la que ponga «estoy con un tonto» y una flecha que apunte a mi pene.
Podría haberlo vendido y haber usado el dinero para ponerle saldo a Via. Ahora ya he perdido la oportunidad. Casi me parece ver cómo se esfuma rápidamente a lo lejos.
Lo peor es que sabía que no me serviría de nada. A mis catorce años solo he besado a dos chicas. Ambas tenían unas lenguas gigantescas y demasiada saliva. Esta tenía pinta de tener una lengua pequeñita, por lo que no perdía nada por intentarlo.
Pero, en cuanto he pegado mis labios a los suyos, no he podido seguir. Parecía una loca. Triste. ¿Dependiente? Ni puñetera idea. A lo mejor me ha faltado valor. A lo mejor, verla tres veces por semana desde lejos me ha paralizado.
«Eh, ¿cómo se apaga el cerebro? Porque quiero que se calle. Ya».
Estoy en el porche delantero de mi casa con mi amigo Kannon, que me pasa el porro. Esta es la única ventaja de que tu madre salga y viva con su camello. Marihuana gratis. Y, dado que la comida escasea últimamente, aceptaré lo que se me ofrezca.
Un grupo de aspirantes a pandilleros pasan por nuestro lado con unos pañuelos rojos, unos pitbulls y un radiocasete por el que se oye a unos tíos rapear en español con furia. Los perros ladran y tiran de las cadenas. Kannon les ladra a ellos. Va hasta las cejas. Le doy una calada al porro y se lo paso a Camilo.
—Te presto cincuenta dólares para que los llames —dice Camilo mientras tose. Es corpulento, de piel morena, y ya tiene una barba bien poblada. Parece un padre mexicano.
—¡No hay que llamar a nadie! —grita mi hermana melliza a nuestro lado, desde el césped. Está tumbada bocabajo y solloza contra la hierba amarillenta. Creo que desea que el sol la derrita—. ¡¿Estáis sordos o qué?! ¡Que no me han admitido!
La ignoro y digo:
—Aceptamos el dinero. —Hay que llamar a la academia. Via no puede quedarse aquí. No es seguro.
—Te quiero, Penn, pero eres más pesado que una vaca en brazos —comenta entre hipidos mientras arranca unas briznas de hierba y nos las tira sin alzar la cabeza. Ya me lo agradecerá cuando sea famosa y rica (¿las bailarinas se hacen ricas?) y yo siga aquí con los colgados de mis colegas fumando porros y babeando por las chicas de All Saints con el pelo claro. Quizá no tenga que traficar por las esquinas. Soy bueno en algunas cosas. Los deportes y pelear son lo que mejor se me da. El entrenador dice que tengo que comer más proteínas para ganar músculo y más carbohidratos para adquirir grasa, pero eso será más adelante, porque casi todo lo que tengo me lo gasto en los billetes de autobús de Via y en sus clases de ballet.
La acompaño porque me da un miedo terrible que tome el bus sola. Y más en invierno, que oscurece antes.
—Me dijiste que tu hermana era buena. ¿Cómo es que no la han admitido? —pregunta Kannon mientras bosteza y se toca sus rastas interminables. Tiene los lados de la cabeza afeitados y lleva el típico moño de los negros. Le pego tan fuerte en el brazo que cae a la mecedora. Ahoga un grito y se agarra el bíceps mientras se ríe sin ganas.
—Creo que es hora de hacer una demostración. Va, Via, espabila. A ver qué sabes hacer. —Cam pone «Milkshake», de Kelis, en el móvil, hace una bolita con el papel del chicle y se la tira a la cabeza.
Via deja de sollozar y guarda un silencio catatónico. Me giro y me rasco la barbilla. Entonces, me vuelvo hacia Camilo y le pego un puñetazo en la mandíbula. Esta se le desencaja y lo oigo protestar sin abrir la boca.
Mi hermana se levanta como un rayo, se mete a toda prisa en la casa y da un portazo. No sé qué pretende al ir al salón con Rhett, que protesta de que está cansado y tiene hambre. Lo más probable es que empiecen a gritarse y vuelva al porche con el rabo entre las piernas. Mi madre va demasiado colocada para intervenir, pero, incluso cuando se mete, se pone de parte de su novio. Hasta cuando este usa los maillots que le compra su profe para lustrarse los zapatos. Es su manera de provocarla. Los días en los que va a clase con las mallas rotas y una camiseta de segunda mano, solloza durante todo el trayecto en autobús. Entonces, yo cojo los calzoncillos de Rhett y los restriego por los lavabos públicos de Liberty Park.
Es realmente terapéutico.
—Dame el dinero. —Extiendo la mano y me vuelvo hacia Cam, que obedece y me entrega el billete. Nos voy a comprar a Via y a mí unas hamburguesas del tamaño de mi cara y le voy a poner saldo en el móvil para que llame a la señora Followhill.
Kannon y Camilo me pisan los talones cuando corro a la hamburguesería. Los suelos de hormigón agrietado y los murales de adolescentes muertos con aureolas pueblan la calle. Parece que nuestras palmeras se hunden con el peso de la pobreza; se ciernen sobre los edificios bajos y amarillentos como dientes podridos.
Sin embargo, veinte minutos después me embarga la satisfacción que supone llevar hamburguesas y patatas grasientas en una bolsa de papel. A Via se le pasará la rabieta cuando la vea. Entro en casa y la escena que presencio hace que se me caiga la comida al suelo.
El novio de mi madre está en el sofá, a horcajadas sobre mi hermana, con su prominente barriga a la altura del pecho de ella mientras le destroza la cara. El torso, cubierto de pelo, le brilla a causa del sudor, y se le marcan los brazos con cada puñetazo. Se ha desabrochado los vaqueros rasgados y se ha bajado la bragueta. Via resuella y tose; le cuesta respirar. No me lo pienso dos veces: corro hacia ellos y lo aparto. La cara de Via está ensangrentada, y se queja con la voz débil y ronca. Le dice que es un tacaño de mierda y él no para de gritarle que es una maldita ladrona. Agarro a Rhett del cuello de la camiseta y lo separo de Via con tanto ímpetu que cae al suelo. Le pego tan fuerte que solo se oye cómo se le parte la mandíbula. Se da en la cabeza con el suelo y yo me vuelvo de inmediato hacia Via, pero solo veo su espalda mientras se dirige a la puerta, a trompicones, chorreando sangre. La tomo de la muñeca, pero se zafa de mi agarre. Algo hace un ruidito al caer entre los dos. Lo recojo. Parece un diente. El muy hijo de puta le ha partido un diente.
—Lo siento —se disculpa Via con la voz ahogada por la sangre que le mana de la boca—. Lo siento. No puedo, Penn.
—¡Via! —grito.
—¡Por favor! —exclama—. ¡Deja que me vaya!
Trato de seguirla y me resbalo con el reguero de sangre que deja a su paso. La misma que impregna mis manos. Me pongo de pie y corro hacia la puerta, aún abierta, pero alguien me agarra por detrás y me tira al sofá.
—No tan deprisa, cabroncete. Te toca.
Cierro los ojos. Que se acabe pronto. Ahora sé por qué Via debe huir.
«La geografía determina el destino».
* * *
Han pasado tres días desde que Via se escapó.
Dos y medio desde que me llevé algo a la boca y no lo vomité (la cerveza cuenta, ¿no?).
Después de que Rhett le diera una paliza por haberle robado el móvil para llamar a Londres, no me extraña que no haya vuelto. Prefiero no tocarle las narices a Rhett. Por lo general, Via es hasta más prudente porque es chica, pero ahí flaqueó, y le ha costado más de lo que estaba dispuesta a pagar.
El viernes por la tarde me paseo por la entrada de su escuela de ballet con la esperanza de verla. A lo mejor se ha ido a vivir con su profesora. Parecen íntimas, pero es difícil saberlo, pues Via se pone una máscara cada vez que el autobús que tomamos entra en All Saints. Me dan ganas de vomitar cuando recuerdo que todavía no se ha puesto en contacto conmigo. Me digo que tendrá sus motivos.
A las seis, unas chicas vestidas de rosa salen en tromba del edificio. Con las manos en los bolsillos, remoloneo junto al flamante Range Rover negro mientras espero a la profe. Sale la última. Se despide de sus múltiples alumnas entre risas. Hay una chica con ella. La chica a la que besé, para ser exactos. Esa con la que llevo un año obsesionado, para ser superexactos. Tiene la belleza de los cuadros que cuelgan en los museos: triste y distante; inalcanzable. Me dirijo a ellas y nos cruzamos a medio camino. La chica abre los ojos como platos y mira de soslayo, temerosa de que nos pillen hablando. Cree que he venido por ella.
—Hola. —Se pasa el pelo por detrás de las orejas y mira a la señora Followhill como si dijera: «Te juro que no lo conozco».
—Hola. —Mato las mariposas que revolotean en mi estómago porque no es ni el lugar ni mucho menos el momento, y me vuelvo hacia la profesora—. Señora, mi hermana Via va a su clase. Hace tres días que no sé nada de ella.
Ella arruga el ceño como si le acabara de anunciar que voy a cagarme en el capó de su coche. Le pide a la rubia que espere en el gigantesco Range Rover, me toma del brazo y me lleva a un callejón. Encajonado entre dos edificios, me obliga en cierto modo a sentarme en un escalón alto (¿qué narices pasa aquí?) y empieza a hablar.
—La he llamado cinco veces al día y le he dejado infinidad de mensajes —me susurra con vehemencia, pegada a mi rostro— para decirle que la han aceptado en la Real Academia. Como la carta no llegaba, yo misma les llamé para preguntárselo. Todo va según lo previsto. Y no os preocupéis por la matrícula. Ya os dije que corre de mi cuenta.
Ensancho los agujeros de la nariz. Con ese futuro por delante y Via podría estar tirada en una cuneta ahora mismo. Malditas sean ella y todas las chicas volubles y guapas de catorce años.
—Pues gracias por el regalo que Via no podrá aceptar, dado que no la encontramos —digo en tono burlón, pero con respeto. El plural va por mí. Mi madre no se entera de la película, pues hace años que se droga, y Rhett estará encantado de tener una boca menos que alimentar. Cuando el inspector de absentismo escolar llamó para preguntar por qué Via había faltado a clase, dije que era porque estaba en casa de mi tía; excusa que mi madre respaldó más tarde cuando el señor se presentó en nuestra puerta. Mi madre, con los pelos de loca y fumando como si el cigarrillo fuera una mascarilla de oxígeno, no me preguntó ni una sola vez si era verdad. Como llame a la policía nos meterán en una casa de acogida. Tal vez juntos, tal vez no. Me niego. No quiero estar lejos de Via.
La señora Followhill me mira con cara de haber pillado un virus estomacal. Es posible que se esté preguntando cómo me atrevo a hablarle así. Suelo ser un poco más majo. Aunque, bueno, también es verdad que mi hermana no desparece todos los días. Limpio el vómito que mi madre deja en las paredes y encierro a Rhett en el baño cuando se queda dormido en el váter. No siento el respeto hacia los adultos que siente su hija.
—Caray. —Es lo único que acierta a decir la señora Followhill.
—Gracias por la información. Que le vaya bien. —Me levanto y vuelvo a la calle tan tranquilo. La mujer me tira del brazo y me hace dar media vuelta.
—Mi hija… —Se pasa la lengua por los labios y mira al suelo con cara de culpabilidad. La chica está apoyada en el Rover, y nos observa mientras se muerde la uña del pulgar—. Mi hija y Via no se llevan bien. He intentado animarlas a que hablen, pero cuanto más las presiono, más se detestan. Creo que perdí una carta la semana pasada. Una carta que podría ser… importante. No sé por qué te cuento esto. —Suspira y niega con la cabeza—. Supongo que… no quiero saberlo. No soporto ni pensarlo siquiera.
Pero quizá debería.
De pronto, me viene el recuerdo.
El papel que la chica arrugó con ese puño tan pequeño.
El que le arrebaté.
E hice pedazos.
Mientras veía cómo se le iluminaba la cara al tirarlos a la papelera.
Sus ojos azules y brillantes me rogaban que los mojara con la limonada, por si acaso.
Yo mandé al garete los sueños de mi hermana.
Yo fui el causante de esta pesadilla.
Se me tensa la mandíbula y retrocedo. Le dirijo una última mirada a la chica y la guardo en mi memoria.
Nombre del archivo: «Lista negra».
Volver a ver el documento: Cuando pueda destruirla.
—Entonces, ¿Via no está con usted? —pregunto con un tono más duro. Duro como la hojalata. Estoy desesperado. He perdido el rumbo. Pondría el mundo patas arriba con tal de dar con ella, pero no soy quién para arrasar con él. El mundo sigue girando: los niños como Via y como yo desaparecemos a todas horas sin que nadie repare en nuestra ausencia.
La señora Followhill niega con la cabeza. Vacila y me toca el brazo.
—Eh, ¿qué te parece si me acompañas? Dejo a Daria en casa y buscamos a Via juntos.
«Daria».
Me doy la vuelta y camino hacia la parada del autobús con paso airado. Me siento un tonto consumido por el odio, pero al mismo tiempo me siento vivo. Más vivo que nunca. Porque quiero acabar con Daria. La primera vez que la vi, el mundo entero se desvaneció y, mientras yo la miraba embobado, nuestro alrededor era pasto de las llamas.
«Tienes pinta de necesitar un amigo», le dije. Estúpido niño ingenuo. En mi cabeza, arrojo mi inocencia al suelo y la pisoteo de camino al autobús, que ya se detiene junto al bordillo.
Daria tenía razón. Fui un pringado. Un tonto cegado por su melena, sus labios y su aire melancólico y dulce.
Voy directo a la parada mientras la señora Followhill me llama a gritos a lo lejos. Sabe mi nombre. Me conoce. Nos conoce. No sé por qué me molesta. No sé por qué narices me importa que esa chica sepa que soy pobre.
Me subo al primer bus que pillo; no tengo claro a dónde me llevará.
Lejos de la chica, pero no lo bastante lejos de mí mismo.
El ardor que siento en el pecho aumenta, el agujero de mi corazón se agranda y, en el fondo de mi mente, mi abuela me susurra:
«Ojos de calavera».
Capítulo uno
La noche antes de empezar el último año
te vi en las gradas.
Estabas monísima.
Tu corazón lloraba por un chico
al que le encantaría aplastártelo y reducirlo a pedacitos.
Daria
Casi dieciocho años
Esta noche, el nido de víboras está concurrido.
Es lo que pasa siempre que Vaughn pelea, y Vaughn siempre pelea.
Rompe narices casi tan bien como rompe corazones. Por si os lo estabais preguntando, romper corazones es su segundo pasatiempo favorito. Desde que entró en el instituto All Saints, al menos seis chicas han huido a otros centros privados porque no soportaban cruzárselo por los pasillos. Le quedan tres años más aquí, y los padres de medio pueblo velan por sus hijas del miedo que tienen.
Tanto los chicos populares del All Saints como los del instituto rival de Las Juntas, en San Diego, pelean en el nido de víboras a modo de rito de iniciación. Este no es mi ambiente, pero Blythe, Alisha y Esme me han obligado a venir la noche antes de que empiecen las clases. No le quitan ojo a Vaughn. El muy cabrón se ha pasado el verano en Italia, en un taller de escultura, y volvió hace un par de días, por lo que necesitan ver su rostro bello y apático como el respirar.
El caso es que Vaughn es demasiado cruel para caer en las redes del amor, de la lujuria, o para caer bien, siquiera. Pero esa es una lección que aprenderán por las malas. Me lo pasaré genial presenciando ese momento, aunque luego finja consolarlas y les diga que ese tío no vale la pena.
Inciso: ¡Vaya si vale la pena!
—¿Cómo alguien tan violento puede ser un artista tan delicado? Me lo tiraría hasta desfallecer —dice Blythe mientras se muerde el pelo, rojo como el de Ariel, y mira fijamente a Vaughn, que se pasea de un lado a otro del campo con esos andrajos negros que se le ciñen a los músculos magros.
Cuenta la leyenda que el nido de víboras, un campo de fútbol abandonado a las afueras de San Diego, debe su nombre a que se dejó de usar debido a una plaga de serpientes. Los chicos se sientan despatarrados y beben cerveza en las gradas, cuya pintura azul está descascarillada y desvaída. En cambio, las chicas nos sentamos con las piernas cruzadas, bebemos un vino carísimo directamente de la botella y vapeamos. El público de Las Juntas se sienta en las gradas de enfrente. Ellos no visten con marcas suizas ni conducen coches alemanes, sino que se pasan canutos y botellas de tequila medio vacías.
—Qué asco, Blythe, que es un crío —dice Alisha, que es mitad afroamericana mitad neerlandesa y toda belleza, mientras simula que le dan arcadas.
—Tú calla, que ya te gustaría que te echara un polvo de vez en cuando. Que no has venido a ver cómo se zurran dos don nadie sudorosos.
—Bueno, ¿y a quiénes se enfrentan? —Hago estallar mi chicle con sabor a fruta y me bajo el vestidito de terciopelo verde oscuro. Me he recogido la reluciente melena rubia con un lazo negro de seda por detrás de la cabeza. Parezco una chica de Pinterest. Me he delineado los ojos y me he pintado los labios de un tono rojo mate como las protagonistas de las películas de cine negro.
Soy Daria Followhill.
Capitana de las animadoras.
Asquerosamente rica.
La abeja reina.
¿Te gusta lo que ves? Qué pena, no me interesan los chicos. Los hombres, en cambio…
—No tengo ni idea, pero no quisiera estar en su pellejo. Hasta ahora, los combates de hoy han sido horribles; Vaughn es el mejor luchador del nido, por lo que siempre lo reservan para el final —contesta Alisha, que se mira las uñas perfectamente arregladas.
—¡Ya viene la presa! —brama alguien tres filas más abajo. Nos levantamos y estiramos el cuello para ver al pobre desgraciado que va a enfrentarse al mismísimo Vaughn Spencer. Me pongo de puntillas mientras el público a ambos lados del campo ruge y alza el puño. El olor a sudor, alcohol y sangre seca de los combates anteriores flota en el aire como una nube. El tufo a desesperación humana me quema la lengua.
Diviso una figura alta y fornida que serpentea por el campo vacío en dirección a Vaughn. Lleva una botella de lo que parece ser alcohol y el pelo rubio oscuro —¿o es castaño claro?— a la altura de las orejas le oculta la frente. No le veo la cara, pero ni falta que me hace. Lleva una camiseta roja con un agujero a la altura del corazón, lo que hace que me lleve una mano al pedacito de vidrio marino que me cuelga del cuello.
«No te desmayes ahora, que se te va a ver hasta el alma».
A lo largo de estos cuatro últimos años, me he convertido en una experta en evitar a Penn Scully. Todo un milagro, pues es un as del fútbol y yo, la capitana de las animadoras, además de que asistimos a institutos del mismo condado y de la misma magnitud. Hasta la fecha, nos hemos enfrentado dos veces al año. Nuestros equipos siempre disputan la final, y el All Saints siempre pierde.
No puedo mirarlo a la cara desde lo que pasó con Via. Cada vez que jugamos contra Las Juntas, finjo que tengo cólicos menstruales o me quedo en el coche hasta que acaba el partido.
—Que alguien me pellizque. —Blythe aplaude entusiasmada. Lleva un top color carne a juego con las uñas rosa claro acabadas en punta—. Penn Scully, el receptor de Las Juntas, es el tío más bueno del Sur de California. Hace años que quiero sentarme en su cara. Hoy va a ser mi noche de suerte.
—Tengo entendido que estás como loca por sentar el culo donde te quepa, pero te aviso, Vaughn se toma su tiempo con la comida —dice Knight, que se ríe entre dientes detrás de mí. Lo miro y arqueo una ceja mientras finjo que ver a Penn no hace que me dé un vuelco el corazón y se libere de las arterias.
Una chica a la que no conozco está sentada en el regazo de Knight mientras le come la oreja y le rodea los hombros anchos con languidez. Knight, que lleva una chaqueta retro de Gucci y unas Air Jordan blancas, separa las piernas sin ganas. Sus vaqueros están hechos a medida y su peinado cuesta más que mi bolso de lujo.
Knight es guapísimo, y no solo es consciente, sino que, si por él fuera, lo anunciaría en una valla publicitaria. Tiene los ojos verdes y caídos, unos hoyuelos tan profundos como su mirada de casanova, los labios rojos y carnosos y una mandíbula con la que se podría cortar queso. Su pelo castaño claro es más suave que el porno medieval, y todo él grita hedonismo.
Todos vivimos en la misma calle sin salida, en el mismo barrio, y nuestros padres son mejores amigos. Knight y Vaughn son los que mejor se llevan, casi como si fueran hermanos, lo cual es extraño, porque no se parecen en nada. Vaughn es un artista loco con tendencias psicóticas y Knight es el paradigma del atleta popular.
Uno es Eduardo Manostijeras y el otro es el hermano perdido de Zac Efron, pero más guapo.
—¿Tu novia no se enfadará cuando vea que has vuelto a casa con ladillas? No son muy buenas mascotas —digo mientras bato las pestañas con cara de no haber roto un plato en mi vida. Luna no es su novia, por más que él insista. Ese es el motivo por el que Luna Rexroth nunca me ha caído bien. Fue la primera Via. La artífice del Hulk que llevo dentro. La chica a la que Vaughn siempre ha dedicado una sonrisa y a la que Knight sigue como un perrito. Un día, mi padre comentó entre risas que Luna parecía una monja siciliana. Una vez al año, las monjas se presentan ante sus familias sin el tocado para que estas las vean y las adoren después de tanto tiempo sin verlas.
«Esa es Luna. Cuando aparece, se para el mundo».
Sí. Y yo dejo de existir.
—Que te den, Dar. —Se coloca el porro entre los dientes y lo tapa con una mano para encendérselo. Entonces me echa una nube de humo gris en la cara.
—¿Es una invitación? Porque existe una pastilla para tu micropene —digo mientras alzo el mentón.
—Cariño, mi polla es demasiado para ti. Las únicas pastillas que vas a necesitar son tres aspirinas para la resaca que te dejaré después de metértela.
—¿Que tú vas a metérmela? En tus sueños, Knight Cole.
—Ni de coña. En mis sueños, Luna me rodea la cintura con las piernas, y lo demás no es apto para menores de diecisiete. No te ofendas, Tiffanie. —Le da un cachete en el culo a su acompañante con la mano con la que sujeta el mechero.
—Stephanie.
—No lo estropees, cielo. Me había olvidado de que estabas aquí sentada hasta que Elsa lo ha mencionado. —Knight me señala y se ríe.
—Qué pena que tú seas un alumno de último curso y Luna sea más joven que tú. Nunca saldrá contigo —le chincho. A ver, no creo que Luna vaya a salir con él, pero no por su edad, sino porque vive en su mundo. Ella es el sol y él, la Tierra que orbita a su alrededor, cada vez más cerca, aunque se arriesgue a acabar calcinado.
Ladea la cabeza y esboza una sonrisa lobuna; sus dientes son más puntiagudos de lo habitual.
—Madre mía, si supieras la de amigas de tu edad que me la han chupado de crías te daría un ataque.
Un estruendoso y fuerte «¡Buah!» interrumpe nuestro pique.
El público se estremece al mismo tiempo y volvemos la atención al campo para ver cómo Penn cae al suelo de camino al nido. Ay, Marx. Todavía no se han pegado y ya se ha dado una leche. Está muy borracho. Vaughn lo va a machacar antes de que se dé cuenta de dónde está.
Vuelvo a mirar a Knight.
—Dile a Vaughn que pare.
—¿Y a ti qué te pasa? ¿Has apostado con Gus o qué? —Knight le acaricia el culo a la chica, casi desganado. Siempre lo está. Me pongo como un tomate; me arde tanto la cara que creo que voy a explotar. Cierro las manos a los lados. No quiero que Penn acabe en el hospital, aunque es probable que me odie y no desee que me preocupe por él. La culpa me revuelve el estómago cuando me viene a la cabeza la imagen de él rompiendo la carta de admisión de su hermana.
—Lo que tú digas. Como si hablara con Gus por gusto. Pero es obvio que el muy pardillo está como una cuba. Vaughn lo va a matar.
—Es un futbolista buenísimo que juega en un equipo formado por gánsteres. Sabe apañárselas solito —replica Knight con gesto amenazante.
Como quarterback titular del instituto All Saints, Knight ha tenido el dudoso placer de enfrentarse a Scully. Se rumorea que Penn es el mejor del condado. Puede que hasta del país. El director Prichard ha intentado ofrecerle una beca en numerosas ocasiones para que se una a nuestro equipo, pero, por suerte para mí, Penn no es un chaquetero.
—Knight. —Se me quiebra la voz y se me cae la careta de indiferencia. Le estoy suplicando. La chica que sigue sentada en su regazo me fulmina con la mirada—. Vaughn se va a meter en un lío tremendo como esto siga adelante.
Pasa de estar aburrido a molesto. Se quita a la chica de encima y le da lo que le queda de porro.
—No voy a interrumpir la pelea porque te pongas a lloriquear, pero me aseguraré de que esos dos jueguen limpio. —Se pasa la lengua por los labios y le veo el piercing.
Cuando vuelvo la vista al campo, los dos se han quitado la camiseta. Knight tiene razón. Penn dista mucho del chico esquelético que me regaló el material más valioso del mundo hace cuatro años. Musculoso, fibroso y majestuoso; no tiene ni un gramo de grasa y sí, en cambio, unos brazos prominentes. Una uve de lo más notable señala su santo grial, y, a juzgar por cómo suspiran mis compañeras, ellas también se han fijado. En comparación, Vaughn es más delgado. Tampoco es que importe. Tiene una paciencia felina que uno no puede evitar admirar, y cuando está en su salsa, le he visto acabar con tipos el triple de grandes que él sin sudar.
Se rodean el uno al otro en silencio y la mar de serios. Vaughn no muestra ninguna emoción, pero eso es habitual en él. Es estoico y tranquilo. Penn parece alelado y sonríe como un tonto. Se le resbala la botella de cristal, que rueda por el suelo. La gente se ríe tan fuerte que las carcajadas resuenan en mi corazón.
—¿Pelea aquí a menudo? —pregunto a quien quiera responderme.
—No. —Gus, el capitán de nuestro equipo, está sentado dos filas más abajo y le da un trago a su cerveza. Los amigos que tiene al lado se pasan una hoja sujeta por una pinza en la que hay nombres escritos. Llevan apostando toda la noche, pero esta pelea se lleva la palma. Gus toma la tablilla y la mete a presión en su bolsa de deporte. Hace una bola con la chaqueta del instituto y la pone encima para taparla. Supongo que todavía cree que nadie sabe que organiza apuestas. Se rumorea que ha amasado una pequeña fortuna gracias a ellas, y Vaughn, el chico que odia el dinero y lo que representa, se lleva una parte. Todo el mundo sabe en qué la invierte. Está ahorrando para montarse su estudio sin usar ni un centavo del dinero de sus padres—. Penn no es de los que se emborracha y se mete en peleas, y te lo dice alguien que ha salido de fiesta con su instituto. Algo pasa. —Apura la botella y se frota las manos.
«Algo pasa».
Tengo que acabar con esta espiral de culpabilidad. No soy la causa de sus problemas. Otra chica —una con agallas— ya le habría plantado cara. Pero yo no. Sabe lo que hice aquel día y que ese fue el motivo de que su hermana desapareciera. Nunca le he pedido que me perdone porque, seamos sinceros, no me lo merezco.