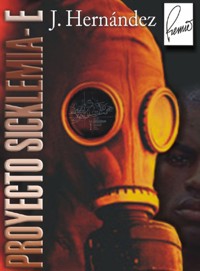
4,99 €
Mehr erfahren.
La obra policíaca ha sido siempre exponente de las relaciones duales, sus historias se mueven entre el amor y el odio, la lealtad y la traición, la vida y la muerte… para dar motivo a grandes conflictos. La novela Proyecto Sicklemia-E no escapa a la tesis anterior, la argumenta con el postulado: no hay tiempo que perder; de la capacidad de reacción, el conocimiento y la astucia de fuerzas contrarias depende la vida de muchos hombres. Mientras unos pretenden distribuir un virus letal que afecta solo a las "razas inferiores", otros se afanan por impedir semejante crimen. Premio de novela Policial, 2008
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Página legal
Premio en el Concurso
“Aniversario del Triunfo de la Revolución”
del MININT, 2008
Jurado: Marta Rojas
Imeldo Álvarez
Juan Carlos Rodríguez
Edición: María Luisa García / Diseño de Cubierta: Eugenio Sagués Díaz / Realización computarizada: María Luisa García
© Jorge Luis García Hernández, 2019
© Sobre la presente edición: Editorial Capitán San Luis, 2019
ISBN: 9789592115309
Editorial Capitán San Luis, Calle 38 No. 4717, entre 40 y 47, Playa, Ciudad de La Habana, Cuba.
www,capitansanluis.cu
www.facebook.com/editorialcapitansanluis
Sin la autorización previa de esta editorial, queda terminantemente prohibida la reproducción parcial o total de esta obra, incluido el diseño de cubierta, o su trasmisión de cualquier forma o por cualquier medio. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
En este mundo no hay más que una raza inferior:
la de los que consultan, antes que todo, su propio interés,
bien sea el de su vanidad, o el de su soberbia, o el de su peculio;
ni hay más que una raza superior: la de los que consultan,
antes que todo, el interés humano.
José Martí
A mi esposa, por parecerle que todo lo que escribo es bueno;
a Amalia Santo; a los doctores Regalado y Juan Carlos;
a Pulido, y, por supuesto, a mis hijos,
que de una forma u otra, siempre “me tiran un cabito”.
Capítulo 1
Sudáfrica, 1990, suburbios de Johannesburgo
Es de noche, pero la luna brilla como un pequeño sol alumbrando el camino y los charcos por donde corre un hombre negro asustado. Le duele todo; las diarreas lo han debilitado al extremo y la tos hace imperceptible su respiración. Está convencido de que, a pesar de su empeño, lo alcanzarán.
Quisiera vivir, pero sabe que es imposible. Está condenado “¡y puedo condenar a tantos si me atrapan!”, se dice M’bi Gonzalva mientras corre angustiado. Vuela fatigado el hombre, tosiendo, y escucha, no tan lejanas, las voces enemigas que lo cercan mientras sus pulmones adoloridos se debaten entre las costillas laceradas y las vísceras dañadas. Enajenado piensa: “¡Si lograra llegar a Soweto! ¡Allí no me encontrarían!”.
“¡Si hubiese un incendio! ¡Un gran incendio al que arrojarme!”, continúa M’bi su carrera, con las ideas más acordes con sus verdaderas intenciones. Pero no hay incendio; no hay ni un despeñadero al que lanzarse, ni río... y sigue su carrera. Tiene la certeza de que no le dispararán o soltarán los perros que le ladran furiosos: lo quieren vivo, saben que está enfermo y lo necesitan así.
Jadeante, M’bi ha logrado subir el pequeño terraplén de la línea férrea y sigue sobre las traviesas. Soweto, la ciudad negra creada por el apartheid, tiene que estar muy cerca. “¡Allí no se atreverán a entrar!”, trata de engañarse, porque está seguro de que, por él, sus perseguidores llegarían hasta el fin del mundo. ¡Además, llegar al barrio negro es condenar a sus habitantes!
Las voces lo intiman a detenerse, le gritan: “¡Párate, negro, no te haremos daño!”, pero el hombre clama a Dios por un rayo. No cualquier rayo, no; M’bi necesita un rayo fuerte, violento, que lo achicharre y lo vuelva inútil para ellos; pero Dios no responde. O sí, porque comienza a oír que por la línea avanza indetenible un tren, dando furiosos pitidos. M’bi se paraliza por un instante. Mira la inmensa máquina y a sus enemigos, ¡tan cerca que ya le es imposible huir!; no lo sabe, pero calcula.
Sin pensarlo más, emprende de nuevo la carrera, pero esta vez hacia la mole de acero, que se le encima a gran velocidad, y hacia la muerte.
Sus últimos pensamientos fueron: “¡Si me destruyera todo! ¡Si me hiciera inservible para ellos!”.
En 1960, cuando apenas tenía tres años, M’bi Gonzalva había perdido a toda su familia durante la masacre de Shaperville, ocurrida el 23 de marzo. Su padre, un recio obrero minero, había insistido en llevar a la madre y a los hermanos mayores a la protesta contra el sistema de pases establecido por el apartheid, que confinaba a los negros a los guetos y los obligaba a llevar una identificación, que establecía zonas y barrios por donde podían transitar o trabajar.
La manifestación fue disuelta con violencia, y dejó un saldo de sesenta y nueve muertos, y cerca de ciento ochenta heridos. M’bi quedó huérfano; al cuidado de la gogo, la abuela, quien vendió hasta su alma para que estudiara y llegara a ser paramédico.
La gogo nunca perdonó a los racistas blancos. Ella puso todo el rencor que pudo en la cabeza del nieto, que aún adolescente se incorporó a la lucha del Congreso Nacional Africano (CNA).
Como miembro activo de la organización revolucionaria, M’bi, participó en muchas acciones contra el injusto sistema de segregación racial y llegó a ser enlace del CNA con el exterior. Como tal, estuvo, incluso, en Londres, y en un campamento de entrenamiento guerrillero en Angola, donde se había casado y enviudado con la rapidez con que suceden ambas cosas en la guerra. De ese matrimonio quedó un hijo, Katundo Gonzalva, que se criaba desde su nacimiento, en 1980, al cuidado del compadre “Gato”, uno de los líderes guerrilleros de entonces.
M’bi había sido apresado a finales de 1988, cuando regresaba a Sudáfrica con las misiones de entregar un alijo de armas y explos1ivos, y quedarse a servir en la zona negra de Soweto, como paramédico de los grupos de lucha clandestina.
Recién abandonado el vehículo que lo trasladó hasta los alrededores de Plumtree, a unos cincuenta kilómetros al suroeste de Bulawayo, y a más de ciento cincuenta al norte de la capital de Sudáfrica, y después de haber enterrado su cargamento, M’bi se había puesto ropas de aldeano y salido a la carretera para seguir viaje hasta Johannesburgo: su destino final.
El todoterreno había pasado de largo sin que él hiciera intento alguno para detenerlo —en ese tipo de vehículo, por lo general, solo viajaban blancos—, M’bi hizo señas al camión que le seguía. Si hubiese visto al todoterreno detenerse también, quizás hubiese sospechado algo y echado a correr; pero no se percató de ello y avanzó risueño —los negros deben pedir favores e, incluso, saludar, siempre risueños, se le había dicho—. Casi sin que pudiera darse cuenta había sido maniatado, amordazado y lanzado a la cama del camión por los hombres que habían descendido del yipi, a sus espaldas. No pasó nada más: quizás alguna cebra retrasada que movía frenética el corto rabo fue el único testigo del rapto.
El viaje hasta el lugar de destino duró más de dos horas y durante él, tuvo tiempo de pensar en su situación: los blancos no le habían pedido identificación alguna. Actuaban con premura, como si temiesen que alguien pudiera darse cuenta del secuestro, y, dentro del camión, sobre la cama, estaban otros hombres y mujeres en la misma situación que él. Eso significaba que sus captores no eran gente del gobierno y, por tanto, la posibilidad de que conociesen su verdadera identidad no era muy alta. Quizás fueran empleados de terratenientes buscando trabajadores para usarlos como esclavos en alguna lejana plantación o mina ilegal. Ese razonamiento lo tranquilizó un tanto; de una finca rural se podía escapar; de la cárcel del apartheid, no. M’bi decidió continuar en su papel de aldeano temeroso de los blancos. No hizo intento alguno para escapar y eso fue lo que lo perdió.
El lugar al que arribaron no era ni una mina, ni una granja, aunque aparentara ser lo último. Era un enorme galpón repleto de celdas, en las cuales los recién llegados fueron unidos a otros prisioneros, que al parecer llevaban varios días allí.
Por los más antiguos, M’bi supo que el lugar era conocido como “Campamento I”, y aunque no podían salir de las celdas y estaban bajo vigilancia, les trataban bien, no les exigían trabajar y les daban comida abundante. Los blancos se limitaban a mantenerlos en buen estado higiénico y a someterlos a un fuerte chequeo médico, después del cual serían liberados, según le aseguraron. “Cumplimos un programa de la Organización Mundial de la Salud”, decían los doctores. Eso fue lo que supo hasta que él mismo y el pequeño grupo con el que había llegado terminaron el chequeo médico.
Cuando el último doctor hizo el resumen de su historial, le pintó una gran “A” en el pecho, fue subido a un camión en el que había otros “A” y varios otros prisioneros con una “F”. A él le pareció curioso que todos los “F”, hombres y mujeres, fueran los más débiles y viejos.
El camión, con su carga de seres alegres que esperaban la pronta liberación, partió bajo custodia. Todos estaban ansiosos por llegar a la ciudad. Todos menos M’bi que, intrigado, desconfiaba de tantas atenciones por parte de los blancos; pero ni aún así trató de escapar.
A unos seis kilómetros, el camión con sus bulliciosos pasajeros se detuvo y todo cambió. El buen trato desapareció y, a punta de fusil, fueron obligados a bajar los hombres y mujeres identificados con una “F”.
Delante de sus horrorizados compañeros, el fuego de las ametralladoras cegó las vidas de los pobres prisioneros, quienes luego fueron sepultados en una zanja, al parecer, preparada para ello al borde del camino.
El vehículo continuó viaje; ya nadie cantaba. Todos comprendieron que las Naciones Unidas no tenían nada que ver con su situación y que no iban a ser liberados. Ignoraban cuál sería su destino, y el temor y la desconfianza anidaban en todos.
Una hora más tarde llegaron a otro sitio muy parecido al anterior; pero allí los galpones eran varios, aunque más pequeños, y en ellos fueron alojados por decenas. Estaban en el Campamento II, según se enteró posteriormente.
Durante más de un año, M’bi Gonzalva sufrió los horrores del Campamento II, y, finalmente, del III. Aunque pronto comprendió el destino que les habían deparado a él y a los otros —¡y a millones que ni siquiera estaban presos!—, nunca pudo escapar y cuando creyó que lo lograba, terminó muerto bajo el tren. “¿Por qué el médico blanco le había facilitado la fuga?”. Se lo había preguntado muchas veces mientras corría. Ahora todo había acabado para M’bi. Ya no tendría respuestas.
Johannesburgo, dos días después
Benjamín Van Wreed, en un gesto mecánico conocido por todos, pasa las manos de largos y pálidos dedos sobre la perla que sirve de pasador a la corbata y dirige la mirada hacia la ventana, desde donde puede apreciar la torre de telecomunicaciones de Hillbrow y la supercarretera que rodea la ciudad. Un buen observador se hubiera podido percatar de que, a pesar de su aparente ecuanimidad, está alterado, porque un ligero tic le hace vibrar uno de los párpados.
En el vetusto salón, sentados en sillas de caoba con altos espaldares, otros diez hombres, tan blancos y bien vestidos como él, lo escuchan con suma atención.
Volviéndose al resto de los reunidos, Van Wreed continúa su intervención:
—La situación es seria, pero no sin salida. Perdimos al único sujeto portador de la sicklemia-E... –y Van Wreed pone todo el reproche que puede en su voz, al mismo tiempo que mira a Rotstreek quien, enrojeciendo, se atreve a interrumpirle.
—¡El negro corría como si estuviera sano! No tengo la culpa de que el tren apareciera cuando ya casi lo teníamos; además...
—Como les decía –corta Van Wreed al jefe de la seguridad–. El sujeto murió y, “gracias a la pericia de nuestro buen doctor Leugen”, solo se pudieron tomar tres muestras factibles de utilización –y lo dice con tal ironía, que todos aprecian las comillas de la frase, lo que origina la rápida intervención del mencionado.
—Fraterno, el sujeto resultó destrozado. Su huida del Campamento III sorprendió a todo el mundo y cuando tuvimos acceso a los restos ya eran inservibles. Solo pudimos aislar virus de la sicklemia-E en pequeñas muestras de una parte de la bóveda craneana que no quedó deshecha. Recuerde que los especialistas estaban fuera del laboratorio, y yo soy simplemente un científico, un doctor en medicina... –termina, y su insignificante figura parece encogerse de miedo.
—De eso no me cabe duda –Van Wreed endurece el ceño y remeda, cáustico—: usted es “sólo un doctor en medicina”, cosa que nos ha venido muy bien.
—¿Qué quiere decir? –pregunta nervioso el doctor Leugen.
—¡Que no sabe nada de espionaje! ¡Que nos saboteó! –se encrespa Van Wreed–. ¡Y que es un idiota! ¡Un traidor!
—¡Gran Maestro! Yo...
—¡Usted soltó al negro! ¡Usted saboteó la toma de las muestras! Pero no se percató de que era filmado por nuestro sistema de vigilancia. ¡Rotstreet, préndalo!
Aun antes de que el pequeño Leugen pueda reaccionar, ya está el jefe del grupo de seguridad junto a él y lo mantiene fuertemente sujeto. El resto de los asistentes a la reunión se miran entre sí, perplejos.
—Señores –acaricia otra vez la perla del pasador de la corbata y continúa el Gran Maestro–, debo decirles que me siento algo culpable. Ya teníamos algunos indicios de que el doctor no nos era fiel. Su esposa, miembro destacado de nuestra fraternidad, nos hizo llegar las sospechas que tenía por el interés que este sujeto mostraba por una sirvienta negra. ¡Una shiksa, nada menos! –En la sala se arma un gran barullo ante la ofensa que representa para los líderes de la cofradía un enemigo encubierto, ¡y en tratos con los negros! Algunos incluso tratan de golpear al doctor, que, completamente acobardado, no atina más que a llorar y tratar de protegerse con las manos.
—¡Hermanos! ¡Compórtense! –exige nuevamente Van Wreed, y volviéndose al seboso Rotstreet–. ¡Llévatelo! ¡Ya sabes lo que debes de hacer!
Una vez que el doctor Leugen sale arrastrado por el jefe de vigilancia, prosigue la reunión.
—Pasado mañana arribará por el aeropuerto Jan Smuts, el representante estadounidense de los Caballeros del Ku Klux Klan. Ellos, tal como acordamos, darán fin a nuestra obra –dice el Gran Maestro y hace un alto para ver la impresión que sus palabras provocan en los miembros presentes. Satisfecho por la ecuanimidad que todos muestran, prosigue–: Ahora es necesario someter a un mayor control, la información que nos pueda relacionar con el Proyecto Sicklemia-E. La documentación acerca del trabajo será conservada solo en dos ejemplares, las computadoras deben ser purgadas y las libretas de notas y cuantos datos estén manuscritos o impresos serán quemados. Los campamentos I, II y III deben ser destruidos por el fuego y todos los “sujetos de experimentación” remanentes serán muertos e incinerados –vuelve a hacer una pausa Van Wreed–. Yo me guardaré uno de los ejemplares del Proyecto Sicklemia-E; las muestras activas del virus y el otro ejemplar con la información deben ser preparados para su entrega al enviado del Klan.
Esas cepas, una vez que lleguen a su destino, permitirán continuar y dar feliz término al trabajo. Nosotros ya hemos cumplido nuestro papel, confiemos en que los Caballeros del Imperio Invisible cumplan con el suyo...
—Disculpe, Gran Maestro –interrumpe uno de los asistentes–, ¿no enviaremos a Estados Unidos a ninguna de las personas que ha trabajado en el proyecto? Lo creo necesario para seguir la investig...
—No mandaremos a nadie –corta Van Wreed–. El Klan insistió en que no lo hiciéramos. Destinar a uno de nuestros reconocidos científicos para esa misión podría llamar la atención y enviar a un segundón no merece la pena. Cualquier tipo de vínculo que sea necesario, se establecerá a través de mí. ¿Algo más, señores?
La reunión concluye con un brindis servido por criados negros, que desconocen que en las oficinas del consorcio de extracción de oro en que trabajan, tiene su sede la ultraderechista cofradía del Poder Supremo Blanco de Sudáfrica.
La organización había sido creada por políticos y hombres de negocios que estuvieron presos en 1948, por apoyar a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Ese año el Partido Nacional sudafricano asumió el control del país e instauró el apartheid, que establecía la separación de la población blanca que gobernaba, de los hombres y mujeres de la raza negra y otras minorías como los indios y paquistaníes, quienes eran discriminados.
El Poder Supremo Blanco sentía un desprecio invencible contra los negros o swartzes, que constituían más del 75% de la población, y se había propuesto desde sus inicios, mantener y desarrollar el poderío de los blancos.
Hasta la promulgación de la Ley de los Derechos Civiles en 1964, en Estados Unidos, la cofradía del Poder Supremo Blanco de Sudáfrica había desarrollado sus actividades de una manera legal. Al promulgarse la referida ley, la dirección de la secta se percató de que al obtener los negros iguales derechos que los blancos en Estados Unidos, aunque esto fuera nominal, y perder el régimen del apartheid tan fuerte aliado, era cuestión de tiempo que en Sudáfrica pasara otro tanto. La organización pasó a una etapa de “ilegalidad consentida”.
A principios de los años setenta, exasperados los miembros del Poder Supremo Blanco por la creciente lucha del Congreso Nacional Africano y otras fuerzas antirracistas, determinaron concentrar los esfuerzos en resolver de manera definitiva el —para ellos— “problema negro”. La idea surgió del constante flujo de información acerca del uso de gérmenes patógenos para la guerra: el arma biológica.
La dirección de la cofradía, respaldada por altos oficiales de las fuerzas armadas y constituida por una parte de los hombres más ricos del país, buscó varios lugares en los alrededores de Johannesburgo, los acondicionó como cárceles secretas, creando así los campamentos I, para la selección de los “sujetos de experimentación” —de esta forma llamaban, eufemísticamente, a los hombres y mujeres negros que serían utilizados como conejillos de India en el experimento—, II y III para la realización de las investigaciones. A estos últimos campamentos les anexó laboratorios de contención biológica, termocicladores, equipos de síntesis de ADN, cabinas de seguridad biológica con flujo laminar, centrífugas, incubadoras de CO2, nitrógeno líquido para los bancos primarios que surgieran de las respectivas pruebas, secuenciadores de material genético y otros medios y aparatos fundamentales para la labor que se proponían; preparó los correspondientes salones de seguridad biológica para la disección de los sujetos malogrados y reclutó a los especialistas y personal de apoyo necesarios entre los miembros del Poder Supremo Blanco. Así surgió el Proyecto Sicklemia-E.
Se trataba de obtener un virus patógeno de alto poder epidémico que provocara una enfermedad muy semejante a la sicklemia, pero, a diferencia de aquella, de gran letalidad.
La sicklemia había sido escogida como modelo, porque era una patología que afectaba solo a los negros, y de eso se trataba: de eliminar a los negros.
Aunque se reportaban algunos casos de sicklemia entre la población blanca, la secta, imbuida en sus creencias acerca de la supremacía de su raza, ponía en dudas la pureza racial de tales enfermos y veía en la anemia drepanocítica o sicklemia, “la mano justiciera de Dios rectificando el error de haber creado a los negros” .
El objetivo del proyecto, muy modesto según el Gran Maestro, era eliminar a toda la población negra de Sudáfrica, estimada en más de treinta millones de personas.
Las investigaciones prácticas habían comenzado con prontitud y se aceleraron, debido a que el ejército sudafricano fue derrotado, por las tropas cubanas y angolanas, en su intento de subyugar a Angola, y a la presión interna y externa del Congreso Nacional Africano y la comunidad internacional. Ello dio lugar a una gran desmoralización en las huestes racistas y acrecentó la urgencia de suspender tan nefasto proyecto.
Posteriormente, en 1990, el presidente de Sudáfrica, De Kler, se vio obligado a entrar en negociaciones con los movimientos antiapartheid, y comenzó con la liberación del líder histórico del Congreso Nacional Africano, Nelson Mandela, y el levantamiento de la prohibición a esa organización y al Partido Comunista de Sudáfrica, que pasaron a la legalidad.
Ante la situación creada, el Poder Supremo Blanco decidió paralizar las investigaciones y pasar sus resultados al “Imperio Invisible”, como les gustaba llamarse a los miembros del Ku Klux Klan desde 1867, quienes pretendían desarrollar el objetivo inicial y provocar una pandemia que suprimiera la raza negra en todo el planeta y, posteriormente, ampliar los trabajos para lograr la extinción de otras “razas inferiores”.
Tras varios años de trabajo, cientos de víctimas y el empleo de cuantiosos recursos, el Poder Supremo Blanco había logrado un virus mucho más selectivo hacia la raza negra que la propia sicklemia. El virus, además, era letal casi en un ciento por ciento; pero aún no cubría las expectativas de sus progenitores, pues no tenía la suficiente resistencia ante los medicamentos usuales ni frente a las condiciones ambientales normales.
La cofradía ultrarracista aspiraba a que su agente patógeno superara las deficiencias señaladas y poseyera un período de incubación suficiente como para que algún infectado volase a otro país y asegurase la pandemia antes que fuera detectado por las autoridades de Salud y, por supuesto, antes de que se lograra crear algún medicamento para su control y eliminación.
Al grupo científico del Poder Supremo Blanco también le restaba garantizar que el virus —denominado por ellos sicklemia-E— no sufriera mutaciones que dieran lugar a que atacara a miembros de la raza blanca.
“Las mutaciones son un problema muy serio”, se decían los racistas. “Ahí está el sida, que al principio solo atacaba a los homosexuales y que, de buenas a primeras, pasó a contaminar a todo el mundo. Sí, el problema de las mutaciones tiene que ser estudiado muy seriamente…”.
La cofradía determinó que los problemas con el virus podrían ser resueltos por sus socios ideológicos de allende los mares.
La anemia drepanocítica o sicklemia no es un virus y, por tanto, no se trasmite por otra vía que no sea la herencia. Es endémica en el continente africano y bastante frecuente en los países caribeños y latinoamericanos donde afecta, principalmente, a individuos de la raza negra. Consiste en una alteración de la hemoglobina y produce fuertes dolores; su recurrencia, da lugar a un debilitamiento general del organismo que, en ocasiones, resulta fatal. Con una buena atención médica, no es letal; sin embargo, el virus creado por el Poder Supremo Blanco, la sicklemia-E, sí lo era, y casi en un ciento por ciento, aunque sus síntomas eran semejantes y, por supuesto, como virus, era capaz de provocar una gran epidemia.
“Los negros son una peste”, le había dicho Van Wreed al doctor Otto Leugen al reclutarlo para el proyecto y aquel había coincidido con ello. “Cada vez se vuelven más atrevidos y mantienen el país en el atraso”, había seguido el Gran Maestro. “Está bien que creemos parques nacionales para preservar las especies de nuestra fauna; pero el negro, el swartze, no debe ser incluido en ellos. Es un ser dañino y, ni siquiera, puede mantenerse como esclavo porque se rebela. Eso ya está demostrado”, había continuado Van Wreed. “Ambicionan nuestro poder y no están conscientes de su limitación mental congénita.
”Dios nos ha hecho a nosotros, los blancos, para crear y adorarlo, e hizo al negro como un seudohombre para servirnos; pero no previó la inmensa capacidad de reproducción que tiene, ni sus ínfulas de querer ser como nosotros. Es nuestro deber reparar el error divino”, insistía el Gran Maestro. “¿Sabía el doctor cuánta tierra podía ser colonizada una vez que desaparecieran los negros? ¿Cuántos millones de toneladas de alimentos se ahorrarían?”.
El doctor Leugen, compartía todas las medidas tendentes a separar a sus hijos de los negros —¡tan brutos, tan apestosos!—; apartar a los swartzes de las zonas de los blancos; lanzarlos a los bantustanes y lograr una Sudáfrica blanca, rosada y poderosa. Solo que condenar a muerte a tantos millones de personas... era espeluznante y se iba por encima de los acendrados sentimientos racistas del doctor; al menos, así comenzó a pensar desde que conoció a Miriam.
Cuando Otto Leugen recordó los terribles sufrimientos que padecían los sujetos de experimentación y se dio cuenta de que con el éxito del Proyecto Sicklemia-E, Miriam, su oculta amante mulata, sería una de las víctimas, se decidió, al fin, a impedir el éxito del trabajo.
A Miriam la había conocido porque la vieja sirvienta negra que hacía la limpieza en su casa ya no pudo continuar y les propuso ser sustituida por la nieta, “que es una mujer saludable, fuerte, respetuosa, y que necesita el trabajo pues tiene un hijo al que alimentar”. La mujer de Leugen no se opuso —incluso, regaló algunos trapos a la vieja criada que se iba—, y a él le importaba un bledo quién hiciera la limpieza.
Al otro día llegó Miriam... Desde que la vio, algo se le arremolinó en el cerebro y le produjo un frío de espanto en el vientre. La joven tenía un cuerpo de diosa, ojos amorosos de largas pestañas y un olor tal, que hizo que las pocas testosteronas del doctor se activaran con frenesí. Ese día no fue a trabajar.
La espió cuando se agachaba a mojar la colcha de la limpieza, cuando, ¡gracias a la bendita luz del sol!, podía ver a trasluz las redondeces de sus muslos. Y buscó rozarse con ella, olvidado de que estaba casado y de que Miriam era negra...
Se hicieron amantes cuando ya el amor rebasó los reproches que él se hacía para mantenerla alejada y las necesidades económicas de la mujer fueron superiores a sus principios, y hasta llegó a tenerle lástima.
Nunca el doctor Leugen había sido tan feliz. Comenzó a pensar en huir con ella. ¡Había tantos países donde no era pecado la unión interracial!, y su esposa ¡era tan seca!
Trasladó todo el dinero que pudo a un banco inglés y logró, gracias a un amigo discreto, visas y pasaportes de entrada a ese país. Además, aunque nunca comentó nada al respecto con Miriam, por temor a su reacción, decidió hacer abortar el Proyecto Sicklemia-E.
Por eso, falseando los resultados, mandó a ejecutar e incinerar a tres de los cuatro hombres en los que el mortífero virus había sido logrado y facilitó la fuga del cuarto, M’bi.
Ahora, el doctor Leugen, golpeado y sangrante, se encontraba en una de las celdas del Campamento III dedicadas a los sujetos de experimentación que, supuestamente, habían pasado todas las pruebas “de manera, más o menos, exitosa”.
“¿Cuántos hombres y mujeres habrán pasado por este calabozo? ¿Cuatrocientos? ¿Quinientos? ¿Mil? ¿A cuantos se inoculó y obligamos a yacer juntos, sometidos además, a todo tipo de tratamiento médico para comprobar la resistencia del virus y su letalidad? ¿A cuántos asesinamos?”, se repetía de manera insistente, cuando sintió que alguien se aproximaba a la puerta. Él sabía que era Rotstreet y, por eso, aulló desolado.
El violento ruido de un cuerpo que chocaba contra la puerta de su celda estremeció a Leugen, quien detuvo su llanto y miró, esperanzado, hacia la puerta tras la cual había creído escuchar la voz de Miriam, calmándolo.
Al fin, se abrió la celda y la mujer, seguida de un joven negro, armado con una sangrante estaca en la mano, tomó al doctor Otto Leugen del brazo.
Las tres figuras, en silencio, pasaron sobre el cuerpo del yacente Rotstreet y se perdieron por el largo corredor del Campamento III, con rumbo a la salida. El desorden imperante, producto de la iniciada destrucción de los campamentos, indicaba que la fuga era posible con relativa seguridad.
Catorce años después, 5 de septiembre del 2004, Miami, Estados Unidos de América
Mientras toma su cerveza número dos en uno de los restoranes al aire libre de Hialeah Park, Mauro Smith Mendoza se pregunta cuál será la causa de la premura con que lo citó en el lugar Luke Stone.
Aunque no es tiempo de carreras, hasta él llegan los potentes rugidos de los autos que son probados en los hangares cercanos. Siempre le han gustado las carreras, en particular las de Fórmula-1; pero no para participar como piloto, sino para verlos pasar, raudos como bólidos, y sentir el bullicio de quienes han apostado, que gritan horrores o alientan a los conductores de los carros de su preferencia, como si con ello pudieran cambiar el desenlace final.
El día es brillante, la temperatura agradable y él se siente bien consigo mismo. Solo le preocupa el problema con Odalis, pero aparta los malos pensamientos. En realidad le ha ido bien desde que llegó de Cuba: posee una inmensa drug-store y un bar-cafetería que ha logrado mantener libres de hipotecas y boyantes, y su posición, en lo que cabe, es estable. Solo le resta terminar la relación con Odalis, lo cual no será fácil, y continuar en “lo suyo”.
Al fin ve a Stone. Viene sorteando otras mesas y en su cara se nota el disgusto por la gran cantidad de sitios ocupados por negros y latinos.
—A estos lugares ya no hay quien pueda venir –dice Stone a modo de saludo y le da la mano, pero se mantiene de pie junto a él.
—Bueno, tú fuiste quien escogió el sitio.
El recién llegado, evidentemente nervioso, mira hacia todas las direcciones, se ajusta las gafas y dice, atropellando las palabras.
—¡Vámonos! Tengo cosas muy importantes que hablar contigo.
—¡Pero si acabas de llegar!
—Vamos, por favor.
Mauro, intrigado, esta vez no responde; saca un billete de veinte dólares, lo suelta sobre la mesa y echa a andar tras Stone hacia el parking.
La camarera que acudió a cobrar la cuenta los miró cuando se alejaban y no pudo menos que admirarse del contraste que ofrecían: mientras que el cliente que pagó era de mediana estatura y calmo, pero fuerte como un oso y con una cara de niño bueno que lo hacía atractivo, el otro era alto, delgado, y demasiado feo y nervioso para su gusto.
—Bueno. ¿Me puedes decir qué rayos pasa? –inquiere Mauro, tan pronto toman asiento en el Mercedes, porque su acompañante no ha intentado encender el motor del carro, sino que, luego de sentarse, ha continuado mirando en derredor como si temiera ser espiado; cuestión muy extraña en el microbiólogo, por naturaleza confiado.
—Mauro. Tú me conoces. Sabes que no soporto a los negros...
—Sí. ¿Y qué?
—¡Déjame terminar! –casi grita Stone dando un fuerte manotazo sobre el timón del auto–. Lo que no sabes es que soy miembro de... de una sociedad, y que esa sociedad hizo y hace todo lo posible por rescatar a América, por liberarla de la porquería de gente de color que ha hecho trizas nuestros más sagrados valores –dice de un tirón y se detiene como esperando una respuesta de Mauro que no le llega, pues este se mantiene callado.
—¿No dices nada?
—No me has dicho nada que no supiera.
—¿Tú sabías que soy miembro del Ku Klux Klan?
—Tanto como saberlo, no. Pero con el padre que tienes... He llegado a pensar que él es el Gran Brujo del Klan. ¿Lo es?
—No, pero es uno de los Diez Genios.
—¿“Genios”?
—Sí, algo así como el estado mayor del Klan. ¡Pero, en definitiva, no he venido a hablarte de eso! Tengo un problema muy serio...
—¿Qué te pasa?
—¡Que lo que pretenden hacer es... demasiado! Tengo miedo.
—Vamos, vamos, Stone. Tú sabes que yo tampoco simpatizo con los negros, aunque estoy muy lejos de “esa sociedad”, tuya. Pero me considero tu amigo... Ahora, cálmate y dime: ¿qué sucede? –y Mauro, comprensivo y preocupado, palmotea ligeramente el hombro de su acompañante, quien lo mira agradecido.
—¿Tú sabes cuántos millones de negros y mestizos hay en Estados Unidos? ¿Cuántos en el mundo?
—Caramba, Stone. ¿Te has inyectado? ¿O has fumado marihuana colombiana?
—No, no. Dime, ¿sabes lo que te pregunto?
—¡Ay, no jodas! Yo qué diablos sé. Explícate.
Luke comenzó a hablar, y mientras lo hacía, el rostro de su amigo cambiaba de color a pesar de sus esfuerzos por mantener la ecuanimidad.
Una hora después, Mauro conocía toda la historia sudafricana del Proyecto Sicklemia-E y sabía más; se enteraba de que gracias a la cobertura científica y financiera del Ku Klux Klan, que había invertido miles de millones de dólares y casi quince años en ello, habían sido eliminadas las “deficiencias” que le señalaran los miembros del Consejo Supremo Blanco al virus logrado por ellos, para lo cual utilizaron un laboratorio y un solo campamento en las profundidades de los Everglades, en el que como sujetos de experimentación se habían empleado haitianos emigrantes, recogidos por embarcaciones del Klan durante su aproximación a las costas norteamericanas y por quienes nadie se interesaría nunca.
Como resultado del trabajo realizado, ya el Klan contaba con un agente de alta letalidad, resistente a los medicamentos usuales y de gran epidemicidad, aunque no con el período de incubación que ambicionaban, y se había decidido en el consejo de los Genios del Klan, lanzar la sicklemia-E en algún país, con el fin de provocar una epidemia incontrolable que después se convirtiera en una pandemia y afectara a todo el planeta.
Luke le mostró algunos documentos y fotos que avalaban lo anterior, evidentemente auténticos, y concluyó:
—La nación seleccionada por el Klan como territorio para el foco epidémico inicial no está lejos de las costas de Norteamérica: es Cuba.
Después de semejante información, ambos hombres se mantuvieron en silencio por un buen rato. Finalmente, Mauro, haciendo un esfuerzo por parecer sereno, dijo:
—Es tan espeluznante lo que me acabas de decir, que cuesta trabajo creerlo... ¡Esa gente está loca!
—¡Tú sabes que yo no te diría una mentira semejante! ¡Lo van a hacer!
—¿Y por qué han elegido a Cuba, precisamente?
—Han dicho que cuentan con información fresca sobre el país. Es un territorio rodeado de agua, lo que quiere decir que los efectos de una epidemia pueden ser más fácilmente limitados a esa área en caso de error, y hasta nuestro gobierno podría ayudar y acusar a los comunistas por el manejo imprudente de cepas peligrosas. Por otra parte, las autoridades cubanas tienen gran experiencia en la lucha contra epidemias y si ellas no son capaces de parar esta, nadie lo hará.
—Espera... espera... ¿Y por qué me lo dices a mí? ¿Por qué me lo dices ahora?
—¡Porque tú eres el único amigo que tengo! –gime Luke, casi, con lágrimas en los ojos–. ¡Porque mi padre es quien dirige eso y se van a reunir hoy, a las doce, en su oficina, para ultimar detalles!
—¡Pero tu padre es un maniático!
—Siempre lo ha sido, Mauro. Es un loco, pero muy peligroso, porque cuando emprende algo, lo lleva hasta sus últimas consecuencias. Al África, en más de una ocasión, ha mandado medicamentos que no están autorizados para ser utilizados en seres humanos, y después ha ido él mismo, en persona y sin temor alguno, a comprobar los efectos. ¡Cientos de muertos, abortos, inválidos...!
—Caramba, Luke... –trata de interrumpir Mauro; pero su amigo continúa:
—En definitiva tú eres cubano, tienes que ayudarme a desbaratar ese intento del Klan que es una bestialidad.
—Sí, claro. Te entiendo... Pero me has dejado atónito... ¡Claro que tenemos que hacer algo! Según me has dicho toda la investigación y desarrollo de ese virus se ha hecho en el laboratorio de Homestead... No es muy grande... ¿No has pensado en denunciar todo esto al FBI?
—Mauro, es muy probable que el FBI esté penetrado por el Klan, y en ese caso no daría un centavo por mi pellejo... además, desconozco si esa denuncia pueda frenar ya, la expansión de la sicklemia-E.
—Bueno, tal vez tengas razón. ¿Quiere decir que no lo has hablado con nadie más?
—No, con nadie.
—Entonces, fíjate: tienes que ir a esa reunión.
—Yo no puedo ir; no soy miembro de ese grupo. Lo escuché todo desde el baño...
—Bueno –insiste Mauro–. Pues métete en el baño otra vez; pégate a la puerta, cuélgate de una lámpara, pero tienes que conocer cuándo, de qué forma y por dónde piensan introducir el virus en Cuba... –dice Mauro, indetenible.
—¡Tú no pensarás ayudar a los comunistas!
—¡Qué basura estás hablando! Sabes bien que no –responde, rápido, Mauro y hace una breve pausa–. ¡Pero te advierto: al laboratorio de Homestead hay que pararlo como sea! No se trata de colaborar o no con los comunistas; se trata de impedir un crimen horrendo y lo vamos a hacer. ¿No viniste para eso?
Las últimas palabras de Mauro han hecho recular un tanto a Luke, que lo mira indeciso, y el amigo, al notarlo, trata de infundirle ánimos:
—No te preocupes: somos amigos... recuerda que tú me ayudaste con lo de Odalis...
—¡No la menciones! –le pide Luke, acentuando su nerviosismo; pero su acompañante no se da por aludido y continúa:
—...ya veremos la forma de salir de esto sin que se descubra que nosotros tuvimos que ver y sin perjudicar al viejo Stone. Te repito: no te preocupes –y el cubano palmotea, afectuoso, el hombro de Luke que comienza a tranquilizarse.
—Tú solo averigua lo que te dije –continúa, Mauro–, y manténme informado. ¡Lo que sea, lo resolveremos juntos!
Luke ha escuchado a su amigo con ansiedad y por primera vez desde que comenzaron la conversación, comienza a sentirse seguro; por eso, agradecido, estrecha la mano de Mauro y le dice:
—Gracias. Sabía que podía confiar en ti. De alguna forma procuraré oír lo que traman.
—Bien. Eso espero. Si a las dos de la tarde no me has llamado por teléfono, daré por sentado que te ha ocurrido algo… ¡Y va a arder Troya!
—¡Ay, Dios! Dame un margen mayor...
—Bueno a las tres... ¡Y déjame esos papeles!
—Si te dejo los documentos lo descubrirán todo de manera inmediata y nada podremos hacer. Tengo que ponerlos donde estaban –dice Luke, recogiendo los documentos del Klan–. Gracias, otra vez, amigo, y otra cuestión: sé que te he puesto en peligro al decirte estas cosas; pero con alguien tenía que hablar. Sabía que me ayudarías y mantendrías la discreción.
—Soy una tumba y puedes contar conmigo. Además, para lo que nos proponemos hacer, la discreción supone solo que no se sepa que la información ha venido de ti –contestó Mauro, mientras se bajaba del auto.
Luke Stone salió como una exhalación, mientras que su amigo, de pie, lo miraba alejarse.
Cuando al fin pudo moverse, las piernas le temblaban tanto, que tuvo que sentarse en el suelo durante largo rato.
Mauro había nacido en Cuba, en la provincia de Holguín, en 1953. Sus padres, quienes llevaban una vida disipada, abandonaron definitivamente el país en 1963 dejando al niño en la casa, durmiendo. A los pocos días, y ante la ausencia de parientes que reclamaran al pequeño, este fue internado en un hogar para niños sin amparo.
Mauro, que descollaba entre los otros por su inteligencia y nobleza, se mantuvo en el hogar hasta 1964 cuando fue adoptado finalmente por una familia del poblado pesquero de Gibara, que empleó su integridad moral y posibilidades económicas en su educación.
Durante el resto de su infancia y adolescencia llevó una vida relativamente feliz o, al menos, normal; tan normal como puede ser la vida de alguien que es abandonado a los diez años y que, por tanto, guarda algunos malos recuerdos de sus padres biológicos, pero ha vivido posteriormente con una honesta y buena pareja, y en un pueblo como Gibara, donde todos se comportan como si fueran parte de una gran familia.
El niño creció amando los deportes y cuando partió hacia la capital para ingresar en la Universidad de La Habana, en 1972, era apreciado por sus profesores y respetado por sus condiscípulos.
Cursó la carrera de bioquímica con notas no muy buenas, algo muy natural para alguien imbuido en las tareas de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y el rosario de actividades en que participaban los jóvenes de entonces.
Durante el último año de la carrera, algo comenzó a cambiar en él. Abandonó el albergue estudiantil, se mudó a vivir con una joven socialmente inadaptada y se rodeó de algunas nuevas amistades, cuyas ambiciones no eran tanto graduarse, como abandonar el país.





























