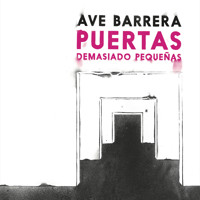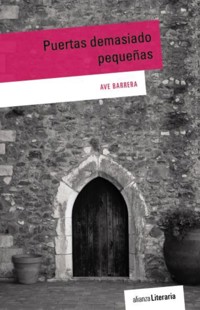
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Alianza Literaria (AL)
- Sprache: Spanisch
José Federico Burgos malvive en Guadalajara como copista de cuadros del Renacimiento cuando es abordado por un excéntrico y embaucador anticuario para falsificar una pintura del artista flamenco Gossaert Mabuse, del siglo XVI. Consiente con la esperanza de hacer realidad su sueño de dedicarse en cuerpo y alma a su propia pintura. Confinado en la finca del tiránico coleccionista, comienza una particular aventura metafísica e iniciática en la que deberá sortear extrañas y perturbadoras peripecias. Con esta obra de ritmo vertiginoso, cuyos temas principales son, en palabras de la autora, «el silencio, el arte y Juan Rulfo», Ave Barrera (Guadalajara, México, 1980) ganó el Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo de la Universidad Veracruzana en 2013.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ave Barrera
Puertas demasiado pequeñas
Índice
Primera Parte
Segunda Parte
Créditos
Para Guillermo Guerrero
Pero ya que eres digno de la lección y capaz de comprender, te voy a mostrar lo poco que se necesitaría para completar esta obra.
BALZAC, La obra maestra desconocida
Primera Parte
Me llamo José Federico Burgos. Soy pintor, hago réplicas de cuadros del Renacimiento y una que otra falsificación. Estoy sentado en el borde del muro más alto de la casa. Voy a saltar. Estoy a punto de saltar. El frío del amanecer me entume las piernas colgadas en el vacío. Empiezan a apagarse las lámparas del alumbrado público conforme la luz del sol asoma a mis espaldas. Los rayos cortan la bruma recostada en el caserío. Escucho cantar a un gallo, pero debe estar muy lejos. Tal vez esta luz amarilla del amanecer será la última cosa que vea.
Miro hacia abajo y vuelvo a calcular, ahora con ayuda de la luz, las consecuencias de la caída: el muro mide unos seis metros, pero después hay otros quince o veinte de piedras y matorrales en declive. Las ramas servirán para amortiguar el golpe, aunque de todas maneras podría partirme la cabeza con una piedra o quedar paralítico. No tengo alternativa. Volver a esa casa sería peor que morirme desbarrancado.
Apoyo mi peso en el borde y mis nalgas empiezan a resbalarse. Imposible regresar, tendría que sujetarme con ambas manos y una ya la tengo rota, engarruñada sobre el corazón, hecha pedacitos. Salto. Me impulso con fuerza lejos del muro y grito cuando estoy en el aire. Es un grito corto y seco que escucho como si fuera alguien más, aquí junto, quien hubiera gritado. Los nervios se me erizan como púas y cada púa va registrando los detalles de cada millonésima de segundo. No logro percibir el viento, pero sí la fuerza que me succiona como una boca oscura; el desfase entre mi cuerpo que cae y lo que se va quedando un poco más arriba junto con el estómago. Como cuando se pasa por una hondonada a gran velocidad. Luego los pies golpean el suelo y azoto con todo mi peso, que no es mucho, pero son seis metros y la gravedad hace lo suyo. Las piernas se me acalambran y siento una descarga eléctrica que me sube por el torso hasta los brazos. La cabeza me rebota, aunque no demasiado fuerte. Enseguida el movimiento. Soy arrastrado por el movimiento cuesta abajo entre piedras y ramas. Derrape vertiginoso entre terrones duros y rocas. No puedo contar los rasguños y los golpes y los raspones. La distancia, en medio de esta nube de polvo que voy alzando a mi paso, parece mucho más larga de lo que había calculado. Una distancia eterna en la que todo cruje y se rompe y rueda y se desgarra, pero no puedo estar seguro de si lo que cruje y se rompe son las ramas o alguno de mis huesos o mi carne. Siento un piquete en el costado, un pinchazo que bien pudo haber sido solo una espina o algo que me atravesó hasta tocar un órgano, quién sabe, duele lo mismo: ¿Carne o hueso?, es lo único que puedo pensar. Carne o hueso.
Por fin me detengo. La sangre me pulsa en las sienes, en las manos. Estoy consciente. Aturdido, pero consciente. ¡Mi mano!, pienso de pronto como si adivinara un dolor que inmediatamente después estalla, el brazo derecho torcido a un lado de mí, como un fideo. Todo mi cuerpo es un fideo.
Abro los ojos o me parece que abro los ojos en medio de la nube de polvo que se dispersa. Estoy muy cerca de la orilla de la carretera, alguien tiene que verme, alguien que me levante y me lleve a un hospital, o que llame a una ambulancia. Todo es cuestión de esperar. Esperar y controlar el dolor. Quedarse bien quieto para que el dolor no me llene los pensamientos. Entonces sí estaría perdido. Parece extraño, pero el dolor no se localiza ya en el brazo roto o en los raspones, es un latido apocado que me envuelve. Como una bocina tapada con un almohadón.
Escucho el arrastre de pisadas en la tierra, a un lado de mi cabeza. No puedo voltear. Una fuerza como de una mano me lo impide. Por las pisadas deduzco que son dos personas, pero todo lo que alcanzo a ver es la punta de un zapato. Es un zapato de piel, muy fino, perfectamente limpio, ni una brizna.
—Con esos palos no vas a poder jugar aquí. Necesitas un wood número 5 de titanio, para que lo levantes con tus bíceps de mantequilla —escucho que dice la voz del que está más cerca de mí.
—Ya pedí unos Dunlop, pero todavía no llegan. Verás ora que lleguen cómo te voy a dar batalla. De nada te va a servir medir el campo con tu vista de teodolito —responde el otro, con acento golpeado como los rancheros de antes.
El hombre de los zapatos limpios se acuclilla junto a mí.
—Vámonos ya, déjalo, está vivo —dice el que se encuentra lejos.
—¿Viste cómo saltó? Creo que es uno de nosotros.
—Qué va a ser, hombre. Ándale, ya tira de una vez.
Se oye el chasquido de un encendedor y percibo un olor a tabaco.
—Hey, muchacho… Muchacho, ¿me escuchas? —insiste el hombre junto a mí. Por un segundo le veo la cara: una amplia calva, las cejas crespas y mirada de duende.
—Aguanta, en un ratito más vienen por ti. Luego que regreses hablamos —escucho que me dice. Se levanta y se aleja.
—¡Órale, a descansar al panteón! —dice su compañero, y ríen los dos de buena gana.
—Te apuesto lo que quieras a que el siguiente hoyo lo hago en menos de tres golpes.
—Nooombre, ¿con tu artritis?, hasta te podría apostar al Milagro.
—Ese caballo es viejo. Seguramente lo viste nacer cuando ya tenías arrugas en las arrugas…
Escucho el golpe limpio del palo en la pelota. Las voces se alejan. Hago un esfuerzo enorme para voltear, pero no puedo. Lo que dicen no tiene lógica, aquí no hay ningún campo de golf ni nada parecido, es un pedazo de baldío junto a la carretera y yo necesito con urgencia que alguien me ayude, que llamen a una ambulancia.
Mi cabeza se libera por fin del peso que le impedía moverse, pero no hay nadie. Estoy rodeado de matorrales espinudos, tierra seca. Alcanzo a ver abajo, a pocos metros, la cinta negra de asfalto y la canaleta de junto. Escucho el rugido del motor de un carro grande. El dolor despierta. Es un disparo que quiebra cada nervio, la descarga de un rayo sobre un tronco viejo. Ni siquiera me da tiempo de gritar. El dolor absorbe de golpe todas mis fuerzas y soy incapaz de soportarlo. Está a punto de aniquilarme cuando algo surge de adentro de mi propia mente y me succiona hacia un rincón pequeñísimo. Una caja oscura y quieta donde no transcurre el tiempo.
1.
Desperté aquel día con el arrullo de las palomas. Hará tres o cuatro meses, cuando vivía en el tallercito que había rentado por la 30 y Mina, a la entrada de una de esas vecindades que se pusieron de moda en los años cincuenta y que pronto se volvieron decadentes. Aunque el sitio dejaba mucho que desear, era barato, tenía buena iluminación y baño propio. Eran solo dos habitaciones, ambas con vista a la calle. En una estaba el taller y en la otra me las ingeniaba para vivir. Dormía en un sofá de terciopelo lustroso, mi ropa hecha bola en un par de cajas de detergente Foca, algunos libros y papeles sobre la cornisa de la ventana. En una mesa de cerveza Corona estaba la tele y una parrilla eléctrica donde calentaba agua para Nescafé o preparaba la cola de conejo para las imprimaturas. Tenía también un refrigerador chiquito, color crema, donde muy de vez en cuando ponía a enfriar las cervezas.
Del lado del taller había una mesa de madera, un caballete hechizo, un anaquel con materiales y una silla de rueditas que había conseguido en el Baratillo a muy buen precio. Recargados contra la pared había cuatro o cinco lienzos apenas empezados o a medias.
Tocaron la puerta. No sé si era la primera vez o si llevaban rato tocando y fue eso lo que me despertó. Era demasiado temprano para mí, yo por aquellos días acostumbraba levantarme después de las diez y en ese momento debían ser como las ocho de la mañana. Me incorporé en el sofá y vi que sobre el vidrio graneado se dibujaba la sombra de dos personas: la primera, redonda y chaparra, debía ser doña Gertrudis, la casera. La otra era de un hombre alto y cuadrado como un ropero.
Me extrañó que doña Gertrudis fuera un día antes de lo acordado para que le liquidara los cuatro meses que debía de renta, y más todavía que se hubiera hecho acompañar de quien debía ser su sobrino. Doña Gertrudis siempre encontraba la ocasión de sacar a cuento las proezas de que era capaz su «Panchito», un héroe mascatornillos que trabajaba en el Abastos y que, según ella, podía desde cargar un tanque de gas en cada hombro hasta peregrinar de rodillas a Zapopan el doce de diciembre sin hacer la más mínima mueca de dolor. Decidí no hacer ruido hasta que se fueran. Volvieron a tocar.
Me dieron ganas de ir al baño. Al levantarme escuché que introducían una llave en la cerradura. Me detuve alarmado. Afortunadamente, la noche anterior había puesto el seguro, de modo que el hombre forcejeaba con la llave sin poder abrir. Solté una risita silenciosa para sacudirme la molestia que me provocaba aquella grosería. Murmuraron algo y volvieron a tocar, tan fuerte que seguramente habrán descascarillado la pintura.
Esperé hasta estar seguro de que se hubieran ido para jalar la palanquita. Luego de mojarme la cara, sentí que la indignación y el susto disminuían para dar paso a la angustia. Estaba llegando a la condición más paupérrima de aquella racha nefasta y no encontraba de dónde sacar ánimos para componer las cosas. Busqué en la caja de la ropa un pantalón de mezclilla que no estuviera tan sucio, aunque todos invariablemente estaban manchados de pintura, y una camisa de cuadros de manga corta. Hacía demasiado calor como para ponerse camiseta debajo.
En un rincón, del lado del taller, estaba recargado el tríptico victoriano que la señora Chang me había pedido que le restaurara. Por más que insistí en que yo ya no hacía restauraciones, pudo más su encanto burgués, la inmediatez con que sacaba su chequera y la imposibilidad de aplazar más el pago de la renta. Toqué con cuidado la superficie de las hojas abiertas a cada lado para ver si estaba seco el barniz que había aplicado por la noche. Todavía estaba tierno, pero no podía esperar más, así que cerré las hojas sobre la caja del centro.
Una de las desventajas de despertar temprano, y todo el que haya sido pobre lo sabe, es el hambre. En el refrigerador no había nada además de un limón seco en la huevera y una lata oxidada de chile chipotle. Entre los tubos de pintura encontré medio paquete de galletas saladas. Luego de asegurarme de que no hubiera dentro algún bicho lo sujeté con los dientes, tomé las llaves y cargué con el tríptico para salir a la calle.
No acababa de cerrar la puerta cuando vi que junto a mi camioneta me esperaban doña Gertrudis y el gorila que la custodiaba. Vacilé un momento, pero no tenía más alternativa que confrontarlos. Empecé por soltar el paquete de galletas para darles los buenos días. Doña Gertrudis se cruzó de brazos y bajó la mirada. Su sobrino se adelantó en forma agresiva:
—Estuvimos tocando buen rato, ¿por qué no abriste?
—Sí, escuché, nomás que estaba en el baño y cuando salí ya no había nadie. También oí que trataron de abrir. No sé si sepan, pero es ilegal invadir la privacidad de los inquilinos.
Por un momento el fortachón pareció ligeramente intimidado y aproveché para dirigirme a la señora.
—Dígame en qué le puedo ayudar, doña Gertrudis.
—No, pues quería ver si me va a poder pagar lo de los meses atrasados —contestó cohibida, escondiendo la cara y jalándose el suéter sobre los voluminosos pechos.
El tríptico era muy pesado y no me quedó más remedio que bajarlo y apoyarlo encima de mi pie.
—En eso quedamos, en que mañana le liquidaba el total de la deuda. No veo por qué tendría que quedarle mal. Como puede ver, yo ahorita entrego este trabajo y me pongo a mano con usted. No tiene por qué tratar de meterse a mi casa con todo y guarura.
El tipo se puso a la defensiva, esta vez con mayor violencia.
—Por si no lo sabías, yo soy el sobrino de la señora, y de ahora en adelante lo que quieras reclamarle a ella lo vas a ver conmigo, cómo ves.
—No, pues está bien. Yo mañana le pago, como quedamos, doña Gertrudis.
Intenté adelantarme para abrir la camioneta, pero se me interpuso el fortachón.
—Nada de que mañana. Tienes veinticuatro horas, ¿me oíste?
Tan claro como que había oído esa línea en un montón de películas.
—Újule, ¿no se podrá mañana? —le dije resoplando por el esfuerzo que hacía para subir el tríptico a la cabina.
—Veinticuatro horas —remarcó el otro con el dedo índice levantado frente a mi cara— o sacamos tus chivas a la calle y te vas a volar.
—Bueno, pues, veinticuatro horas. Yo sin falta le pago, doña Gertrudis, no se apure. Hasta mañana, que tenga bonito día, eh. —Sonreí al encender el motor y hasta les dije adiós con la palma de la mano.
Mientras conducía por las calles de Jardines del Country hacia la casa de la señora Chang, sentí cómo recuperaba el aplomo y la confianza.
A bordo de mi camioneta, una Chevrolet roja modelo 87, casi nueva, solo con tres años de uso, podía sentirme dueño de la situación. Que rodara el mundo; total, si me corrían podía dormir ahí o irme de vago y llegar a donde quisiera. Por lo pronto me quedaba un cuarto de tanque y con eso sería suficiente para dar las vueltas que tuviera que hacer ese día. De cualquier manera iba a tener que salirme pronto de ese departamento, rentar algo mejor, donde al menos no tuviera que convivir con gente tan ordinaria.
Llegué, toqué el timbre y me respondió en la bocina del interfón una voz conocida.
—Mari, buenos días. Aquí le traigo su encargo a la señora.
—Uy, joven, fíjese que la señora no está. Tal vez regrese en la tarde, pero no es seguro. Anda en Ajijic, arreglando unos asuntos.
—No me diga, Mari. Oiga, ¿y no sería posible que le dejara aquí el encargo y regreso en la tarde a buscarla?
—Ay, no, joven, me da mucha pena, pero ya ve que luego la señora me regaña. Mejor llámele al rato.
Maldiciendo para mis adentros subí de nuevo el tríptico a la camioneta y conduje sin rumbo por la colonia. No sabía qué hacer. En realidad no tenía a dónde ir y era una tontería gastar la poca gasolina que quedaba, de modo que me estacioné en una sombrita, junto a un parque. Alcancé el paquete de galletas y me puse a comer. Imaginaba qué estarían desayunando las personas que vivían en ese barrio: chilaquiles con pollo, sincronizadas de salami y queso Gouda, café capuchino. Me recriminaba por haber llegado hasta ese punto.
Desde que dejé el taller de Mendoza no había conseguido siquiera un poquito de estabilidad y me sentía cada vez más agotado. Al principio había sido hasta motivo de entusiasmo dejar la rutina sosa de pintar las mismas copias de los mismos cuadros trilladísimos, lo que compraba la gente: giocondas, bacos, últimas cenas. Desde que comencé a trabajar por mi cuenta, me propuse pintar obras del Renacimiento que no fueran tan populares, cuadros que a mí me parecían incluso más logrados que los que se habían vuelto tan famosos. Confiaba en que la gente apreciaría la belleza de aquellas pinturas y se abriría a nuevas perspectivas para enriquecer poco a poco el panorama de lo que ellos entendían por arte y descubrir que había cosas mucho más interesantes y originales con que decorar su sala. A mediano plazo, con algunos ahorros y un puñado de clientes, podría comenzar a trabajar en mi propuesta de autor. El plan suponía un esfuerzo tremendo, pero parecía valer la pena. Todavía no alcanzo a comprender cómo fue que resultó ser un absoluto fracaso.
Gasté lo poco que tenía en el tiempo y los materiales que invertí para pintar aquellos lienzos que paseaba de allá para acá, de una galería a otra, de la glorieta Chapalita al Trocadero de Avenida México. Y no era que mis Tizianos y Vermeeres fueran malechuras, al contrario. Infinidad de gente se detenía para contemplarlos, me hacían preguntas, averiguaban el precio. Los galeristas me felicitaban por la proeza de proponer algo distinto en un mercado tan hermético y conservador. Hipócritas. A final de cuentas nadie parecía estar dispuesto a pagar lo que aquellos cuadros valían y me vi obligado a malbaratarlos para pagar las deudas que ya para entonces había adquirido, a repartirlos en las galerías como si se tratara de la muestra gratuita de un nuevo champú.
De manera lenta pero irreparable me fui dejando invadir por el desánimo. Pintar carecía de sentido, pero no pintar y hacer cualquier otra cosa también. No estaba seguro de cuál de las dos opciones era peor y no quería decidirlo. No quería hacer nada. Ni volver a las copias tradicionales, ni buscar otro trabajo, meterme de mesero o dar clases de dibujo en alguna escuela o taller dominical. Como copista, por muy bueno que fuera, iba a quedar siempre sepultado bajo el peso de un cadáver de quinientos años; como autor no tenía los contactos para hacer valer mi propio nombre, ni las agallas para sobrevivir a la grilla de los buitres que imperaban en el cacicazgo provinciano y hostil de Guadalajara.
Tenía la boca seca. Bajé de la camioneta y caminé por el parque. Por suerte encontré un surtidor de agua mal cerrado. Alrededor se formaba un charco de donde bebían media docena de zanates negros que al verme se alejaron dando saltitos. Acerqué la boca al tubo para beber, luego me mojé la cara, el cuello. No quedaba más remedio que esperar a la señora Chang, así que me acosté en un pedazo de pasto seco con las manos en la nuca y me quedé profundamente dormido.
Desperté cerca del mediodía, un poco más preocupado, convencido de que no podía poner todos los huevos en una sola canasta. No podía confiarme solamente del pago de la señora Chang. ¿Qué pasaría si no regresaba esa tarde? ¿Y si me daba un cheque posfechado como solía suceder? «Perdóneme, José —me había dicho alguna vez—, pero es que mi marido ahora sí me quiere matar de hambre. Se queja de que gasto mucho, ¿usted cree…? Yo de plano le digo que deje la política y mejor se dedique a falsificar billetes.» Cómo me exasperaban esas señoras encopetadas, pero ignoro por qué acababa siempre cediendo a sus caprichos. Alguna vez llegué a pintar de azul los cristales de un candil araña, y hasta falseé el nombre que llevaba inscrito el retrato de una condesa, lo que seguramente serviría para respaldar alguna intriga de familia.
No, en el mundo de la señora Chang no cabían preocupaciones como la que ocupaba mi cabeza. Se me ocurrió que podía visitar a don Rafa Salado, un chacharero de Avenida México a quien conocía de mucho tiempo. Alguna vez me había sacado del apuro, y me había dado oportunidad de pagarle con obra, aunque no por ello pasaba por ser un alma caritativa. Siempre encontraba la manera de salir ganando.
Su verdadero apellido era Salgado, pero en el medio de los chachareros se había ganado el mote de Salado por la mala suerte que tenía para vender. Sin importar qué tan buena fuera la mercancía que él pusiera a la venta, se quedaba años y años varada, cubierta de polvo entre las montañas de basura que retacaba en su bazar, si se le podía llamar bazar a ese local sin vitrinas, abierto a la calle por una cortina de fierro a medio alzar, donde no se paraban ni las moscas.
Al llegar reconocí el olor a polvo y sudor rancio. Todo estaba exactamente igual que la última vez. Junto a la entrada el escritorio lleno de papeles viejos, una silla de piel sintética con rasgaduras por donde asomaba el relleno de esponja y sobre la silla el viejo gato de don Rafa, un gato blanco percudido, con la oreja tarascada en forma de media luna, que al notar mi presencia levantó la cabeza y volvió a dormir. En la trastienda se escuchaban voces y escándalo de cantina.
Atravesé el archipiélago de muebles y objetos empolvados para ir a asomarme. Como suponía, estaban los de siempre, un grupo de artistas de la bohemia que se pasaban ahí las tardes jugando cartas y hablando de política mientras empinaban galones de tequila Tonayan rebajado con refresco o agua de la llave. Los conocía bien. Aunque eran mayores que yo, había convivido con ellos desde siempre, compartíamos los mismos lugares de reunión, las fiestas, las amistades. Parecían omnipresentes en su nulidad. Yo procuraba evadirlos, me aterraba la posibilidad de acabar siendo uno de ellos, aunque últimamente estaba haciendo muchos méritos para conseguirlo.
—¿Qué pasó, mano? ¡Qué milagro! —alzó la voz don Rafa sin levantarse de su asiento ni despegar la vista de la tirada de póquer que tenía enfrente—. Siéntate, sírvete algo. Nomás deja acabar de despacharme a esta pipioliza.
Me recargué en un mueble y saludé de lejos a los demás jugadores: Juárez, el poeta, con su flor sucia en la solapa; su novia, una viuda negra que siempre quiso ser actriz y se pintaba la boca muy roja por afuera de los bordes; el músico que interpretaba trovas en los bares del centro a cambio de propinas, y el Púas, un punketo barrigón que vendía discos de acetato junto al Roxie, presumía que su más grande hazaña había sido comer una pizza familiar entera sin rebanar, enrollada como taco.
La Malinche, una hippie muy venida a menos con quien yo había salido alguna vez, me ofreció un vaso lleno de tequila con refresco de toronja. Aunque la bebida estaba casi caliente, el dulzor me refrescó la garganta y empiné el vaso en unos cuantos tragos. El tequila me cosquilleaba en el estómago vacío y sentí de inmediato cómo me desataba la trabazón de los huesos.
Cuando la partida terminó, don Rafa le cedió su lugar a la Malinche.
—Qué bueno que te veo —dijo don Rafa llevándome aparte, hacia la tienda—. Ahora sí te desapareciste, qué te pasó.
—Ando con un proyecto grande —mentí.
—¿Del museo?
—No, al museo ya no le trabajo. Es para un particular. Nomás que me hizo falta material. Quería ver si podías prestarme para comprarlo y en cuanto me paguen te lo repongo —había armado todo ese cuento en el momento, ni siquiera lo pensé.
—Mmh, yo ando igual —dijo de forma automática.
—Cuando mucho sería un mes…
—No, mano, está difícil. Apenas acabo de salir de unas deudas.
Ambos sabíamos que estábamos mintiendo. Al menos yo estaba seguro de que la bolsa canguro que Salado llevaba debajo de la panza siempre estaba llena de billetes. También sabía que ese dinero provenía de algún negocio turbio que nada tenía que ver con el bazar.
—Bueno, pues no he dicho nada —dije un poco molesto, y me dispuse a salir.
—Espérate, espérate. ¿Te acuerdas del cuadro que me dejaste la otra vez?
—¿La Flora de Tiziano? —pregunté al tiempo que lo buscaba con la mirada entre los montones de objetos.
—Se lo llevó un cliente hace como quince días. Estaba muy interesado en contactarte, pero no tengo tu teléfono. Por qué no hablas con él, tal vez quiera hacerte algún encargo.
—No sé si pueda —le dije por hacerme el digno—. Ahorita ando con este otro proyecto, tendría que terminarlo primero.
—Tú habla con él, y ya que te diga de qué se trata.
Antes de que pudiera inventar otro argumento, don Rafa ya tenía la bocina del teléfono en la mano y discaba el número.
—Yo luego le llamo —quise interrumpirlo.
—De una vez, ándale… ¿Sí? ¿Señor Romero?, sí, soy yo. Está aquí conmigo el pintor… Ei, el de la copia que se llevó.
Maldije por lo bajo al viejo que me alargaba la bocina.
—Qué tal, buenas tardes, José Burgos para servirle —imposté la voz con seriedad.
—Necesito que vengas. ¿Puedes venir ahorita a mi despacho? Me urge que me hagas un trabajo. Es muy importante.
—¿Ahorita? —titubeé.
—Sí, es urgentísimo. Te espero hasta las dos. El despacho queda en Américas y Joaquín Angulo, del lado derecho; hay un portón de madera. Tocas y preguntas por Horacio Romero —colgó.
No me había dado oportunidad de decir nada. Hablaba rapidísimo. Intentaba escribir los datos a la vuelta de un volante de fumigaciones, pero ninguna pluma servía y tuve que grabarme la dirección de memoria. Faltaban quince minutos para las dos. Si quería averiguar de qué se trataba, tenía que darme prisa. El lugar no estaba lejos. Me despedí rápido de don Rafa y a las dos menos tres minutos ya estaba estacionado sobre la acera de la avenida. Localicé el portón de un largo tejabán emparedado entre dos edificios modernos.
Toqué el timbre. Se asomó por la ventanita un tipo de nariz aguileña que me preguntó qué quería. Cerró la ventanita y me dejó pasar a la sombra de un zaguán de piso de piedra. El hombre, que presionaba con el pulgar la boca de una manguera chisporroteante, me indicó seguir hasta el fondo. El zaguán era una tripa ciega, sin puertas ni ventanas. El tejado se elevaba cada vez más alto, el aire era húmedo y sombrío. Al fondo había un jardín de papiros y enredaderas, bañado por la luz del mediodía. El suelo daba paso a un estanque lleno de peces anaranjados que uno tenía que atravesar sorteando un caminito de piedras lamosas.
—¿Señor Horacio? Buenas tardes —dije al llegar al otro lado del jardín, a la entrada de un galerón oscuro. Tenía la garganta seca por los nervios. Entré. Por encima del olor a polilla y cosa vieja lograba distinguir el de goma laca, óleo, cera de abeja.
Como la vista no se me acostumbraba todavía a la oscuridad, apenas lograba adivinar los contornos de los bultos que se alzaban a los lados, por donde iba pasando. Objetos amontonados, cubiertos con tela o plástico burbuja. Al fondo del galerón, la luz de una lámpara de pantalla verde trazaba un círculo en torno a un escritorio.
—Disculpe, ¿es usted el señor Horacio Romero? —me acerqué. El hombre hablaba por teléfono y al verme hizo una seña de que lo esperara y tomara asiento frente a él. Era un tipo refinado, aunque de carácter imperativo. Lo escuchaba hablar de la misma forma directa y violenta con que se había dirigido a mí hacía unos minutos, diciendo me urge esto, me urge aquello, «ya verás cómo te arreglas con la aduana, no importa cuánto cueste, esa mercancía tiene que entrar al país inmediatamente» y cosas así. Me daba mala espina toda esa urgencia impetuosa.
Mientras esperaba, la vista se me acostumbró a lo oscuro y pude distinguir cada vez con mayor asombro el tipo de mercancías que llenaban el lugar: desde porcelanas de quién sabe qué dinastía hasta retablos completos extraídos de alguna iglesia colonial; esculturas de talla guatemalteca estofadas en hoja de oro, policromadas; había colmillos de elefante sucios de lodo, con la carne seca todavía en el extremo del que habían sido arrancados, troncos de dos o tres metros de diámetro de maderas preciosas; libros, montones y montones de libros antiguos; piezas prehispánicas de barro, de piedra caliza; ángeles del tamaño de un hombre tallados en ébano con incrustaciones de oro; caparazones de tortuga carey; armarios, baúles y biombos de marquetería hindú, de filigrana y marfil. Un atado compacto, sujeto con cuerda de ixtle, insignificante a primera vista, acabó por convencerme de toda esa desmesura imposible de abarcar con los ojos: eran pieles de animales salvajes. Un bloque de más de dos metros de pieles de animales que alguna vez recorrieron la selva, la sabana, el desierto, ahora estaban ahí amontonados como cabezas de cerdo en una carnicería. El valor de aquellos objetos era incalculable por sí mismo. Cómo se le pone precio al tiempo y a la memoria. Imaginé por un momento que los objetos murmuraban en la penumbra y fue como si una mano erizada me tocara la nuca.
Volví a refugiar la mirada en la isla de luz que rodeaba el escritorio. Horacio colgó el teléfono y se levantó un segundo para saludarme.
—Eres el pintor, ¿verdad? Qué bueno que llegas, no sabes el gusto que me da conocerte. Es raro en estos tiempos encontrar buenos copistas.
Yo también me puse de pie y estreché su mano, blanca y muy blanda, como de niña. Volvimos a sentarnos.
—Necesito que me falsifiques un cuadro.
Lo dijo así, con todo el descaro. De inmediato una voz de alarma surgió en mi memoria y me puse aprensivo, aunque no quise actuar en forma descortés, así que seguí escuchando.
—Es un negocio muy bueno. De salir bien te pagaría mucho más de lo que corresponde. El problema es que se trata de una tabla del siglo XVI. Está difícil que alguien se anime. Es demasiada pieza.
—¿Una tabla del siglo XVI? ¿De quién? —pregunté cada vez más intrigado.
—Es una reliquia familiar, el valor museográfico no me interesa tanto, pero por lo que sé se atribuye a Mabuse. ¿Alguna vez has trabajado con obra de esa antigüedad?
Negué moviendo apenas la cabeza, perplejo.
—Y la copia… la falsificación, ¿qué finalidad tendría?
—Naturalmente, pasar por el original —sonrió cínico.
—Claro, pero ¿para quién?
—Para los herederos.
Escupí una bocanada de aire, como si estuviera jugando una difícil partida, y me rasqué la cabeza.
—No, pues sí está difícil. Creo que yo no voy a poder ayudarte, Horacio.
—Cómo, ¿te parece imposible falsificar una tabla de Mabuse?
—No, si de que se puede, se puede. Lo que pasa es que a mí no me gusta meterme en esa clase de líos, y por lo que me cuentas está complicado —recargué la espalda en la silla y observé su gesto iracundo como de dragón chino—. Mira, la verdad es que hace tiempo me metí en un problema muy fuerte, y a partir de entonces me prometí no volver a falsificar obra. De hecho ya no quiero hacer copias ni nada de eso. Estoy trabajando en mis propios cuadros.
Su gesto se suavizó. Apoyó los codos en el escritorio y me dijo con tono persuasivo:
—Claro, te entiendo. Sé de lo que me hablas. De hecho por eso te buscaba a ti. Supe lo que pasó con el diputado aquel. Mis respetos, eh: no cualquiera llega hasta la subasta de Sotheby’s.
—Entonces sabes a qué me refiero.
—Claro, ya lo decía Picasso, los verdaderos genios no copian, roban.
—Sí, lo malo es que luego lo meten a uno a la cárcel.
—Bueno, bueno, está bien. La verdad es que con el talento que tú tienes debe ser difícil no verse tentado a hacer falsificaciones. No cualquiera puede demostrar que se encuentra a la altura de los grandes maestros…
Por taimadas que fueran las adulaciones de Horacio, no podía evitar sentirme complacido. Eran gotas de lluvia en el suelo seco, luego de aquellos meses áridos en que todo parecía ponerse en mi contra. Agradecí la deferencia, aunque no sabía si el hecho de que me buscara por esos antecedentes fuera algo bueno. De cualquier manera decliné su oferta. Le pasé el teléfono de Felipe, un amigo con quien trabajara en el taller de Mendoza. Él seguramente aceptaría. Me levanté para salir y le estreché de nuevo la mano.