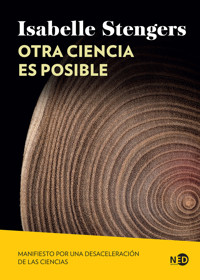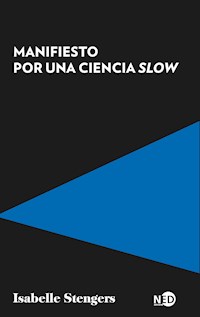Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ned Ediciones
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Spanisch
Hoy, cuando el saber científico es una parte integral del día a día de los ciudadanos, debemos replantearnos el debate político sobre la ciencia. En este libro, Isabelle Stengers se apoya en la filosofía de Alfred Whitehead (1861-1947) para encontrar el eslabón que sellará un nuevo pacto de confianza entre ciencia y sociedad: el sentido común. ¿Qué relación guarda el negacionismo actual con la filosofía del proceso de Whitehead? Stengers desarrolla múltiples argumentos que unen ambos discursos en esta obra erudita, llamada a revolucionar nuestra visión de la ciencia. Pero la revolución es un camino largo que no puede recorrerse sin esfuerzo. Stengers nos ofrece un punto de partida: empecemos por recuperar «el menos común de todos los sentidos», que gran parte de la sociedad parece haber perdido. «La contribución esencial de Stengers es habernos devuelto la lección completa de los libros de Whitehead después de tres cuartos de siglo en que han permanecido abandonados». — Bruno Latour
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2026
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Reactivar el sentido común
Título original en francés:
Réactiver le sens commun
© Éditions La Découverte, París, 2020
© Delatraducción:Diego Milos
Derechos reservados para todas las ediciones en castellano en territorio español
© Ned ediciones, 2026
Primera edición: febrero, 2022
Segunda edición: enero, 2026
Preimpresión: MoelmoSCP
www.moelmo.com
eISBN:979-13-87967-14-7
La reproducción total o parcial de esta obra sin el consentimiento expreso de los titulares delcopyrightestá prohibida bajo el amparo de la legislación vigente.
Ned Ediciones
www.nedediciones.com
Índice
Prólogo
Capítulo 1.
La cuestión del sentido común
¿La filosofía frente a la ignorancia?
La derrota del sentido común
Poner en problema la abstracción
¿Civilizar la modernidad?
Capítulo 2.
El influjo de la bifurcación
Hacer bifurcar la naturaleza
Atención con la jugada del mal
La importancia de los hechos
El arte de las convenciones
Capítulo 3.
Crear una coherencia
Necesitamos comprender
Osar la especulación
Sociedades whiteheadianas
¿Heredar de Whitehead?
Capítulo 4.
¿Qué puede una sociedad?
Pensar por el medio
Encontrar más
Cuidar las analogías
Los vivientes y la vida
Capítulo 5.
Un universo metamórfico
Soldar la imaginación y el sentido común
Elogio de la voz media
Afectos tentaculares
Vivir en las ruinas
Para Fleur Courtois-l’Heureux, Didier Debaise, Didier Demorcy, Vinciane Despret, David Jamar, que tengo la suerte de tener de amigos/as, fuentes de ideas y de inspiración, lectores exigentes.
Para el GECo, donde se cultiva la alegría de pensar, aun en tiempos de debacle.
Prólogo
Un libro es como una botella lanzada al mar. No debiera una volver a apropiárselo y trabajarlo después de su publicación. No se debiera volver a abrir la faena. Pero es lo que he intentado aquí. Reactivar el sentido común no es una versión enriquecida o actualizada de Whiteheadet les ruminations du sens commun (Whitehead y las rumias del sentido común), publicado en 2017 por Les presses du réel. Es una versión que llamaría «rearticulada», de regreso a mis manos sin la excusa de nuevos elementos que justifiquen una revisión. No reniego de la primera versión, pero me hizo sentir que habría podido, o debido, ser hecha de otra manera, y fue ese el llamado que respondí.
Si tenté este ejercicio fue entonces porque algo como un lamento procedente de la botella lanzada a su destino me puso otra vez a trabajar. Algunos pasajes del libro se sentían incómodos donde estaban situados y temían que el lector, al no ver qué hacían allí, se los saltara y siguiera adelante. Hasta Whitehead se preguntaba qué era lo que le buscaba, por qué lo arrastraba yo sobre terrenos que él nunca había frecuentado. Esos diversos lamentos encontraron un poderoso intérprete en Bruno Latour, quien me reprochó haberme dejado llevar escribiendo de manera soñadora para los amigos, para aquellos y aquellas que, indulgentes, sonríen, comprenden y perdonan. No es que haya que escribir para los enemigos o para los indiferentes, hay que «escribir», es decir agenciar algo que tenga su propia manera de sostenerse, su propia voz. No la voz del autor, una voz generada por aquello que el texto, al escribirse, ha hecho al autor.
Sabía que una parte importante del texto «se sostenía» de ese modo, pero otras partes no, y lo hacían cojear. Traducían ya sea el influjo del proyecto sobre el proceso de escritura —yo quiero hacer este desarrollo y lo quiero «allí»—, ya sea una perspectiva nacida de la escritura, pero que yo había rechazado aceptar que exigía de mí irrigar lo ya escrito. Bruno Latour tenía razón: escribir para los amigos es contar con su indulgencia, y eso significa ante todo que se ha sido indulgente con una misma. O bien demasiado inquieta, demasiado preocupada por el cambio de posición que se me pedía: ya no «pensar con Whitehead», como había intentado antes, sino hacer la apuesta de compartir la manera en que Whitehead puede permitir —me permitió— aprehender nuestra época, que él no conoció, en algunos de sus aspectos. Es decir, y ahí está lo inquietante, compartir también esta aprehensión en sí misma, en su carácter intrínsecamente parcelado y parcial.
Rearticular, vale decir darle a los temas que sentía mal abordados una nueva vecindad, y percibir la manera en que esa vecindad reclamaba entonces ser modificada, lo que significaba pasar por alto esa inquietud, dejársela a quien la escribió y hacer acto de lealtad hacia lo que fue escrito. Es por ello que, con una sola excepción, no agregué temas nuevos, recompuse el «mismo» libro pero de otra manera.
Por supuesto, esto no habría sido posible si dos casas editoriales no hubieran aceptado acompañarme en esta reanudación muy poco conforme a las costumbres. Agradezco a Les presses du réel por haber cedido los derechos de la versión original de este libro y a La Découverte por haber recibido esta versión rearticulada.
Capítulo 1
La cuestión del sentido común
¿La filosofía frente a la ignorancia?
Los ciudadanos de Atenas no sabían que Sócrates los presentaría como aquello que por contraste permitiría justificar esa extraña aventura desde entonces llamada filosofía. Yo misma quedé sorprendida al ver que el filósofo radicalmente atípico Alfred North Whitehead hacía suya esa cita formidablemente típica sobre los orígenes:
«Sócrates pasó su vida analizando las presuposiciones corrientes del mundo de Atenas. Reconoció explícitamente que su filosofía era una actitud frente a la ignorancia».1, 2
Decidí darle a la sorpresa el poder de ponerme a trabajar. No es que sea una cita en sí misma notable, hay muchas así en los textos de Whitehead, y corresponde a cada lectura decidirse ante sus palabras, ya sea para desestimarlas, sonreír y pasar a la frase siguiente o bien para detenerse y dejarse intrigar.
Al inicio, cuando imaginaba a los ciudadanos de Atenas tomados de sorpresa por las extrañas preguntas de Sócrates, no pude evitar pensar en esos afiches que vi una vez en un pasillo del edificio de la Comisión Europea, donde se reunían los funcionarios encargados de los asuntos de «ciencia y sociedad». Esos afiches reproducían los resultados de encuestas de opinión sobre lo que piensan de «la ciencia» los ciudadanos europeos y que, por la absurdidad de las opiniones vertidas, parecían estar allí para recordarles la actitud que conviene tener cuando hay que tratar con un rebaño de inveterados ignorantes, a los cuales hay que hacer como si se los respetara, pero que ante todo hay que gestionar (por su propio bien, desde luego).
Los encuestadores, es sabido, cuentan con el hecho de que lo que llaman amablemente el «ciudadano promedio» acepta responder preguntas por las cuales no ha tenido la oportunidad de interesarse y no se pregunta a qué juego se lo está haciendo jugar. La actividad de los encuestadores depende de la debilidad de los otros para entramparlos inescrupulosamente, lo que hace de ellos unos simples estafadores. Sócrates, por supuesto, no era un estafador. Él se esforzaba en convencer a los ciudadanos que interpelaba de la ignorancia que atestiguaban sus respuestas. Era otra actitud. «Una actitud», escribe Whitehead, y es ese término el que aquí adquiere importancia. La de Sócrates es en sí misma un tema filosófico: hay varios Sócrates posibles, varias lecturas de su «actitud frente la ignorancia», y, por tanto, varias figuras para los comienzos de la filosofía. Está el Sócrates maestro de las aporías, que pretende no tener ninguna respuesta, que solo busca hacer confrontar a sus interlocutores con la dificultad, tal vez insuperable, de formular una respuesta. Es el que se sabe ignorante. Luego está el Sócrates maestro de Platón, para quien la aporía es una forma de propedéutica que prepara a los ciudadanos a acoger un saber que trasciende las respuestas divergentes que proponen. Es el inventor de la filosofía como pacificadora de las discordias, la que da a la ciudad su orientación hacia el bien, lo justo y lo bello verdaderos, más allá de las ilusiones. Y, por fin, está el Sócrates condenado por ser el envenenador de la paz pública, al infundir la duda. Condena que tal vez habría ratificado Wittgenstein, el anti-Sócrates que pasó su vida interpelando, no a los ciudadanos ordinarios, sino a sus colegas filósofos, acusados de propagar la enfermedad de los falsos problemas.
Puede haber varios Sócrates posibles, pero él se dirige siempre a ciudadanos «ignorantes» que, solicitados a definir lo verdadero, lo justo o el coraje, proponen casos, muestras que producen definiciones divergentes, como es fácil demostrar. Sócrates, «el que sabe que no sabe», los despierta como un pez torpedo e intenta compartir con ellos su único privilegio. Y se puede decir también que los pasma, los deja estúpidos, convencidos de su incapacidad de saber lo que dicen y dispuestos a entregarse al filósofo que los va a guiar, y que los confronta a un desafío que también es una trampa. Las palabras no «quieren decir nada» independientemente de su uso, el cual refiere siempre a un juego de lenguaje particular. Los ciudadanos de Atenas no eran ignorantes. Sabían todo lo que tenían que saber.
¿Cuál sería la actitud de Whitehead en las calles de Atenas? En Modos de pensamiento, hace el elogio de la práctica de «ensamblaje», retomada una y otra vez de época en época, a la cual asocia lo que es propio de la filosofía: «No puede excluir nada».3 Esto cambia bastante las cosas. Ninguna de las diferentes respuestas que recoja la filosofía, por divergentes o parciales que sean, será descalificada ni reducida a testimonio de la ignorancia del interlocutor. Todas forman parte de un ensamblaje que pone al filósofo a trabajar y que tiene el carácter de lo problemático: no un problema a resolver, en el que una eventual buena respuesta se impondría frente a las demás, sino un paisaje que puede ser compartido bajo el signo de una perplejidad activada por el filósofo. Si Sócrates no se hubiera puesto en el lugar del árbitro, que juzga y excluye, tal vez podría haber hecho de la divergencia que revelaban sus solicitudes de definición un asunto de preocupación colectiva y haber acogido la perplejidad que suscitó no como un síntoma, sino como una cuestión compartida con lo que Whitehead llama el «sentido común».
«El sentido común, que rumia [brooding over] los aspectos de la existencia, (los) pone en manos de la filosofía para que los elucide dándoles una comprensión coherente».4
Tenemos aquí una figura de la ignorancia muy diferente. Los ciudadanos «despertados» por Sócrates no han abandonado, como si no tuvieran valor, sus primeras proposiciones. La interpelación de Sócrates los habría tomado de sorpresa. Sabrían que se dejaron sorprender por una pregunta inusitada y que, en ese sentido, su «ignorancia» quedaría demostrada. Pero el saber del cual sus proposiciones dan testimonio no habría sido anulado, aunque su expresión se revelara parcial. Hay que imaginar a un Sócrates que necesite que los ciudadanos de Atenas puedan rumiar, que acepten no otorgarles autoridad a los lugares comunes que amueblan el pensamiento corriente, pero sin que por ello dejen de estar dispuestos a renegar de los aspectos de la existencia que sus proposiciones hacen que importe. Por el contrario, su rumia debiera activar ese sentido de la importancia, vincularla con un aspecto de la existencia, perteneciente a la existencia en sí misma, irreductible a lo que nos hemos acostumbrado a despachar a la relatividad de lo «subjetivo».
Whitehead se prohibirá usar la divergencia entre las respuestas para negar su valor. «La actitud filosófica es una tentativa de ensanchar el campo de aplicación de toda noción que haya entrado en el pensamiento corriente. El esfuerzo filosófico toma cada palabra y cada giro de la expresión verbal del pensamiento, y se pregunta: ¿qué es lo que esto significa?».5 En Modos de pensamiento, Whitehead buscará activar las palabras sin cesar, resumergirlas en situaciones que pertenezcan a la experiencia corriente de un modo tal que esa experiencia no permita definirlas, sino que reciba el poder de engancharlas en una aventura «especulativa». Ahí no hay metáforas ni tampoco sentido literal: de lo que se trata es de dramatizar aquello que damos por sentado cuando decimos algo, el despliegue un poco vertiginoso de lo que presupone y afirma el enunciado más límpido y rutinario una vez que deja de ser reducido a «un» enunciado y es concebido como «ese» enunciado, siempre comprometido en «esa» situación y que responde a «ese» modo de compromiso en la situación.
«La filosofía comienza en el asombro (wonder). A término, cuando el pensamiento filosófico ha hecho lo mejor que pudo, el asombro permanece. Le habrá agregado, no obstante, una cierta comprensión [grasp] de la inmensidad de las cosas y cierta purificación de la emoción gracias a la comprensión».6
Cuando el pensamiento filosófico hace lo mejor que puede, el sentido de la palabra «asombro» cambia un poco. Al inicio, significaba perplejidad ante una multiplicidad discordante de significaciones que piden una elucidación. Lo que permanece, después de que el filósofo se esmeró en «comprender», está más cerca del asombro ante lo que atestigua cada aspecto de la existencia. La respuesta de la filosofía al sentido común que rumia no erradicará, por medio de selección o jerarquía, la discordancia, y no la pacificará tampoco asignándole a cada aspecto de la existencia un territorio cuidadosamente delimitado. Tales soluciones no suscitan asombro, sino más bien la triste aceptación de una finitud que nos aboca a pensar bajo vigilancia. Triunfo de la crítica:
«La fuerza de la escuela crítica reside en el hecho de que la doctrina de la evolución no entró nunca, en un sentido radical, en la erudición antigua. De allí proviene la presuposición de la fijeza de la especificación del espíritu humano; el esqueleto de esa especificación es el diccionario».7
Si los ciudadanos de Atenas hubieran estado armados de un diccionario —que diera una respuesta fija, definiera las reglas de buen uso o trazase filológicamente la evolución más o menos arbitraria de una significación—, habrían podido responder a las preguntas de Sócrates como en la escuela, es decir, de un modo que los habría protegido de toda perplejidad y de cualquier captación de la inmensidad de las cosas. Poder responder a la pregunta de Sócrates, «¿qué es?», poder definir lo que queremos decir cuando decimos «valor», «bien», «justicia», es producir enunciados esqueléticos, separados de su carne sensible, blanda y corruptible. El sueño del diccionario ideal, que extraería solo aquello que resiste a la crítica, no despejaría lo que supuestamente pertenece al espíritu humano en tanto tal, independiente de las sensibilidades cambiantes y divergentes. Eliminador de lo que remite a las pasiones, a las apariencias, a las circunstancias, ese espíritu no sería para Whitehead otra cosa que un autómata, incapaz de equivocarse, pero también de comprender. Lo que resiste a la crítica no son más que «abstracciones muertas» que se aceptan de manera pasiva porque no suscitan ninguna puesta en movimiento del pensamiento ni de la imaginación.
Aceptar la doctrina de la evolución en un sentido radical sería, por el contrario, aceptar una forma de empirismo que abrace el cambio como algo primordial. La evolución no es productora de especies fijas. Las que llamamos especies, incluida la que llamamos humana, no poseen otra verdad que la estabilidad relativa de algunos rasgos que nos permiten caracterizarlas y clasificarlas, pero no nos permiten comprender lo que pueden esas realidades individuales así identificadas. Y eso significa aceptar abandonar la idea de que el pensamiento necesita referencias fijas para escapar de la confusión o de lo arbitrario. Y por lo tanto, es quitarle su poder a la crítica cuando pide cuentas, exige garantías y persigue lo que ella llama creencias. Para Whitehead no existe «especie humana» con identidad fija, ni tampoco una definición estable del sentido común en la cual fuera posible fundar un consenso ni, a la inversa, a la que habría que resistir.
No se trata aquí de definir el sentido común ni de concebir una «filosofía del sentido común», ni tampoco de hacer de este un atributo humano. Whitehead hizo con el sentido común una condición para la filosofía. Es una condición, porque, así entendida, la filosofía debe rechazar la libertad a la que se abocan los pensamientos especializados que expulsan o excluyen lo que es incompatible con sus presupuestos y que, llegado el caso, se glorifican de «escandalizar al sentido común». Respetar una condición no es respetar un límite, es rechazar una facilidad. Y la facilidad aquí sería aceptar una variabilidad sin reto, relegar la pregunta «qué es lo que esto significa» a lo arbitrario, a lo que es objeto de simple constatación. Su divisa es la palabra aventura, y lo propio de la filosofía es consentir a la aventura, participar. La filosofía, según Whitehead, tiene por tarea «soldar el sentido común con la imaginación».8
La originalidad de Whitehead como filósofo se ubica así en su relación especulativa con el sentido común. Y no es solamente una condición, es un reto. El sentido común, para poder soldarse con la imaginación, debe ser capaz de rumiar, es decir, no dejarse manejar, no aceptar con docilidad la descalificación de lo que le importa. No puede ser reducido a aquello de lo que hablan los filósofos, lo que definen, lo que hacen que tenga un rol en el pensamiento, ya sea un rol de autoridad o bien de contraste. Pero la posibilidad de soldar —Whitehead usa el verbo to weld, que implica una verdadera operación metalúrgica— es especulativa, su reto es una aventura —no el progreso— e implica que la filosofía debe, no traer una respuesta por fin satisfactoria a las rumias del sentido común, sino alimentar lo que hace rumiar. Es esa su «actitud» en relación con la ignorancia que Sócrates hace admitir a los habitantes de Atenas. Frente a la inmensidad de las cosas, la ignorancia es un acervo común. Se trata más bien de osar imaginar aquello que insiste sordamente, que hace rumiar y que, a pesar de las garantías de los saberes especializados, expresa «una cierta comprensión» de la inmensidad de las cosas, aun si no sabemos «decirla bien».
La derrota del sentido común
La tarea que Whitehead le propuso a la filosofía —soldar el sentido común con la imaginación— comunica directamente con lo que él consideraba la debilidad peligrosa y tal vez letal del mundo moderno. Las teorías modernas se glorifican de descalificar el sentido común, de convencerlo de remitirse a la autoridad de «los que saben». La tarea de la filosofía se puede decir «reactivar el sentido común», ya que lo que conocemos no es más que el sentido común tal y como ha sido derrotado.9
Hay no pocas maneras de narrar esta derrota. Algunas son políticas. Gilles Deleuze propuso que entre la izquierda y la derecha existe una diferencia no de sensibilidad ni de prioridad, sino de naturaleza: mientras la izquierda necesita, vitalmente, que la gente piense, la derecha requiere que acepten una formulación de los problemas que viene de afuera, que se conformen con un orden de cosas autoevidente. Deshacer el sentido común remite a volver impotente la rumia, a separarla de cualquier capacidad de objetar en contra del orden de cosas, a reducirla a un imaginario quejumbroso que sueña, en el mejor de los casos, con un mundo en el que «la gente» no fuera tan egoísta, irresponsable, influenciable.
Sin embargo, para parafrasear a Leibniz,10 aun si en todo hay política, no todo puede ser reducido a un registro «puramente político». O, al menos, no antes de que la pregunta tenga los medios de plantearse efectivamente de esa manera, ni de que el registro político mismo se haya vuelto capaz de hacerse cargo de una proposición como la de Deleuze, es decir, traducir también a sus propios términos lo que significa «soldar la imaginación y el sentido común». No hay lugar aquí para pequeños ahorros. Para muchos, la proposición no tendrá ningún sentido, o entonces la entenderán inmediatamente como un llamado a plegar la imaginación a las condiciones impuestas por un sentido común que habría que respetar.
Entonces, qué responder a la protesta del físico: ¡pero si hubiera que «respetar al sentido común», ni la relatividad einsteniana ni la mecánica cuántica habrían nacido! ¡Y Galileo! ¿Cómo hubiera podido convencer a la gente de que la Tierra está en movimiento sin que lo perciba? Mala jugada, la segunda: si Galileo publicó su Diálogosobrelos dos grandes sistemas del mundo en italiano, y no en latín, y si confirió a un aficionado lúcido, Sagredo, el cargo de árbitro en su polémica con Simplicio, representante de sus adversarios, fue precisamente porque apostaba por la alianza con el sentido común en contra de la autoridad. El caso es que las cosas cambiaron efectivamente al comenzar el siglo xx:11 será la física la que ejercerá la autoridad, una autoridad que desde entonces se definirá como «revolucionaria», al destruir las certezas de lo que fue caracterizado correlativamente como sentido común.
Extraña situación, hay que subrayarlo, pues para que la física se definiera en contra del sentido común primero tuvo que definirlo por su cuenta. En un extraño truco de manos, las certezas que le atribuye al sentido común son las que usualmente caracterizan una visión «mecanicista» del mundo previo a las revoluciones. En otros términos, hubo que convencer a «la gente» de que piensa «naturalmente» en términos de la física definida desde entonces como clásica, que por ejemplo había adherido siempre a la idea de una «realidad física» constituida por partículas en movimiento, caracterizadas cada una por una posición y una velocidad bien determinadas. Se necesitó mucha pedagogía para que lo que escandalizó a los físicos en un inicio se volviera un escándalo para todos, para que todos nos sintiéramos concernidos por el anuncio de los físicos: ¡lo real, eso que todos teníamos en común, está «velado»!
Otras ciencias han tomado el relevo, definiendo sus revoluciones o seudorrevoluciones del mismo modo: «Usted (el sentido común) creía que…, pero desde ahora sabemos que…». Aquí todos los golpes están permitidos: se ha pellizcado un pliegue que identifica al «progreso» con lo que escandaliza al público. Para «los que saben», el público se ha convertido en un stock de opiniones y creencias siempre listo para servir de comparsa. Y «la gente común y corriente» adquirió la costumbre, la mayoría aceptó el rol de espectador pasivo, al menos fue el caso hace unos veinte años, durante lo que fue bautizado como la «guerra de las ciencias»: el enfrentamiento entre científicos y pensadores críticos bajo la mirada atónita de los descendientes de los ciudadanos de Atenas, hoy llamados «el público».
Escena típica de esta pequeña guerra académica: un físico furioso interpela a uno de estos pensadores críticos. Podría ser un filósofo, un sociólogo, un especialista de lo que llaman en los países anglosajones sciences studies o cultural studies, al físico no le importa, son diferencias que no le interesan. Lo que cuenta para él es lo que percibe: su interlocutor es susceptible de insinuar el veneno de la duda en el espíritu del público acerca de que, en efecto, las leyes de la física describan «la realidad». No puede, desde luego, condenar al nuevo Sócrates a beber la cicuta, pero lo que le propone tampoco es muy amable: «¡Si usted no cree en las leyes de la física, láncese por la ventana!». Y lo más fuerte es que parece que funciona: el carácter casi ritual de esta interpelación —perdí la cuenta de la cantidad de veces que la oí, leí o viví— atestigua que los físicos recurren a ella con toda impunidad, sin temor aparente de que alguien se sorprenda y diga: «¿Me quiere decir que antes de Galileo y su ley de la caída de los cuerpos la gente confundía puertas y ventanas?».
Sus adversarios, sin embargo, no se quedaron atrás al deconstruir la «objetividad científica». Uno invocó la eventual eficacia de los rezos de los pasajeros para contrarrestar el ejemplo de que los aviones son la demostración de la existencia objetiva de las leyes de la física, sin temor alguno de que un creyente, cualquiera fuera su fervor, rumiara y objetara que no volaría con una aerolínea que remplazara a los técnicos por círculos de oración, y que no son las leyes objetivas de la aerodinámica en lo que confía al embarcarse, sino en el laborioso trabajo de mantenimiento de los aviones, en la formación de pilotos, en la vigilancia del control aéreo…
La impunidad —el que no tengan por qué contar con el sentido común— vuelve tontos a «los que saben». La «guerra de las ciencias» ocurrió en un paisaje despoblado. Los guerreros que se enfrentaron allí estaban definidos por una situación de hecho: lo que llamé la derrota del «sentido común». No es una derrota en campo de batalla alguno, pues, cuando se trata de lo que interesa efectivamente a los científicos —no el que los cuerpos graves caigan, por ejemplo, sino la manera en que se puede definir la variación de su velocidad—, el sentido común no tiene armas ni causa específica por defender. Se trata más bien de una derrota, una disolución de la capacidad de objetar y hasta de imaginar que lo que sabemos podría permitirnos objetar, y eso significa la pérdida de aquello sin lo cual no puede haber rumia.
Porque rumiar es rechazar —quizá sordamente, sin desplegar necesariamente un discurso contradictorio— perder confianza en el valor de la experiencia, aunque sea difícil de ponerla en palabras o aunque una teoría pueda descalificarla y ponerla en dificultad. Lo que está deshecho es la posibilidad de una recalcitrancia en relación con las pretensiones teóricas, y que no es una relación de desconfianza con las teorías en sí mismas. La recalcitrancia no implica la desconfianza, sino la capacidad de apreciar positivamente lo que propone una teoría sin por ello permitirle que niegue aquello que propone olvidar o reducir a apariencias. Así, a esta derrota del sentido común se corresponde la arrogancia ignorante que muestran tantas teorías, como un timón que perdió el contacto con el agua que le resiste, pero que le permite no perder la orientación, mantener un rumbo, es decir, resistir a la necedad.
Sin duda, Whitehead habría estado cautivado por las necedades desplegadas con toda impunidad durante esta «guerra de las ciencias» que forma parte de un pasado que persiste: el ruido mediático se apagó, pero se sigue incubando la guerra. No le habría sorprendido la oposición entre científicos y pensadores críticos. Es, incluso, la incapacidad de los pensadores críticos, desde Hume y Kant, de «hablar bien» de lo que las ciencias celebran como logros, lo que, según él, pone su sello al devenir especializado de la filosofía. Cuando «la pregunta: “¿Qué sabemos?” ha sido transformada en “¿Qué es lo que podemos saber?”»,12 la filosofía es erigida en jueza de la experiencia humana, en censora de lo que los humanos, incluidos los científicos, «saben», aunque no sepan decirlo bien. Las rumias del sentido común fueron despachadas a la confusión inherente de interrogaciones que exceden los límites de lo que podemos legítimamente pretender saber, de lo que estamos en derecho de saber: si el sentido común rumia es porque divaga en el laberinto de sus creencias. En cuanto a los científicos que pretenden tener «acceso a la realidad», la crítica tolera su realismo naíf. Por su parte, Whitehead escribe: «la fe científica se mostró a la altura de las circunstancias y ha desplazado tácitamente a la montaña filosófica».13
Steven Weinberg, antes de volverse un protagonista de la guerra de las ciencias, expresaba muy bien el divertido menosprecio que le inspiraba la «montaña» filosófica:
«Ludwig Wittgenstein, que negaba la posibilidad de explicar hasta el más mínimo hecho en referencia a otro, afirmó que “en la base de toda concepción del mundo moderno yace la ilusión de que las pretendidas leyes de la naturaleza son explicaciones de los fenómenos naturales”. Tales advertencias me dejan helado. Decirle eso a un físico es decirle a un tigre acechando su presa que la carne es pasto. Que nosotros los científicos no sepamos explicar, con la aprobación de los filósofos, lo que hacemos cuando buscamos explicaciones no significa que estemos librados a una tarea ociosa. Los filósofos podrían ayudarnos a comprender lo que hacemos, pero, con o sin ellos, seguiremos haciéndolo».14
Weinberg ironiza, pero no está furioso. De hecho, los científicos y la mayoría de los filósofos han estado siempre de acuerdo en lo esencial: las ciencias son un testimonio de la racionalidad humana. Todo cambió cuando la crítica dejó de ser respetuosa, cuando ciertos pensadores críticos explicitaron las consecuencias de la deconstrucción que efectuaron: «Si la “naturaleza” es ajena al acuerdo de ustedes acerca del orden que descifran en ella es porque este acuerdo es puramente humano: son ustedes, científicos, quienes se ponen de acuerdo, y su manera de hacerlo no difiere de aquella que prevalece en todo acuerdo humano». Exit de la racionalidad, y sin que sea remplazada por un interés real hacia las maneras múltiples en que los humanos son susceptibles de acordar algo. Cuando el crítico afirma que la ciencia no es más que una práctica como las otras, lo que cuenta es el «no es más que». Como todo aquello que pretende fundar cualquier acuerdo práctico, el veredicto de los hechos no es más que el resultado de relaciones de fuerza.
Lo que la guerra de las ciencias hizo aparecer fue que el sentido común no era más que una opinión pública influenciable, que podía dejarse seducir por tal o cual proposición: los críticos, en vez de suscitar la ironía de los científicos, terminaron acusados por ellos de promover la irracionalidad. El «relativismo», la idea de que cualquier práctica «vale» la otra (incluso las de charlatanes o de pueblos «primitivos»), se convirtió de pronto en una monstruosa amenaza. Como si la pérdida de autoridad de «las leyes de la naturaleza» —pues siempre volvemos a ellas (las de la física teórica y, luego, de la evolución darwiniana) para poder apuntar a los «verdaderos enemigos»: los creacionistas— fuera sinónimo de un desencadenamiento de lo arbitrario. Ya no habría obstáculo para las más irracionales pasiones. Estaría todo permitido, a cada cual su verdad, ¡incluso para los partidarios de que la Tierra sea plana!
En resumen, se ha admitido que «la gente», los descendientes de los ciudadanos de Atenas, es incapaz de interrogarse, de rumiar. Lo que Whitehead llamaba el «sentido común» dejó de ser algo con lo que se debía, o se podía, contar. El hombre de la ciudad o el habitante de los campos se equivocan, eso se da ahora por descontado, y es incluso lo único que obtiene la unanimidad de los especialistas. Pero la gente hace mucho más que equivocarse: se los acusa ahora de estar dispuestos a seguir al primer demagogo que se les ponga delante. Así que necesitan pastores. Y para denunciar a un «mal pastor», todos los golpes están permitidos porque «la gente» está dispuesta a creer en cualquier cosa.
Hoy esta caricatura ha adquirido vida e irrumpido en la escena política, o más precisamente electoral, la única que la democracia representativa le da derecho para hacer oír su voz. Todo ocurre como si la derrota del sentido común, incapaz de rumiar o de ofenderse de la situación en la que se encuentra —la de cabeza de tarugo o de comparsa para alguna pretensión teórica— dio a luz de manera repentina al monstruo evocado por los científicos contra los que llaman relativistas. Desde luego, ante la descarada propagación de fakes news y alternative truths, ante la determinación de la indiferencia o la desconfianza virulenta hacia hechos bien establecidos, surge la tentación de ajustar cuentas pendientes de hace veinticinco años: «Ya ven, el relativismo, el ataque a la autoridad de los hechos que debieran ponernos de acuerdo, fue la autorización al ascenso de la irracionalidad. Teníamos razón: ¡ustedes permitieron que un horrible genio saliera de la botella!».
Podemos interpretar esto desde diversos puntos de vista. Está, por cierto, el rol de las redes sociales o las campañas de desinformación de todo tipo, pero también está la evidencia vivida de que el progreso en que se nos pidió creer desapareció del horizonte. Invocar la imagen de un público que confirmaría su irracionalidad intrínseca y que diera la razón a la tesis de que «hay que tener confianza en los que saben» (pues si no, estaría todo permitido), me parece que descuida la temible novedad del acontecimiento. Lo que me impacta es que los que se deleitan con las fake news u otras alternative truths, parecen menos mostrar una ciega credulidad que una oscura voluntad de no querer entender y obtener así su revancha de «los que saben». ¿Quién hubiera creído que Donald Trump podría haber declarado impunemente, durante su campaña electoral, que si matara a alguien en plena Quinta Avenida no impediría a sus partidarios votar por él? Y los partidarios, por su parte, sin duda entendieron que Trump les daba la deleitosa oportunidad de escandalizar todavía un poco más a la «élite biempensante».
¿Y si, más bien, esto que surge manifestara un modo particular de este desastre político y cultural que he llamado «derrota del sentido común»? No puedo dejar de pensar en Bertolt Brecht cuando escribía: «Al río que todo lo arranca lo llaman violento, pero nadie llama violento al lecho que lo ciñe». Él pensaba, por cierto, en las violencias revolucionarias, en el pueblo en las calles, no en la muchedumbre que aplaude con pasión los enunciados más ultrajantes, los más abiertamente absurdos, y que descubre que ella también cuenta, ya que puede asustar a los que saben. Si los ríos que desbordan pueden ser diferentes, la violencia de los diques se asemeja. No se puede impunemente hacer sentir a quienes se exigió tener confianza que sus razones de indignarse frente a las promesas incumplidas son nulas o sin valor. No se humilla impunemente.
La respuesta de los partidarios de Trump, o la de otros que en diferentes lugares ven como mentira o como complot todo lo que les demanda pensar, no debe ocultar que existen respuestas radicalmente diferentes a los espejismos del progreso, respuestas que producen un pensamiento recalcitrante y lanzan las razones supuestamente convincentes a la aventura. Son cada vez más numerosos, entre los descendientes de los ciudadanos de Atenas, aquellos que dejaron de rumiar, pero no por eso se han vuelto necios. Los que protestan en las calles o siegan los campos «contaminados» donde se cultivan organismos genéticamente modificados (ogm), los que acampan en «zonas de defensa» o hacen huelga en contra de las redefiniciones «objetivas» (esto es, contables) que destruyen el sentido de sus oficios, saben en contra de qué están resistiendo, y también los que se dedican a prácticas terapéuticas «alternativas», de las que experimentan beneficios, a pesar de lo que objete la experticia «fundada en los hechos». Todos esos casos ponen en cuestión la definición del «objeto» a la que refiere su autoridad, pero no con la violencia de quienes rechazan escucharla, sino con la inteligencia de los que aprendieron a escucharla. Su contestación es hacia la manera en que esta definición implica que se haga abstracción de los saberes/valores que les importan a ellos. Lo que piden que se tome en cuenta son las interdependencias múltiples que intrican a humanos y no humanos, que los expertos pedían olvidar y tan frecuentemente se habían acostumbrado a olvidar.
Pensar a partir de la derrota del sentido común es resistir a la tentación de decir que los primeros, los que rompen diques, que han decidido no entender nada y hacerse los sordos con aquello que podría hacerlos dudar, son los malos, y que los segundos, los «activistas» son los buenos: unos y otros vienen del mismo desastre. En cambio, sí podemos tomar partido por la manera con que unos dan sentido a ese desastre y en contra de la de los otros. Es lo que haré, pero sin olvidar, en tanto filósofa, que ya no estamos en las calles de Atenas. Los que luchan no van a venir, desde luego, a pedirle ayuda a la filosofía para elucidar aquello que los hace luchar: no fueron los filósofos quienes abrieron paso a los activistas, más bien son ellos quienes se benefician de lo que les enseñan los y las que se activan.
Y los filósofos pueden enseñar aquello que, políticamente, podría significar una «soldadura de la imaginación y el sentido común». Los saberes activados se activan en el modo de la resistencia y de la lucha; eso es lo que les da su importancia y su pertinencia, pero puede igualmente ser su vulnerabilidad —al hacerlos, por ejemplo, reivindicar la legitimidad de lo «concreto»—. Es verdad que la lucha contra el imperio de las definiciones que dan autoridad a un saber «objetivo» está justificada cuando se dirigen contra el «enemigo». Pero la fuerza propia de los activistas está en aceptar la prueba de la pregunta «¿cómo no asemejarse al enemigo?». Lo que implica: «¿cómo no atribuirle a una verdad, diremos concreta, el poder de movilizarlos a todos unidos a la manera de unos buenos soldaditos?». Cómo, en otros términos, hacer del «nosotros» que lucha algo no reunido por un saber por fin verídico, sino por lo que se teje y entrelaza en la medida en que se van discerniendo las interdependencias entre las razones de existir.
Desde este punto de vista, el determinado rechazo a los ogm en Europa es un caso de logro ejemplar. Si los ogm surgidos de los laboratorios hubieran conservado su definición de innovación portadora de porvenir, testimonio de la «capacidad del hombre para dominar a la naturaleza», sabemos lo que hubiera ocurrido enseguida, cuando las consecuencias de su uso agrícola se hubieran hecho innegables. El mantenimiento de la sinonimia entre ogm definidos en los términos abstractos autorizados por su definición experimental y los ogm en campo abierto habría prevalecido, aun cuando las consecuencias de los segundos están asociadas a lo que ignoran los primeros: la puesta bajo patente, el uso creciente de pesticidas que impactan la biodiversidad y la salud, la proliferación de agentes «nocivos» (malezas, insectos, hongos, etc.) más resistentes, etc. Las consecuencias económicas, ecológicas o agrícolas habrían sido constatadas, aceptadas, deploradas y/o gestionadas, pero en la modalidad de efectos secundarios de una innovación racional y benéfica. Ese libreto fue desbaratado, incluso en las regiones del mundo en que los ogm lograron imponerse, porque quienes que se opusieron en Europa supieron tejer sus razones de resistir. Soldadura de la imaginación y el sentido común. Aislada, reivindicando para sí misma la verdad que legitima la lucha —desde el combate contra el acaparamiento de patentes hasta la defensa de la naturaleza o de la salud—, cada razón habría sido débil e identificable con un rechazo ideológico al progreso. Pero la imaginación, el devenir-sensible a las razones de los demás, les permitieron hacer sentido en común sobre lo que significan los ogm en los campos, y de un modo que hizo tartamudear a los expertos. Una vez activada, la imaginación es contagiosa. Hoy en día, más allá del rechazo a los ogm, la pregunta por lo que puede significar una agricultura durable hace pensar, imaginar y luchar.
Poner en problema la abstracción
La cuestión del sentido común ha cambiado. Soldar la imaginación con el sentido común dejó de ser primeramente la tarea del filósofo. Es lo que intentan los activistas: hacer sentido en común. No ponerse de acuerdo, sino saber juntos que las razones de resistir, tan diferentes como puedan llegar a ser, se necesitan unas a otras porque en conjunto pueden dar un sentido a la innovación agrícola llamada ogm. Porque la pregunta de la agricultura no es una pregunta especializada, sino una pregunta espesa de desafíos, una pregunta que, desde el Neolítico, entrelaza prácticas humanas con seres vivos no humanos, la tierra, el clima, bajo el modo de una interdependencia irreductible y sin cesar rearticulada.
Si volvemos a la imagen de la filosofía frente al «sentido común» que rumia, es importante que los filósofos abandonen aquí la imagen de un sentido común como atributo individual, lo que cada humano tendría o debería tener en común y que exige que no se lo desprecie. Hay que imaginar que los descendientes de los ciudadanos de Atenas son ahora quienes saben que, más allá de esa exigencia, ninguna verdad unánime será instaurada ni restaurada. Lo que los hace rumiar es el sentido mismo de algo en común irreductiblemente problemático, de una composición sin cesar retomada y siempre situada con relación a lo que obliga a pensar aquí y ahora, no en general. No como defensores de una verdad, sino participantes de una aventura sin destinación ni definición heroica.
Dicho eso, se trata también de no olvidar que la imagen de la que partimos está igualmente situada. Son descendientes de los ciudadanos de Atenas, habitados por la rumia, que se dirigen a un filósofo. No sabemos qué podría significar el sentido común «en otro lugar». Ya volveré sobre este asunto. En este estadio, quisiera compartir el paisaje abierto por lo posible que le debemos a los activistas: poder hacer la apuesta de que la oscura voluntad de no pensar, de no dejarse conmover por nada que con justa razón nos pudiera causar miedo, no nos confronte con lo que deberíamos reconocer como la triste verdad: un sentido común que necesita creer en la autoridad de los que saben porque sería desesperadamente incapaz de notar la diferencia entre saber y opinión.
Es por eso que quisiera darles pleno valor a experiencias y a saberes que sabemos compartir con muchos otros. Cuando no estamos bajo el influjo de una teoría, todos somos capaces de malabarear múltiples recursos contextuales, prácticos y semánticos según las exigencias de las situaciones, sin que la desazón se apodere de nosotros por la idea de que esas situaciones puedan ser importantes para otros de un modo diferente. Por el contrario, eso nos interesa, entra en nuestras rumias y activa nuestras imaginaciones. Estamos ávidos de novelas que nos vuelvan testigos de las pasiones, dudas, sueños y espantos de sus protagonistas. Somos aficionados a los libros de historia, de etnología, de etología animal, que exploran la manera en que otros, humanos y no humanos, se han relacionado o se relacionan con sus mundos. Es esa imaginación, que le debemos a la ficción, la que nos enseña que una verdad puede siempre esconder otra, pero que ninguna es «solo relativa».
Esta imaginación es lo que han obliterado los que se hundieron en el odio, y por eso podríamos decir que han «perdido el sentido común». Pero esta catástrofe no tiene nada que ver con lo que a menudo se reprocha a la «gente común», cuando entrega el testimonio de aquello que le importa: les falta distancia, no ven lo que nuestros amigos angloamericanos llaman the big picture. Solo esta permitiría acceder a una concepción que puede decirse imparcial, de la cual se derivarán frecuentemente las acusaciones de dependencias sobre las cuales su parcialidad los ha vuelto ciegos. Saber hacer abstracción de aquello a lo que estamos amarrados y de aquello que nos amarra es a lo que se nos exhorta, es la vara con la que se nos evalúa, es el sentido de los dispositivos que nos separan de lo que sabemos para inculcarnos la docilidad y el respeto de las reglas que definen lo que tenemos derecho a saber.
Y es aquí donde Whitehead puede ayudarnos. En el vocabulario whiteheadiano, «hacer abstracción» no es señal de privilegio. Para Whitehead, la percepción es en sí misma un «triunfo de la abstracción», es selectiva y parcial, y está orientada por necesidades de la acción:
«El primer principio epistemológico debería ser que los aspectos cambiantes, variables, de nuestras relaciones con la naturaleza sean los primeros temas de la observación consciente. Esto es de sentido común, pues se puede hacer algo con ellos. Las permanencias orgánicas sobreviven por su propio dinamismo: nuestro corazón late, nuestros pulmones absorben el aire, nuestra sangre circula, nuestro estómago digiere. Fijar la atención sobre operaciones tan fundamentales exige una reflexión avanzada».15
Esto vale para todos los animales que Whitehead definirá como «superiores», capaces de observar, poner atención, interpretar. Es decir: vale antes que el lenguaje se entrometa. El lenguaje en sí solo se ha vuelto portador del imperativo de «hacer abstracción» en el mundo letrado, dominado por el ideal del diccionario desde que el fondo del asunto se volvió aprender que las palabras deben tener una significación independiente de las relaciones con la «realidad inmediata» en la que participan (con la excepción de la libertad dada a los poetas).
La capacidad de abstracción entonces no es privilegio del pensamiento, no lo que permite autentificarlo. Whitehead se resiste a un juicio cuyas premisas remontan al intento de Sócrates de convencer —sin gran éxito— a los habitantes de Atenas de que no eran capaces de separar la significación de términos como coraje, virtud o justicia de las situaciones «concretas» que los ilustraban, es decir, de lo que significan. Eran incapaces de «pensamiento abstracto». Hoy el «Que nadie entre aquí si no es geómetra», grabado, se dice, en la entrada de la Academia fundada por Platón, se volvió un imperativo pedagógico. «Que nadie salga de la escuela primaria sin haber cortado antes cualquier vínculo entre un pedazo de torta (dividida en partes iguales) y una fracción, y sin que esta sea confundida, por lo demás, con un número fraccionario». La prueba que experimentan los niños de aprender las extrañas exigencias de un «pensamiento abstracto» es susceptible —si la profesora no hace sentir a sus alumnos la aventura emprendida por las matemáticas— de producir lo que Stella Baruk llama «automaths».16 Así, el sentido común queda «torpedeado», anonadado. Como «son matemáticas», los alumnos podrán fríamente concluir que cinco corderos y medio (¡número fraccionario!) fueron llevados al matadero.
Whitehead no se interesa por el «pensamiento abstracto», pero tampoco atribuye a los niños un «pensamiento concreto». Para él no hay pensamiento sin abstracción, el pensamiento supone la abstracción. Lo que le preocupa son más bien nuestros modos de abstracción. En cada época, escribe Whitehead, una de las tareas cruciales de la filosofía es cultivar la vigilancia sobre los modos de abstracción con que ha estado equipada.17
Nunca se abstrae algo en general, sino siempre de un modo determinado. Como en el caso de los ogm