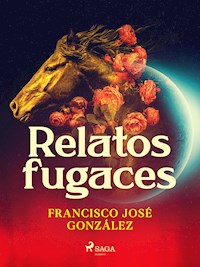
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una sólida colección de relatos en la que el autor trasciende el realismo más descarnado para entrar en el terreno mágico, onírico y fabuloso de los cuentos infantiles. Personajes perdidos, desesperados y solos que de pronto encuentran una vía de escape en la fantasía, en el mundo más allá del velo, para encontrar al otro lado su propia humanidad. Una antología a la que siempre apetece regresar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Francisco José González
Relatos fugaces
Saga
Relatos fugaces
Copyright © 2018, 2022 Francisco José González and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728396025
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Mejor lo intenso que lo extenso.
Baltasar Gracián
El Arte de la Prudencia
A MODO DE PRÓLOGO
Esto es el lápiz
Durante más de treinta años he trabajado en agencias de publicidad. En este tiempo, he sido testigo y partícipe de la evolución técnica, profesional y social de la publicidad española, que ha pasado de ser una simpática desconocida a jugar un papel de cierta importancia en la sociedad actual. O, por lo menos, a ser una actividad de moda y de apariencia atractiva, aunque, desde luego, igualmente desconocida por la gran mayoría de los que (ahora sí) se permiten emitir juicios categóricos sobre ella.
Este florecimiento desbordante de los últimos lustros, que ha contado con el decidido respaldo del mundo publicitario internacional, nos ha elevado hasta un peligroso nivel de autosuficiencia y egolatría colectivas (un poco perjudicadas, eso sí, hacia el cambio de milenio). Poco a poco, los publicitarios españoles de hoy casi hemos llegado a convencernos de que somos una bien dosificada amalgama de sutiles estrategas, raciales ejecutivos de naturaleza agresiva y, por supuesto, brillantes creativos de genio singular. No discuto que es posible que algunos lo sean (menos de los que lo aparentan y muchísimos menos de los que están íntimamente seguros de serlo), pero el verdadero riesgo de creérnoslo tanto es que nos vemos abocados a una desenfrenada carrera hacia el más difícil todavía, que nos puede confundir (de hecho, lo hace con frecuencia) de camino. Y, a veces, nos confunde tanto que o nos detenemos a reflexionar con el firme propósito de analizar nuestra fulgurante ascensión con un mínimo de modestia y sensatez, o alcanzaremos la gloria por la vía del surrealismo más agudo. Aunque bien es cierto, por otro lado, que estos últimos años de crisis han contribuido a bajarnos un poco los humos.
Fue en el examen de ingreso a la Escuela Oficial de Publicidad cuando sucedió.
El profesor responsable de conducir el ejercicio estaba de pie, en lo alto de un pequeño estrado, frente a un nutrido y variopinto grupo de aspirantes a alumnos de publicidad. Tal vez lo decidió tras una cuidada observación de quienes llenábamos a rebosar el aula del Instituto Nacional de Publicidad, aunque bien pudiera ser que su conducta fuera lógica consecuencia de sus muchos años de experiencia en la enseñanza o, simplemente, falta de confianza en la raza humana, arropada con buenas dosis de cinismo. Es igual, el caso es que se dirigió al colectivo de examinandos con voz segura y tono grave y monocorde:
—Buenas tardes. Soy el encargado de dirigir estas pruebas de ingreso. El examen va a ser muy sencillo, así que no se preocupen; pero les ruego que no dejen de rellenar sus datos personales con precisión y exactitud. Para que nadie tenga problemas, les explicaré cómo hacerlo con todo detalle, paso a paso. Por favor, presten la máxima atención a lo que les voy a decir.
Su audiencia guardó un escrupuloso silencio y todas las miradas se concentraron en él.
—Esto es el lápiz —dijo con solemnidad, mientras levantaba un lápiz normal y corriente a la altura de su cabeza—. Y esto es la mano —continuó, sin inmutarse, alzando su mano abierta.
En la sala se produjo un levísimo murmullo de expectación.
—Pues bien, el lápiz se coge con la mano —siguió, llevando a cabo la acción, a medida que esta era descrita por sus palabras—. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta?
El murmullo se elevó de tono. Las sonrisas se generalizaron en los rostros de los presentes. Uno de los aspirantes levantó el brazo desde las últimas filas.
—¿Sí? —inquirió el examinador.
—Por favor, yo tengo una pregunta. ¿Hay que cogerlo con la mano derecha o con la izquierda?
Las risas fueron ya abiertas, no exentas de cierto nerviosismo por lo inusitado de la situación. Pero el profesor no movió ni un músculo de la cara y, en contra de lo que muchos esperaban, no solo no se enfadó, sino que dio la impresión de que apreciaba la pregunta.
—¡Ajá! He aquí una pregunta de interés. Mucha atención, por favor. Este es un detalle muy importante y no deben equivocarse.
Algunos se removieron, algo intranquilos, en sus asientos. Otros quedaron inmóviles, desconcertados por la parsimoniosa reacción del hierático examinador, quien prosiguió:
—El lápiz deberán cogerlo todos con la mano derecha. Eso sí, con excepción de aquellos de ustedes que sean zurdos, quienes habrán de cogerlo con la mano izquierda. ¿Lo han comprendido todos?
No creo necesario alargar el relato de cómo continuó el examen. Baste decir que aquel singular profesor (cuyo nombre nunca llegué a conocer) siguió desarrollando su técnica hasta el final; sin perder la compostura en ningún momento y consiguiendo mantener un excelente orden burocrático, tarea siempre compleja en ese tipo de convocatorias, multitudinarias y heterogéneas.
Durante mucho tiempo, yo le consideré un guasón recalcitrante, sin otro objetivo que el de tomar colectivamente el pelo a un montón de estudiantes bisoños. Ahora estoy convencido de que mi apreciación era de todo punto errónea: aquel individuo era un sabio. Un sabio que, con consciencia de ello o no, había llegado a la trascendental conclusión de que lo más seguro y económico es dirigirse siempre a los demás (y muy especialmente cuando “los demás” son un colectivo amplio y desconocido) con exagerada precisión y sin dar nada, nada en absoluto, por supuesto o sabido de antemano.
Desde que me he dado cuenta de ello, he seguido esta doctrina con fervor. Y puedo asegurar que nunca me ha fallado. El método es muy simple: hay que empezar siempre explicando que “esto es el lápiz”.
RELATOS FUGACES
El Club de las Ideas
Cuando Montmorency Perrivale fundó el Club, no tenía muy claro lo que estaba haciendo. Solo sabía que su eterno rival, Gustave Villebâtons, se le había adelantado y que, con la siniestra ayuda de su lugarteniente, Hubert Lane, pronto dominaría el pueblo. Su flamante y recién creado Club Financiero Internacional Villebâtons/Lane se había convertido en la gran atracción local.
Por si fuera poco, ya estaban anunciando su primera sesión de conferencias, con títulos tan rimbombantes como “Por qué nunca se hundirá Wall Street” o “Los secretos mejor guardados de los grandes financieros”.
Montmorency y sus amigos, aunque desolados ante lo que parecía imparable éxito de sus enemigos, tomaron una decisión desesperada: fundar su propio club.
Nada se les ocurría que pudiera contrarrestar el atractivo indiscutible que, entre las gentes del lugar, estaba despertando el ostentoso Club Financiero Internacional Villebâtons/Lane, así que, siguiendo la sugerencia del hermano pequeño de su novia, fundó el Club de las Ideas e, inmediatamente, colgó un cartel en la puerta, dando a conocer el título de su primera conferencia: “No tenemos ni idea de cómo tener ideas”.
El hecho de que la primera conferencia organizada por Montmorency coincidiese con el gran evento inaugural del Club Financiero Internacional Villebâtons /Lane, en el que tenían anunciada su presencia dos grandes expertos en economía mundial, daba pocas esperanzas al Club de las Ideas, cuya modesta sesión estaba programada en el invernadero de la señora Brown, frente a la convocatoria de Villebâtons/Lane, que tendría lugar en el impresionante Salón Dorado del Grand Hotel. Para acabar de completar el oscuro panorama de Perrivale y sus amigos, la conferencia del Club Financiero Internacional estaba patrocinada por el alcalde, mientras que Montmorency se había visto en la necesidad de cobrar un penique por cabeza a quienes asistieran a su charla, para cubrir los gastos del té que iba a preparar la animosa señora Brown...
Pocos minutos antes de la hora programada para ambas conferencias, una auténtica marea humana bajaba por la calle central del pueblo, en dirección a la plaza, en la que se alzaba, majestuoso, el Grand Hotel. Frente a su entrada principal, engalanada adecuadamente para la ocasión, Villebâtons y Lane esperaban, iluminados sus rostros por sendas sonrisas de satisfacción y suficiencia, la inminente llegada de su audiencia, que presumían numerosa y expectante.
Sin embargo, la alegre y desenfadada multitud que descendía calle abajo, pasó de largo ante el Grand Hotel, sin tan siquiera dedicar una mirada a la elegante y atónita pareja que hacía guardia ante su puerta, y encaminó sus pasos hacia el pequeño jardín de la señora Brown, situado a no muchos metros del magno establecimiento hotelero.
Unos meses más tarde, el Club Financiero Internacional Villebâtons/Lane cerró definitivamente.
Montmorency, junto con alguno de los asistentes a aquella conferencia inaugural del Club de las Ideas, creó, varios años después, la legendaria agencia de publicidad Perrivale&Perrivale, considerada por muchos como la cuna de la creatividad moderna.
La silla y el mar
Aquella lejana tarde de agosto, la silla desde la que tantas veces había observado el infinito horizonte del mar se quedó vacía.
Casi diez años estuvo pendiente de esa línea azul, sobre la que creyó ver tantas cosas en la distancia. Barcos, sirenas, delfines, sentimientos... hasta el vapor etéreo de una emoción errante, que navegaba sin rumbo por el mar de las almas en vela. Espejismos, tal vez, que nunca llegaron a puerto.
No le importó esperar. El tiempo pasa despacio para los que saben lo que sienten y están tan colgados del cielo que dudan de la certeza de la tierra firme.
En realidad, no le había prometido que volvería. Pero sí le aseguró que nunca se marcharía. Y, sin embargo, su sombra de color canela se había fundido con los tonos celestes de un mar que no recordaba a ningún otro. Un mar en el que todas las noches se reflejaban siete pequeñas estrellas que parecían prendidas en el pecho caprichoso de una inconstante nereida.
Nunca cambió de silla ni de balcón. El mar, por el contrario, era diferente todos los días: hoy turquesa, mañana añil... siempre inmenso y luminoso, rivalizando en brillo con el iris de Eunice, cuando sus tristes ojos se humedecían de llanto y de nostalgia.
¿Por qué el mar era tan cambiante? Se dio mil respuestas, pero ninguna le resultaba convincente. Solo en esos días en los que la brisa flotaba sin rumbo sobre su cabeza, cuando las velas de los barcos se convertían en alas de gaviotas adormecidas por la calma, le parecía sentir, entre nubes eternas y sueños extinguidos, ese impulso celestial y amargo que le alejaba, sin remedio, de la vida y le encerraba en los rincones más recónditos y oscuros de su memoria.
La silla se quedó vacía. Ya nadie volvió a sentarse en ella, pero siguió frente al mar, como perenne centinela del destino. Firme, inmóvil, atenta... dispuesta a permanecer en la misma posición durante tanto tiempo como fuese necesario.
Algunas sillas, como algunas personas, no tienen prisa. Saben esperar. A fin de cuentas, nada mejor que una buena silla para aguardar, pacientemente, el regreso de lo que nunca debió haberse marchado. Y lo que se llevó el mar, el mar nos lo acaba devolviendo.
Es posible, eso sí, que la espera sea larga. Hay quien se pierde en el mar, de igual forma que también hay quien se pierde en la vida. El propio rey Minos decía que nuestra existencia es un laberinto con una sola salida...
La silla cree en el regreso. Por eso siempre estará sobre esa terraza, bajo ese cielo, frente a ese mar. Yo también lo creo, aunque agosto sea un mes de llanto en los montes pardos, aunque las calas azules, solitarias y desnudas, nos recuerden, con su despiadada belleza, que los rayos implacables de Helios pueden caer, a la vez gélidos y ardientes, sobre las almas perdidas, olvidadas y dormidas que siguen buscando el sonido del humo de los barcos en las tardes perezosas de un horizonte imposible.
Heathrow Express 5:25 pm 1
Karl Krieger había tenido un día agotador. Hacía unas pocas horas que acababa de aterrizar en Londres, tras un largo viaje desde Hong Kong, y las había aprovechado para mantener una reunión en la ciudad con uno de sus contactos en el mercado de antigüedades británico, que tan importante era para la salud de sus florecientes negocios de importación y exportación con China.
Ahora debía volver a la Terminal 5 de Heathrow para coger su vuelo de regreso a Hamburgo. Tal vez iba un poco justo de tiempo, pero ya tenía en su bolsillo la tarjeta de embarque y estaba llegando a la estación de Paddington, por lo que en menos de media hora estaría en el aeropuerto, gracias al Heathrow Express, que en quince minutos hacía el recorrido, con gran comodidad y eficacia. Desde que se había puesto en marcha este servicio, la comunicación con Heathrow había mejorado sensiblemente, ya que un taxi nunca tardaba menos de una hora. Y eso si no había ningún problema en la carretera.
Así que, tirando de su pesada maleta (no pudo facturarla a su llegada, pues necesitaba unas cuantas muestras que en ella llevaba para su reunión en Londres), llegó al andén y subió al tren. Solo quedaban cinco minutos para su salida. Perfecto.
El Heathrow Express de las 5:25 pm salió puntual, como siempre, de Paddington.
Apenas habían transcurrido unos pocos minutos cuando, sorprendentemente, el tren se detuvo.
Karl se asomó a la ventanilla. Una ligera neblina empezaba a caer con la tarde, pero no le impidió ver, con relativa claridad, las tumbas del tranquilo cementerio de Gunnersbury, que se extendían, plácidas y silenciosas, entre árboles de gran tamaño, a la izquierda de la vía.
La extraña parada se iba alargando. Karl miró su reloj y, justo en ese momento, una voz habló a los pasajeros por megafonía. Al parecer, había un problema en Southhall y no sabían cuándo el tren podría reanudar su marcha. Pidieron disculpas a los pasajeros y dijeron que seguirían informando...
La niebla se fue haciendo más espesa y el Heathrow Express seguía detenido junto al pacífico cementerio. Ya casi no se podían distinguir las cruces ni las lápidas de las tumbas.
Fue algo insólito. Muy poco normal en un servicio tan puntual y eficiente, pero el tren llegó con más de una hora de retraso. Y Karl Krieger perdió su vuelo.
En la ventanilla de incidencias Karl se quejó de lo sucedido, pero en British Airways dejaron claro que no era su problema y que debía reclamar a la compañía ferroviaria. Ellos se limitaron a cambiarle el billete para el día siguiente, ya que el vuelo perdido era el último que salía hacia Hamburgo esa tarde. Tendría que quedarse en Londres.
Sin que él preguntase nada, una amable señora con uniforme de empleada de la compañía aérea le dijo que ella conocía un pequeño hotel cercano, en el que podría pasar la noche por solo 35 libras. Casi sin esperar la respuesta de Karl, le escribió en un papel la dirección, el teléfono y las instrucciones para llegar hasta el Heathrow Lodge, que así se llamaba el lugar recomendado.
—Deberían darme una comisión por esto que hago —comentó, como hablando consigo misma, mientras esbozaba una leve y misteriosa sonrisa.
Karl Krieger estaba furioso, pero su cansancio era, aún, mayor y decidió hacer caso a la extraña y servicial empleada, de origen indio, pero cuyo excelente acento inglés inspiró una total seguridad al atribulado viajero.
Así que, siempre acompañado de su voluminosa e incómoda maleta (de la que, evidentemente, no quería separarse por nada del mundo), bajó hasta la parada número 6 y esperó la llegada del autobús 423, que, según las instrucciones, debía conducirle al 556 de Old Bath Road en pocos minutos.
Pero Karl estaba tan agotado que no reparó en que el primer autobús en llegar a la parada era de otra línea y se subió a él. Cuando quiso darse cuenta, era demasiado tarde. Se bajó en cuanto pudo y trató de seguir las confusas indicaciones que acababa de darle el conductor en mitad de una noche, ya sumida en una espesa y húmeda niebla.
Nadie pasaba por allí, su sensación de estar en el fin del mundo se acrecentaba por las difusas luces del aeropuerto, allá en la distancia. Tras unos cuarenta minutos de vagar, perdido, por una zona que debía llamarse Longford (al menos, eso decía el único aviso que vio), la siniestra y mortecina luz de un cartel roto apareció frente a él. Solo se leía ‘Lodge’, porque el ‘Heathrow’ que lo precedía estaba apagado.
La casa le recordó a las de los viejos moteles que aparecen en cualquier película policiaca americana de serie B. Dudó, pero no tenía fuerzas ni ganas para volver a extraviarse por semejantes parajes entre aquella desagradable niebla, por lo que, con más necesidad que ánimo, atravesó la puerta del supuesto hotel.
Lo que se encontró era peor de lo esperado. Karl era un hombre acostumbrado a viajar por todo el mundo y, en particular, por apartadas regiones de China o India, pero aquello no lo había visto nunca.
Tres personas se agolpaban sobre un destartalado mostrador, de un color indefinido que algún día debió ser blanco. La recepción era eso, un mostrador de plástico viejo, situado al final de un pasillo estrecho y mugriento, iluminado por un mortecino y parpadeante tubo fluorescente. Una mujer de raza negra, descalza y medio cubierta por unos extraños ropajes, gritaba a un empleado que no levantaba la vista de lo que Karl suponía que era una mesa. Junto a ella, un hombre muy alto y corpulento, de manos destrozadas y temblorosas, se quejaba de que su llave era incapaz de abrir la puerta de su habitación... Parecía estar bajo los efectos del alcohol o de alguna droga y hablaba con gran dificultad.
El tercer personaje era un inglés de aspecto normal. Estaba exigiendo la devolución de su dinero. No quería quedarse allí. Parecía muy nervioso y decía que su mujer estaba muy alterada y asustada...
Todo sucedía a la vez. El empleado, de rasgos indios (como la señora del aeropuerto), no contestaba a nadie. Ni siquiera les miraba. Karl estaba ya apoyado en el desvencijado mostrador y tenía el pasaporte en la mano cuando preguntó al inglés por los motivos de sus quejas.
—No podemos quedarnos aquí, no podemos —dijo, moviendo la cabeza—. Me da igual si no me devuelven el dinero... nos vamos, nos vamos.
Karl soltó un momento el pasaporte y se mesó los cabellos. Estaba agotado y al día siguiente tenía que levantarse muy temprano si no quería perder, otra vez, su vuelo, que despegaba poco después de las siete de la mañana.
El inglés salió corriendo, sin esperar respuesta del recepcionista, que parecía no ver ni oír lo que sucedía frente a él. Entretanto, la mujer negra dejó de gritar, dio media vuelta y subió, apresurada, por unas empinadas escaleras que habían pasado desapercibidas hasta el momento para Karl. Antes de desaparecer en la oscuridad, al final del tramo, se volvió y miró hacia abajo. Sus ojos parecían ser totalmente blancos, sin iris ni pupilas...
Esta última visión, junto con la de la cara del gigante drogado, que le miraba con una sonrisa nada tranquilizadora, fueron demasiado para Karl. Tan cansado estaba que necesitó la fuerza de sus dos manos para tirar de su maleta, pero, sin pensarlo más, salió de aquel siniestro tugurio y se adentró, de nuevo, en la espesa niebla del exterior.
Caminó, con prisa, durante más de media hora, sin volver la vista atrás ni una sola vez, guiado por las difusas luces del aeropuerto. Al doblar una esquina, nada más pasar frente a la alambrada que protegía la cabecera de pista, un autobús surgió de entre la niebla y casi se lo lleva por delante.
—Scheisse! —chilló, asustado, pegando un salto hacia la alambrada.
No había sido culpa del autobús. Aturdido y sin visibilidad, iba andando por la calzada. Ni siquiera sabía si había acera o una simple cuneta junto a la carretera.
Aún no se había repuesto del tremendo susto cuando, tras unos pocos minutos más de marcha, la cercanía y mayor claridad de las luces le indicaron que ya estaba próximo a la terminal.
Entonces fue cuando se dio cuenta.
—Der Pass! —gimió en voz muy alta, aunque solo se lo decía a sí mismo, golpeándose con una mano en la frente.
Soltó la maleta y rebuscó por todos sus bolsillos. No estaba en ninguno. ¡Se había dejado el pasaporte sobre el mostrador del maldito hotel!
De pronto, una imagen casi fotográfica le vino a la mente. Recordó que su pasaporte estaba sobre el mostrador y que el hombre de la recepción había deslizado un papel sobre él cuando Karl lo había soltado un instante para pasarse la mano, nervioso, por un pelo imaginariamente revuelto. Después, todo sucedió tan rápido que olvidó que lo primero que había hecho al entrar en el Heathrow Lodge era repetir esa estúpida y mecánica manía suya de sacar el pasaporte cada vez que se acercaba a la recepción de un hotel.
Desde luego, tenía que recuperarlo... si podía, claro, porque no descartaba que ya estuviese en poder de algún traficante paquistaní de documentos, dispuesto a enviarlo de inmediato, junto con otra documentación robada, a Karachi o, incluso, a Kabul.
Krieger miró su reloj. Las once y cuarto. Su vuelo despegaba a las siete y cinco.
Mascullando juramentos que harían enrojecer a los estibadores del puerto de Hamburgo y blasfemias tan soeces que ni él mismo llegaba a entender su verdadero significado, Karl pegó un violento tirón a su maleta y, girando ciento ochenta grados sobre sus talones, se perdió, de nuevo, en la niebla de la noche.
A la mañana siguiente, el vuelo BA 0964, con destino a Hamburgo, estaba a punto de cerrar el embarque por la puerta número 12 de la Terminal 5 de Heathrow. La empleada dio un último vistazo a la lista de pasajeros, cogió el micrófono y advirtió, en tono conminatorio y autoritario:
—Esta es la última llamada para el pasajero Karl Krieger, con destino a Hamburgo. Acuda inmediatamente a la puerta número 12. Pasajero Karl Krieger, con destino a Hamburgo.
Unos minutos después, a las siete y cinco de la mañana, el vuelo BA 0964, despegaba puntual y pasaba sobre las luces de la cabecera de pista.
A bordo del Airbus A319 de British Airways, nadie echaba de menos al único pasajero que no se había presentado. En la cabina se escuchaba la voz de la sobrecargo:
—Bienvenidos a bordo de este vuelo de la compañía British Airways, con destino a Hamburgo. La duración del vuelo será de una hora y treinta y cinco minutos...
Las sabinas tortuosas
En la isla de El Hierro, lejos de casi todo, crecen las sabinas.
No, no son aquellas que raptaron los romanos cuando su gran imperio era tan solo un proyecto.
Las sabinas de El Hierro nacieron, quizás, en San Borondón, la isla fantasma. Puede que el viento las llevase, desde allí, hasta los desgarrados acantilados volcánicos de los restos de La Atlántida que cuelgan de la séptima isla. La del nombre de metal, esa que vemos en los mapas sin aspirar a comprobar su existencia.
El Garoé es el árbol sagrado de los bimbaches, sí, pero los alisios y la lluvia horizontal concentraron más su magia en las sabinas que en el santificado tilo. Es algo que ocurre algunas veces. Sobre todo en las leyendas.
Cuenta una de ellas que un marinero, de barba gris y tristes ojos, llegó hasta San Borondón. La isla existía. El mar y la vida le llevaron hasta sus rocosas costas en su viejo barco, el Lady Grey, ese antiguo cascarón que el marinero había engrandecido con sus propias manos, soñando siempre que un día navegaría con él hasta islas que no necesitarían ser vírgenes para ser bellas y luminosas. Pero la niebla confundió su rumbo y su bitácora. El sextante fue engullido por las olas y el timón perdió su norte.





























