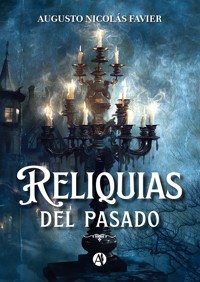
4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
En una tranquila mañana en La Lucila, Gonzalo Carreras se encuentra con un candelabro de bronce que se ha caído de una camioneta. Intrigado por la inscripción que indica que el candelabro perteneció a Sylvia González de Yparraguirre en 1922, Gonzalo decide investigar su origen. Lo que comienza como una simple curiosidad se convierte rápidamente en una serie de eventos misteriosos que lo llevan a descubrir oscuros secretos familiares y a revivir momentos trágicos del pasado. Mientras Gonzalo se adentra en la historia del candelabro, se encuentra con personajes que tienen conexiones inesperadas con su propia vida. La investigación lo lleva a una casa en San Isidro, donde una anciana reconoce el candelabro y sufre una fuerte reacción emocional, revelando que el objeto está vinculado a un asesinato cometido hace décadas. A medida que Gonzalo desentraña la verdad, se enfrenta a revelaciones impactantes que lo obligan a cuestionar su propia identidad y el legado de su familia. Con una narrativa que combina elementos de misterio, historia y suspenso, "Reliquias del pasado" es una novela que mantiene al lector en vilo hasta la última página, explorando cómo el pasado puede influir en el presente de maneras sorprendentes e inquietantes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 580
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
AUGUSTO NICOLÁS FAVIER
Reliquias del pasado
Favier, Augusto NicolásReliquias del pasado / Augusto Nicolás Favier. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2025.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-6369-9
1. Novelas. I. Título.CDD A863.9283
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Tabla de contenido
Capítulo 1 - El candelabro – 1922
Capítulo 2 - La cajita de música – 1940
Capítulo 3 - El gramófono – 1945
Capítulo 4 - El reloj cucú – 1942
Capítulo 5 - El cuadro – 1973
Capítulo 6 - El viejo y el faro – 1981
Capítulo 7 - Gritos en el bosque – 1950
Capítulo 8 - El libro – 1874
Capítulo 9 - El espejo – 1953
Capítulo 10 - El perro – 1985
Capítulo 11 - La carta en la botella – 1912
Capítulo 12 - La melodía – 1942
Capítulo 13 - El cofre – 1663
Capítulo 14 - Susurros en el viento – 2010.
Capítulo 15 - La casa frente al mar – 1915
Capítulo 16 - El círculo de las doce esferas – 1946
Capítulo 17 - La muñeca – 1886
Capítulo 18 - La canción – 1929
Capítulo 19 - La carta – 1943
Capítulo 20 - El pañuelo de seda – 1880
a mi madre Alicia que me inculcó el hábito de la escritura y de la lectura.
Capítulo 1El candelabro – 1922
Era una hermosa mañana de primavera algo fresca. Un matrimonio tomaba el desayuno junto a sus tres hijos: dos niñas de 11 y 3 años y un niño de 7.
—Apúrense que ya va a venir la combi –les ordenó su madre, una bella mujer de cabellos rojizos, que le llegaban a los hombros–. Jose, tomáte toda la leche.
—Sí, ma.
El hombre le habló a su hija mayor.
—Juli, acordáte en el examen de lo que practicamos ayer. Tratá de repasar un rato antes.
—No hace falta, papá. Antes de dormirme le di un último repaso y me sabía todo.
—¡Ah, perfecto! Entonces te va a ir bien.
En ese momento, sonó la bocina de la combi escolar, de color blanco.
Los chicos se pusieron las camperas, saludaron a su papá y su madre los llevó hacia el vehículo.
Cuando la señora entró en la casa, el hombre se había levantado para ir al baño. Unos minutos después, saludó a su esposa con un beso en los labios, tomó su portafolio del sillón de dos cuerpos del living y se marchó.
La casa estaba situada en la localidad de La Lucila, a unos cien metros de las vías del tren, en la calle José Ingenieros. Tenía dos pisos. Las paredes estaban pintadas de un color grisáceo. Se veía una ventana sobre la puerta principal con celosías de metal. La casa, además, tenía un porche baldosado y un camino de piedras que llegaba hasta la puerta enrejada. Junto a esta se hallaba el portón, también enrejado, por donde entraba el auto, el cual se encontraba a metros del portón. Era un Volkswagen Suran color celeste azulado.
El hombre abrió el portón, se subió a su auto, dio marcha atrás, cerró el portón y cuando estaba por descender a la calle, una camioneta, que hacía fletes, hizo una mala maniobra por esquivar a un perro que quiso cruzar la calle, se le abrió la puerta trasera y salieron despedidos varios objetos, entre ellos un candelabro para tres velas, el cual, por el envión, dio contra la ventanilla trasera de un auto estacionado.
La camioneta siguió su viaje sin reparar en la caída de aquellos objetos.
La ventanilla quedó hecha añicos y el candelabro, en la calle.
El hombre se bajó, rodeó su auto y caminó hasta el otro. Levantó el candelabro de bronce y lo observó por unos instantes.
En ese momento, comenzó a soplar una leve brisa, que se tornó en viento fuerte al cabo de unos minutos. El hombre observó detenidamente el elemento que tenía en sus manos.
El candelabro tenía una base de madera oscura. Cuando lo dio vuelta, pegado sobre la parte inferior de la base, había un papel en donde se leía, con letra manuscrita y casi ilegible, lo siguiente: “Este candelabro perteneció a la señora Sylvia González de Yparraguirre – año 1922”.
—Yparraguirre... ¡Me suena ese apellido!
Decidió que no era momento de ir al trabajo, pero sí de investigar quién era esa mujer, por lo que entró su auto y cerró el portón.
Cuando entró en su casa y su mujer lo vio con el candelabro en su mano, le preguntó:
—¿Qué hacés con ese candelabro?
—Se le cayó a una camioneta. Acá dice que perteneció a una tal Sylvia de Yparraguirre y es del año 1922.
—Yparraguirre –repitió la mujer, de nombre Carolina–. Me parece que conozco a alguien con ese apellido.
Como ya tenía que salir a trabajar, saludó a su esposo y se marchó.
—Llamáme si averiguás algo interesante –le pidió su esposa antes de irse.
El hombre tomó la guía telefónica que se encontraba en la mesa del teléfono y la llevó a la cocina. Pasó las hojas y, cuando llegó a la “Y”, se encontró con que había cinco personas con ese apellido. Tomó un bloc y una birome de la misma mesa donde estaba la guía y anotó los cinco números y los nombres. Llamó al primero de la lista: Arturo Yparraguirre. No contestaba nadie. Marcó al segundo, en este caso, una mujer: Esther Yparraguirre de Moreno.
—Buenos días. ¿Hablo con la señora Esther Yparraguirre de Moreno?
—En realidad, yo soy el ama de llaves –respondió una voz de mujer joven–. La señora, en este momento, está en el jardín. ¿Precisa que la llame?
—Si me hace el favor.
Entonces el hombre esperó unos pocos minutos.
—Me pregunta la señora por qué asunto es.
—Me temo que es algo que debo hablarlo con ella.
—Yo soy Esther. Espero que sea algo importante. No me gusta que me interrumpan en mis quehaceres.
—No se preocupe, señora. Quédese tranquila porque esto que voy a decirle es muy importante y captará plenamente su atención. Primero, voy a presentarme. Me llamo Gonzalo Carreras y tengo en mis manos un candelabro de bronce que según dice aquí, perteneció a la señora Sylvia González de Yparraguirre y es...
—¿Cómo dice? –la interrumpió la señora, visiblemente sorprendida–. ¡Eso es imposible! Hace unos momentos vino el camión de la mudanza y se llevó varios objetos, entre ellos el candelabro que usted dice. ¿Cómo es que lo tiene usted?
—El camión de mudanza que usted menciona hizo una mala maniobra por culpa de un perro y arrojó varios objetos. Uno de esos objetos es este candelabro que ahora tengo acá en mis manos. Si no tiene problema, quisiera llevárselo de vuelta.
—¿Laura? ¡Por favor, vení rápido!
—¿Le sucede algo?
El ama de llaves le dio la dirección a Gonzalo y este salió de su casa. Había puesto el candelabro dentro de una bolsa de papel madera.
Su esposa se había llevado el auto, por lo que hasta San Isidro debía tomar el tren o, en su defecto, el colectivo. Optó por ir en tren.
Cuando estaba caminando rumbo a la casa de la señora, su celular comenzó a sonar. Era su hermano.
—¿Sebas, cómo andás?
—Algo sorprendido. Me acaba de llegar un paquete.
—Bueno, eso no es algo que sea sorprendente.
—No, el paquete en sí no lo es. Lo que sí es sorprendente es quién lo envió.
—Escucháme, Sebas. Estoy yendo a lo de una señora para dilucidar un tema. Después te llamo y me contás bien.
—Bueno, hermanito. Pero mirá que te vas a sorprender.
—Si vos lo decís. Después te llamo.
Faltaba una cuadra para llegar a la casa de la señora Esther, una casa de estilo inglés, de dos plantas, con un pequeño jardín adelante, adornado con flores rosadas. La casa estaba rodeada por un enrejado de hierro que ha visto mejores épocas. Necesitaba que alguien le diera una mano de pintura.
Gonzalo llegó a la puerta de rejas y tocó el timbre que se hallaba en el buzón de correos.
Salió el ama de llaves, una joven rubia, menuda, de ojos claros y con algunas pecas en su cara.
—Buen día, señor Carreras –saludó la joven una vez que le abrió la puerta–. La señora lo está esperando. Casi se desmaya cuando le habló del candelabro.
—¡Ah, cuánto lo siento!
El interior de la casona tenía pisos de madera que rechinaban al andar. A la izquierda se hallaba la escalera de mármol. Al final del primer tramo, había una repisa con algunos adornos y, sobre ella, un gran cuadro de un hombre de rostro ceñudo, con bigote no demasiado grueso, de pie ante la misma escalera, con su mano izquierda apoyada en la baranda. Hacia la derecha, traspasando una arcada y bajando un par de escalones, se encontraba el living, también con pisos de madera, con un gran hogar de leños en la pared contraria a la arcada. Adornaba también el lugar, un sillón de tres cuerpos y dos de uno, de terciopelo beige. Del techo colgaba una araña con caireles. Había una puerta de madera que comunicaba con el comedor y a la derecha de esta puerta, sobre la misma pared en la que se hallaba el hogar, se abría la cocina. Más allá del comedor y traspasando una gran puerta de vidrio, se extendía el jardín, tachonado de diversas plantas y flores, con cuidados canteros y algunos árboles frutales como manzanos y ciruelos. Todas las paredes estaban pintadas de blanco.
Gonzalo, con la bolsa en su mano derecha y parado frente a la escalera, aguardaba que entrara la señora, quien se hallaba en su jardín.
Cuando entró y cerró la puerta de vidrio, dirigió su vista hacia el recién llegado.
Estuvo por agarrarle un desmayo de no ser que la joven ama de llaves la sostuvo. También tenía el apoyo de su bastón de madera. Su cabello era blanco.
—¡No puede ser! Laura... –la mujer se sostuvo de la joven. Estaba asustada por lo que veía–. Estoy viendo visiones... Estoy viendo... a mi padre.
Gonzalo se extrañó al escuchar lo que pronunció la señora, pero solo atinó a sacar lentamente el candelabro de la bolsa. Cuando la señora lo vio, más abrió sus ojos y más asustada se puso. Comenzó a temblar. El corazón le latía con fuerza. Laura la miraba atónita, sin siquiera moverse de su lugar. También miraba al recién llegado como pidiéndole ayuda. La joven comenzó a respirar con dificultad. Sostener a una mujer que la doblaba en peso no era tarea fácil.
—Señora... No puedo sostenerla. ¿No es mejor que se siente?
Haciendo oídos sordos a lo que le dijo Laura, la mujer continuó:
—Ahora comprendo cómo son las cosas. ¡Vos mataste a mamá! ¡Ese es el candelabro con el que la asesinaste!
Mirando a la joven y, al mismo tiempo a la mujer, Gonzalo le respondió:
—Pero, señora, yo soy Gonzalo Carreras. Hablé con usted hace un rato por –Mirando el candelabro, prosiguió–: ...este asunto.
Cuando escuchó esas palabras, la señora se separó de la joven, quien se sintió aliviada por dejar de sostener tamaño peso y, con paso algo tambaleante, fue acercándose a Gonzalo. No le quitaba la vista de su rostro. De sus ojos salía fuego; su mirada era de odio; apenas pestañeaba, lo que asustaba un poco al hombre quien, a medida que la mujer se aproximaba, iba abriendo los ojos, como previendo un ataque. Esa mirada de odio cambió radicalmente cuando casi estaban frente a frente. Ahora, su mirada era de extrañeza. Se quedó mirándolo unos segundos. Ninguno de los tres osó moverse de su lugar. Su actitud era de expectación. Los tres esperaban la reacción de alguno. El ambiente que se respiraba era poco menos que asfixiante. La joven miraba a Gonzalo y a la mujer, principalmente, previendo que tuviera otro acceso de alucinación y, a causa de ello, terminara por desmayarse. Algo que no ocurrió. Gonzalo observaba a la mujer y al ama de llaves, con sus ojos que no sabían dónde posarse. Iban y venían como una pelota de ping pong. La dueña de casa miraba a Gonzalo como si estuviera realizándole una radiografía. De pronto, habló:
—Usted... Es el vivo retrato de mi padre –en ese momento, la señora dirigió su mirada hacia el gran cuadro.
Gonzalo miró en la misma dirección. Sus ojos se abrieron aún más. Como llevado por una poderosa atracción, el hombre comenzó a subir lentamente los peldaños, sin dejar de mirar el gran cuadro que tenía frente a él. Un fuerte escalofrío comenzó a percibir y una sensación de frío lo envolvió. Se detuvo en su subida y con los ojos abiertos por demás, observó a la señora. Un ferrocarril a toda marcha parecía su corazón. Se tomó el pecho, previendo que alguna circunstancia hiciera salir el órgano de su lugar. Al no hallar ninguna respuesta de parte de la mujer, volvió a girar su cabeza, lanzó un fuerte suspiró y retomó la subida. Los tres escalones que faltaban se hicieron eternos.
Como Laura vio que la señora iba perdiendo la estabilidad, ya que sus piernas le temblaban y no aguantaban el peso de su cuerpo, con rapidez llegó hasta ella y la sostuvo como pudo. Todo esto lo hizo mirando el accionar de Gonzalo.
La señora de la casa cerró por un momento los ojos, como queriendo recordar algún momento de su infancia o de su adolescencia. Pero pronto sacudió su cabeza y la joven tuvo que sostenerla aún con más fuerza porque se venía abajo. Tras recuperarse, volvió a observar al hombre que se acercaba al estante donde alguna vez estuvo el candelabro, justo debajo del gran retrato.
En ese momento, la señora extendió su brazo hacia el hombre, abrió bien sus ojos, pretendió decir alguna palabra, pero nada salió. Cuando quiso dar un paso, sin darse cuenta de que Laura la sostenía, se quedó tiesa en el lugar. Cerró para siempre sus ojos ante la mirada de terror de su empleada. Ella, de alguna forma, también se quedó parada en el lugar sin saber que hacer. Miraba hacia la escalera deseando que el hombre volviera a mirar hacia atrás, pero no ocurrió. Quiso emitir alguna palabra, pero de su boca no salió absolutamente nada, ni siquiera un leve quejido.
Gonzalo, con sus manos temblorosas, elevó su brazo izquierdo hacia la repisa. Lo hizo con lentitud, para evitar que el temblor fuera mayor.
La joven, ya desfalleciente y al límite de sus fuerzas, dejó caer el exánime cuerpo al suelo. Ella también se desmayó. Cayó de espaldas, a pocos centímetros de la cabeza de su ama.
Gonzalo, absorto en su mundo, con el candelabro a punto de ser apoyado en la repisa, volvió a observar el enigmático cuadro. Lo invadió una sensación extraña. Se sentía como un ser minúsculo ante esa soberana presencia, con esa mirada adusta, con ese bigote bien recortado, con el ceño fruncido y esbozando una leve sonrisa, que se presumía siniestra. Se lo quedó mirando por unos instantes. Lo que lo extrañaba sobremanera era su increíble parecido. De no ser por el bigote, podría decirse que el que posaba era Gonzalo.
Alguna fuerza superior no lo dejaba moverse, como si estuviera obligado a permanecer en quietud, contemplando el retrato.
Laura se recuperó de su desmayo, pero cuando vio a la mujer a pocos centímetros de ella, su instinto hizo que se moviera hacia atrás y sus ojos se abrieran de par en par. Miró al hombre, que parecía petrificado ante el gran cuadro, pero no quiso proferir palabra alguna.
Finalmente, Gonzalo apoyó el candelabro en su lugar. Y, en ese momento, ocurrió lo extraño: Todo el lugar se iluminó con una luz que hería los ojos. Cuando desapareció al cabo de algunos segundos, una sombra dificultaba ver quién estaba parado debajo del gran cuadro. Se oía un murmullo que provenía de la sala de estar. Algunas personas, sobre todo el personal que trabajaba en la casa, entraba y salía de la cocina con fuentes que los llevaban hacia el estar.
Cuando el hombre se dio vuelta, pudo vislumbrarse el rostro ceñudo de quien se mostraba en el retrato. Estaba vestido con un traje oscuro, camisa blanca y un moño que adornaba su cuello. Se quedó unos momentos mirando el ajetreado ir y venir de la gente de la casa, quienes no registraban, por el momento, su presencia. Esbozó una sonrisa perversa y, con el candelabro en su mano derecha, caminó hacia las habitaciones, que se encontraban girando a la izquierda. Allí había tres puertas y otras tantas hacia la derecha, aunque las puertas se hallaban enfrente de las otras.
Entró en la del medio. Era su dormitorio. Su esposa estaba sentada maquillándose ante el tocador, ubicado en la pared a la derecha de la puerta. La cama se encontraba enfrente. La ventana con cortinados beige se hallaba a la izquierda de la cama.
Cuando la mujer giró su cabeza y vio que su esposo llevaba el candelabro en su mano, le preguntó:
—¿Qué hacés con el candelabro en la mano? –enseguida continuó maquillándose.
—Estaba pensando cambiarlo de lugar.
—Hacé lo que quieras –contestó sin mirarlo.
El hombre se quedó inmóvil por unos segundos.
—Decíle a tus amigos que enseguida estoy con ellos.
—Está bien.
El hombre dio media vuelta para enfilar hacia la puerta cuando se detuvo. Extrajo del bolsillo interno de su saco un sobre marrón.
—¡Ah, querida, esto llegó hace un rato para vos!
Y le entregó el sobre.
Ella lo miró bastante extrañada.
—¿Quién te lo dejó?
—Un joven.
Con las manos temblorosas y apoyadas en el tocador, comenzó a abrirlo.
—Veo que estás temblando. ¿Hay algo que te inquieta? ¿Quizás el contenido de la carta?
La mujer dio un suspiro. Dejó de abrir el sobre para tranquilizarse y no temblar.
Cuando el temblor mermó, continuó rompiendo el sobre. Extrajo una única hoja escrita con tinta negra y con letra prolija.
Las manos de la mujer comenzaron a temblar otra vez, aunque más fuerte. Su cuerpo se movía con nerviosismo. Tragó saliva. Sus ojos estaban enfocados en la carta y de allí no se movían. En ese momento, el hombre, con todas sus fuerzas, descargó un mortal golpe con el candelabro sobre la cabeza de su esposa, la cual quedó apoyada sobre la hoja. El marido sacó esta con cuidado y leyó lo que estaba escrito. Decía: “Te amo, mi dulce amor. Ni la tempestad más fuerte podrá deshacer el amor que siento por vos”.
El hombre, después de leerla, quedó con la cabeza gacha y comenzó a sollozar. El candelabro cayó de sus manos al suelo.
—¿Señor? ¿Se encuentran bien? –Preguntó una voz de mujer joven–. Sus amigos están esperando por ustedes.
El dueño de casa seguía ensimismado en sus dolorosos pensamientos y no escuchó lo que le decía la muchacha.
Cuando se recuperó, levantó el candelabro y enfiló hacia la puerta, pero se detuvo cuando observó que alguien bajaba la manija de la puerta. Se asustó, pero logró contenerse a tiempo para empujar la puerta.
—Ya bajo. Mi esposa... No se siente bien.
—Muy bien, señor.
Unos momentos después, salió de la habitación, caminó con paso cansino hacia la escalera, mirando el gran cuadro y se detuvo frente a él. Decidió que el candelabro siguiera en el mismo lugar.
Miró con rostro ceñudo hacia abajo, viendo una vez más cómo sus empleados caminaban de un lado para el otro, atendiendo a los invitados con esmero.
A partir de ese momento, ya nada sería igual que antes. Debía pensar en el modo de deshacerse del cuerpo de su esposa y no levantar ninguna sospecha frente a sus amigos. Estaba temblando un poco. Decidió permanecer allí unos momentos hasta que se tranquilizara. Todas sus acciones y sus palabras debían parecer lo más naturales posibles. No sería fácil, pero había que hacerlo. Lanzó un suspiro,
tragó saliva, se colocó frente a la repisa y apoyó el candelabro. El temblor ya no era tan evidente.
En ese preciso instante, cuando el objeto estuvo apoyado en la repisa, otra vez una gran luz iluminó el lugar.
Gonzalo giró su cabeza con rapidez. Lo primero que vio fue al ama de casa sollozando en el piso junto a la dueña de casa.
Una fuerza poderosa evitaba que se moviera. Sus ojos mostraban espanto. Quería ir a ayudar a la joven, pero no podía. No soltaba el candelabro... hasta que logró hacerlo.
Cuando bajó las escaleras, la joven lo miró, con sus ojos llenos de lágrimas.
—¡La señora murió! –y su llanto se hizo más doloroso.
El hombre estaba tan desesperado por lo que había pasado, que ignoró a la muchacha. Caminó con rapidez hasta la puerta, donde encontró la llave puesta. Sin mirar hacia atrás, salió a la calle.
Capítulo 2La cajita de música – 1940
Con los ojos algo desorbitados y respirando con dificultad, Gonzalo enfiló con destino a la estación San Isidro. Quería llegar cuanto antes a su casa. Por suerte para él, el tren llegó rápido. Se bajó en la estación La Lucila y caminó los trescientos metros que lo separaban de su casa.
Abrió la puerta, la cerró con llave y subió los escalones de dos en dos. Frente a la escalera se hallaba el baño completo, con azulejos blancos y azules y unas guardas haciendo juego. Entró en él y cerró la puerta. Se paró frente al espejo. Tenía la boca entreabierta y los ojos bien abiertos. Respiraba con dificultad. Apoyó sus manos sobre el lavatorio.
—Esto... no puede estar pasando –le dijo a su imagen reflejada–. ¡Cómo puede ser posible!
Se apartó del espejo, se pasó la mano por el cabello e hizo un giro de 180°.
—¡Esto no es real, no es real! ¡Es como estar metido en una película de ciencia ficción!
Miró hacia la puerta. Le embargaba una sensación de ahogo. Una mano la colocó sobre la puerta y la otra sobre su pecho. Instantes después, se puso de espaldas a la puerta y se dejó caer muy lentamente. Su respiración era aún más agitada.
—Tengo que salir de aquí –tragó saliva–... pero tengo miedo. ¿Qué pasará después? –Se cubrió la cara con sus manos–. ¡No puede ser, no puede ser! ¡No puede estar pasándome esto a mí!
En ese momento sonó su celular, lo que hizo que se sobresaltara.
Lo sacó de su bolsillo del pantalón. Estaba dentro de un sobre negro. Era del tipo blackberry. Antes de atender, dio un resoplido.
—Se–Sebas, ¿cómo estás? –Cuando hablaba, lo hacía en voz baja, para no revelar su malestar–. Disculpá por no llamarte antes, es que... ¡Me pasó algo increíble! Y aún no puedo recuperarme. En este momento estoy sentado en el piso del baño de casa.
—¿Qué, sufriste un accidente algo así?
—No, nada de eso. Mirá, Veníte a casa y hablamos.
—Está bien. Ya salgo para allá. Este... ¿Estás seguro de querer hablar? Si no estás bien, lo dejamos para cuando te recuperes.
—¡No! Necesito descargarme. Además, vos también tenés algo para contarme.
Media hora después, los dos hermanos estaban sentados a la mesa de la cocina.
El hermano de Gonzalo, dos años mayor que él, algo más panzón y con una incipiente calvicie, había llevado la caja para mostrársela. La había colocado a su lado, sobre la silla. Era una caja cuadrada, con membrete del Correo, apenas deteriorada, a pesar del largo tiempo que estuvo oculta hasta que alguien la encontró y la remitió a la dirección que figuraba allí.
—¿Así que esa es la famosa caja?
—Sí –la tomó y la colocó frente a él sobre la mesa–. Ya está abierta. Te imaginarás que no iba a esperar llegar hasta aquí para hacerlo.
—No, me imaginé que no.
—Cuando me la entregaron, me sorprendí bastante, porque no creí que me llegara una caja así. Pero la sorpresa mayúscula ocurrió cuando leí a quién iba dirigida:
—¿A quién?
—... a Paulina Pazos.
Gonzalo abrió bien los ojos como dos platos.
—¡la hermana mayor de mamá que murió tan joven!
—Exactamente. Casi se me cayó cuando supe de quién se trataba.
—¡Pero pasaron más de setenta años! ¿Cómo estuvo tanto tiempo en el correo sin que nadie advirtiera su presencia?
—No lo sé, ni quise preguntar.
—Y otra cosa. Vos debés de acordarte más. Mamá nos contó, muy vagamente, quizá porque no debió de ser nada agradable, que en esa casa, hacía más de setenta años atrás, hubo un terrible incendio que destruyó prácticamente la casa. Y, allí dentro, sucedió algo. Algo que nunca quiso decirnos qué.
—Si, es así. Lo que sucedió fue en el altillo y... con Paulina.
Cuando recordaban ese momento, su cara se demudó. Tenían el ceño fruncido. La tristeza comenzó a embargarlos. Se les hizo un nudo en la garganta.
Estuvieron unos pocos minutos sin hablar. Las imágenes se les presentaban muy difusas y pasaban unas junto a otras a gran velocidad.
—Luego del incendio, la casa se reconstruyó igual a como estaba antes, con los mismos planos. Pero nadie la habitó. Estuvo cerrada con candado hasta que yo me hice cargo de ella. Lo demás, ya es historia sabida. Yo tengo clausurado el altillo –informó Sebas con la cabeza gacha–. Mis hijos saben que tienen prohibido subir allí –Mirando la caja, añadió–: Cuando paso cerca, me invade una sensación de ahogo que no puedo superar.
—Yo estaba pensando que fuéramos a tu casa, para saber lo que pasó exactamente, pero...
—No. Hagámoslo. Tengo que enfrentar lo que pasó. Aunque no estuve allí, a veces me vienen imágenes de... de gritos desgarradores, de llanto... Por eso cuando paso cerca del altillo tengo que detenerme y... calmar la agitación. Apenas subo la escalera, ya empiezo a agitarme. Es una sensación horrible. Muchas veces tengo que mandar a Sofi... porque yo no puedo. Pero vayamos. Quiero terminar con esto cuanto antes.
Era cerca de mediodía cuando entraron en la casa de Sebastián. Podía observarse un pasillo largo que comunicaba la puerta de entrada con la cocina. A la derecha de la puerta se hallaba el living, cuyo piso estaba recién lustrado y se sentía el aroma a cera. Allí había un sillón de tres cuerpos delante de la ventana, ubicada en la misma línea que la puerta, y dos de uno y, en el centro, una mesa ratona con algunos adornos. Los sillones eran color crema. En la pared opuesta a la entrada en el living, estaba la biblioteca que llegaba hasta el techo, la cual se veía atiborrada de libros. Del techo, pendía una lámpara de bronce. La escalera se hallaba hacia la derecha, junto al acceso al living y era de madera. Sobre esa pared, había una pequeña lámpara.
Del lado izquierdo y pasando una arcada, se encontraba el comedor, el cual contaba con una mesa de madera para ocho personas, con sus respectivas sillas de respaldo alto y almohadones bordó con adornos florales. Del lado derecho de esa arcada, se erguía una vitrina de nogal con vidrio, que contenía platos, fuentes, copas y demás servicios de mesa. Del techo colgaba un lámpara muy similar a la que adornaba el living.
El piso del corredor estaba muy bien lustrado como el de toda la casa.
Sebas lanzó un suspiro antes de comenzar a subir. Su hermano, que iba detrás de él, lo miraba por si llegaba a ver alguna reacción desfavorable. Fue una subida normal hasta que llegaron a la parte superior. Allí, Sebas empezó a temblar y a sudar a raudales.
—¡Sebas, estás temblando... y sudando a mares! –se extrañó Gonzalo, mirándolo con el ceño fruncido. Agregó–: ¿No querés que suba yo?
—¡No, no, no! Tengo que hacerlo. Como te dije antes, quiero terminar con esto cuanto antes.
Donde estaban parados los hermanos era un pasillo y a ambos lados de este había dos puertas –a la izquierda y una a la derecha– y, en el centro del techo, una tapa de madera cuadrada. Era el acceso al ático. Allí las paredes eran blancas y el piso tenía alfombrado azul. Entre las dos puertas de la izquierda y a la derecha de la de enfrente, una lámpara que despedía una luz amarillenta, iluminaba el lugar. En la pared de la derecha se hallaba el interruptor que prendía las luces y accionaba la escalera del ático. Sebas la hizo descender. Lanzó un fuerte suspiro. Cuando apoyó su pie derecho en el primer escalón, observó la entrada en el ático. Se le hizo un nudo en la garganta. Quedó inmóvil viendo ese oscuro lugar, que lo llamaba silenciosamente para ingresar en sus entrañas. Con lentitud, le entregó la caja a su hermano, quien la tomó, y comenzó a subir. Gonzalo miró unos segundos a Sebas. Decidió bajar e ir a la cocina.
Sebas, mientras ascendía peldaño por peldaño, aferrado al pasamanos, creyó escuchar una voz que lo llamaba, por lo que se detuvo en seco, sin quitar la vista del ático. Sus ojos estaban bien abiertos. Se quedó quieto. Su respiración se le tornaba dificultosa. El repeluzno se apoderó de él. Quiso gritar a su hermano, pero las palabras no salían. No eran más que un leve susurro. Tomó fuerzas y continuó con la subida. Las manos las tenía sudadas, por lo cual se las secaba en el pantalón.
—Tengo que hacerlo, ¡tengo que hacerlo! –se repetía Sebas.
Gonzalo, ajeno a las penurias que estaba soportando su hermano, se hallaba sentado a la mesa de la cocina tomando una gaseosa de lima limón en un vaso, con la caja de música frente a él y el paquete a un lado. Esa caja era de forma rectangular, de color rosa y dorado, con cuatro patas de metal dorado. Cuando levantó la tapa, una pequeña bailarina blanca y un bailarín del mismo color y entrelazados, comenzaban a bailar al son del vals “Los cuentos de los bosques de Viena” de Johann Strauss. Cuando terminó de beber, cerró la caja, la colocó dentro de la otra, se incorporó y dejó el vaso dentro de la pileta, salió de la cocina y caminó hacia la escalera con la caja en sus manos.
En ese momento, a Sebas le faltaba dar el último paso para acceder al ático, cuando se mareó y a punto estuvo de caerse para atrás, de no ser que en el último instante logró aferrarse, con sus húmedas manos, a la baranda. Su respiración era agitada en extremo; sus ojos casi desorbitados y su cuerpo libraba una feroz batalla por no desfallecer y frustrar su intento de lograr esclarecer lo que ocurrió más de setenta años atrás. Armándose de todo el valor que logró reunir, entró en ese lugar largamente vedado y oscuro, testigo de la tragedia. Giró su cabeza y vio a su hermano alcanzar el último tramo de la escalera y dirigió la vista hacia él.
—¿Estás bien, Sebas? –preguntó Gonzalo, bastante preocupado.
Tardó en contestar, pero mantuvo la vista sobre su hermano.
—Accioná el interruptor de la escalera.
Cuando quedó tapado el ático, se iluminó fuertemente el lugar y sucedió lo vivido hacía más de setenta años atrás. Se podía apreciar, momentos antes de que se desatara el incendio, que tenía estantes a ambos lados con gran cantidad de juguetes que no se usaban, de cajas enmohecidas, de algunos libros que vieron mejores épocas, con sus hojas amarillentas y palabras que se perdieron en el olvido.
En el extremo del ático había una ventana con cortinados blancos de voile y sentada junto a ella, una niña de 5 años, con sus manos apoyada en una pequeña mesa pintada de lila. Tenía puesto un vestido blanco con flores rosas y, encima de él, un saco blanco. En esa mesa había un plato pequeño con una vela y un par de muñecas de porcelana. La nena se había dormido y no advirtió que una ráfaga de viento hizo volar la cortina, con tan mala suerte que la vela la hizo prender y el fuego enseguida empezó a extenderse.
Allí arriba, buscando un libro para leer, estaba el padre de la niña, muy parecido a Sebas, que vestía un pantalón y chaleco azul y una camisa blanca. Cuando el fuego se inició, la niña seguía durmiendo y las llamas comenzaron a invadir su cuerpo y la mesa. El hombre, lanzó un grito aterrador. La niña se despertó, pero poco pudo hacer para apagarse las llamas que iban devorándola rápidamente. Allí, en el altillo, no había nada para apagar el fuego y en la casa no había nadie para ayudarlos. El padre estaba desesperado. Gritaba con todas sus fuerzas, con un llanto desgarrador. Se quitó sus ropas para poder apagar el fuego que ya había consumido a su hija. El fuego empezó a invadir otras zonas del altillo. Los juguetes y los libros, sobre todo, hicieron que las llamas se propagaran con rapidez. El fuego iba devorando todo. El padre de la niña abrió la portezuela del altillo, cayó la escalera y fue hacia abajo, justo cuando una llamarada dio contra su espalda que lo hizo caer al suelo alfombrado. Gritando con desesperación, empezó a rodar para liberarse de ellas, pero eso hizo que estas quemaran el piso y que el fuego subiera por las paredes. El hombre tenía una gran mancha roja en su espalda. Del dolor, apenas podía moverse, pero cuando advirtió que la casa estaba siendo consumida por las llamas, se incorporó.
—¡Poolyyy! –la llamó, empapado en llanto y extendiendo su brazo, cuando vio el altillo incendiado–. ¡Nooooo! ¡Mi hija nooo! –cayó de rodillas al suelo–. ¿Que me devore el fuego así me voy contigo!
Cuando las llamas otra vez se apoderaron de él, se acercó a la escalera y comenzó a rodar por ella. El piso superior ya estaba preso del fuego y ya bajaba por la escalera.
Decidió subir otra vez, esta vez con un sobretodo que estaba colgado en el perchero junto a la puerta.
—¡Voy a sacarte de allí, mi Poly querida! –gritó, llorando a mares.
Subió con paso decidido y entrando en el mismísimo infierno, pero la escalera sucumbió bajo sus pies cuando le faltaban tres peldaños para llegar arriba. Apenas pudo aferrarse del borde del último escalón. Pero el piso estaba demasiado caliente para aguantar demasiado tiempo así, o al menos intentar llegar arriba, por lo que se soltó y cayó sobre pilas de madera chamuscada. El piso de arriba también cayó. Pero no cerca de él, sino dentro del comedor. Logró incorporarse con muecas de dolor. Caminó tambaleándose hasta la puerta de entrada. Cuando se dio vuelta, un trozo del techo cayó donde había estado segundos antes. El humo que había se hacía insoportable para respirar. Se tapaba la nariz con su brazo. Tenía los ojos irritados y comenzó a toser.
La casa estaba cayéndose a pedazos. Logró llegar a la puerta y salió.
El panorama que tenía a su vista era dantesco. En unos instantes más, la casa no era más que un conjunto de maderas, hierros retorcidos, sábanas quemadas... y el cuerpo de la desafortunada Poly, enterrada en algún lugar o volando sus restos por el aire cual mariposa etérea.
Afuera hacía frío y una neblina enfrentaba al fuego. Soplaba un viento fuerte que levantaba las hojas de los árboles caídas en el suelo.
El cielo estaba encapotado, pero estaba abriéndose.
El padre de la niña, con sus ojos llenos de lágrimas, que ni se molestaba en enjugarse, miraba lo que quedó de su casa. Su cara era una clara muestra del dolor, del sufrimiento, de la desazón, por la pérdida de su pequeña hija.
No se dio cuenta de la gente que se había acercado para observar la casa siniestrada y para ofrecerle sus condolencias. No escuchaba nada. Estaba ensimismado en sus pensamientos.
Poco a poco el lugar quedó vació. Solo él estaba parado frente a lo que quedó de su hermosa casa. Solo él podía dar testimonio de lo que ocurrió adentro. Con la pérdida de su casa, también desapareció una gran parte de él, que quedó sepultada junto a su amada hija. Sus recuerdos, los lindos y los que no lo eran, quedarían estampados en su memoria. Pero los momentos terribles que él pasó en su casa antes de desaparecer consumida por el fuego, lo marcarían para siempre. Serían su eterno tormento.
En un momento dado, un empleado del correo en su camión, se estacionó frente a los restos de la casa. Bajó con un paquete no demasiado grande y se acercó al hombre que estaba parado frente a ella con la vista clavada en el piso. Le hizo una pregunta, que el hombre no respondió. Se quedó mirándolo unos instantes hasta que, mascullando algo por lo bajo, retornó a su camión y se alejó de allí.
El padre de la niña no se movió de donde estaba. Tenía sus ojos cerrados.
Unos momentos después, levantó su cabeza para ver por última vez los restos de su casa, lanzó un suspiro y se alejó de allí caminando con dificultad, como si llevara un gran peso sobre su espalda.
Las lágrimas derramadas ese día, dejaron de fluir para siempre y su cuerpo fue deteriorándose a una velocidad inaudita. El peso de tanto sufrimiento lo dejó encorvado, con la piel seca, con su rostro enjuto, el cabello encanecido y con las arrugas surcando todo su rostro.
Su esposa y su otra hija se habían ido al mercado, a unas cuantas cuadras de allí. Cuando regresaron y lo vieron de pie ante su desaparecida casa, se detuvieron a pocos metros de él. La hija iba en brazos de su madre. Los ojos de la mujer iban desde los escombros a su marido sin poder decir palabra. Cuando se dio cuenta de que su hija mayor no estaba allí, su cuerpo se estremeció y sus ojos se abrieron tanto que estuvieron por salírsele se las órbitas.
La mujer tenía puesta un vestido largo que le llegaba hasta el tobillo y su cabellera rubia estaba atada detrás de su cabeza con un rodete. La pequeña, rubia también, adornaba su cabello con un par de trenzas y un moño azul en cada una.
—¿Dónde está Poly?
El hombre solo atinó a indicar el suelo de la casa.
En ese preciso instante, todo volvió a la normalidad. Sebas se sacudió la cabeza para despejar ese terrible momento de hace más de setenta años atrás. Estaba de espaldas a la ventana y en el centro del ático. Dio media vuelta, caminó unos pasos hasta la ventana y la abrió para que una intensa luz inundara el lugar, vacío de objetos, pero repleto de recuerdos, ahora guardados en algún rincón del altillo. Una ráfaga de aire fresco lo revivió. Llenó de aire sus pulmones con sus ojos cerrados. Pero pronto volvió a abrirlos, ya que imágenes terribles comenzaron a desfilar ante sus ojos, aunque no haya vivido lo que sucedió allí. Sacudió la cabeza. Cerró nuevamente sus ojos aunque luchaba por mantenerlos abiertos. Cuando volvió a abrirlos, tenía frente a sí a la niña de cinco años que lo miraba con una sonrisa. Sacudió una vez más la cabeza y se encontró con el desván vació. Sus ojos parecían salírsele de la órbita. Dio un paso atrás tambaleándose y dio su espalda contra el estante vacío. Abrió la boca para decir algo, pero solo fue un amague. Sus labios comenzaron a temblar.
—Yo... Yo estuve allí... Hace setenta años –cuando dijo estas últimas palabras, su respiración se hizo más agitada y sus ojos, más abiertos.
Se tomó la cabeza con ambas manos y se dejó caer al suelo con lentitud.
—¡Cómo fue que pasó! Este lugar –sacó sus manos de su cabeza y pasó su vista por todo el desván–. ¡He viajado en el tiempo! ¡No, no, no!
Con dificultad se puso de pie. Su respiración era aún más agitada, por lo cual se puso la mano en el pecho.
—¿Gonza? ¡Accioná el interruptor de la escalera, por favor!
Pero su hermano no estaba allí. Volvió a llamarlo, pero no obtuvo respuesta.
Al cabo de unos eternos diez minutos, Gonzalo apareció en el lugar.
—¿Me llamaste, Sebas?
—Hace diez minutos que lo estoy haciendo. Pensé que te habías ido.
—No. Estaba en la cocina.
Accionó el interruptor y la escalera bajó. Muy lentamente, Sebas comenzó a descender, sostenido del pasamano. Cuando se encontró frente a frente con su hermano, él lo vio con la frente sudada, los ojos ceñudos y sintió que su respiración era agitada.
—Estando allí arriba, sucedió algo... increíble y, a la vez, aterrador. A la tía Poly la vi sentada a una pequeña mesa. Había dos muñecas y una vela encendida. Estaba dormida. La ventana estaba abierta y sopló una ráfaga de viento. La cortina se incendió con la vela y atrapó a la tía, que se despertó dando un grito y quería apagarse las llamas. Yo traté de ayudar a la pequeña a salvarse, pero no pude hacer nada. Me saqué el chaleco y la camisa y quise apagarle el fuego, pero ya estaba calcinada. El fuego iba devorando todo. Salí del altillo y una llamarada dio en mi espalda que me hizo caer al suelo. Todo estaba quemándose. Bajé de las escaleras, tomé un sobretodo que había colgado e intenté subir otra vez. Quería sacar a la niña de allí, pero la escalera se vino abajo y pude sostenerme unos segundos del último escalón, pero estaba tan caliente que tuve que soltarme y caí sobre un montón de madera chamuscada. Salí afuera y la casa desapareció consumida por el fuego.
Empezó a llegar gente y más gente. Algo me decían, pero yo no prestaba atención. Después vino alguien más. Creo que era el cartero, con una caja. Como no le contesté, en vez de dejármela se la llevó con él de vuelta al correo. Ahora entiendo por qué quedó allí tanto tiempo. Debió de haberla dejado en algún lugar donde no la viera nadie. Por eso estuvo tanto tiempo escondida... hasta que alguien la encontró y me la envió. Luego aparecieron la abuela y mamá. Algo me preguntó, pero yo atiné a señalar el montón de escombros. Después de eso, todo volvió a la normalidad. Aunque... se me apareció la imagen de Poly sonriéndome. Te digo que me cagué todo. Pero fue solo una imagen, nada más. No puede ser que me haya pasado esto. ¡Es increíble! ¡Viajé en el tiempo! Pero... ¡No puede estar pasándome esto! Si se lo cuento a alguien, va a pensar que estoy loco.
—Si querés que te tranquilice un poco... A mí me pasó algo parecido cuando fui a la casa de la señora Yparraguirre.
Y le contó lo que le sucedió. Los ojos de su hermano estaban bien abiertos y no podía salir de su asombro.
—¿Y por qué nos está sucediendo esto a nosotros? –quiso saber Sebas.
—No lo sé y no me preocupé mucho en investigar. Sé que es algo –buscaba las palabras justas–... fuera de lo común y fuera de toda lógica. Cuando haya pasado todo esto, me sentaré y, allí, me pondré a dilucidar por qué tuvimos que viajar al pasado y ser parte de cosas terribles que ocurrieron en esos momentos. Quizás encuentre alguna respuesta. O quizá no. No lo sé.
Como su hermano se mantuvo callado, en actitud pensativa y mirando el suelo, le preguntó:
—¿Cómo te sentiste, más allá de todo lo que viviste allí arriba?
Después de unos segundos, miro a su hermano. Tenía el ceño fruncido.
—Creo que... haber entrado en el altillo y... sentir y ver los terribles momentos que sucedieron allí... fue una experiencia bastante traumática, pero cuando todo acabó, fue como una liberación. El ahogo y el temblor habían desaparecido. Creo que ya no hay razón para que siga estando cerrado.
—Me parece que no –mirando el interior del altillo–agregó–: Ahora lo que te queda hacer es ponerlo en condiciones y guardar allí las cosas que ya no usen.
—O transformarlo en un lugar para que los chicos jueguen.
—Esa es una buena opción.
Bajaron la escalera sin decir palabra. Al llegar a la parte inferior, fue Gonza quien habló:
—Sofi va a querer que le cuentes por qué decidiste abrir el altillo.
—Seguro que sí. Y como es ella, no tengo más remedio que hacerlo.
Minutos después, Gonzalo se despidió de su hermano y salió de la casa. Sebas cerró la puerta y, cuando avanzó unos pasos y como acto reflejo, miró hacia atrás. La casa seguía estando allí. Esbozó una sonrisa y continuó caminando.
Capítulo 3El gramófono – 1945
Se aproximaba la Navidad y, en la casa de Sebas, el árbol ya estaba armado con bastantes adornos, compuestos por bolas rojas, azules, doradas y plateadas, algunos angelitos, guirnaldas rojas y doradas que envolvían el árbol, como así también las luces y, en la parte superior, la estrella de Belén en dorado.
Los dos hijos del matrimonio, Federica de 8 años y Francisco de 6, colaboraron con su armado. A la noche prendían las luces del árbol.
Se reunirían allí las dos familias.
Al mediodía del 24 de diciembre, en la cocina, se hallaba Sofi preparando vitel toné. La carne ya estaba debidamente colocada en una fuente de metal. Con una cuchara sopera fue cubriéndola con la salsa que la había colocado en un bol blanco.
A la tarde, los chicos estaban en el living sentados en el sillón de dos cuerpos y miraban el árbol.
—Fede... ¿Papá Noel me va atraer todo lo que yo le pedí?
—Si te portás bien, puede ser, porque últimamente no estás haciendo caso y mamá y papá terminan retándote.
Con el ceño fruncido, Francisco respondió:
—¡Pero hoy yo me porté bien! ¿O no hice caso cuando mamá me pidió que me bañara? ¿O cuando me pidió que ordenara mi cuarto?
—Tu cuarto terminé de ordenarlo yo.
—Sí, porque yo me fui a bañar.
Se quedaron en silencio por unos segundos. Cuando Federica abrió la boca para decir algo, sonó el timbre de la puerta.
—¿Quién será? –preguntó Francisco, mirando hacia la puerta, al igual que su hermana, quien se puso de pie.
—Si no vamos a atender, no lo vamos a saber –y caminó hacia la puerta seguido por Fran.
Sofi se asomó por la puerta de la cocina y les pidió:
—¡Pregunten quién es antes de abrir! –y siguió haciendo sus cosas.
—¿Quién es? –preguntó la mayor.
—¡Somos nosotros, Fede! –respondió Gonzalo.
—¡Es el tío! –exclamó Fran muy contento.
Le abrieron la puerta y los cinco entraron y se saludaron. Salió Sofía de la cocina, con un repasador secándose las manos. Sebas estaba en el comedor poniendo la mesa. Cuando los saludos terminaron, los cinco chicos subieron las escaleras, Sofi volvió a sus quehaceres culinarios y Sebas entró de nuevo en el comedor. Como era de esperarse, la mujer de Gonzalo acompañó a Sofi y los hermanos se quedaron en aquel lugar.
—Voy a buscar los regalos al auto –anunció Gonza.
Su hermano le dio las llaves de la puerta. Esos regalos estaban ocultos en el baúl, bajo una manta. De vuelta en la casa, los colocó en el árbol, de tal manera que no fuera visto desde el acceso al living.
Sebas hizo lo mismo con los suyos, los cuales los tenía escondidos en el placard de su habitación, por lo cual subió las escaleras, procurando no llamar la atención de los chicos. Se le ocurrió mirar hacia la puerta de acceso al altillo, pero no le prestó demasiada atención. Ya había superado el mal trance. Cuando los regalos los tuvo en su poder, fue a colocarlos en su lugar, junto a los de su hermano, quien estaba de vuelta en el comedor colocando unos platos de porcelana blancos con hojas verdes.
—Espero que tengamos una Navidad en paz –deseó Gonza–. No quiero pasar por lo que pasamos otra vez.
—Yo espero lo mismo –respondió su hermano, mientras sacaba de la vitrina los vasos y los colocaba en su lugar–. Pero... como vienen las cosas últimamente, estamos expuestos a que nos sucedan cosas inesperadas.
—En eso tenés razón. Y creo que la Navidad es una época propicia para que ocurran.
Mientras, en la cocina.
—¡Qué buena pinta tiene el vitel thoné! –exclamó Carolina, la esposa de Gonza.
—Sí, ¿no? –respondió Sofi, mientras miraba por la puerta del horno algo que había colocado adentro.
La cocina, durante el día, tenía una claridad magnífica, debido a la ventana ubicada frente a la puerta y a las paredes y a los azulejos blancos. Durante la noche, como en ese momento, por la lámpara que irradiaba una potente luz blanca. Estos azulejos tenían algunos motivos relacionados con la cocina y estaban coloreados en azul. La mesada tenía forma de “L”. Debajo de la ventana se hallaba la bacha doble; hacia la derecha, el anafe con cuatro hornallas y, junto a este, el horno. Hacia la pared de la izquierda, se encontraba la parte más pequeña de esa “L”. Junto a ella, la heladera con freezer de doble puerta. En el centro de la cocina, estaba lo que se conoce como isla, con cuatro banquetas de madera pintadas de blanco. Sobre esa isla, Sofi había colocado la fuente del vitel thoné. Además, allí había una frutera con naranjas, manzanas, duraznos y ciruelas.
—Todavía sigo pensando en lo que les pasó a Sebas y a Gonza.
—Yo todos lo días pienso en eso. Hasta tuve una pesadilla –volvió a fijarse a través del vidrio del horno. Para sí, se dijo–: ¡Ya casi está! –volviéndose a la mujer, prosiguió–: Fue horrible. No quisiera tener que pasar por eso de nuevo.
—No, yo tampoco –respondió y, aguzando su sentido del olfato, preguntó–: ¿Se puede saber qué estás cocinando?
—Un pollo relleno. No sé cómo me va a salir, porque es la primera vez que lo hago. Pero me tengo fe.
—Por el olorcito que hay, parece que vamos a saborearlo.
A las 22:00 estaban sentados a la mesa, con el vitel thoné en el centro de la mesa, huevos rellenos, colocados en una fuente de metal, el pollo relleno en otra fuente algo más grande, con una guarnición de papas a la crema.
Sebas estaba en la cabecera, a su izquierda, su esposa y junto a ella, sus dos hijos. Del otro lado de la mesa se sentaban Gonzalo, su esposa y los tres chicos. Frente a Sebas se había sentado Julieta.
—Caro, ¿me alcanzás la panera, por favor? –pidió Sofi.
Momentos después, al acercarse la hora del brindis, en la mesa ya se habían despejado los platos, los cubiertos, los vasos y las copas de vino, junto con la comida que había sobrado. Ahora, sobre ella, se destacaban los paquetes de peladilla,
maní con chocolate, garrapiñadas, platitos con turrones y con mantecol y un pan dulce completo, con piñones y cerezas. También habían colocado las botellas de sidra y de champán y una botella de gaseosa.
Al llegar las 12 de la noche y con el acompañamiento de los cohetes, petardos, cañitas voladoras y toda clase de fuegos artificiales, comenzaron a brindar.
—¡Feliz Navidad! –saludaron al unísono y levantaron las copas y los vasos, se saludaron y abrazaron.
Habían pasado unos cinco minutos, comiendo el mantecol, las garrapiñadas y el pan dulce, cuando sonó el timbre de la puerta. Todos miraron hacia esa dirección. Enseguida escucharon el saludo característico de Papá Noel.
—¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad!
Sebas se levantó con el ceño fruncido y caminó hacia la entrada. Fijó su ojo derecho en la mirilla de la puerta, pero no vio a nadie. Puso el candado en la puerta y la abrió. No había nadie, pero cuando bajó la vista, su extrañeza fue mayúscula. Sacó el candado, observó hacia la calle y levantó el paquete cuadrado, que era bastante pesado. Estaba adornado con una cinta azul. Entró en su casa y cerró la puerta con su pierna. Lo llevó hasta el living y lo apoyó en el suelo junto al árbol. Regresó con su familia. Su rostro se veía algo desencajado.
—Nos dejaron una caja pesada, adornada con una cinta azul.
—¡Y vamos a ver qué es! –exclamó Gonza, levantándose de su silla.
Los demás hicieron lo mismo. Entraron en el living y todos los ojos se posaron en esa caja cuadrada. Se detuvieron a escasos metros de ella. Estuvieron unos pocos segundos sin decir nada. Solo sus extrañados ojos parecía que realizaban una radiografía del objeto, de arriba, de abajo, de los costados.
Mientras seguían mirando esa caja, como si fuera un objeto de culto, Gonza miró hacia la ventana.
—Acá hay algo raro –anunció.
Recuperándose de ese momento, los demás observaron también hacia la ventana.
—¿Algo raro como qué? –quiso saber su esposa.
—Que... Papa Noel o quien fuera... solo dijo ¡Jo, jo, jo, Feliz Navidad!” acá en tu casa, Sebas. Después no lo escuché más.
—Entonces, para develar el misterio, tendemos que abrir la caja –expresó Sebas.
—Les cedemos el derecho a ustedes –dijo su esposa.
Con alguna reticencia, Sebas se acercó al paquete. Se detuvo a escasos centímetros y se agachó a abrirlo, pero sus manos quedaron suspendidas en el aire. Miró a su familia, quien con la mirada lo alentaba a proseguir con la tarea. Comenzó a respirar con dificultad y sus manos se pusieron temblorosas. Finalmente, a pesar del esfuerzo aplicado, logró desatar el moño. Ahora venía la parte más significativa: abrir la caja para ver su contenido. El corazón de Sebas trabajaba el doble o el triple de lo normal. Su familia, menos Gonza, se corrió uno pasos hacia atrás.
La caja estaba cerrada con cinta de embalaje.
—¿Qué habrá adentro? –preguntó Julieta, por lo bajo.
—Ni idea –respondió su madre en igual tono, sin quitar los ojos de esa caja misteriosa que ocultaba algo aún más misterioso.
No se escuchaba ni un sonido dentro de la casa. Afuera, era distinto. Todavía sonaban muchas cañitas voladoras, petardos y demás.
La situación dentro de la casa era de expectación, de intriga. Les había llegado una caja pesada que contenía algo extraño y estaban reunidos en el estar aguardando el momento en que se develara el misterio. Nadie osaba moverse. El único que sí lo hacía era Sebas, cuyo cuerpo estaba sometido a un incómodo temblor. Y a medida que su mano se acercaba a la caja, ese temblor era aún mayor.
De su frente comenzaron a caer hilos de sudor, los que se secaba con la mano.
Su esposa advirtió eso.
—¿No querés que la abra Gonza? Te está pasando lo mismo que con el tema del altillo.
Sebas respiraba con dificultad. Su cara parecía como que le hubieran arrojado un balde con agua. Su camisa estaba empapada. Sin decir palabra, se incorporó y se fue al baño. Gonza, que estaba parado detrás de su hermano, se puso de rodillas y, sin ningún tipo de dificultad, retiró la cinta de embalaje. Respiró hondo y abrió la caja. Mayúscula sorpresa advirtieron todos, menos los niños, cuando vieron que dentro de ella había un gramófono con un disco de pasta listo para ser escuchado.
—¿Qué es eso, mamá? –preguntó Federica, con el ceño fruncido y llena de extrañeza, cuando se recuperaron de la situación.
—Es... es un gramófono. Servía para escuchar música –repuso su madre mirando el objeto en cuestión y prosiguió–: Es muy extraño todo esto. ¿Por qué recibimos un gramófono nosotros?
—Eso es lo que me gustaría saber a mí también –dijo su esposo, tras regresar.
—¿Me ayudás a sacarlo? –le pidió Gonza a su esposa. Enseguida se puso de pie.
Ayudándose con los pies para retirar el embalaje, lograron sacar el aparato y lo apoyaron en el piso.
Se quedaron todos viéndolo, como si fuera un objeto de culto, hasta que Gonza expresó:
—Sería bueno enterarnos qué contiene el disco. Porque yo alemán no sé y está escrito en ese idioma.
—Quizá contenga los acordes de un vals –supuso su esposa– y todos podamos bailar.
Efectivamente era un vals lo que contenía ese disco, uno de los famosos valses de Johannes Strauss: Der Blaue Danube El Danubio Azul.
Ni bien comenzó, una luz brillante invadió la sala de estar y fueron transportados hacia el año 1945, a los salones de una casa señorial donde estaba por comenzar una de los más celebrados bailes de fin de año. Estaban invitados los hombres y las mujeres más distinguidos de la ciudad. Los hombres iban vestidos con sus más lujos fracs, el pelo engominado y los zapatos brillantes y, las mujeres, con son amplios vestidos que les llegaban hasta el suelo y con sus peinados dignos de una reina.
Los que habían llegado solos, buscaban a su eventual pareja. Los jóvenes se acercaban tímidamente a la dama elegida esperando que les aceptara ser la pareja de baile, con su cara enrojecida del rubor. Al extenderle la mano, la joven lo miraba desde la cabeza hasta los pies. Si aceptaba la invitación, colocaba su mano sobre la de él y se ponía de pie. Acto seguido, se aproximaban al centro del salón. El joven, sin que ella se diera cuenta, esbozaba una leve sonrisa de triunfo y el rubor iba desvaneciéndose rápidamente a medida que la noche avanzaba.
La casa tenía una escalera de mármol que se abría a ambos lados en la planta alta. En la pared, frente a la escalera, había un gran cuadro del matrimonio dueño de casa y de sus dos hijos, de pie junto a la escalera. El hombre, con un gran parecido a Sebas, salvo por los bigotes. Los dos chicos, una nena y un nene, eran el calco de los dos hijos de Sebas.
La dueña de la casa, una señora cuarentona, se hallaba discutiendo con su marido en la planta alta de la casa y los gritos se escuchaban en el salón, pero la gente continuaba bailando, aunque, de vez en cuando, echaba alguna mirada furtiva hacia arriba.
—¡Vos y tus ganas de hacer el baile a toda costa! –le recriminaba su marido.
—Esta es nuestra última oportunidad de invitar a toda esta gente antes de que tiren abajo la casa y nos mudemos a otro lugar. Yo quiero irme con la frente bien alta. No quiero que nadie sepa que estamos en bancarrota y que esta casa se viene abajo por no poder mantenerla.
—¡Siempre fuiste muy caprichosa y ese capricho tuyo te va a llevar a la tumba!
En ese momento, la discusión del matrimonio se paró en seco. Se escucharon gritos de alarma que venían del salón de baile.
—¿Dónde está el matrimonio Granados? –preguntó un hombre visiblemente molesto–. Debieran estar aquí en vez de estar discutiendo. ¡Esta casa se cae a pedazos!
—Te lo dije, pero nunca me escuchás –le dijo su esposo–. Siempre terminás haciendo lo que querés. Ahora andá. Bajá y enfrentáte con la gente.
La mujer no dijo nada. Simplemente abandonó el dormitorio. Pero cuando se aprestaba a salir, escucharon un aterrador grito.
El hombre y la mujer se miraron con los ojos bien abiertos.
—La casa se está cayendo, querida.
—¡Está muerta! –escucharon que alguien decía abajo.
La mujer se puso la mano en la boca para ahogar un grito. Comenzó a respirar con dificultad. Se puso una mano en el pecho.
Varias personas empezaron a subir la escalera de mármol con los ánimos caldeados, mientras abajo, otro grupo llamaba a la ambulancia.
La mujer quiso cerrar la puerta con llave, pero el grupo lo evitó y entró en el dormitorio. La señora fue empujada hacia atrás y, de no ser que su marido la sostuvo a tiempo, se habría caído al suelo.
—¡Ustedes son los culpables de que haya ocurrida esta tragedia! –les gritó un hombre de unos cincuenta años, de barba y bigote entrecano–. Se cayó una parte del techo sobre la cabeza de una mujer y la mató. El marido está desconsolado llorando abajo.
Como veían que no podían decir nada, el invitado les ordenó que fueran abajo y hablaran con la gente y, sobre todo, con el viudo.
Como respuesta, solo asintieron con la cabeza. La señora iba del brazo de su marido por temor a caerse. Su estado no era bueno. El marido estaba más entero.
El Danubio azul seguía sonando ajeno a la tragedia que se abatió en la casona.
Continuaban cayendo pedazos de cielorraso sobre el salón, pero eran pedazos pequeños y la gente se alejó del centro porque era allí donde caían. La mujer muerta estaba ubicada en el sector más alejado del salón y los invitados la tapaban para evitar que su esposo, sentado en el primer peldaño de la escalera, la viera y se pusiera peor de lo que estaba.





























