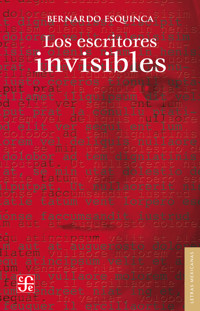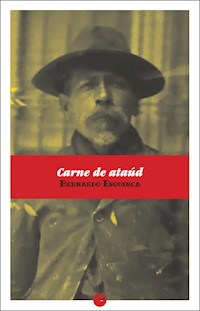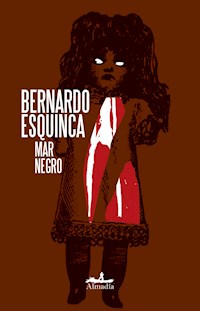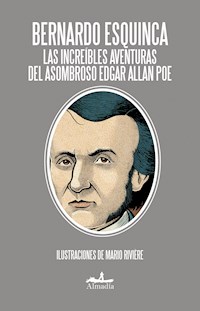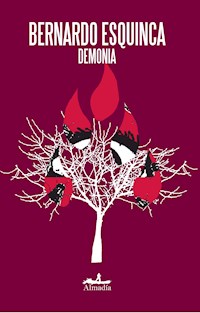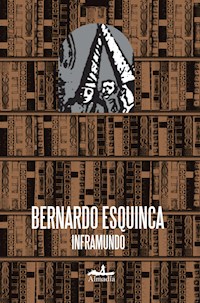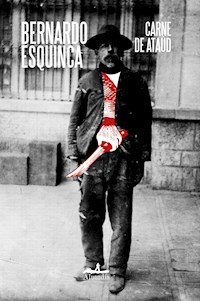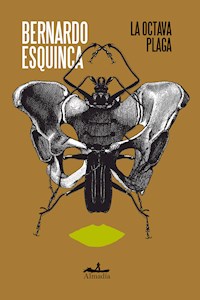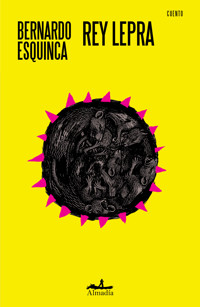
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Almadía Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Rey Lepra representa la consagración definitiva de Bernardo Esquinca como una de las voces más importantes del terror contemporáneo en lengua española. Esta colección de doce relatos trasciende las fronteras del género fantástico para convertirse en un diagnóstico de los males que aquejan a la sociedad global del siglo XXI. El autor mexicano construye un atlas del horror que va desde las sabanas del Parque Nacional Kruger en Sudáfrica hasta los barrios de Guadalajara, desde los restaurantes exclusivos de Nueva York hasta las colonias marginales de la Ciudad de México. En este volumen de relatos se dan cita los extremos del consumismo gastronómico, la fascinación mórbida de las clases privilegiada por la violencia, los miedos primordiales de la infancia y cómo se transforman en traumas duraderos, los límites de la vanidad como enfermedad, asesinatos, sectas y trastornos individuales que terminan por convertirse en metástasis sociales. La prosa de Esquinca ha alcanzado aquí una madurez excepcional. Su capacidad para crear atmósferas inquietantes a través del detalle preciso y la acumulación gradual de tensión lo sitúa entre los grandes maestros del género. Se trata de la literatura de horror como recurso para iluminar las zonas más oscuras de la experiencia humana contemporánea.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BERNARDO ESQUINCA
REY LEPRA
Derechos reservados
© 2025 Bernardo Esquinca
© 2025 Almadía Ediciones S.A.P.I. de C.V.
Avenida Patriotismo 165,
Colonia Escandón II Sección,
Alcaldía Miguel Hidalgo,
Ciudad de México,
C.P. 11800
rfc: aed140909bpa
https://editorialalmadia.com/
www.facebook.com/editorialalmadia
@Almadia_Edit
Edición digital: septiembre de 2025
isbn: 978-607-2631-34-2
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento.
Hecho en México.
Camina sonámbulo junto a nosotros /
Estamos en todas partes.
LaLuz
Elhambredenuestrosdioses
La hora de la fogata era el momento preferido para contar historias en el campamento del Parque Nacional Kruger. El ritual más antiguo de la humanidad tenía un escenario inmejorable en esa reserva de veinte mil kilómetros de sabana, ubicada en Sudáfrica, entre las provincias de Mpumalanga y Limpopo. Milton había llegado allí procedente de la Ciudad de México con el encargo de realizar una crónica sobre el safari para ver a los llamados “cinco grandes”: elefantes, leopardos, búfalos, leones y rinocerontes. Su editor en jefe quería una nota atractiva para la página de ocio del periódico; sin embargo, lo que le interesaba a Milton era escribir un reportaje sobre el lado oscuro del Kruger: la caza furtiva, en especial el asesinato de elefantes y rinocerontes, codiciados por sus colmillos y sus cuernos. Tenía en mente incluir dicho texto en un libro que preparaba sobre el absurdo mundo del turismo de animales, algo que le había tocado atestiguar a lo largo de su carrera como periodista de viajes.
Samuel, el guía sudafricano, les había contado ya algunas historias truculentas en los dos días anteriores, relacionadas con el parque, y ahora que se había sentado junto a la fogata para asar unas salchichas, con su ropa de camuflaje y el clásico sombrero redondo de safari, Milton sospechaba que se había guardado la mejor para esa última noche, antes de que el campamento concluyera. Entre las anécdotas, había una que llamó su atención, pues le serviría para su libro: la de un cazador furtivo que fue arrollado por un elefante; algo que el guía calificó como un acto de justicia poética. La cabeza del sujeto quedó aplastada como una fruta podrida –palabras textuales de Samuel–. Al lado del cuerpo se encontró un teléfono celular, que las autoridades utilizaron para dar con sus cómplices. Los funcionarios del parque se encargaron de que la noticia recibiera una importante cobertura en los diarios locales, y aprovecharon para lanzar una advertencia: en el Kruger los cazadores ilegales podían perder la libertad; también la vida.
–¿Qué estás esperando, Sammy? –dijo Lula, una norteamericana que estaba de luna de miel junto con Andrew, su esposo–. Quiero que cuentes la historia antes de que me emborrache…
Milton había aborrecido a la pareja de gringos desde el momento en que los conoció. Eran altaneros, vulgares; creían que lo merecían todo por venir del primer mundo. Representaban la clase de turistas que Milton buscaba criticar en su libro: tras haber observado una buena cantidad de especies durante el primer día del safari, y de mencionar de manera constante lo mucho que amaban a los animales, regresaron al restaurante del campamento para devorar albóndigas, carne seca y filete de avestruz. Le recordaban a la misma clase de personas que había visto en Tepic o en Los Cabos, que tras regresar de un tour para admirar ballenas, se daban un atracón en las marisquerías.
–Pero esta vez debes sorprendernos –exigió Andrew–. O presentaré mi queja en la gerencia.
Samuel permaneció impasible. Estaba acostumbrado a tratar con todo tipo de gente: el parque Kruger recibía un millón de visitantes cada año. El guía masticó lentamente su salchicha, lamió la grasa que le escurría por los dedos, y luego dijo, con tono complaciente:
–Está bien: les hablaré del guardabosques mutilado.
Milton sintió una punzada en el estómago. La noche anterior había soñado con un hombre al que le faltaba una pierna.
Había algo más en la pareja de gringos que irritaba a Milton, y que tenía que ver con esa mezcla de euforia e inocencia que emanaban los recién casados. Con dos divorcios a cuestas y en vísperas de cumplir los cuarenta, el periodista había aprendido que esa felicidad era pasajera, que más temprano que tarde la rutina y los pleitos se encargaban de convertir a dos personas enamoradas en enemigos. Sin embargo, Lula y Andrew estaban en el comienzo de la vida matrimonial, y por lo tanto en su apogeo: ese momento donde el futuro no importa porque el presente carece de bordes. Lula y Andrew se hacían arrumacos, hablándose con una ternura empalagosa, pero también se besaban de manera apasionada, mordiendo sus labios y succionando sus lenguas, con esa mezcla de cursilería y erotismo que resulta insoportable para quienes están condenados al papel de espectadores. En el fondo, Milton sabía que los envidiaba, y eso era lo que terminaba de fastidiarlo: el haber viajado miles de kilómetros para descubrir que sus fracasos amorosos seguían pesándole.
Durante el primer día de excursión, la camioneta Toyota en la que el periodista viajaba con otros turistas se detuvo en un tramo del sendero para observar a unos leones que descansaban a la sombra de un árbol. Samuel les había advertido que cada que hicieran un alto para observar animales debían permanecer en silencio –especialmente si se trataba de felinos–, para no asustarlos y poder mirarlos por más tiempo, pero también por la seguridad de todos. Desobedeciendo al guía, Lula había lanzado un “¡Acá, gatitos!” mientras levantaba un brazo para llamar su atención y obtener una mejor fotografía, lo que provocó que el macho se alzara sobre sus cuatro patas con una velocidad escalofriante. Samuel se vio obligado a pisar el acelerador para evitar un ataque.
Tras el incidente, Lula y Andrew se habían puesto a reír, y a hacer bromas, motivando al guía a contar la primera de sus historias: la de un turista que había rentado un carro –en el Kruger se podían contratar guías o ir por cuenta propia–, y que en algún punto de su recorrido sacó de manera imprudente el brazo para tomar la fotografía de un leopardo; en segundos, el felino se precipitó sobre él, arrancándole la extremidad de una mordida. Antes de llegar al puesto de socorro, el turista había muerto desangrado: las autoridades del parque encontraron el auto detenido en medio del camino, rodeado de buitres y hienas.
Esa misma noche, cuando terminó la cena y los huéspedes se retiraron a sus habitaciones, ubicadas dentro del campamento, Milton descubrió que sus vecinos eran los recién casados. Por la madrugada, los escuchó gemir durante largos minutos, mientras la cabecera de la cama golpeaba de manera exasperante contra la pared. Andrew soltaba bufidos de animal salvaje, pero Lula hablaba: “Qué rico me coges. Me voy a venir, no pares”, a lo que siguió el sonido de unas nalgadas. Milton pensó en masturbarse, pero se sintió patético. Decidió salir a dar un paseo por los alrededores del campamento, a pesar de que estaba prohibido hacerlo por la noche. Vio algunos babuinos que merodeaban por la terraza del restaurante, y luego distinguió, a lo lejos, la luz de una fogata.
Mientras se aproximaba, comprendió que asistía a algo a lo que no estaba invitado, así que se escondió detrás de un árbol. En torno al fuego había cinco figuras, cuyas cabezas estaban cubiertas por cestos tejidos con la raíz de alguna planta; en el cuerpo llevaban una pechera y una falda, confeccionadas con algo similar a la paja. Lo más inquietante era que los cestos tenían agujeros a la altura de los ojos; la luz de las llamas sacaba destellos a las pupilas, lo que confirmaba que detrás de esos espantapájaros había seres humanos. Una sexta figura, ataviada de igual manera, pero más alta que las otras, se les unió, sosteniendo un cuchillo. Milton pensó que se trataba de un chamán, y que el resto eran niños. De manera inesperada, el chamán se inclinó ante uno de ellos; le abrió la falda, sujetó el pene con una mano, y con la otra procedió a cortarle el prepucio, mientras un chorro de sangre se proyectaba hacia su máscara. Milton no pudo seguir mirando; sintió una arcada y un mareo. Se dio la media vuelta y corrió hacia el hotel, espantando a su paso a los babuinos, que se dispersaron rompiendo el silencio de la noche con sus chillidos.
Minutos después, Milton soñó con el hombre mutilado. Pensó que no podría dormir, después de lo que había atestiguado; sin embargo, el cansancio ocasionado por el largo viaje desde México lo sumió en un sueño inquieto. El hombre mutilado estaba en un cruce de caminos del parque Kruger, rodeado de penumbra. Era de piel oscura, labios gruesos y nariz ancha. Vestía el uniforme verde de los guardabosques de la reserva; incluida una gorra con el logotipo del parque. Todo en él parecía normal, salvo por un detalle: le faltaba la pierna izquierda, que había sido cercenada por encima de la rodilla. Extrañamente, el hombre mutilado se mantenía en pie, sin apoyarse en nada. Sonreía, mostrando una dentadura muy blanca, pero su mirada estaba perdida: parecía no darse cuenta de la presencia del periodista. Milton se aproximó, con la intención de escrutar su rostro. Los labios del hombre mutilado temblaban, su quijada estaba tensa. Milton comprendió que no sonreía, sino que intentaba hablar, haciendo un gran esfuerzo: tenía las venas de las sienes inflamadas y unas lágrimas escurrían por su rostro. El hombre mutilado permanecía en un trance. Al final, pudo decir una sola palabra. Milton la escuchó con claridad antes de despertarse: zimwi.
–Les contaré la historia del hombre mutilado –repitió Samuel, y dio otra mordida a su salchicha.
Lula se levantó, le arrebató la comida, y regresó a su lugar junto a la fogata. Había bebido demasiada cerveza y estaba ebria, al igual que Andrew. El desplante que acababa de cometer era acorde con su personalidad: le exigía al guía, de manera infantil, que empezara su relato. Samuel miró con condescendencia a la turista y asintió. No era sometimiento, sino paciencia. Milton reflexionó: aquellos que están acostumbrados a convivir con animales, aprenden a tolerar a los humanos.
–En este parque suelen desaparecer personas –inició por fin Samuel–. La más conocida fue Pat Mashego, un guardabosques que se perdió hace diez años, mientras rastreaba a un grupo de turistas que se habían salido de la ruta. Los turistas regresaron, pero Pat no. Durante meses las autoridades lo buscaron, sin resultados. Su familia llegó a quejarse de que no se estaba haciendo lo suficiente para encontrarlo. Pat tenía tres hijos, y cinco nietos, y era el sostén económico de todos ellos. Ante la presión, el portavoz del parque anunció que se le había hecho una oferta a la esposa de Pat para que trabajara en el parque, pero ella se negó. El caso nunca se resolvió, y el guardabosques se convirtió en una presencia ubicua en la reserva, no solo por el escándalo que rodeó el caso, sino porque, literalmente, hay personas que afirman que se lo han encontrado en distinto sitios…
–¿Han visto su fantasma? –preguntó Andrew, con un brillo de excitación en los ojos.
–No exactamen… –Samuel no pudo continuar, porque Lula lo interrumpió:
–Obvio que a su fantasma, tonto –dijo, dirigiéndose a su marido, mientras le arrebataba la cerveza. Luego le preguntó al guía–: ¿Cómo es? ¿Anda por aquí?
–Quienes lo han visto dicen que le falta una pierna –respondió Samuel–. Pero no es un fantasma.
–¿Entonces qué es? –preguntó Andrew, que había recuperado su cerveza y le daba tragos ansiosos.
Samuel se levantó y les lanzó una mirada carente de bondad a Lula y a Andrew. Milton pensó que el guía no estaba molesto: le daba pereza seguir conversando con gente ordinaria.
–No lo entenderían –respondió Samuel.
Y luego se alejó de la fogata, con rumbo a su cabaña.
Milton encontró al guía en la terraza, bebiendo amarula, un licor de crema demasiado azucarado para su gusto. Sin embargo, tuvo que aceptar un vaso por cortesía cuando Samuel se lo extendió. El periodista estaba interesado en la historia de Pat Mashego porque había soñado con él, pero también porque intuía que aquella anécdota era necesaria para su libro: el lado oscuro del turismo en Sudáfrica no podría explicarse sin ahondar en las supersticiones locales.
El matrimonio gringo no había hecho las preguntas correctas, pero él era periodista. Tras darle un trago a su vaso con amarula, Milton dijo:
–¿Quiénes han visto al guardabosques desaparecido?
–Distintos trabajadores del parque –respondió Samuel–: recamareras, meseros, gente de limpieza, incluso otros guardabosques.
Milton los había observado: la mayoría eran nativos. Y debían de ser bantúes, el término que agrupaba a cuatrocientas etnias. Leer sobre el sitio al que viajaba era parte de su trabajo.
–La historia de Pat podría tener una explicación lógica –dijo Milton–: fue devorado por un predador o víctima de cazadores furtivos. Pero es evidente que hay otra, relacionada al folklore…
Samuel se sirvió otro vaso con amarula y lo vació de un trago.
–La tradición dice que los muertos siguen en el mundo de los vivos. Y que no desaparecen mientras exista alguien que los recuerde. La memoria de Pat sigue muy presente aquí en el Kruger.
–¿Por qué dijiste que no es un fantasma?
–Porque no es la palabra correcta. En el idioma zulu es un umkovu.
–¿Qué quiere decir?
Samuel miró su vaso vacío, mientras meditaba si debía servirse más licor. Finalmente lo dejó sobre la mesa, antes de responder:
–Zombie.
Los ruidos de los babuinos inundaron la terraza. A veces parecían ladridos, otras, chillidos; Milton pensó que sería difícil describirlos cuando regresara a México y llegara el momento de redactar su nota. Para un hombre de la ciudad, la inmersión en la vida salvaje representaba el contacto con la otredad; quizá por eso había visto a muchos turistas sentir hambre después de contemplar animales: era su manera de asimilar aquello que no podían entender. Se acordó del segundo día de excursión, cuando el vehículo se detuvo junto a un riachuelo en el que unas hienas despedazaban el cadáver de un búfalo. En medio del festín, una leona se había aproximado, ahuyentando a sus rivales y quedándose con el premio. Lula y Andrew grababan entusiasmados la escena con sus celulares mientras Milton, perplejo, no dejaba de ver en aquel episodio una metáfora de las relaciones humanas.
Bebió más amarula, que lo tenía sumido en una embriaguez meditativa, y le confesó a Samuel:
–La otra noche soñé con Pat. Lo vi parado en una sola pierna. Parecía reír y sufrir al mismo tiempo.
Samuel asintió. Si estaba sorprendido, no lo demostró.
–¿Te habló? –preguntó.
–Sí. Le costó trabajo porque parecía paralizado.
–Eso describe a un umkovu. ¿Qué te dijo?
–Una sola palabra: zimwi. ¿Sabes lo que significa?
Samuel se quedó pensativo, mientras escogía con cuidado sus palabras.
–Hace referencia a un monstruo de la mitología bantú –dijo al fin–. Literalmente, quiere decir ogro.
–Supongo que no es amigable…
Samuel negó con la cabeza.
–Es un devorador de humanos. Si yo perteneciera a la cultura bantú, te diría que la invocación de un zimwi hecha por un umkovu, significa algo muy concreto…
–¿Qué?
–Hay una historia que nunca cuento en las fogatas –respondió Samuel, como si cambiara de tema–, porque ahuyentaría a los turistas. Hace unos años, una camioneta se perdió durante una excursión a la reserva. Nunca se encontró ni al vehículo ni a sus tripulantes. No dejaron rastro y hasta la fecha no hay explicación de lo sucedido. Lo único que sé es que, una noche antes, uno de los turistas soñó con un umkovu…
Milton sintió una sed apremiante, como si tuviera resaca.
–¿Qué significa entonces mi sueño? –preguntó.
–Un presagio.
El periodista recordó la escena que había visto en la fogata con los niños enmascarados y el chamán, y se la relató a Samuel.
–Es un ritual de circuncisión bantú –respondió el guía–. Pero no lo hacen en el campamento: perderían su trabajo. Quizá lo soñaste.
–Y si lo soñé, ¿qué significa? ¿También un presagio?
En ese momento, un grito sacudió la quietud del campamento.
Milton y Samuel corrieron hacia la zona de la fogata. Quien había gritado era uno de los guardabosques: acababan de despojarlo de su vehículo. El hombre estaba muy alterado, pero una vez que logró calmarse, les relató que dos turistas ebrios lo habían hecho bajar del jeep con engaños, y que luego se lo robaron. Antes de alejarse, los forasteros le habían gritado que iban en busca de “un fantasma”.
Samuel le dio instrucciones al guardabosques para que avisara sobre el incidente a las autoridades, y luego subió a otro jeep. Milton no le preguntó si podía acompañarlo; brincó al asiento del copiloto, mientras el guía arrancaba en busca de los fugitivos.
–Debería tener cuidado con las cosas que cuento en las fogatas –dijo Samuel, preocupado–. Luego la gente se las toma demasiado en serio…
–No es tu culpa –Milton quiso tranquilizarlo–. El alcohol siempre arruina a los imprudentes.
El guía no dijo nada más. Condujo el jeep por el sendero de la reserva con una lentitud desesperante: las reglas no permitían rebasar los cuarenta kilómetros por hora, pues los animales cruzaban libremente. Los faros iluminaban el camino de terracería, pero el resto del paisaje era inescrutable.
–Si esos idiotas atropellan a algún animal –dijo Samuel, al cabo de unos minutos–, no me lo perdonaré.
El guía estaba más preocupado por la fauna que por los turistas. Milton no lo juzgó.
Media hora después, encontraron el jeep volteado a un lado del camino. Samuel y Milton bajaron del vehículo, pero no vieron a nadie. El guía sacó una linterna de la guantera, y se puso a revisar el pastizal y las ramas de los arbustos cercanos. Tras unos minutos, localizó un rastro que se internaba en la sabana, y le hizo una seña al periodista para que lo siguiera.
Puedo morir aquí, pensó Milton. Puedo pisar la cola de una serpiente o cruzarme en el camino de un predador. Podría convertirme en una más de las leyendas que se cuentan en la fogata del parque Kruger: la del periodista que murió intentando rescatar a unos turistas borrachos. Siempre que alguien busca a otra persona, se pierde. Es la historia de los exploradores, de los obsesos, de los románticos. Y, sin embargo, no tengo miedo, porque todo lo que he hecho en mi vida me condujo aquí, a este momento, por alguna razón. Samuel se detuvo de manera abrupta, sacando a Milton de sus reflexiones. A unos metros había un árbol, y una serie de figuras que lo rodeaban. El guía apagó la linterna, para no delatarse. A la luz de la luna, el periodista pudo distinguir algo que lo perturbó: las mismas figuras con máscaras y vestimenta de paja que había visto la otra noche en la fogata. Los niños estaban acompañados por el chamán y su inseparable cuchillo. Pero Milton vio otra cosa, que lo inquietó aún más: Lula y Andrew estaban amarrados al árbol.
El guía permaneció impasible.
–¿No vamos a hacer nada? –preguntó Milton.
–Es más complejo de lo que parece.
El chamán pronunció unas palabras en bantú. Samuel tradujo: el hambre de nuestros dioses, que no están muertos…
Después, en una coreografía que parecía ensayada, los niños y el chamán comenzaron a retroceder, hasta perderse en la negrura de la sabana. Milton aprovechó para dar un paso al frente, pero Samuel lo sujetó de un brazo. Luego le señaló con la cabeza hacia un punto a la derecha.
Una figura antropomorfa, de gran tamaño, avanzaba hacia el árbol. Lo hacía en dos patas, de manera amenazante, igual que los cuadrúpedos cuando se yerguen. Parecía un oso; tenía garras y pelo en todo el cuerpo, pero Milton sabía que en la reserva no había osos.
–Zimwi –dijo Samuel–. Corre y no mires atrás.
Milton obedeció. Corrió lo más fuerte que pudo, sintiendo una mezcla de vergüenza y frustración: era consciente de que jamás podría escribir sobre todo aquello, sobre las leyes de un mundo que no era para turistas pero que los necesitaba, sobre su cobarde huida, sobre los gritos de Lula y Andrew mientras eran sacrificados para mantener el equilibro en el reino atroz del parque Kruger.
Luisaylatormenta
No vas a creer lo que sucedió.
Fui invitado a escribir un texto para una antología de cuentos, basados en un hotel de playa. El lugar, llamado Lo Sereno, se localizaba en el pueblo de Troncoso, a treinta kilómetros de Zihuatanejo. Por las imágenes que me mandó Sebastián, el coordinador del proyecto, se veía que era un lugar paradisíaco, apartado de la civilización, rodeado de montañas. Lo único que tenía que hacer era pasar cuatro días y tres noches en dicho hotel, y escribir lo que se me diera la gana, utilizando el entorno como inspiración. Los gastos de transporte y comidas corrían por cuenta del dueño, así que el plan resultaba atractivo.
Sin embargo, había algo que me inquietaba.
Acababa de divorciarme de mi segunda esposa. Aunque la experiencia de mi separación anterior me había dado perspectiva, y me sentía más fuerte para afrontar el trance, me encontraba solo. La invitación a Lo Sereno era para dos personas, el correo de Sebastián lo había dejado claro: “Todo incluido para usted y su acompañante”. No tenía novia, tampoco una aventura. Sería una oportunidad desperdiciada, pero lo que más me desconcertaba era otra cosa. Sebastián me había compartido la lista del resto de mis colegas invitados al proyecto: los conocía, todos estaban casados o emparejados; yo sería el único que acudiría al hotel sin compañía. A pesar de que ninguno de los involucrados coincidiríamos en Lo Sereno –se nos habían adjudicado fechas distintas–, me aquejaba un orgullo adolescente: veía mi soltería como una derrota. Para colmo, me tocó la última fecha del calendario de visitas; conforme mis colegas fueron asistiendo, me llegaban noticias de sus experiencias: éramos amigos, nos teníamos en un chat de WhatsApp, y nos encantaba presumir nuestros viajes de escritores. “La pasé in-cre-í-ble con Lucía”, mensajeó Ángel, aumentando mi desasosiego. “Excelente para ir en pareja”, escribió Pablo una semana después, provocándome insomnio. La estocada final la puso Manuel: “Te tratan de lujo, y hasta la pasión revive”.
Estuve a punto de cancelar el viaje, pero se me ocurrió una solución de último momento: invitar a Luisa. Trabajaba en la editorial que publicaba mis libros, y me había declarado su amor cuando aún estaba casado. Aunque no me sentía atraído por ella, sabía que era una apuesta segura. Unas cuantas selfies con Luisa, rodeado de palmeras y cocteles, funcionarían para mensajear a mis colegas y no sentirme tan miserable.
Lo consulté con Ricardo, mi psiquiatra, a quien le confiaba las decisiones importantes desde mi divorcio.
–Me parece que quieres tapar el sol con un dedo –me dijo, utilizando una metáfora que se acomodaba al tema de la playa.
–Al contrario –respondí y, siguiéndole el juego, añadí–: esta vez me quiero quemar. Me hace falta una ampolla. El dolor nos recuerda que estamos vivos.
–Es arriesgado, por tu estado de ánimo –Ricardo miró su reloj, y con esa frase dio por concluida la sesión.
No conozco a nadie que le haga caso a su psiquiatra. Yo no iba a ser la excepción.
Le llamé a Luisa para invitarla; se mostró tan sorprendida como emocionada, y luego de decirle una mentira a su jefe –mi editor– consiguió unos días libres. En cuanto me confirmó, le mandé el correo triunfal a Sebastián, avisándole que iba acompañado.
* * *
Como era previsible, el viaje resultó un desastre.
Luisa y yo no teníamos química. Sus manías chocaron con las mías desde que abordamos el avión de Viva Volar: yo quería cerrar la ventanilla –me pone nervioso la extensión inabarcable de nubes, quizá porque de algún modo me hace pensar en la eternidad– y ella la quería abierta: es claustrofóbica. Me bebí tres cervezas en el trayecto; Luisa agua mineral, pues no toleraba el alcohol ni –enfatizó– a los borrachos. En cuanto el avión aterrizó, se puso de pie y sacó su maleta del compartimento, delatando su poca paciencia. Yo me quedé sentado: me parece ridículo sumarme a esa fila de pasajeros ansiosos por bajar cuanto antes, y que de manera paradójica tarda largos minutos en avanzar.
Sabíamos que la habitación del hotel tenía una sola cama; estaba implícito que dormiríamos juntos, pero desde el momento en que dejamos el equipaje y vi el lecho perfectamente tendido, con la tarjeta de bienvenida y unos chocolates sobre la colcha, comprendí que no quería acostarme con ella, como si ese detalle de recibimiento para las auténticas parejas me echara en cara mi falsedad. Algo peor sucedió cuando Luisa salió del baño con el bikini puesto: sentí un rechazo casi atávico hacia su cuerpo. No tenía que ver con su aspecto físico –muy cuidado, le gustaba acudir al gimnasio–, sino con mi patética situación, con el acto desesperado que me había llevado a procurar una compañía que no deseaba. Para empeorar las cosas me refugié en el alcohol. En la playa me bebí una cerveza tras otra, con el pretexto de que “en el mar se te sube menos rápido”, y para el momento de la cena ya estaba borracho. Por su parte, Luisa se había dedicado a pedir sus odiosas aguas minerales, y a hacer intentos con la tabla de surf; no logró montar ni una ola, pero al menos se mantuvo ocupada, lejos de mí. Cuando regresamos al cuarto, me desplomé en el lado izquierdo de la cama, sin preguntarle a Luisa cuál prefería, y caí en un sueño profundo.
La dinámica del día siguiente fue casi idéntica, con la diferencia de que bebí desde el desayuno: estaba crudo y pedí un par de mimosas. Permanecí tan encerrado en mí mismo, en mi frustración, que fui incapaz de disfrutar las cosas que me rodeaban: las palmeras que se mecían con la brisa, la arena blanca y resplandeciente de la playa, las iguanas que tomaban el sol de manera despreocupada a nuestro lado.
Para el tercer día la tensión era insoportable. Luisa se empeñó en quejarse de mi manera de beber, de la poca atención que le ponía, mientras yo luchaba por mitigar el efecto de las resacas acumuladas. Mi paranoia estaba a flor de piel: un pájaro pasó por encima de mí cabeza y me encogí, creyendo que se trataba de una piedra.
Harta de mí actitud, Luisa me dijo:
–Qué mierda de viaje.
No me importaba herirla. Le respondí:
–Te puedes largar cuando quieras.
Luisa me dirigió una mirada llena de desprecio, se levantó de la tumbona en la que reposaba, y se alejó con paso enérgico por la playa, hasta desaparecer de mi vista. Comenzaba a oscurecer; el berrinche no podía durar mucho. Subí a la habitación, me tomé un par de aspirinas, y me acosté a esperarla, mientras preparaba el discurso con el que pensaba disculparme: aceptaría que fue una mala idea venir juntos, reconocería mi mal humor y mi actitud autista, aunque omitiría decirle que la había invitado porque era, literalmente, mi única opción. Quedaba un día más de esa pesadilla; intentaría beber menos y ser comunicativo, mostrar un lado amable para que Luisa no me odiara tanto: a fin de cuentas, seguiríamos viéndonos porque éramos parte de la misma editorial.
Me quedé dormido. Un par de horas después me despertó una tormenta. Los relámpagos iluminaron la habitación, mostrando el lado derecho de la cama vacío. Sentí un terror profundo: aquel viaje podía terminar peor de lo que imaginaba. La adrenalina me hizo reaccionar, y salí en busca de Luisa. El viento doblaba las palmeras, las olas se alzaban como enormes bloques de obsidiana. Caminé por la arena con dificultad, cegado por la lluvia y los ventarrones. Grité su nombre varias veces, pero ni siquiera podía escuchar mi voz. En algún momento perdí de vista el hotel; me vi rodeado de una naturaleza salvaje, de una soledad abismal. Los relámpagos rasgaban el cielo como si quisieran destriparlo. Parecía que había accedido a un edén primitivo, al momento mismo de la creación. Comprendí que estaba ante fuerzas desconocidas, y que debía volver sobre mis pasos.
* * *
Entré al cuarto con el cuerpo aterido. Me metí a la tina y dejé que el agua caliente me reconfortara. El amanecer me sorprendió mientras me vestía.
Luisa no regresó al hotel. Sus cosas continuaban en la habitación, por lo que era poco probable que hubiera vuelto a su casa. Hablé con Sebastián, y le señalé el rumbo que Luisa había tomado al marcharse. Me explicó que eran kilómetros de playa virgen.
–Allí no hay nada –dijo, con rostro preocupado–. Ni casas, ni caminos. Es raro que no haya vuelto.
–La tormenta pudo haberla confundido…
–¿Cuál tormenta?
No pude seguir hablando. El estómago se me revolvió y fui a vomitar al baño. Cuando regresé, mi anfitrión hablaba por su celular con la policía, y reportaba a Luisa como desaparecida.
Hasta ahora, su paradero es una incógnita.
* * *
Luisa se convirtió en el tema central de mi terapia. La culpa y los remordimientos me consumían. Mi obsesión era tan grande, que había provocado algo en apariencia imposible: hacer que dejara de rumiar mi reciente divorcio. Ricardo me tenía paciencia, o hacía como que me la tenía; para eso le pagaba. Supongo que mis callejones sin salida lo tenían cansado, porque comenzó a hacer un juego extraño y perverso, en el que intentaba poner en duda mi cordura.
A la enésima ocasión que abordé la desaparición de Luisa, me descolocó con la siguiente frase:
–Tú nunca fuiste a Lo Sereno, lo hemos hablado muchas veces. ¿Te estás tomando las medicinas que te receté?
Me quedé helado: no habíamos comentado eso antes, y tampoco me había recetado medicamentos.
–¿Es una broma? –pregunté, incómodo.
Ricardo me sostuvo la mirada, serio. Abrió un cajón de su escritorio, sacó un papel, y me lo extendió.
–No suelo hacer esto –dijo–, pero como no progresas, me pareció necesario. El dueño de Viva Volar es amigo mío, y me facilitó la información. Allí vienen los datos del día y la hora en los que afirmas que viajaste con Luisa a Zihuatanejo.
Miré la hoja, perplejo. No entendí por qué Ricardo me hacía eso. Tanto tiempo tomando terapia con él; le había confiado mi mente, y ahora se quería burlar de mí.
Vuelo vv3144, CDMX-Zihuatanejo, 6:30 am, viernes 14 de junio de 2019
Revisé la lista de los pasajeros que habían abordado. No estaba mi nombre.
–Debe ser un error –alegué.
Ricardo se enderezó en su silla, y recargó lo codos en el escritorio.
–Sí acudiste al aeropuerto, y te presentaste en el mostrador, pero no pudiste abordar…
Iba a interrumpirlo, pero me detuvo con un gesto de la mano.
–…no hiciste el check in en línea, por lo que debías pagar doscientos pesos. Ofreciste un billete de quinientos, pero la señorita que te atendió dijo que solo aceptaban tarjeta, y tú no traías. Perdiste el vuelo por una tontería, y eso te hizo explotar: tuviste un brote psicótico, intentaste agredir al personal de Viva Volar; se necesitaron tres policías para controlarte. Pasaste varios días detenido, hasta que acudí al Ministerio Público a testificar sobre tu frágil estado mental. Acéptalo de una vez: nunca te subiste a ese avión.
–¿Me estás diciendo que me lo imaginé todo? El hotel, las bebidas, el pleito con Luisa, la tormenta… Demasiados detalles para ser una alucinación.
–Tuviste una variante de la Fuga Disociativa. Ya lo hemos discutido.
–¿De qué hablas?
–La gente que tiene una Fuga Disociativa, provocada por un factor estresante, puede cambiar de personalidad sin saberlo y vivir otra vida. Tú no cambiaste de personalidad, pero imaginaste un episodio completo.
La vista se me volvió borrosa, las manos me temblaban. Una imagen acudió a mi mente, cargada de sensaciones: frío, angustia, cansancio. Vi dos cuerpos empapados. Era un recuerdo tan vívido como real.
–Sé que estuve allá con Luisa, en medio de una tormenta –dije, haciendo un esfuerzo para que mi voz no se quebrara–. Lo voy a demostrar.
* * *
Acudí a la editorial con el pretexto de cobrar mis regalías, y aproveché para preguntar por Luisa. La secretaria me explicó que su situación laboral había cambiado: ya no trabajaba de planta en la oficina; ahora era freelance.
–¿Desde cuándo? –quise saber.
–Tendrá un mes.
Me fijé en el calendario que reposaba sobre el escritorio: era 14 de julio, había pasado un mes desde el incidente en el aeropuerto.