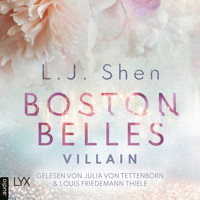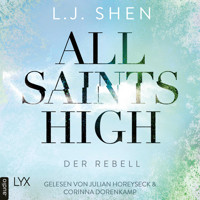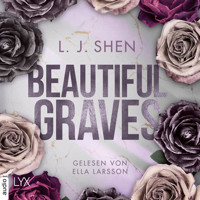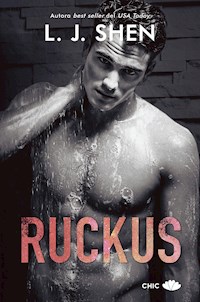
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Chic Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sinners of Saint
- Sprache: Spanisch
Incluso en la oscuridad, ella era la estrella que lo iluminaba todo… Para Rosie, Dean Cole es un amor prohibido, pero es el único que la hace sentir viva. Dean es fascinante y salvaje a partes iguales. Vive en un mundo sin reglas y su oscuro pasado lo persigue sin tregua. Para él, Rosie es como una estrella: brillante, efímera e inalcanzable. Y Dean está dispuesto a luchar contra todo para hacerse con su luz. Una novela de segundas oportunidades de L. J. Shen, autora de Vicious. "Cada libro de L. J. Shen es mejor que el anterior. Esta serie me encanta." Kylie Scott, autora best seller
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 547
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Gracias por comprar este ebook. Esperamos que disfrutes de la lectura.
Queremos invitarte a que te suscribas a la newsletter de Principal de los Libros. Recibirás información sobre ofertas, promociones exclusivas y serás el primero en conocer nuestras novedades. Tan solo tienes que clicar en este botón.
Ruckus
L. J. Shen
Sinners of Saint 2
Traducción de Eva García Salcedo
Contenido
Portada
Página de créditos
Sobre este libro
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Epílogo
Agradecimientos
Sobre la autora
Página de créditos
Ruckus
V.1: Febrero, 2021
Título original: Ruckus
© L. J. Shen, 2017
© de la traducción, Eva García Salcedo, 2021
© de esta edición, Futurbox Project S. L., 2021
Todos los derechos reservados.
Los derechos morales de la autora han sido declarados.
Diseño de cubierta: RBA Designs
Publicado por Chic Editorial
C/ Aragó, 287, 2º 1ª
08009 Barcelona
www.principaldeloslibros.com
ISBN: 978-84-17972-47-9
THEMA: FR
Conversión a ebook: Taller de los Libros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.
Ruckus
Incluso en la oscuridad, ella era la estrella que lo iluminaba todo…
Para Rosie, Dean Cole es un amor prohibido, pero es el único que la hace sentir viva. Dean es fascinante y salvaje a partes iguales. Vive en un mundo sin reglas y su oscuro pasado lo persigue sin tregua. Para él, Rosie es como una estrella: brillante, efímera e inalcanzable. Y Dean está dispuesto a luchar contra todo para hacerse con su luz.
Una novela de segundas oportunidades de L. J. Shen, autora de Vicious
«Cada libro de L. J. Shen es mejor que el anterior. Esta serie me encanta.»
Kylie Scott, autora best seller
A Kristina Lindsey y Sher Mason
«Porque el canto de las aves puede ser bello,
pero no cantan para ti,
y si crees que mi invierno es demasiado frío
no mereces mi primavera».
Erin Hanson
Las estrellas son conocidas por simbolizar lo eterno. Desde tiempos inmemoriales, han sido una constante en el cielo. Los primeros habitantes de la Tierra miraban el mismo cielo que nosotros ahora. Y nuestros hijos.
Y nuestros nietos.
Y los nietos de nuestros nietos.
Asimismo, las estrellas simbolizan el ciclo de la vida, la soledad y la gravedad. Brillan en la energía oscura, presente en casi todo el espacio, y nos recuerdan que, incluso en la oscuridad total, siempre hay algo dispuesto a iluminarnos.
Prólogo
Rosie
Probablemente debería aclarar algo antes de empezar. Mi historia no tiene un final feliz. No lo tendrá. No puede tenerlo. Da igual lo alto, guapo, rico o encantador que sea mi príncipe azul.
Y mi príncipe azul era todas esas cosas. Vaya si lo era; eso y más.
El único problema: no era realmente mío. Era de mi hermana. Pero hay algo que debéis saber antes de juzgarme.
Yo lo vi primero. Lo deseé primero. Lo amé primero.
Pero eso dio igual cuando Dean Cole, al que todos llamaban Ruckus, el Liante, besó a mi hermana en mis narices el día que Vicious le forzó la taquilla.
Lo que tienen esos momentos es que nunca sabes con certeza cuándo empiezan y cuándo acaban. Tu vida se detiene y no te queda otra que afrontar la realidad. La realidad es un asco. Creedme, sé de buena tinta lo dura que es.
La vida no es justa.
Así me lo demostró mi padre cuando cumplí dieciséis años y quise empezar a salir con chicos. Su respuesta fue categórica.
—No, por Dios.
—¿Por qué no? —Me dio un tic en el párpado por el mosqueo—. Millie empezó a salir con chicos a esa edad.
Eso era cierto. Cuando vivíamos en Virginia, salió cuatro veces con el hijo del cartero. Papá resopló y me señaló con el dedo índice. «Buen intento».
—Tú no eres tu hermana.
—¿Qué significa eso?
—Ya sabes lo que significa.
—No, no lo sé.
Claro que lo sabía.
—Significa que tienes algo que ella no tiene. No es justo, pero nadie dijo que la vida fuera justa.
Otro hecho que no podía rebatir. Papá decía que era un imán para los malotes, pero eso era como endulzar una bola de tierra y clavos oxidados. Me percaté de la queja que subyacía bajo sus palabras, de verdad, sobre todo porque siempre había sido su princesita. Rosita. La niña de sus ojos.
Era picantona. No lo hacía a propósito. A veces, incluso era una carga inoportuna. Pestañas espesas, melena color caramelo, piernas largas y pálidas, unos labios suaves y carnosos que ocupaban casi toda mi cara. El resto era pequeño y maduro, atado con un lazo de satén rojo y una expresión seductora que no podía borrar por más que lo intentara.
Llamaba la atención. La de los mejores. La de los peores. ¡Qué demonios! La de todos.
Cuando vi el beso entre Dean y Emilia, el corazón se me hizo añicos, traté de convencerme de que habría otros chicos. Pero siempre habría una sola Millie.
Además, mi hermana merecía algo así. Merecía a Dean. Papá y mamá estaban por mí las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana. Tenía muchos amigos en el instituto y mis admiradores hacían cola en nuestra puerta. Todas las miradas recaían en mí mientras que nadie prestaba atención a mi hermana.
No era culpa mía, pero no por ello me sentía menos culpable. Mi hermana mayor estaba condicionada tanto por mi enfermedad como por mi popularidad. Una adolescente solitaria que se ocultaba tras un lienzo, que se escondía detrás de sus cuadros. No decía nunca una palabra; prefería que sus prendas raras y excéntricas hablaran por ella.
Cuando lo recuerdo, pienso que, realmente, fue la mejor decisión. El día que vi a Dean Cole por primera vez en el pasillo, entre mates e inglés, supe que era más que un flechazo de instituto. Si fuera mío, no lo dejaría escapar. Y solo eso era un concepto peligroso con el que no podía permitirme jugar.
Mi reloj avanzaba más deprisa que el del resto. No nací como los demás.
Estaba enferma.
A veces vencía a mi enfermedad.
A veces ella me vencía.
La Rose a la que tanto querían todos se estaba marchitando, pero ninguna flor desea morir ante el público.
Cuando Emilia besó a Dean y él me miraba fijamente, la realidad se convirtió en algo complejo y agónico de lo que necesitaba huir desesperadamente. Y resolví que sería mejor así.
Vi cómo mi hermana y el único chico que hacía que se me acelerara el corazón se enamoraban delante de mis narices.
Mis pétalos iban cayendo uno a uno.
Pese a saber que mi historia no tendría un «y fueron felices y comieron perdices», no podía evitar preguntarme si tendría un final feliz, aunque solo fuera por un instante.
Dean
El verano en que cumplí diecisiete años fue una mierda, pero nada me preparó para su apoteósico final.
Todas las flechas apuntaban a la calamidad. No sabía con certeza qué camino me abocaría a él, pero, conociendo mi suerte, me preparé para un puñetazo que me enviaría directo al infierno.
Al final, todo se redujo a un momento imprudente típico de peli. Unas cuantas birras y unos porrillos chapuceros semanas antes de acabar nuestro penúltimo año de instituto.
Estábamos tumbados junto a la piscina en forma de riñón de Vicious, bebiendo la cerveza sin alcohol de su padre, sabiendo que bajo el techo de Baron Spencer podíamos hacer lo que nos diera la gana. Había chicas. Estaban colocadas. No había mucho que hacer en All Saints, California, con el verano a la vuelta de la esquina. Hacía un calor sofocante. El aire era asfixiante y el sol abrasador, la hierba amarilleaba y los jóvenes estaban cansados de sus vidas carentes de problemas y de sentido. Éramos demasiado vagos para perseguir emociones baratas, así que las buscábamos despatarrados en flotadores en forma de dónut o flamenco o tomando el sol en unas tumbonas importadas de Italia.
Los padres de Vicious no estaban en casa —¿alguna vez estaban allí?— y todos contaban conmigo para que les llevase lo suyo. Nunca decepcioné, llevé hachís del bueno y éxtasis que esnifaron con avidez sin darme las gracias siquiera, y mucho menos me lo pagaron. Pensaban que era un ricachón y un fumeta que necesitaba dinero igual que Pamela Anderson necesitaba más tetas, lo cual era una verdad a medias. Y, de todos modos, nunca me preocupaba por esas tonterías, así que lo dejé pasar.
Una de las chicas, una rubia llamada Georgia, empezó a presumir de la cámara Polaroid que le había regalado su padre durante sus últimas vacaciones en Palm Springs. Nos hizo fotos a los cuatro —a Jaime, a Vicious, a Trent y a mí— mientras presumía de atributos en un minúsculo bikini rojo. Sujetaba las fotos entre los dientes y nos las pasaba con la boca. Se le salían las tetas del bikini como la pasta de dientes del tubo. Quería restregar la polla por su canalillo, y sabía con certeza que lo haría al terminar el día.
—¡Buah, buah, esta va a molaaar! —exclamó Georgia, que alargó la última palabra hasta el infinito para darle énfasis—. Qué sexy estás, Cole —ronroneó mientras veía por la cámara cómo le daba toquecitos a la cerveza con un canuto y me pegaba con la lata en el muslo.
Clic.
La prueba de mi fechoría emergió de la cámara con un provocador siseo. Georgia sujetó la instantánea con esos labios brillantes y se agachó para pasármela. La cogí con los dientes y me la guardé en el bañador. Sus ojos siguieron mi mano mientras lo bajaba y revelaba una línea recta de vello claro debajo del ombligo que la invitaba a seguir con la fiesta. Georgia tragó saliva. Nos miramos a los ojos y, sin hablar, acordamos un sitio y una hora. Entonces, alguien se tiró de bomba y la salpicó, ella negó con la cabeza y rio sin aliento antes de pasar a su próximo proyecto de arte, mi mejor amigo Trent Rexroth.
El plan era romper la foto antes de llegar a casa, pero el éxtasis de los cojones hizo que se me olvidara. Mi madre la encontró. Mi padre usó su voz grave para echarme uno de esos sermones que me roían las entrañas cual arsénico. ¿Y cómo acabé yo? Me enviaron a pasar el verano con mi tío, quien, por cierto, me caía como el puto culo.
Sabía que no valía la pena discutir con ellos. Lo último que necesitaba era decir alguna gilipollez que pusiera en peligro mi estancia en Harvard cuando faltaba un año para graduarme. Había trabajado duro por ese futuro, por esa vida. Se extendía ante mí en todo su esplendor: jets privados, multipropiedades, vacaciones en los Hamptons. Así es la vida. Cuando algo bueno cae en tus manos, no solo te aferras a ello, sino que lo agarras con la fuerza justa como para romperlo.
Fue una de las tantas lecciones de vida que aprendí demasiado tarde.
Total, que acabé cogiendo un avión rumbo a Alabama para pasar dos meses en una maldita granja antes de mi último año de instituto.
Trent, Jaime y Vicious se pasaron el verano bebiendo, fumando y follando con chicas en su propio territorio. Yo, en cambio, regresé con un ojo morado, cortesía del señor Donald Whittaker, alias el Búho, después de la noche que me cambió para siempre.
—La vida es como la justicia —me dijo Eli Cole, mi abogado/padre, antes de subir al avión que me llevaría a Birmingham—. No siempre es justa.
Qué gran verdad, joder.
Ese verano me obligaron a leer la Biblia de cabo a rabo. El Búho les contó a mis padres que se había convertido al cristianismo y que era un gran estudioso de las Sagradas Escrituras. Lo confirmó obligándome a leerla con él durante nuestras pausas para almorzar. Jamón con centeno y el Antiguo Testamento eran lo mejor que podía ofrecerme, porque el resto del tiempo se pasaba un huevo conmigo.
Whittaker era un peón agrícola. Cuando estaba lo bastante sobrio como para ser algo. Me convirtió en su ayudante. Acepté; más que nada porque así podía meterle los dedos a la hija de su vecino al acabar el día.
La hija del vecino me consideraba famoso o algo similar porque no hablaba con acento sureño y tenía coche. No iba a ser yo quien le quitara la ilusión, y menos cuando se moría de ganas de que fuera su profe de educación sexual.
Le seguía la corriente al Búho cuando me enseñaba la Biblia, pues la alternativa era pelearnos en el heno hasta que uno de los dos quedara inconsciente. Creo que mis viejos querían que recordara que la vida no solo eran coches caros y esquiar en vacaciones. El Búho y su esposa se las apañaban con muy poco. Cada mañana al levantarme, me preguntaba qué son dos meses en comparación con toda mi puta vida.
Los de la Biblia estaban chalados: incesto, colección de prepucio, Jacob luchando con un ángel (de verdad que ese libro tocó techo más o menos en el segundo capítulo), pero hubo una historia que se me quedó grabada, incluso antes de conocer a Rosie LeBlanc.
Génesis 27. Jacob se fue a vivir con Labán, su tío, y se enamoró de Raquel, la menor de las dos hijas de Labán. Raquel era un pibón, feroz, elegante y estaba para mojar pan, que es como se la describe, aunque no con tantas palabras.
Labán y Jacob llegaron a un acuerdo. Jacob trabajaría para su tío durante siete años y luego se casaría con su hija.
Jacob hizo lo que acordaron y se dejó la piel trabajando bajo el sol día tras día. Al cabo de siete años, Labán se acercó y le dijo que por fin podía casarse con su hija.
Pero había truco: no le concedía la mano de Raquel, sino la de su hermana mayor, Lea.
Lea era una buena mujer. Jacob lo sabía.
Era simpática. Sensata. Comprensiva. Tenía un culo bonito y unos ojos delicados. Estoy parafraseando. Excepto la parte de los ojos. Eso estaba en la Biblia tal cual.
Sin embargo, no era Raquel.
No era Raquel y Jacob quería a Raquel. Solo. A. La. Puñetera. Raquel.
Jacob discutió, luchó y trató de hacer entrar en razón a su tío, pero fue en vano. Incluso por aquel entonces, la vida era como la justicia. De todo menos justa.
—Trabaja siete años más y dejaré que te cases también con Raquel —le prometió Labán.
Así pues, Jacob esperó.
Y esperó.
Y aguantó.
Y eso, como cualquier persona con medio cerebro sabe, solo sirve para que te desesperes más por aquello que te obsesiona.
Pasaron los años. Lentamente. Penosamente. Insensiblemente.
Mientras tanto, estaba con Lea.
No sufrió. No per se. Lea lo trataba bien. Era una apuesta segura. Daría a luz a sus hijos, algo que, tal y como averiguaría con el tiempo, Raquel no podía hacer.
Jacob sabía lo que quería, y puede que Lea se pareciera a Raquel, que oliera a ella y, qué coño, que hasta se sintiera como Raquel, pero no era ella.
Le costó catorce años, pero, al fin, Jacob se ganó la mano de Raquel con todas las de la ley.
Puede que Raquel no hubiera sido bendecida por Dios y Lea sí. Pero aquí quería llegar yo.
A Raquel no le hacía falta estar bendecida.
Era amada.
Y a diferencia de la justicia y la vida, el amor sí es justo.
Es más, en algún momento, bastaría con eso.
En algún momento, el amor lo sería todo.
A las siete semanas de empezar mi último año de instituto, otro desastre decidió explotarme en la cara de manera espectacular. Se llamaba Rosie LeBlanc y tenía unos ojos como dos lagos helados en invierno en Alaska. Así de azules.
El momentazo me cogió por las pelotas y me las retorció con fuerza en cuanto Rosie abrió la puerta de la casa de los empleados del hogar de Vicious. Porque no era Millie, aunque se parecía a Millie… Más o menos. Rosie era más pequeña, más baja, tenía los labios más carnosos, los pómulos más altos y las orejitas puntiagudas de una duendecilla traviesa. Pero, a diferencia de Emilia, no llevaba ropa estrambótica. Unas chanclas con unas estrellas de mar dibujadas, pitillos negros con un agujero enorme en las rodillas y una sudadera negra andrajosa con el nombre de un grupo que no conocía estampado en blanco. Nacida para mezclarse entre la gente, pero, como descubrí más tarde, destinada a brillar como un puñetero faro.
Cuando nuestras miradas se enredaron, el rubor le tiñó las mejillas de un rojo intenso y descendió por su cuello hasta perderse bajo su sudadera. Eso me reveló todo lo que necesitaba saber. Para mí, ella era una extraña, pero, para ella, yo era un rostro familiar. Un rostro que estudiaba, escrutaba y observaba. Todo el tiempo.
—¿Estamos participando en un concurso de miradas y no me he enterado? —Recobró la compostura al instante. Había algo en el tono áspero de su voz que casi sonaba antinatural. Muy débil. Muy ronco. Muy ella—. Porque hace veintitrés segundos que he abierto la puerta y aún no te has presentado. Además, has pestañeado dos veces.
En principio, había ido a pedirle una cita a Emilia LeBlanc. La arrinconé como a un animalillo asustado y no le dejé escapatoria. No me dio su número. Cazador por naturaleza, fui paciente y esperé hasta tenerla lo bastante cerca para abalanzarme sobre ella, pero no estaba de más echarle un ojo a mi presa de vez en cuando. Sin embargo, si os soy sincero, no perseguía a Emilia en sí. La emoción de la persecución siempre hacía que me hormiguearan las pelotas y, para mí, ella suponía un desafío que otras chicas no. Era carne fresca y yo era un carnívoro insaciable. Y no esperaba toparme con esto.
Esto lo cambiaba todo.
Me quedé ahí plantado como si fuera mudo y le mostré mi sonrisa de venganza, burlándome de ella, pues hasta cierto punto me estaba provocando. Entonces, se me ocurrió que quizá en ese momento en concreto yo no era el cazador. Quizá, por una milésima de segundo, yo era Elmer Gruñón, estaba en la selva, no tenía balas y acababa de divisar a una tigresa enfadada.
—Pero ¿la cosa esta habla? —preguntó la tigresa frunciendo las cejas. Se inclinó hacia delante y me dio un golpe en el pecho con su pequeña garra.
Me había llamado «cosa». Me estaba ridiculizando. Minando. Tocándome los cojones.
Puse mi mejor cara de inocente —lo que ya de por sí me costó un huevo porque olvidé lo que era la inocencia antes de que tiraran mi cordón umbilical a la basura—, apreté los dientes y negué con la cabeza.
—¿No puedes hablar? —Se cruzó de brazos y se apoyó en el marco de la puerta mientras arqueaba una ceja con actitud escéptica.
Asentí con la cabeza y contuve una amplia sonrisa.
—Y una mierda. Te he visto en el insti. Dean Cole. O Ruckus, que es como te llaman. No solo hablas, sino que casi nunca te callas.
«No veas con la duendecilla. Reprime esa rabia y guárdatela para cuando te lleve al huerto».
Para que os hagáis una idea de lo sorprendido que estaba, antes que nada, debéis saber que jamás ninguna chica me había hablado así. Ni siquiera Millie, y diría que Millie era la única estudiante inmune a mi encanto de deportista americano buenorro que te arrancaría las bragas de un bocado. ¡Por eso me fijé en ella precisamente!
Pero, como decía, los planes cambian. Tampoco es que estuviéramos saliendo ni nada de eso. Llevaba semanas lamiéndole el culo a Millie, meditando si valía la pena ir detrás de ella o no, pero ahora que me daba cuenta de que me estaba perdiendo a esta polvorilla, había llegado el momento de que me quemase con su fuego.
Esbocé otra sonrisa picarona. Esta en concreto fue la que hizo que se me conociera como Ruckus en los pasillos de All Saints hace dos años. Porque lo era. Era un liante de cojones, sembraba el pánico allá donde iba. Todos lo sabían. Profesores, alumnos, la directora Followhill y hasta el sheriff del condado.
Si querías drogas, acudías volando a mí. Si querías un fiestón, venías a mí. Si querías un polvazo, venías y te corrías. Y eso era lo que mi sonrisa, que había ensayado desde los cinco años, le decía al mundo.
Si algo es corrupto, guarro y divertido, me apunto.
Y me daba la impresión de que me lo iba a pasar teta corrompiendo a esta chica.
Me miró los labios con ojos pesados. Anhelantes. Febriles. Era fácil leerlos. Chicas de instituto. Aunque no sonreía tanto como el resto ni me invitaba en silencio a tontear con ella.
—Conque sí hablas… —escupió en tono acusador.
Me chupé el labio inferior y lo solté con deliberada lentitud para provocarla.
—A lo mejor sé algunas palabras, después de todo. —Me acerqué a su cara con un siseo—. ¿Quieres oír las más interesantes?
Mis ojos me rogaban que me restregara por su cuerpo, pero mi cerebro me decía que esperara. Opté por hacer caso a este último.
Estaba relajado.
Era astuto.
Pero, por primera vez en años, no tenía ni idea de qué coño hacía.
Me obsequió con una sonrisa torcida que me dejó sin habla. Redujo un montón de palabras a un solo gesto que me indicó que mi intento de hacerle la pelota no la había impresionado en lo más mínimo. ¿Le gustaba? Sí. ¿Se había fijado en mí? Por supuesto. Pero ya podía ir currándome más el tonteo si quería conseguir mi objetivo. Me daba igual lo que costara llegar a él; estaba listo para la aventura.
—¿Quiero?
Estaba coqueteando inconscientemente. Bajé la barbilla y me incliné hacia delante. Era grande, autoritario y seguro de mí mismo. Y problemático. Seguramente ya se habría enterado, pero si no, estaba a punto de hacerlo.
—Creo que sí —dije.
Hacía un momento, iba a pedirle una cita a su hermana —hermana mayor, supongo. Rosie parecía más joven. Además, si hubiera sido de los mayores, la habría reconocido—, y mira tú por dónde, el destino hizo que abriera la puerta y cambiara de planes.
Bebé LeBlanc me miró raro, como desafiándome a continuar. Justo cuando abrí la boca, de pronto vi a Millie corriendo hacia la puerta del pequeño y asfixiante salón como si huyera de una zona de guerra. Abrazaba un libro de texto contra su pecho y tenía los ojos hinchados y rojos. Me miró fijamente y, por un segundo, pensé que me iba a arrear en la cara con el libro de dos kilos.
Al echar la vista atrás, desearía que lo hubiera hecho. Habría sido mucho mejor que lo que realmente hizo.
Millie apartó a la duendecilla de un empujón como si no estuviera allí, se arrojó a mi pecho con una actitud inusualmente cariñosa y me besó como una posesa.
Mierda.
Eso era malo.
No el beso. El beso estuvo bien, diría. No me dio tiempo a procesarlo, abrí los ojos y miré a la elfa de orejas puntiagudas. Parecía horrorizada. Nos miraba con esos ojos azul aciano, asimilando la situación y haciéndose una idea de los tres que no estaba dispuesto a aceptar.
¿Qué hacía Millie? Apenas unas horas atrás, seguía fingiendo que no me veía por los pasillos, ganaba tiempo, buscaba espacio y simulaba indiferencia. Y ahora la tenía encima como un sarpullido después de un rollete de una noche de dudosa procedencia.
Me aparté de ella con delicadeza y le puse las manos en las mejillas para que no se sintiera rechazada mientras me aseguraba de que había suficiente espacio entre nosotros para que la duendecilla se interpusiera. La proximidad de Emilia no era bienvenida, y era la primera vez que eso me pasaba con una tía buena.
—Hola —dije. Mi voz no sonó tan alegre como de costumbre ni siquiera para mis oídos. Esto no era propio de Millie. Había pasado algo, y creí saber quién estaba detrás del numerito. Me hirvió la sangre y respiré hondo para no perder el control—. ¿Qué ha pasado, Mil?
El vacío de sus ojos me dio náuseas. Casi me pareció oír cómo se le partía el corazón. Me arriesgué a mirar a Bebé LeBlanc mientras me preguntaba cómo coño iba a salir de esa. Rosie retrocedió un paso y se quedó mirando a su hermana, que, hecha un cristo, seguía intentando abrazarme. Millie estaba angustiada. No podía rechazarla. No podía en ese momento.
—Vicious —dijo la hermana mayor tras sorberse los mocos con fuerza—. Vicious es lo que ha pasado.
Entonces señaló el libro de mates como si fuera una prueba.
Volví a mirar a Emilia LeBlanc, Millie, a regañadientes.
—¿Qué te ha hecho el gilipollas ese? —Le arrebaté el libro de las manos y lo hojeé en busca de comentarios desagradables o dibujos ofensivos.
—Me ha forzado la taquilla y me ha robado. —Volvió a sorberse los mocos—. Y después me la ha llenado de envoltorios de condones y basura.
Se limpió la nariz con el dorso de la manga.
La madre que parió al cabrón de Vicious. Era el otro motivo por el que quería salir con Millie. Desde muy joven, sentí la necesidad de proteger a los marginados. Un punto débil y toda esa mierda. No era ni tan malo como Vicious ni tan bueno como Jaime. Tenía mis principios y el acoso era una línea roja y larga trazada con sangre.
Si hablamos de marginados, Millie era el típico chucho pulgoso que temblaba bajo la lluvia y que necesitaba un hogar. Intimidada en el instituto y acosada por uno de mis mejores amigos. Tenía que hacer lo correcto. Tenía que hacerlo, pero ya no quería.
—Me encargaré de él —solté intentando no ser brusco—. Vuelve dentro.
«Y déjame con tu hermana».
—No hace falta, en serio. Me alegro de que estés aquí.
Eché un vistazo a la chica que estaba destinada a ser la Raquel de mi Jacob, esta vez con nostalgia porque supe que no tendría ninguna posibilidad con ella en cuanto su hermana me besó para vengarse del puñetero Vicious.
—He estado pensándolo. —Millie parpadeó rápido, demasiado preocupada por sus problemas como para darse cuenta de que apenas la había mirado desde que había entrado por la puerta. Demasiado ocupada para notar que su hermana estaba ahí—. Y me he dicho: «¿Por qué no?». Me gustaría mucho salir contigo.
No, no quería salir conmigo. Lo que quería era que la protegiera.
Millie necesitaba que la salvaran.
Y yo, fumarme un porro.
Suspiré y abracé a la hermana mayor por la nuca. Enterré los dedos en sus mechones castaño claro sin dejar de mirar a Bebé LeBlanc. A mi pequeña Raquel.
«Haré las cosas bien», le prometieron mis ojos, más optimistas que yo, eso era evidente.
—No hace falta que salgas conmigo. Puedo hacerte la vida más fácil siendo tu amigo. Pídemelo y le daré una paliza que se va a enterar —susurré cerca de su oreja completamente curva, con los ojos clavados en su hermana.
Millie negó con la cabeza y la hundió más en mi hombro.
—No, Dean. Quiero salir contigo. Eres simpático, gracioso y compasivo.
«Y tu hermana me tiene completamente fascinado».
—Lo dudo, Millie. Llevas semanas dándome largas. Esto es por Vic y los dos lo sabemos. Bebe un vaso de agua. Piénsatelo mejor. Hablaré con él mañana por la mañana en el entreno.
—Por favor, Dean. —Su voz temblorosa se estabilizó mientras me cogía de la camiseta de marca con los puños y me acercaba a ella al mismo tiempo que me alejaba de mi nueva y deslumbrante fantasía—. Ya soy mayorcita. Sé lo que hago. Vámonos.
—Eso, idos —gruñó Bebé LeBlanc señalándonos—. Que tengo que estudiar y me vais a distraer. Ahogaré a Vicious si lo veo en la piscina —dijo en broma mientras flexionaba sus escuálidos brazos.
Rosie era una pésima alumna que cateaba todo, pero yo no lo sabía por aquel entonces. No quería estudiar. Quería salvar a su hermana.
Me llevé a Millie a tomar un helado, esta vez sin mirar atrás.
Me llevé a Millie cuando debería haberme llevado a Rosie.
Me llevé a Millie e iba a matar a Vicious.
Capítulo uno
Rosie
Presente
¿Qué te hace sentir viva?
La condensación. Porque me recuerda que sigo respirando.
Supongo que esto se considera hablar con uno mismo, y lo he hecho siempre.
Era como si me hubieran implantado en el cerebro una voz que no era la mía para formular la misma pregunta que prefería no contestar. Era la voz de un hombre. Nadie conocido, creo. Me recordaba que seguía respirando, lo cual no era necesariamente algo que diera por sentado. En aquella ocasión, la respuesta flotó en mi cabeza como una burbuja a punto de estallar. Aplasté la nariz en el espejo del ascensor del deslumbrante rascacielos en el que vivía y exhalé por la boca, con lo que creé una espesa nube de niebla blanca. Me aparté para contemplar mi obra.
El hecho de que siguiera respirando era un «jódete» en mayúsculas para mi enfermedad.
Fibrosis quística. Cada vez que alguien me preguntaba, procuraba ahorrarle los detalles. Lo único que tenían que saber era que me la diagnosticaron a los tres años, después de que mi hermana Millie me lamiera la cara y dijera que estaba «muy salada». Era una mala señal, así que mis padres me llevaron al médico. Los resultados lo confirmaron: enfermedad pulmonar. Sí, se puede tratar. No, no tiene cura. Sí, afecta muchísimo a mi vida. Me paso el día tomando pastillas, voy a fisioterapia tres veces por semana, tengo que respirar por el inhalador cada dos por tres y probablemente moriré en los próximos quince años. No, no necesito vuestra compasión, no me miréis así.
Con el uniforme verde de enfermera, el pelo enredado y los ojos vidriosos por la falta de sueño, recé en mi fuero interno para que se cerrara la puerta del ascensor y me llevara a mi apartamento en la décima planta. Quería quitarme la ropa, darme un baño caliente y tumbarme en la cama a ver Portlandia. Y no quería pensar en mi ex, Darren.
De verdad que no quería pensar en él.
El ruido de unos tacones altos que venían de la calle resonó en mis oídos. Parecía salido de la nada y se oía cada vez más fuerte. Me volví hacia el vestíbulo y ahogué una tos. La puerta del ascensor se estaba cerrando cuando una mano con las uñas pintadas de rojo chillón se coló por la rendija en el último segundo y abrió la puerta con una risa estridente.
Fruncí el ceño.
Otra vez no.
Pero, cómo no, era él. Irrumpió en el ascensor con un tufo a alcohol suficiente para envenenar a un elefante adulto hasta matarlo, pertrechado con dos chicas al estilo Mujeres desesperadas. La primera era la lumbrera que había sacrificado su brazo para coger el ascensor; una joven con el pelo rojo y sedoso de Jessica Rabbit y un escote que no dejaba nada a la imaginación por muy ingenioso que fueras. La segunda era una morena bajita con el culo más redondo que jamás le había visto a un ser humano y un vestido tan corto que sería posible someterla a una prueba ginecológica sin necesidad de quitarle la ropa.
Ah, y luego estaba Dean Cole, Ruckus.
Tan alto como una estrella de cine, ojos verde oscuro, tan brillantes que parecían radiactivos, insondables, pelo castaño oscuro de recién follado y un cuerpo que dejaría en ridículo a Brock O’Hurn. Injustamente sexy; tanto era así que no te quedaba otra que apartar la vista y rezar para que tu ropa interior fuera lo bastante gruesa como para absorber tus fluidos. En serio, el tío estaba tan bueno que seguro que tenía prohibido pisar países ultrarreligiosos. Por suerte para mí, sabía que el señor Cole era un capullo de primer orden, por lo que era prácticamente inmune a su encanto.
«Prácticamente» es la palabra clave.
Era guapo, pero también un desastre de dimensiones épicas. ¿Sabéis esas mujeres que quieren al típico tío atractivo y vulnerable que está hecho mierda para enderezarlo y cuidar de él? Dean Cole sería su sueño húmedo. Porque le pasaba algo. Me daba pena que sus más allegados no vieran las luces parpadeantes de neón (el alcohol, el consumo excesivo de marihuana y su adicción a todo lo pecaminoso y divertido). Sin embargo, Dean Cole no era asunto mío. Además, ya tenía bastante con lidiar con mis propios problemas.
El Buenorro hipó, pulsó el botón del ático quinientas veces y se balanceó en el reducido espacio que compartíamos los cuatro. Tenía los ojos febriles y el sudor que perlaba su piel olía a brandy puro. Un alambre grueso y oxidado me ciñó el corazón.
Su sonrisa no parecía de alegría.
—Bebé LeBlanc.
El tono perezoso de Dean me llegó al bajo vientre y me dejó ahí clavada. Dean me cogió por el hombro y me giró hasta tenerme cara a cara. Sus acompañantes me miraron como si fuera un saco de huevos podridos. Apoyé las palmas en su pecho de hierro y acero y lo alejé de mí.
—Ojo. Hueles como si te acabaras de tragar la destilería Jack Daniel’s entera —dije inexpresiva.
Echó la cabeza hacia atrás y se rio. Esta vez, su sonrisa fue sincera; se lo estaba pasando en grande con nuestra extraña conversación.
—Esta chica… —Me abrazó por el hombro y me atrajo a su pecho. Me señaló con la mano con la que sujetaba el cuello de una botella de cerveza y miró a sus acompañantes con una sonrisa tonta—. Está que te cagas y tiene un coco y un ingenio que eclipsarían a Winston Churchill en su mejor momento —dijo efusivamente. Seguro que pensaron que Winston Churchill era un personaje de Cartoon Network. Dean se volvió hacia mí. De pronto, frunció el ceño—. Lo cual haría que muy probablemente fuera una arpía y una guarra, pero no lo es. La muy cabrona es supermaja. De ahí que sea enfermera. Esconder ese culito bajo el uniforme debería ser un crimen, LeBlanc.
—Lamento decepcionarle, agente Fumeta, pero solo soy voluntaria. En realidad, trabajo de camarera —lo corregí mientras me alisaba el uniforme con la mano, me zafaba de su agarre y sonreía con educación a las chicas. Me ofrecí para ser voluntaria en una UCIN tres veces por semana, monitoreando incubadoras y limpiando cacas de bebé. Carecía del talento artístico de Millie y la suerte de los Buenorros, pero tenía mis pasiones, la gente y la música, y me preocupaba tanto por mis aspiraciones como ellos por su modus vivendi. Dean tenía un máster en Administración de Empresas por la universidad de Harvard y una suscripción al New York Times, pero ¿eso lo hacía mejor que yo? Pues claro que no. Trabajaba en una pequeña cafetería llamada The Black Hole, situada entre la Primera Avenida y la Avenida A. El sueldo era un asco, pero la compañía era buena. Pensé que la vida era demasiado corta para dedicarme a algo que no me apasionara. Sobre todo en mi caso.
Jessica Rabbit puso los ojos en blanco. La morenita encogió un hombro, nos dio la espalda y se puso a juguetear con el móvil. Pensaban que era una guarra de lo más salada. Tenían razón. Literalmente, lo era. Pero para literal el chasco que se iban a llevar al despertar al día siguiente. Me sabía de memoria el ritual de mi vecino/ex de mi hermana. Por la mañana, les pediría un taxi y ni siquiera se molestaría en fingir que había guardado sus números en la agenda.
Por la mañana, se comportaría como si no fueran más que un estropicio que ha tenido que limpiar. Por la mañana, estaría sobrio, tendría resaca y sería un desagradecido.
Porque era un Buenorro.
Un privilegiado, un volátil y un ególatra de All Saints que creía que se lo merecía todo y no debía nada.
«Va, ascensor, ¿por qué tardas tanto?».
—LeBlanc —bramó Dean esta vez.
Se apoyó en la pared plateada, se sacó un porro de detrás de la oreja y se puso a buscar el mechero en sus vaqueros oscuros hechos a medida. Le pasó la botella a una de las mujeres. Llevaba una camiseta de marca con cuello en forma de V de un tono verde lima que le resaltaba los ojos y lo hacía parecer más moreno, una americana negra abierta y deportivas altas. Me hacía desear chorradas. Chorradas que nunca había querido de nadie, y mucho menos de un hombre que había salido con mi hermana durante ocho meses. Así que las desterré y traté de portarme mal con él. Dean era como Batman. Lo bastante fuerte para soportarlo.
—Mañana. Tú. Yo. Brunch de domingo. Di que sí y no solo comeré comida.
Bajó la barbilla para presumir de ojos esmeralda y una expresión siniestra le cruzó el rostro. Este tío no pregunta. «Niñato», pensé con amargura. Va a hacer un trío en solo unos minutos y se pone a tirarle la caña a la hermana de su ex. Y encima delante de ellas. ¿Por qué siguen aquí?
Ignoré su patético intento por coquetear conmigo y le advertí sobre algo muy distinto.
—Como enciendas la cosa esa aquí —dije mientras señalaba su porro—, te juro que esta noche me cuelo en tu casa y te echo cera hirviendo en el paquete.
Jessica Rabbit ahogó un grito. Morenita chilló. Hombre, ellas no saldrían ilesas si eso sucediera.
—No te pases, tía —dijo la morena, que me hizo un gesto con la mano, a punto de explotar—. Qué cague, ¿no?
Ignoré a la mujer que se había maquillado con ceras de colores. En su lugar, me dediqué a mirar los números rojos que había encima de la puerta del ascensor y que indicaban que estaba cada vez más cerca de tomarme un baño, un vino y ver Portlandia.
—Contéstame. —Dean ignoró a las chicas a las que estaba a punto de tirarse y me miró con sus ojos vidriosos—. ¿Brunch? —Hipido—. ¿O nos lo saltamos todo y follamos directamente?
Superromántico, lo sé, pero, por desgracia, mi respuesta seguía siendo no.
Sinceramente, no solo me cortó el rollo su forma de intentar llevarme al huerto, sino también que hubiese elegido tan mal momento. Hacía tres semanas que Darren había recogido sus cosas y se había marchado del apartamento que habíamos compartido durante seis meses. Tuve un lío con un mecánico llamado Hal al que le entusiasmaba el metal. Cuando rompimos, empecé a salir con Darren; estuvimos nueve meses juntos. Dean aprovechó que estaba despechada para acercarse a mí. El hecho de que fuera mi casero y que solo le pagara cien dólares al mes por razones legales no facilitaba las cosas. Era copropietario de mi apartamento junto con Vicious, Jaime y Trent, y aunque sabía que no me echaría —Vicious nunca se lo permitiría—, también sabía que tenía que ser amable con él.
Pensar que era posible que me pasara todas las ETS que aparecían en WebMD hizo que resultara más fácil darle calabazas. Mucho más fácil, de hecho.
Los números rojos iban apareciendo en la pantalla.
Tres.
Cuatro.
Cinco.
«Vamos, vamos, vamos».
—No —dije rotundamente cuando me di cuenta de que me seguía mirando para que contestara.
—¿Por?
Otro hipido.
—Porque no eres mi amigo y no me gustas.
—¿Y eso por qué? —insistió con una sonrisita de suficiencia.
«Porque me rompiste el corazón y no pude volver a juntar los pedazos».
—Porque eres un mujeriego empedernido.
Le di la razón número dos de mi lista titulada Por qué odio a Dean. La condenada era larga como ella sola.
Lejos de avergonzarse o desanimarse, Dean se inclinó hacia mí de nuevo y me hundió el dedo índice en la mejilla con la mano que sostenía el porro sin encender. Su expresión era tranquila y serena. Me quitó una pestaña. Tenía el dedo tan cerca de mis labios que vi el patrón redondo de su huella dactilar alrededor de mi pestaña rizada.
—Pide un deseo.
Su voz me hacía sentir lo mismo que si me rodearan el cuello con un pañuelo de satén y apretaran ligeramente.
Cerré los ojos y me mordí el labio inferior. Los abrí. Soplé la pestaña y contemplé cómo se balanceaba gradualmente, como una pluma.
—¿No quieres saber qué he pedido? —pregunté con voz ronca.
Se inclinó de nuevo hacia mí y posó los labios en mi mejilla.
—Me da igual lo que hayas pedido —dijo arrastrando las palabras—. Lo que importa es lo que necesitas. Y yo lo tengo, Rosie. Y sabes tan bien como yo que algún día te lo daré. A espuertas.
Volvía de trabajar seis horas de voluntaria en un hospital infantil en el centro, después de mi turno en la cafetería. Estaba cansada, hambrienta y tenía unas ampollas en los pies del tamaño de mi nariz. No debería haber sentido un millar de alevines nadando en mi pecho, pero así fue. Me odié por ello.
—Brunch —masculló cerca de mi cara; me acarició la piel con su aliento caliente y apestoso—. Llevas casi un año viviendo en mi edificio. Hay que revisar tu alquiler. En mi casa. Mañana por la mañana. Estaré listo cuando lo estés tú, pero más te vale aparecer. Capisci?
Tragué saliva y aparté la vista. Cuando volví a mirar arriba, se abrió la puerta del ascensor. Di un bote hacia delante, salí al pasillo casi corriendo y saqué las llaves de la mochila a toda prisa.
Espacio. Lo necesitaba. Todo el que pudiera conseguir. Ya.
Lo oía reír desde su ático en la vigésima planta, donde terminó su viaje de una noche con dos mujerones.
Después de darme un baño, servirme un vinito y disfrutar de una cena saludable y equilibrada compuesta de una bolsa de Cheetos y un líquido naranja de origen desconocido que encontré al fondo de la nevera, planté el culo en el sofá y fui cambiando de canal. Aunque quería ver Portlandia, porque me hacía sentir algo más sofisticada que mi cena, me acabé enganchando a Qué esperar cuando estás esperando.
Malísima, y no solo porque sacó un 2,2 en Rotten Tomatoes.
Sino porque me recordó a Darren.
Y pensar en Darren me hizo querer llamarlo y disculparme una vez más.
Me quedé mirando el móvil un buen rato, debatiéndome e imaginando la escena en mi cabeza a punto de explotar.
Darren respondería al teléfono.
Trataría de decirme que cometí un error garrafal.
Pero que no le importa. Que me sigue queriendo.
Pero en realidad le importa. Y mucho.
Y yo no soy lo bastante buena.
No para alguien como él.
Otra cosa que debo mencionar: a pesar de ser sarcástica por naturaleza y tener la lengua muy suelta, es todo de boquilla. No me interesa arruinarle la vida a nadie. Prefiero salvarlas. Por eso lo dejé.
Darren merecía una vida normal, con una esposa normal y los suficientes hijos como para formar un equipo de fútbol. Merecía vacaciones largas y realizar actividades al aire libre fuera de las paredes del hospital. Cuando no estuviera trabajando allí, claro. En resumen, merecía más de lo que yo nunca podría darle.
Me metí en la cama, apoyé la espalda en el cabecero y me quedé embobada mirando la puerta del cuarto con la esperanza de que ese dios hecho hombre la abriera de un empujón y me mantuviera calentita toda la noche.
Dean Cole.
Joder, cómo lo odiaba. En ese momento, más que nunca. Quería recalcular mi alquiler. No podía. Era muy pobre. Y más para los estándares de Manhattan. Además, él ganaba en un día lo que yo en dos años. ¿De verdad era necesario o es que quería vengarse de mí por no caer rendida a sus pies?
Cerré los ojos y me imaginé al imbécil de primer orden comiéndoselo a Jessica Rabbit, que se sentaba a horcajadas encima de su rostro cincelado y perfecto, mientras Morenita le hacía una mamada. Horrorizada, colé una mano por dentro de mis bragas ya húmedas, fruncí aún más el ceño y tosí suavemente.
Seguro que era un guarro. De esos que esperarían a que Jessica Rabbit se corriera para darle la vuelta y metérsela por detrás mientras tira de su pelo rojo escarlata.
Me introduje el dedo índice y, acto seguido, el del medio en busca del punto G.
Asqueada, me lo imaginé agarrando a Morenita del cuello para tumbarla bocarriba una vez que hubiese terminado con JR.
Ahora se la tiraba a ella también y le pellizcaba los pezones. Con fuerza.
Arqueé la espalda, asqueada.
Gemí con repulsión.
Y me corrí en mis dedos con aversión.
Odiaba todo lo que tuviera que ver con Dean Cole.
Todo… excepto a él.
Capítulo dos
Dean
S-E-X-O.
A eso se reduce todo, la verdad.
El mundo entero gira en torno a una única necesidad animal. Nuestro empeño por estar más guapos, hacer más ejercicio, ganar más dinero y luchar por cosas que ni siquiera necesitamos (un coche más caro, músculos oblicuos más definidos, un ascenso, un nuevo corte de pelo o cualquier chorrada que intenten vendernos en los anuncios).
Todo. Por. El. Sexo.
Cada vez que una mujer se compra un perfume, un producto de belleza o un puñetero vestido.
Cada vez que un hombre se endeuda hasta las cejas para pagar a plazos un deportivo que no es ni la mitad de cómodo y espacioso que el coche coreano que tenía hace una semana y se inyecta esteroides en el vestuario de un gimnasio que huele a cerrado. Lo. Hacen. Para. Mojar.
Aunque no lo sepan. Incluso aunque no estén de acuerdo con ello. Te has comprado esa blusa, ese Jeep y esa nariz nueva para ser más follable. Ciencia, cariño. No puedes rebatirlo.
Pasa lo mismo con el arte. Algunas de mis canciones favoritas hablaban de sexo antes de que supiera que mi pene servía para algo más que escribir mi nombre con orina en la nieve.
¿«Summer of ‘69»?, Bryan Adams tenía nueve años. Claramente se refería a su postura favorita. ¿«I Just Died in Your Arms», de Cutting Crew? Habla de orgasmos. ¿«Ticket to Ride», de los Beatles? Prostitutas. ¿«Come On Eileen»? ¿Esa puñetera canción alegre que baila todo el mundo en las bodas? Coacción sexual.
El sexo estaba en todas partes. ¿Y por qué no debería ser así? Es una puta maravilla. Siempre quieres más. Y encima se me daba bien. ¿He dicho «bien»? Tachadlo. De lujo. Eso era lo que quería decir. Porque la práctica hace al maestro.
Y que me parta un rayo si no había practicado.
Lo que me recordó que tenía que pedir otra caja de condones. Me los hacía especialmente una empresa llamada DíseloConUnaGomita. No solo diseñé el envoltorio con mi nombre (¿qué iba a hacer si algunas chicas los querían de recuerdo?) y elegí los colores (me gustaban el rojo y el morado; el amarillo no me sentaba bien: hacía que las pelotas se me vieran un poco pálidas), sino que también era muy tiquismiquis con el tipo de condón, el grado de sensibilidad y el grosor (0,0015 mm, por si os pica la curiosidad).
—Buenos días —gruñó una de las chicas mientras se desperezaba.
Me dio un beso rápido en la nuca. Siempre tardaba un rato en recordar con quién había pasado la noche, pero esa mañana fue incluso peor, ya que la noche anterior había bebido como si mi misión en la vida fuera exprimir mi hígado hasta convertirlo en ron.
—¿Has dormido bien? —preguntó la otra en tono monocorde.
Estaba de lado, de cara a la mesita de noche, leyendo el largo mensaje que me había enviado mi amigo y socio Vicious. La mayoría de la gente es breve y va al grano. Pero el muy cabrón había convertido a Siri en su esclava y la había obligado a escribir la Biblia. Despertar con un mensaje suyo era como amanecer con un tiburón mamándote la polla. Atención a lo que me escribió:
Querido capullo:
Mi prometida me ha hecho ver que es posible que la pesada de su hermana llegue tarde al ensayo del sábado porque quiere ahorrarse unos pavos cogiendo un enlace para llegar a All Saints.
Es la dama de honor de Em, por lo que tiene que venir sí o sí. Es obligatorio, y si tengo que arrastrarla de los pelos, lo haré; aunque preferiría no hacerlo. Sabes lo que me transmite ese sitio. Nueva York es una ciudad dura para el cuerpo. Los Ángeles es dura para el alma.
Pero yo no tengo alma.
Te pido como amigo que llames a la puerta de Rosie y le des otro billete. Pídele a Sue que le reserve un asiento de primera clase a tu lado y asegúrate de que embarca contigo el viernes. Encadénala al asiento si hace falta.
Seguramente te estarás preguntando por qué coño me harías un favor. Considéralo un favor para Millie, no para mí.
Está estresada.
Está preocupada.
Y no se lo merece.
Si la hermanita de Em se cree que puede hacer lo que le salga del coño, se equivoca.
Asegúrate de que se entere de lo equivocada que está, porque cada día que juega a ser la santita responsable y ahorradora, mi futura esposa sufre.
Y todos sabemos cómo me pongo cuando le hacen daño a algo que es mío.
Paz, cabronazo.
V.
No era lo que llamaría una prosa elaborada, pero así era Baron Spencer.
Me estiré y noté que un cuerpo caliente se me subía encima tras sortear el mar de seda azul oscuro y sin costuras que nos separaba. Estaba rodeado de telas caras, piel cálida y suaves curvas. La luz entraba a raudales por el enorme ventanal e iluminaba mi terraza de cien metros cuadrados, un campo de césped recién cortado emergiendo en el horizonte de Manhattan. El sol me besaba la piel. El mueble bar me pedía a gritos que me preparara un bloody Mary. Y los lujosos sofás de dos plazas de color gris y azul marino me suplicaban que me follara a las chicas para que todo Nueva York las viera y oyera.
En resumen, aquella mañana fue apoteósica.
Vicious, sin embargo, no tanto.
Por ello, me permití gozar del consuelo que me ofrecían esas dos mujeres —Natasha y Kennedy— e hice lo que Dios o la naturaleza o ambos habían dispuesto para mí: me las follé como si no hubiera un mañana. La sociedad y la reproducción y todo ese rollo.
Mientras Kennedy —la pelirroja encantadora, recordé— me daba besos por el cuello hasta llegar a mi paquete, y Natasha, la profe de yoga picantona y menudita, me comía la boca con avidez, asimilé la nueva información con un dolor de cabeza tremendo a causa de una resaca bien merecida.
Conque Millie LeBlanc estaba estresada por el ensayo… No me extrañó. Era la típica niña buena que quería que todo saliera perfecto y que se dejaba la piel para que así fuera. Todo lo contrario al hombre con el que iba a casarse, que se encargaba de mancillar tantas vidas como podía sirviéndose de su mordacidad y su pésimo comportamiento.
Millie era la persona más dulce que conocía —lo que no tenía por qué ser algo bueno, por cierto—, y Vicious era, de lejos, la más desagradable.
Supongo que lo más normal era que pensase en el «¿qué pasaría si…?» porque Millie había sido mi novia. Dado que el cerebro humano está diseñado para atar cabos, yo tenía veintinueve años y ella había sido mi única relación seria, así que es posible que la gente diera por hecho que fue mi gran amor.
La verdad, como siempre, resultó un chasco muy grande.
Millie no fue un gran amor. Me gustaba, pero no era algo feroz, privado o loco. Me preocupaba por ella y quería protegerla, pero no como si me fuera la puta vida en ello, que era lo que le pasaba a Vicious.
El hecho de que me siguiera gustando después de mandarme a la mierda y pirarse tras apenas dejar una nota a medias demuestra que, definitivamente, no estábamos hechos el uno para el otro. Porque la verdad era que estaba enamorado de Emilia LeBlanc… hasta que dejé de estarlo.
A veces pienso que, en realidad, amaba la idea de ella y que no la amaba en absoluto. En cualquier caso, hay algo que no admite discusión: cuando estuvimos juntos, fui bueno, leal y respetuoso. Ella, a cambio, me puteó.
Hasta la fecha siento que no conocía a mi única ex. Por supuesto, conocía sus rasgos. Las chorradas que salen en los perfiles de cualquier página para ligar. Cosas sosas. Era una artista, tímida y educada. Pero no tenía ni idea de cuáles eran sus miedos o sus secretos. Lo que hacía que pasara una noche en vela, que le hirviera la sangre o que la ponía a cien.
La otra parte de mi fea verdad es que nunca quise saber la respuesta a esas preguntas de alguien que no fuera Rosie LeBlanc. Pero me odiaba a muerte. Así que permanecí soltero. Y ahora iba a cambiar de opinión. Más le valía.
Hablando de Rosie, no aceptaba dinero de Vicious y Millie a menos que fuera por necesidad. Eso lo sabíamos todos, y así lo demostró hace un año cuando amuebló mi piso de Nueva York de dos coma tres millones de dólares en el que había vivido con baratijas de Craigslist que costaban menos de doscientos dólares en total. Dudaba que fuera a cambiar de opinión, pero, por ella, siempre estaba dispuesto a intentarlo.
Bueno, volvamos a lo importante: follar.
Cuando Kennedy hizo alarde de su garganta profunda y se metió toda mi polla en la boca, oí que llamaban a la puerta. No se podía acceder al edificio sin un código, y nadie me lo había pedido hacía poco, lo que me llevó a la sencilla conclusión de que no podía ser otra que la mismísima señorita LeBlanc.
—¡Dean! —Su voz ronca me llegó desde el pasillo y se coló en todos y cada uno de mis tejidos. Se me puso más dura al instante. Seguro que Kennedy se dio cuenta, porque dejó de apretarme el pene y resolló contra mi muslo. Natasha dejó de mover la lengua. Ambas se quedaron quietas. Rosie llamó tres veces más—. ¡Abre!
—¿La loca esa otra vez? —preguntó Natasha con una mezcla de gruñido y puchero.
—Seguro.
—Qué cague de tía.
—Está chalada —convino Natasha. Como si a mí o a Rosie nos importara lo que pensaran.
Me incorporé y me enfundé en mis pantalones de chándal negros. No lamenté haberme quedado a medias. Me emocionaba más ver a esa pequeñaja. Me preguntaba para qué habría venido. Me levanté y me froté los ojos. Me revolví el pelo a propósito.
—Ha estado bien. —Las besé en el dorso de la mano y me dirigí a la puerta con un objetivo—. Tenemos que repetirlo.
No habría una segunda vez. Ni una tercera. Esto era un adiós y ambas lo sabían. Estaba claro cuando me las ligué la noche anterior en algún bar de Manhattan. Estaban inhalando cocaína como si fuera azúcar en polvo —a lo mejor era de la buena— en una mesa de un local ostentoso al que iba cada vez que necesitaba usar los condones hechos a medida. Me senté en la barra, les puse ojitos y le hice un gesto al camarero para que les sirviera una copa. Me invitaron a su mesa a tomar chupitos. Yo las invité a sentarse en mi cara. Una copa se convirtió en siete. La misma historia de siempre.
—Eres un prenda tú, ¡eh!
Kennedy fue la primera en abandonar la cama. Giré la cabeza y la vi recoger el vestido como si no diera crédito.
«¿En serio?», pensé. Antes de llamar a un taxi para que nos llevara a mi casa, se lo dejé tan claro como el puñetero cielo de agosto: esto era un aquí te pillo, aquí te mato. Joder, ¿qué parte de ligármelas en un bar y usar Two Girls, One Cup como tema de conversación trivial les hizo pensar que habría algo más?
Ofrecí a las chicas un guiño de consolación y me abrí paso hacia el vasto pasillo iluminado en tonos champán, el suelo de mármol color crema y los retratos familiares en blanco y negro que me miraban desde todos los rincones sonriendo de oreja a oreja y luciendo dentadura.
—¡Eh, tú, capullo! ¡No nos dejes a medias! —añadió Natasha con un tono estridente.
Ya estaba en el vestíbulo, abriendo la puerta, atraído como un imán a la fuente de toda mi libido. Bebé LeBlanc. Ese precioso y alocado duendecillo.
Rosie llevaba unos vaqueros sin agujeros y una camisa blanca básica con botones, su versión de un traje a medida. Un moño alto y despeinado coronaba su cabeza. Sus enormes ojos me decían que no estaba impresionada. Apoyé un hombro en la puerta y sonreí ampliamente.
—¿Te has pensado lo del brunch?
—Bueno, me amenazaste con subirme el alquiler.
Por un momento, se le fueron los ojos a mis abdominales y cuando levantó la vista, me miró con los ojos entornados.
Hostia, es verdad. Mi recuerdo de anoche estaba empañado por el alcohol, la maría y el sexo.
—Pasa —dije mientras me hacía a un lado. Volvió la cabeza en mi dirección mientras entraba.
—Pensé que al menos me habrías preparado café antes de soltarme otra gilipollez relacionada con el alquiler. Era demasiado pedir que fueras amable —masculló mientras se comía el apartamento con los ojos.
Me crucé de brazos, consciente de mi figura musculosa, y me pasé la lengua por el labio inferior.
—¿Quieres que sea amable? Si te apetece, te invito a desayunar en la panadería de aquí abajo y te ofrezco algunos orgasmos de postre. —Y añadí—: Y si quieres, te suelto otra gilipollez, pero en la cama.
—Tienes que dejar de tirarme la caña —dijo en un tono extremadamente plano mientras dejaba atrás la enorme isla blanca y gris que ocupaba el centro de la cocina.
El acero inoxidable refulgía desde todos los rincones de la estancia. Rosie se sentó de mala gana en un taburete y miró furiosa la cafetera vacía que había junto al fregadero como si la máquina hubiera cometido un crimen de odio.
—¿Por qué? —pregunté en broma mientras encendía la cafetera. ¿Por qué tenía que dejar de flirtear con Rosie LeBlanc? Había dejado al doctor ese tan soso y estaba soltera. Era lícito que fuera a por ella, y pensaba hacerlo hasta que le llenase la espalda de ronchas después de hacerlo sin parar en la alfombra.
De hecho, eso fue lo primero que pensé cuando vi al mamón ese llevándose sus cosas del apartamento. Mi apartamento.
«Me voy a follar a tu exnovia antes de que se hayan secado las lágrimas de su almohada», pensé. «Y le va a gustar tanto que vendrá arrastrándose a por más».
Mientras tanto, en la vida real, Rosie aceptó con ganas el café humeante que le ofrecí en silencio y le dio un sorbo. Cerró los ojos y gimió. Sí, gimió. Joder, quise que ese sonido fuera mi nuevo de tono de llamada. Entonces, abrió los ojos y mandó al garete mi fantasía.
—Porque ya mojaste el churro en el chocolate de mi familia, y aunque sé que es una receta secreta de la que todas quieren más, me temo que te ha mirado un tuerto.
—Me encanta que me hables de sexo usando metáforas culinarias.
Me acerqué a la isla, apoyé los antebrazos y miré a Rosie con intensidad.
—Quizá sea porque somos Coca-Cola y tú siempre te conformas con Pepsi —dijo mientras miraba en dirección a mi dormitorio.
Se me escapó una risa sincera que me tensó el pecho. Mi llamativo torso en forma de V, mis brazos venosos, mis abdominales marcados y mis prominentes pectorales no le pasaron por alto, y el tono melocotón que adquirieron sus mejillas lo confirmaba por más que ella se empeñara en negarlo.
—Me gustas —declaré sin el menor arrepentimiento en un gesto de lo más vulnerable. Porque era la verdad.