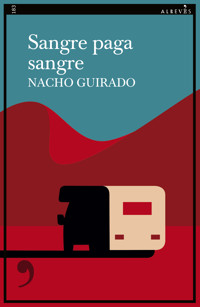
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Alrevés
- Kategorie: Krimi
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
Mercedes Espinera lleva días recibiendo llamadas amenazadoras. Es consciente de que la espían y, también, de que hace un día han entrado en su vivienda. Sabe qué pretenden, y que pronto volverán a por ella. Pero Mercedes, una superviviente, una mujer a la que la vida ha endurecido a base de golpes y renuncias, estará preparada. Ella y sus recuerdos los estarán esperando. En esta novela escrita con una pericia inusitada, que pone el foco en las esquinas de los sucesos a las que no siempre llega la luz y da voz a personajes muchas veces silenciados —a los que sobreviven, a los que no se resignan, a los que plantan cara, a los que se niegan a aceptar los golpes…—, Nacho Guirado combina una técnica de asombrosa precisión con una sensibilidad única para comprender y alumbrar a dos personajes excepcionales que difícilmente podremos olvidar: dos mujeres que saben de la pérdida, de la sororidad y de la resiliencia, también de la rabia. Ambas se mezclarán en una trama de giros y descubrimientos inesperados, plena de matices y dilemas, con el patriarca de un clan gitano al que le han arrebatado a un hijo, un predicador evangelista que lucha entre su fe y las obligaciones de la sangre y un inspector de policía que tendrá que dilucidar quiénes son las víctimas y quiénes los verdugos en esta vorágine de sangre y violencia. Nacho Guirado suma a su trayectoria impecable como novelista una nueva obra que nos apela y no nos dejará indiferentes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nacho Guirado nació en Oviedo en 1973 y reside actualmente en el concejo de Sariego, en Asturias. Ha publicado hasta ahora nueve novelas, el libro de relatos Retratos de familia (2004), premio Alfonso Grosso del Ayuntamiento de Sevilla, y un relato ilustrado, además de participar en varias publicaciones colectivas.
Su primera publicación fue la novela Antes de las doce (2004), finalista del concurso de novela corta Ciudad de Dueñas. Después llegaría la trilogía de novelas negras formada por No siempre ganan los buenos (2006), premio de narrativa de la Diputación de Guadalajara, Muérete en mis ojos (2007), novela escogida como Talento Fnac, y No llegaré vivo al viernes (2008).
La lista de los catorce (2009), su quinta novela, es un homenaje a sus abuelos y a la guerra que les tocó perder. Su siguiente obra, la novela negra Lo que sé del amor (2015), fue premio «Principado de Asturias» de novela de la Fundación Dolores Medio.
En los últimos años ha publicado la novela de humor negro y rural Ladrones de estiércol (2016), el relato ilustrado La niña pez (2019), en colaboración con la pintora Verónica García Ardura, y la novela El milagro de El Escorial (2020).
Mercedes Espinera lleva días recibiendo llamadas amenazadoras. Es consciente de que la espían y, también, de que hace un día han entrado en su vivienda. Sabe qué pretenden, y que pronto volverán a por ella. Pero Mercedes, una superviviente, una mujer a la que la vida ha endurecido a base de golpes y renuncias, estará preparada. Ella y sus recuerdos los estarán esperando.
En esta novela escrita con una pericia inusitada, que pone el foco en las esquinas de los sucesos a las que no siempre llega la luz y da voz a personajes muchas veces silenciados —a los que sobreviven, a los que no se resignan, a los que plantan cara, a los que se niegan a aceptar los golpes…—, Nacho Guirado combina una técnica de asombrosa precisión con una sensibilidad única para comprender y alumbrar a dos personajes excepcionales que difícilmente podremos olvidar: dos mujeres que saben de la pérdida, de la sororidad y de la resiliencia, también de la rabia.
Ambas se mezclarán en una trama de giros y descubrimientos inesperados, plena de matices y dilemas, con el patriarca de un clan gitano al que le han arrebatado a un hijo, un predicador evangelista que lucha entre su fe y las obligaciones de la sangre y un inspector de policía que tendrá que dilucidar quiénes son las víctimas y quiénes los verdugos en esta vorágine de sangre y violencia.
Nacho Guirado suma a su trayectoria impecable como novelista una nueva obra que nos apela y no nos dejará indiferentes.
Sangre paga sangre
Sangre paga sangre
NACHO GUIRADO
Primera edición: febrero de 2025
Para Josep Forment, siempre con nosotros
Publicado por:
EDITORIAL ALREVÉS, S.L.
C/ Torrent de l’Olla, 119, Local
08012 Barcelona
www.alreveseditorial.com
© 2025, Nacho Guirado
© de la presente edición, 2025, Editorial Alrevés, S. L.
ISBN: 978-84-10455-08-5
DL B 20206-2024
Producción del ePub: booqlab
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
Para María Luisa
1
Último día
Un rayo fugado entre los panzudos nubarrones que presagiaban tormenta escogió por ella el banco en un rincón del parque. Le hubiese gustado seguir caminando, pero estaba agotada. La pierna ya no daba más de sí.
Cerró los ojos y elevó el rostro para sentir la breve caricia del tímido sol otoñal en la piel, mientras un recuerdo de infancia convocaba a la abuela Valentina que, con el índice nudoso, señalaba los haces de luz que desde las nubes atravesaban el firmamento hasta el suelo y decía «Son los dedos de Dios que marcan las almas que hoy se reunirán con Él en el Cielo», pero entonces Mercedes niña solo tenía ojos para el dedo artrítico de la abuela, para esa uña que se curvaba a modo de púa de guitarra o de una diminuta daga. Ahora pensó que perdió la oportunidad de preguntar a la abuela si estos singulares rayos de luz solar premonitoria también indicaban el camino al infierno.
Con cuidado, colocó el bastón en horizontal a lo largo del banco para que no se cayera al suelo, y también como parapeto ante cualquier jubilado despistado que deseara sentarse a su lado buscando entretener la mañana. Al soltar la empuñadura de hueso con forma de cabeza de elefante, «elefanta», había aclarado Carmela, contempló su mano marmórea por el esfuerzo y comenzó a masajearla para reactivar la circulación. Durante la caminata, había estado estrangulando la cabeza como si con cada paso golpease el suelo con el martillo de Thor. Y el pensamiento del martillo mitológico del dios del Trueno y de la lucha salvaje le dibujó un amago de sonrisa: sí, ella haría temblar los cimientos con una furia salvaje.
—¿Merche?
Mercedes dio un respingo y mentalmente se maldijo. ¿Es así como pretendía estar en guardia? Menudo estado de prealerta de mierda. Su cuñada Carmela se habría burlado.
La mujer que la había saludado estaba de pie, delante de ella, indecisa, sin saber bien cómo continuar con la conversación que acababa de iniciar. Seguramente ya se arrepentía de no haber refrenado su ímpetu y haber seguido caminando tras reconocerla allí sentada.
—¡Qué sorpresa, Merche!, ¿qué haces aquí sola? —Pero como al oírse entendió que estaba siendo demasiado directa, recurrió a la primera fórmula de cortesía que se le vino a la cabeza—. Se te ve bien.
Mentía, claro. Ahí estaba la accidentada carretera de montaña que surcaba el rostro de Mercedes desde el parietal derecho hasta el pómulo y que la cirugía no había logrado reconstruir con la necesaria simetría para armonizar el rostro, un imán para la mirada ajena; y el cabello rojo, otrora melena, tan corto que en nada disimulaba la fea cicatriz; y las ojeras, fardos bajo los ojos, banderas negras de los barcos piratas que cada noche atacaban su viaje hacia el sueño; y el bastón, ese bastón llamativo, casi decimonónico, imposible de pasar por alto. No, parecía cualquier cosa menos bien.
—Hola, Paula. Gracias. Tú sí que estás bien.
Por el rápido parpadeo de la otra supo que el tono había resultado agresivo, pero no lo había hecho adrede. En realidad, había replicado con un automatismo mientras vigilaba el parque, con los sentidos nuevamente en máxima alerta tras aquella pérdida de atención que la había dejado tan expuesta.
Transcurrieron cinco largos segundos que se espesaron mientras una no sabía qué más decir y la otra la ignoraba.
—Bueno, te dejo. No quiero llegar tarde a…, ya sabes —se excusó Paula, nerviosa, mirando los números del reloj. Y ya había dado un paso de huida cuando una idea la hizo detenerse, y más tarde se sentiría orgullosa de haber mostrado esa preocupación, esa empatía, y lo contaría al resto de madres sintiéndose mejor persona y recogiendo con avidez los frutos del reconocimiento de sus interlocutoras—. Perdona, Merche. Se me ha ocurrido que igual no era una buena idea que te quedaras aquí.
—¿No?
Las manos de Mercedes se crisparon anticipándose a lo que iba a escuchar.
Paula le dedicó una sonrisa mansa cargada de compasión y de algodonosa bondad.
—Bueno, piénsalo. En un rato aparecerán por aquí los chiquillos. Sabes cómo salen de clase, como toretes, y pasarán corriendo y gritando y, bueno…, no sé si para ti es lo mejor. Con todo tan reciente…
Le habría hundido la empuñadura en el cráneo a golpes para borrarle esa sonrisa beatífica, le habría gritado que qué mierda de libros de Coelho leía que la doctoraban en repartir consejos salvíficos tan útiles como el agua bendita, la habría abofeteado una y otra vez hasta que sangrase, hasta que se quedara afónica de pedir ayuda, hasta hacerle mucho daño, un daño que la acercara aunque solo fuese en una cantidad ínfima a su propio dolor.
El teléfono vibró en el bolso y Paula pasó a un segundo plano, pero no así la rabia.
—Tengo que responder.
Y se concentró en rebuscar dentro del bolso hasta que por el rabillo del ojo se aseguró de que la otra se alejaba.
En la pantalla del aparato leyó «Cuñada». Cuñada, no Carmela, o Lita, o siquiera cuñi. Cuñada, porque así era antes de todo, cuando se toleraban por la pax romana, o por la paz de Lucas. Destellaba «Cuñada» entre los paquetes de clínex, la cajetilla arrugada de Marlboro, el mechero, la libreta de notas, la tarjeta de la habitación del hotel, el espray de pimienta, el diminuto neceser, las llaves y la botella de agua a medio consumir. Hasta que dejó de destellar. La mano se había quedado a medio camino, congelada. Exhaló el aire retenido. Ni siquiera estaba respirando, el cuerpo paralizado por… ¿la tensión?, ¿la incertidumbre? A quién pretendía engañar. Por el pánico.
—Vamos, suena, maldito —ordenó al teléfono, queriendo y no queriendo que Carmela insistiera. Como cuando de niña se colocaba al borde de la piscina deseando y temiendo al mismo tiempo que la empujaran al agua helada.
De algún modo el teléfono obedeció, aunque no con una llamada.
Cuñada 12:45 h
todo bien???
Mercedes tecleó varios mensajes, pero los borró. Por último, envió un escueto «ocupada» y volvió a guardar el teléfono, sustituyéndolo por la cajetilla y el mechero.
A la sexta colilla percibió la creciente algarabía. Examinó con ojo crítico el paquete menguante y concluyó que tendría que parar en el estanco. Luego, con el pie de la pierna buena empujó las colillas bajo el asiento, un poco avergonzada de haberlas tirado al suelo: no era propio de ella, pero ¿acaso era propio todo lo que había hecho en el último mes? Pasaron los primeros niños: chillando, corriendo, felices de verse libres de las bridas escolares, con el abuelo, la cuidadora, la madre, unos metros más atrás, convencidos de que a esa distancia podían proteger a la criatura. Se estremeció. Qué ingenuos. Al poco, reconoció a Paula al final del parque con Adrián bien cogido de la mano. Parecía atenta a la perorata del niño, aunque sus movimientos nerviosos de perrito de las praderas hacían ver que su atención no estaba con el crío. Por eso a Mercedes no la extrañó que tomaran otro ramal del parque para sorpresa del chiquillo, que, como animalillo de costumbres, tiró un par de veces del brazo de la madre tratando de empujarla hacia la calle habitual de retorno a la vivienda.
Minutos más tarde, la marea infantil menguó hasta desaparecer y, con ella, los gritos y las risas. Se incorporó con dificultad, sacudió la culera de los vaqueros y suspiró largamente. No había planeado estar ahí, o no, al menos, de un modo consciente. Paula la había advertido de que no le convenía, temiendo que la visión de los niños la hiciese sufrir. Pero Paula se equivocó. Necesitaba provocar este encuentro con el pasado y constatar que no había llorado, no se había arrancado el cabello o arañado el rostro ni se había revolcado por el sucio pavimento. Era la última prueba que necesitaba. Porque de haber hecho algo mínimamente parecido, si su cuerpo se hubiese rebelado ante la dictadura del pensamiento, habría significado que todavía estaba viva. Que tras la tormenta, por dura y agónica que esta hubiese sido arrancando trinquete, mesana y haciendo del palo mayor un bastón, aún seguía a flote; y podía existir la esperanza de que el suave vaivén de los días y las noches volviera a mecerla en una narcótica calma. Y no era así. Lo que quedaba de ella no era más que una carcasa sin contenido, apenas un oscuro corazón que latía con voz propia, palpitando por la fuerza de un fuego incandescente que ansiaba quemar, destruir; un impulso homicida, un feroz deseo de venganza que, animado por esa inacabable fuerza destructora, había llegado a consumir incluso la pena con que habría podido amarrarse otra vez a la vida.
—¿Ya está hecho?
—Hola, me tenías preocupada. ¿En qué demonios andabas?
—Echando un polvo.
Los tres segundos de vacilación de su cuñada la hicieron reír por dentro. Siempre, hasta la maldita aventura, Carmela la había tenido por una mojigata, una niña buena de colegio religioso. Casi lamentó que no hubiese sido verdad. Aunque ¿se veía follando con alguien? Sexo duro, animal, sentirse empotrada sobre la encimera del baño, abandonarse a ser penetrada sin circunloquios, nada de caricias, de palabras o besos. Lucas lo denominaba «sexo funcional».
—No tienes voz de haber echado un buen polvo.
—Estoy en el parque, junto al colegio de Rodrigo.
—Vaya…
—¿Está todo listo?
—Habría sido mejor plan el polvo —reflexionó Carmela. Y, como Mercedes no respondió, prosiguió—. Sí, ya está. Tal y como te había explicado. Pero tengo que avisarte de que estuvieron aquí.
—¿Estás segura? —se le quebró la voz.
—Segurísima. Es mi trabajo. Oye, he pensado…
Mercedes cortó la llamada.
Cuñada 13:55 h
vas a dejarme así?
t escribo luego
me cortaste
ya está td dicho
estamos a tiempo. Tenemos los vídeos. No me importan las consecuencias
En lugar de escribir, Mercedes buscó en la galería del teléfono una fotografía y la envió. El silencio posterior fue suficiente.
luego hablamos. Voy a remover el avispero
ok
Para el patriarca prefirió hacer uso del correo electrónico. De pie, parada junto al banco donde todavía reposaban bolso y bastón, releyó varias veces el primer mensaje para asegurarse de que no había fisuras:
Quise creer en tu palabra, palabra de gitano. Así dijiste. Que tu palabra era un compromiso de sangre, aunque yo fuese paya. Te creí y cumplí mi parte del acuerdo. ¿Dónde está ahora tu palabra? Un engaño igual que el de ellos. También tú me mentiste. ¿Puedo ya gritar a los cuatro vientos que el patriarca es un mentiroso? ¿Puedo denunciar ante payos y gitanos que tu palabra vale menos que el aliento que la impulsa?
Envió el correo y se sentó. Necesitaba fuerzas para escribir el segundo mensaje, ese que abriría la caja de Pandora.
Mía será la venganza. Les grabamos. Irán a prisión por asesinato.
Solo cuando pulsó de nuevo a «Enviar», comenzó a sentir la lluvia corriendo sobre ella. El sol se había puesto en fuga y un trueno marcó el inicio de la tarde.
* * *
El desagradable chirrido de las bisagras de la puerta de entrada la alertó de la intrusión. Siempre habían emitido un ruido quejumbroso —era un piso húmedo—, un sonido familiar asociado al tintineo de llaves que anunciaba la llegada al hogar. Lucas no había sido el típico marido manitas: varios grifos perdían lágrimas agónicas, el batiente de la ventana del comedor hacía tiempo que no se podía utilizar y todas las bisagras resonaban con el maullido de un gato en celo. Hasta esa tarde. Porque esa tarde, cuando Mercedes llegó a casa, las bisagras resbalaron suaves y silenciosas como gotas de agua sobre el cristal confirmando lo que Carmela había dicho: ellos habían estado allí y contaban con regresar. Por eso debió de sorprenderles el ruido inesperado ocasionado por los tornillos aflojados y el efecto del disolvente de grasa con el que Mercedes anuló el aceite lubricante recién aplicado.
No eran lerdos. Supieron que habían perdido el factor sorpresa y decidieron moverse rápido sin importar ya el ruido. La puerta se cerró y, casi sin darle tiempo a expulsar el aire retenido, los dos hombres irrumpieron en el dormitorio precedidos por el haz de luz de una potente linterna, que iluminó la cama, y Mercedes, desde la butaca, encendió la lámpara de techo, cuyos focos había orientado estratégicamente hacia la entrada del cuarto para deslumbrarles al menos un instante. Los cañones de la escopeta que portaba uno de los hermanos dejaron de apuntar a la cama vacía para volverse hacia la butaca donde Mercedes los estaba esperando.
—Me alegra que no hayáis disparado contra el colchón a oscuras, porque habríamos muerto los tres sin siquiera poder hablar.
No era cierto que pensara que iban a entrar en la habitación a quemarropa como en O.K. Corral. La escopeta era la herramienta que traían para intimidarla, el engaño del torero tras el que este esconde el estoque. Ella se inmovilizaría, aterrorizada frente a los dos agujeros orientados contra su pecho, la potente linterna la cegaría, aún con el aturdimiento del sueño, y sería la hoja de acero del matador la que la silenciaría para siempre. Los vecinos continuarían durmiendo en plácida ignorancia.
—Vaya con la zorrita valiente —siseó el hombre sin escopeta, con el cuerpo en escorzo, medio brazo oculto tras el tronco mientras la otra mano, abierta, la extendía hacia ella como si se anticipase a un golpe o como un director de orquesta que pretendiera controlar el tempo del drama—. Nos esperabas. —Y empezó a moverse lateralmente por el cuarto, dejando pasillo al hipotético disparo de la escopeta de su compañero, pero sin acercarse a Mercedes.
—Sabes que sí. A ti, sí. Ahora te reconozco. Por la voz. Se lo dije a la Policía y al juez. Reconocería tu voz entre un millón. Eres el gitano que me dejó este recuerdo —murmuró, señalando con el índice de la mano derecha la cicatriz del rostro—. Aunque ya te había visto antes. Pero no en persona. Te vi a través de una cámara. Y te grabé.
—Pues ya me tienes en carne y hueso, zorra. Y, de parte de mi padre, ya no podrás dizir que el patriarca no cumple su palabra porque…
—¡Espera, idiota! —se adelantó Mercedes, previendo el salto que el otro pensaba dar para degollarla con la navaja oculta, una vez transmitido el mensaje—. ¿No vas a preguntar por qué habríamos muerto los tres si hubieseis disparado contra el colchón?
El hombre destensó los cuádriceps y miró brevemente a su hermano, quien se encogió de hombros como diciendo «¿qué prisa hay?».
—Busca debajo de la cama.
La escopeta la siguió apuntando mientras el primer gitano se agachaba para descubrir los ocho paquetes y la alarmante luz roja que uno de ellos emitía. Permaneció agachado un par de segundos, dando tiempo a su cerebro a procesar la información. Y, cuando por fin comprendió qué era aquello, se le desencajó el rostro y se volvió hacia el otro incapaz de articular ningún sonido.
—¿Qué es?, ¿qué hay?
—Te lo digo yo porque tu hermano se ha queda-do mudo. Creo que se ha cagado encima. Explosivos. Y no, no echéis a correr. No os daría tiempo. Hay más en el resto del piso. Antes de que llegarais al descansillo todo habría reventado. Puf, ya está. Dos mierdas de gitanos menos.
Fue el turno del segundo hombre, olvidada la necesidad de apuntar a la víctima revestida de verdugo, para agacharse y ver con sus propios ojos los paquetes.
—Bien, cuento ya con toda vuestra atención. Escuchadme, porque la vida de los tres depende de esto. —Y, no sin cierta teatralidad que solo a ella le hizo gracia, levantó con lentitud el puño cerrado de la mano izquierda para que vieran la parte del objeto que sobresalía por los laterales—. ¿Ves lo que asoma aquí? Es el detonador. No, no es un botón. Yo también creí que se trataría de un botón, como en las películas. Pero esto es mejor. ¿Recordáis el accidente de tren en Galicia? Se habló mucho del pedal del hombre muerto. Por la cara que ponéis, veo que no sabéis de qué os hablo. Putos ignorantes. Solo os preocupáis de ir a robar cobre, o de traficar, o lo que sea la mierda que hacéis para ganaros la vida. —Se contuvo porque se estaba saliendo del guion—… Es igual, lo entenderéis perfectamente. Esto que tengo aquí es el mismo mecanismo. Cuando os escuché entrar, apreté este chisme que seguro que tiene un nombre sofisticado que desconozco, y una luz roja se encendió en el explosivo. ¿Visteis la luz? Seguro que sí. Yo la veía mientras corríais hacia aquí, ansiosos por liquidarme. Es un invento genial. Esa luz encendida quiere decir que las bombas ya están activadas, y que lo que falta para el «adiós muchachos» y que os vayáis al infierno que merecéis, si es que existe, es la confirmación que llegará cuando yo afloje la presión de mi puño. Así que hicisteis bien en no disparar al colchón porque puede que eso hubiese hecho explotar alguno de los paquetes y fin de la fiesta. Pero, sobre todo, habéis hecho bien en no saltar sobre mí o dispararme, porque habríais muerto sin saber cómo había ocurrido, y eso me habría arruinado el placer de explicaros la sorpresa.
Durante el minuto largo que habló la escucharon inmóviles, casi sin respirar, y cuando terminó, se volvieron uno hacia el otro y comenzaron a cuchichear tan rápido que Mercedes apenas captaba palabras sueltas, aunque no le importaba porque no le hacía falta saber qué se estaban diciendo. Todos los triunfos estaban en su mano o, mejor dicho, en su puño, así que pudo concentrarse en la extraña calma que sentía, en la paz que la envolvía, ya libre de miedo, disfrutando de la emoción de un odio puro, diáfano, sin adulterar por reticencias morales o religiosas. Se vio como una diosa con el castigo final en la palma de su mano mientras aquellos dos pobres miserables debatían sus nulas opciones levantando cada vez más la voz.
—No os asustéis. Solo voy a fumar —les advirtió, moviendo lentamente la mano derecha hacia la mesita auxiliar situada a un lado de la butaca, donde reposaban cajetilla y mechero. Pero tropezó con el bastón, apoyado en la oreja de la butaca, que resbaló hasta el suelo de parqué con irritante estrépito, enmudeciendo a los hombres. Sin perderlos de vista, inclinó el cuerpo para recoger el bastón y lo colocó aprisionado entre las piernas para asegurarse de que no volvía a resbalar. Luego, sacó un cigarrillo, se lo llevó a los labios y lo prendió. Cualquier director de cine consagrado habría filmado la escena. Fue la mejor calada de su vida.
—Mi hermano diz que no puedes estar tan loca como pa matarte y quiere que nos piremos.
—Tu hermano es un cobarde que solo ataca a personas indefensas. Porque tú eres el otro, ¿verdad? —replicó, encarando al gitano de la escopeta—. Tú eres el de la gasolinera.
El otro asintió levemente. Chorretones de sudor corrían por su frente y le hacían parpadear.
—Yo sí creo que te da igual morir. Mi viejo me previnió que tuviéramos cuidao porque no eres de fiar.
—Sigue —lo animó Mercedes, contemplando cómo la ceniza del cigarrillo caía repartiéndose entre la tapicería de la butaca y del suelo de madera sin que le importase un ápice.
—Pero también creo que ties un plan o, si no, ya estaríamos muertos los tres.
Mercedes lo premió con una sonrisa.
—¡Bravo! Seguro que tú fuiste al colegio más días que tu hermano. Se nota que, además de malvado, eres listo. Sí, tengo un plan. Es muy sencillo. Veréis qué rápido lo entenderéis. Debajo de la almohada está mi teléfono, cógelo.
Los dos hombres se miraron, indecisos. Con absoluta prevención, el hermano que llevaba la voz cantante levantó una de las almohadas, esperando una desagradable sorpresa, y al ver el juguete, preguntó:
—¿Esto?
—No, idiota, ¿te parece eso un teléfono? Ese es Buzz Lightyear, que quiere ver si volamos con él hasta el infinito y más allá —rio ella—. Bajo la otra almohada.
Esta vez sí era el teléfono.
—Vamos, cógelo. No muerde.
Lo tomó y se lo ofreció a Mercedes. Aunque no sudaba como su hermano, la mano le temblaba como si estuviesen a diez grados bajo cero. Mercedes lo mantuvo así mientras daba una larga calada. Luego, tiró la colilla al suelo y la aplastó con el pie sano.
—No es para mí. Lo vas a utilizar tú. Está desbloqueado, así que no tienes más que marcar el 112 y pedir que te pongan con la Policía. Vas a activar el altavoz para que yo pueda escuchar lo que te dicen.
El gitano silencioso acercó sus labios a la oreja de su hermano. Mercedes observó cómo el otro abría los ojos desmesuradamente y la mirada se perdía unos instantes como si su mente viajara frenética en pos de las instrucciones que escuchaba. Luego, se volvió hacia él y hubo un ligero encogimiento de hombros. Fuese lo que fuese que se hubiesen dicho, estaban de acuerdo.
—Haremos la llamada. Imagino que quieres que digamos que fuimos nosotros. Que semos los culpables. Es la venganza que buscas. Que paguemos en el talego por los tuyos. Y que nos arrepentimos.
Por primera vez, Mercedes estuvo a punto de perder el control.
—¡No insultes mi inteligencia! —gritó—. ¡Si hubieseis sentido el más mínimo arrepentimiento no os habríais atrevido a levantar la mano contra mí! ¡Me habéis amenazado! ¡Habéis hecho todo lo posible para intimidarme, para callarme! ¡Pero aquí estáis! ¿Arrepentiros? ¿Vosotros? ¡Malditos seáis, gitanos asesinos, mentirosos!…, cobardes…, malditos cobardes. —Las últimas palabras se perdieron en un llanto contenido.
—Llamo, llamo. Tranqui.
—Yo no sabiese que dentro… —comenzó a decir el segundo hermano, pero Mercedes se levantó como un relámpago de la butaca, haciendo caer de nuevo el bastón, y, temblando de furia, a punto de desequilibrarse por la pierna lesionada, lo amenazó alzando el disparador.
—¡Ni una palabra más, carroña! ¡Ni se te ocurra manchar su nombre con tu sucia lengua o te mando ahora mismo al infierno!
Por unos segundos únicamente se escuchó el jadeo de la respiración agitada de Mercedes. Ellos no se movían, atentos. Luego, Mercedes se dejó caer pesadamente en la butaca y ordenó:
—Haz la maldita llamada. Acabemos con esto. —Y, desentendiéndose de ellos, se agachó para recoger de nuevo el bastón.
Fue la oportunidad que estaban aguardando. El primer hermano se abalanzó hacia el puño cerrado de Mercedes, dispuesto a aferrarlo para impedir que ella pudiese separar los dedos, consciente de que no había margen para el error. En su imaginación, mientras hablaba con la mujer, había simulado una y otra vez el movimiento, sus propias manos como un cepo bloqueando el mecanismo para dar tiempo a que su hermano le reventara la cabeza a la puta pirada suicida. Porque de eso no le había cabido ninguna duda: la amenaza era tan real como los muertos que a ella la movían a vengarse; las bombas estaban armadas y solo el artefacto que la mujer presionaba los separaba del final.
Desde niño había sido el más rápido en cazar moscas que atrapaba en la jaula de la mano. Dos, tres, hasta cuatro si estaban en una superficie plana. Las cogía, luego agitaba el puño para marearlas y, después, las lanzaba con violencia contra el suelo donde terminaba pisándolas. Hacía competiciones con su hermano a ver quién capturaba más, y las atrapaba incluso en pleno vuelo. Al sentir el puño de la mujer cerrado entre sus manos, lanzó un grito victorioso con la emoción de la proeza lograda, como cuando de niño asombraba a los suyos con su pericia en la caza. Pero el grito de guerra trocó en estertor, con el acero del estoque atravesándole de lado a lado, perforándole el pulmón. «Juré que te mataría», fue lo último que escuchó.
Su hermano disparó.





























