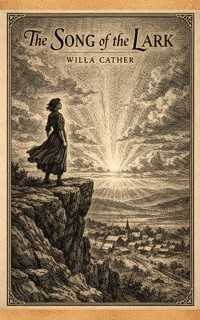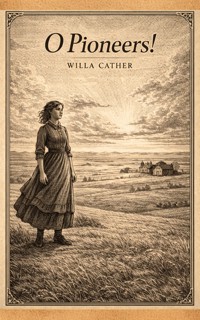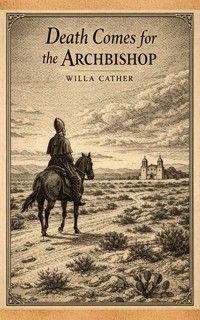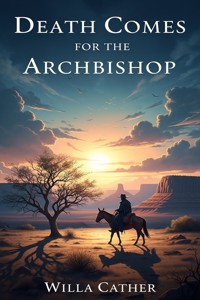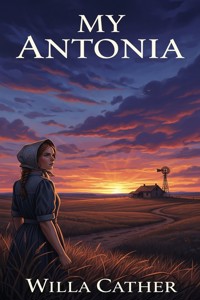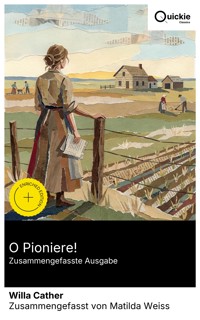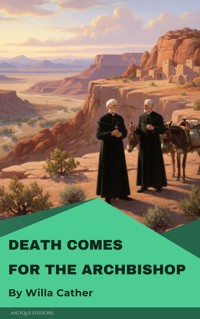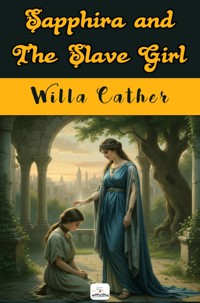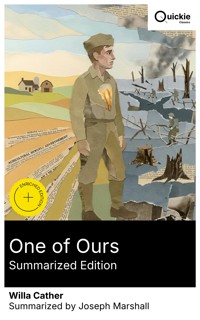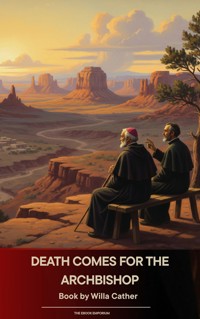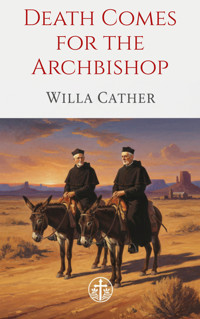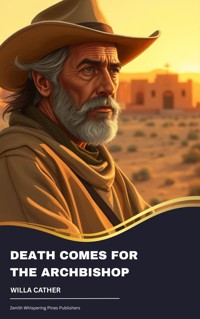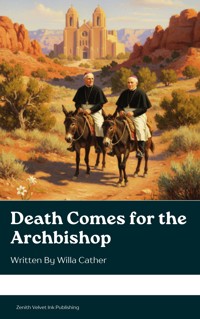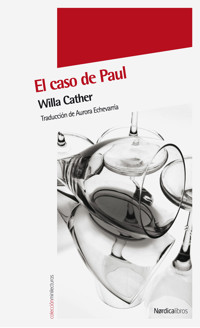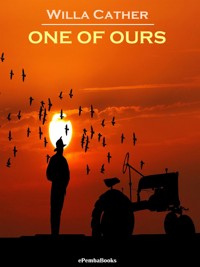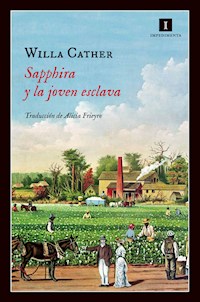
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Black Creek Valley, Virginia, 1856. Sapphira Colbert es una de las pocas propietarias que mantienen esclavos en sus tierras. Una práctica que su marido, Henry, considera cada vez más difícil de defender. Sapphira, matriarca implacable, confinada a una silla de ruedas, maneja con mano de hierro la propiedad con ayuda de su fiel criada negra, Till, y de la hija de esta, la joven y bella Nancy. Henry es dueño de un molino, pero no solo trabaja en él, sino que duerme allí cada vez que puede ya que su matrimonio constituye una mera formalidad. La vida de Sapphira es monótona. Tiene mucho tiempo para pensar, y cuando descubre que su marido desea que solo sea Nancy quien ordene su habitación en el molino, empezará a sospechar de ellos y su ira hará que se desate un enorme poder de resentimiento contra la niña esclava. Publicada en 1940, "Sapphira y la joven esclava" es la última novela que Willa Cather escribió antes de morir. Representa, pues, su testamento literario y un regreso a los escenarios de su infancia, en un retrato retrospectivo del viejo Sur que se desvanece, con el telón de fondo de la esclavitud y su progresiva abolición.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sapphira y la joven esclava
Willa Cather
Traducción de Alicia Frieyro
A la mesa del desayuno, 1856.
1
Henry Colbert, el molinero, desayunaba siempre con su esposa; más allá de esto, sus apariciones en la mesa familiar eran irregulares. A la caída de la tarde, cuando llegaba la hora de la cena, solía demorarse en el molino. No obstante, siempre se disponía un servicio para él en la mesa, y él podía acudir o bien mandar a uno de los peones de molino para que le llevase una bandeja de la cocina. Al ama, sin embargo, se la servía puntualmente. Y ella jamás preguntaba por su marido ni por dónde paraba.
En esta mañana de marzo de 1856, a las ocho en punto, Colbert entró en el comedor. Venía del molino, donde ya llevaba dos horas trajinando, si no más. Le dio a su esposa los buenos días, expresó su deseo de que hubiese dormido bien y tomó asiento en el butacón de respaldo alto situado en el extremo opuesto de la mesa, frente a ella. Un anciano de color, con el pelo blanco y una chaqueta de algodón a rayas, le trajo el desayuno. El ama sirvió el café de una cafetera de plata que descansaba sobre cuatro patitas curvadas. La porcelana era de la mejor calidad (como todas las cosas que el ama poseía), sorprendentemente fina para tratarse de la mesa de un molinero rural de los bosques de Virginia. Ni el molinero ni su esposa eran nativos de la zona: procedían de un condado mucho más próspero, al este de Blue Ridge. Constituían una pareja peculiar para Back Creek, si bien hacía ya más de treinta años que vivían aquí.
El molinero era un hombre de porte robusto y poderoso, cuya estatura se correspondía con su peso. Lucía una abundante mata de pelo negro, todavía húmeda de haberse lavado la cara y la cabeza antes de subir a la casa; se había pasado los dedos por el pelo, que se le veía de punta y algo ahuecado. Tenía una cara rellena, cuadrada y ostensiblemente rubicunda; un curtido bronceado le otorgaba un tono marrón rojizo, como el de un oporto añejo. Iba completamente afeitado, algo nada habitual en un hombre de su edad y posición. Como excusa, aducía que la barba de un molinero se cubría de polvo de harina y que cuando el sudor le resbalaba por el rostro, la harina se mojaba y le dejaba la barba grumosa. Su semblante lo definía como un hombre de carácter recto, franco y decidido. Solo sus ojos resultaban inquietantes: oscuros y graves, rehundidos bajo un ceño cuadrado y poblado. Aquellos ojos, reflexivos, casi soñadores, parecían desentonar con el simple vigor de su cara. De haber nacido mujer, las largas pestañas le habrían granjeado más de una conquista.
Colbert dirigía su molino con tesón. Es más, podía decirse que se dejaba la vida en él. Se le conocía por ser justo en los tratos, y se había ganado la confianza de una comunidad en la que ingresó como un forastero. Pero igual que se había ganado la confianza, contaba con escasas simpatías entre sus vecinos. La gente de Back Creek y de Timber Ridge y de Hayfield no olvidaba jamás que Colbert no era uno de los suyos. Era callado y poco comunicativo (un rasgo que les desagradaba en extremo), y la ausencia de acento sureño en él equivalía casi a un acento extranjero. Su abuelo había emigrado desde Flandes. Henry había nacido en el condado de Loudoun y en su vecindario todos eran colonos ingleses. Así que hablaba la misma lengua que ellos. La hablaba con claridad y rotundidad, y en Back Creek esa no era una forma de hablar del todo amable.
Su esposa también hablaba distinto a la gente de Back Creek; pero todos se hacían cargo de que en tanto mujer y heredera estaba en su derecho a hacerlo. Su madre había llegado desde Inglaterra, y aquel era un hecho que ella se cuidaba de tener siempre presente. De qué modo acabaron viviendo estas dos personas en la Granja del Molino es una larga historia; demasiado larga para un cuento de mesa de desayuno.
El molinero bebió su primera taza de café en silencio. El anciano negro permanecía de pie detrás de la silla del ama.
—Puedes retirarte, Washington —dijo ella por fin. Mientras servía otra taza de café de la cafetera con sus tumefactas manos blancas, se dirigió a su marido—: El mayor Grimwood estuvo ayer aquí, iba de camino a Romney. Tendrías que haber subido a saludarle.
—No podía dejar el molino en ese momento. Tenía unos clientes que habían venido desde muy lejos con su grano —replicó él con seriedad.
—Si tuvieras un capataz como todo el mundo, dispondrías de tiempo suficiente para mostrarte cortés con las visitas importantes.
—¿Y descuidar mi negocio? Sí, Sapphira, sé todo lo que hay que saber sobre esos capataces. Así es como se hace en el condado de Loudoun. El jefe manda al capataz, el capataz manda a su negro de confianza y es el negro de confianza quien manda a los demás. No olvides que soy el primer molinero de la zona que consigue ganarse la vida con esto.
—Y bien humildemente que vives, sí, todo hay que decirlo —añadió su esposa con una risita indulgente—. Y hablando de negros, el mayor Grimwood me dice que su esposa anda necesitada de una chica mañosa. Él sabe que mis criados están bien enseñados, y le gustaría quedarse con uno.
—Pues lo primero que necesita saber es que tú enseñas a tus criados para tu uso personal. Nosotros no vendemos a nuestra gente. ¿Puedes llamar y pedir un poco más de beicon? Me muero de hambre esta mañana.
Ella hizo sonar una pequeña campanilla. Washington trajo el beicon y volvió a ocupar su lugar detrás de la enorme y aparatosa silla de su ama. Ella, sin dirigirle la palabra esta vez, estiró la mano en dirección a la puerta. El anciano se escabulló rápidamente con un ruidoso chancleteo.
—Por supuesto que no vendemos a nuestra gente —convino ella con voz melosa—. Desde luego que nunca pondríamos a ninguno en venta. Pero complacer a los amigos es otra cosa. Y tú mismo has dicho más de una vez que no quieres interponerte en el camino de nadie. Vivir en Winchester, en una mansión como la de los Grimwood… Bueno, cualquier negro se lanzaría para atrapar al vuelo una oportunidad como esa.
—No nos sobra ninguno, exceptuando alguno que otro que el mayor Grimwood no querría. Se lo diré.
—Pero está Nancy —prosiguió la señora Colbert con su voz melosa y considerada—. Podría prescindir de ella perfectamente para complacer a la señora Grimwood, y no creo que la chica pudiese encontrar un lugar mejor. Sería una excelente oportunidad para ella.
El rostro del molinero adquirió un tono encarnado que le llegó hasta las raíces de su espesa mata de pelo. Los ojos parecieron hundírsele todavía más bajo su poblado ceño, a la vez que miraba a su esposa de hito en hito. Su mirada parecía decir: «Veo lo que hay detrás de todo esto, lo veo hasta el fondo». Ella no buscó su mirada. Contemplaba absorta y pensativa la cafetera.
Su marido apartó el plato.
—¡Nancy menos que nadie! Su madre está aquí, también la vieja Jezebel. Su gente lleva con tu familia más de cuatro generaciones. No has enseñado a Nancy para que le aproveche a la señora Grimwood. Nancy se queda.
La gelidez, esa cualidad que tan eficaz le resultaba con los criados, inundó la voz de la señora Colbert cuando contestó a su esposo.
—No hace falta ponerse nervioso, Henry. Como bien dices, su madre y su abuela y su bisabuela han sido todas negras de los Dodderidge. Me parece, por tanto, que yo debería poder disponer del futuro de Nancy. Su madre estaría de acuerdo conmigo. Sabe que una criada digna de una señora jamás podrá aprender el oficio en estos parajes sin civilizar.
El ceño del molinero se ensombreció.
—No puedes venderla sin que yo estampe mi nombre en el contrato de venta. Y jamás lo haré. Se diría que no fuiste consciente, cuando llegamos aquí por primera vez, de lo mucho que se nos criticó por la tropa de negros que traías. Este no es un vecindario de esclavistas. Si vendieses a una buena chica como Nancy a Winchester, la gente de por aquí te lo echaría en cara, no lo dudes. Dirían cosas muy feas…
La boca de la señora Colbert se torció. Luego dedicó a su esposo una sonrisa tolerante, llena de malicia.
—Nos han criticado antes, Henry, y hemos sobrevivido. Ya lo hicieron, y de qué manera, cuando la negra Till dio a luz a una criatura de piel amarilla después de que dos de tus hermanos pasaran tanto tiempo en la zona. Unos se la adjudicaron a Jacob, otros a Guy. ¿No será que profesas algún tipo de sentimiento familiar hacia Nancy?
—Sapphira, sabes perfectamente que el responsable fue aquel artista de Baltimore.
—Quizá. Sea como fuere, conseguimos los retratos, y puede que hasta una bonita niña amarilla por el mismo precio. —La señora Colbert se rio discretamente, como si la idea la divirtiese e incluso la agradase bastante—. Till estaba en su derecho, obligada como estaba a vivir con el viejo Jeff. Jamás se lo eché en cara…
El molinero se levantó y se dirigió hacia la puerta.
—Un momento, Henry. —Él había empezado a darse la vuelta, pero ella le invitó a regresar con un gesto—. En serio, no pretenderás impedirme que me deshaga de uno de mis propios sirvientes, ¿verdad? Firmaste cuando Tom y Jake y Ginny y los demás regresaron.
—Sí, pero porque regresaban con los suyos, y al lugar donde nacieron. Jamás firmaré por Nancy.
Los ojos azul pálido de la señora Colbert siguieron a su marido cuando este salía por la puerta. Su pequeña boca se torció en un gesto burlón.
—Entonces, tendremos que buscar otra forma… —se dijo en voz baja.
Pasados unos instantes hizo sonar la campanilla para requerir la presencia de Washington. Cuando este se presentó, ella no dijo nada. Estaba perdida en sus pensamientos. Apoyó las manos en los brazos de la silla cuadrada de alto respaldo en la que estaba sentada, y el anciano se apresuró a abrir las dos hojas de la puerta. Luego apartó de la mesa la silla del ama, recogió el cojín sobre el que habían estado reposando sus pies, se lo encajó bajo el brazo y, con solemnidad, salió del comedor empujando la silla, que resultaba estar montada sobre unas ruedecillas, y la hizo rodar a lo largo del extenso pasillo hasta la alcoba de la señora Colbert.
El ama sufría hidropesía y no podía caminar. Todavía alcanzaba a recibir de pie a las visitas: los vestidos le llegaban hasta el suelo y ocultaban la deformidad de sus pies y de sus tobillos. Era cuatro años mayor que su esposo —y detestaba que así fuera—. Esta afección resultaba tanto o más cruel cuanto que ella había sido una mujer muy activa y había dirigido la granja con el mismo celo con el que su marido dirigía ahora su molino.
2
A la misma hora que Sapphira Dodderidge Colbert abandonaba la mesa del desayuno en su silla de ruedas, una mujer menuda y robusta, tocada con una capota y portando un pesado chal sobre el vestido de percal recién planchado, cruzaba los prados por un estrecho sendero que conducía a la Casa del Molino desde la carretera. Tendría unos treinta y seis o treinta y siete años, aunque parecía mayor, y guardaba tanto parecido con Henry Colbert que no resultaba difícil adivinar que se trataba de su hija: la cabeza, con el mismo porte apesadumbrado pero resuelto al mismo tiempo; la cara ancha, tan tostada; y aquella nariz carnosa con la punta profundamente remachada. Tenía los ojos graves y oscuros del molinero, rehundidos también bajo una ancha frente.
Tras dejar atrás la escalerilla que salvaba la cerca de la Casa del Molino, la señora Blake tomó el sendero que conducía a las cabañas de los negros. Tenía que visitar a tía Jezebel, la más anciana de los negros de los Colbert, quien hacía ya un tiempo que no se encontraba bien de salud. A la señora Blake siempre se la requería allí donde medraba la enfermedad. Poseía talento y experiencia como enfermera; de hecho, resultaba de más ayuda a los enfermos que el médico rural, quien no había realizado estudios de medicina en ninguna escuela y en su lugar trataba a sus pacientes siguiendo los dictados del Libro de Medicina de Familia de Buchan.
Cuando le dijeron que tía Jezebel estaba durmiendo, la señora Blake dejó atrás la cocina (separada de la vivienda por unos treinta pies) y entró en la casa por la puerta trasera que empleaban los sirvientes cuando transportaban la comida caliente desde la cocina al comedor en fuentes con tapas de metal. Mientras avanzaba por el largo pasillo alfombrado en dirección a la alcoba de la señora Colbert, escuchó elevarse, enojada, la voz de su madre: una voz enojada pero no alterada, sino cargada, más bien, de frío y burlón desdén.
—¡Deshazlo ahora mismo! Sabes hacerlo perfectamente. ¡He dicho que lo deshagas! Las horquillas no sirven de nada. ¡Me haces daño, burra!
Entonces llegó hasta sus oídos un chasquido, y de nuevo otro, y otro más: el sonido de la parte posterior de madera de un cepillo golpeando la mejilla o el brazo de alguien. La fina línea que dibujaban los labios de la señora Blake se estrechó todavía más cuando llamó a la puerta.
—¿Quién es? —preguntó la misma voz con tono imponente.
—Solo soy yo, Rachel.
Cuando la señora Blake abrió la puerta, su madre se dirigió con frialdad a una muchacha agazapada junto a su silla.
—Ahora puedes retirarte. Y cuando vuelvas, procura que sea con mejor disposición.
La muchacha pasó como una exhalación junto a la señora Blake sin emitir el menor sonido, apartando el rostro y con los hombros encogidos.
La señora Colbert, en su silla de ruedas, estaba sentada ante un tocador con un espejo de marco dorado. Llevaba sobre los hombros un peinador blanco que arrojó a un lado al entrar su hija.
—Acércate una silla, Rachel. Llegas pronto. —Hablaba con cortesía, pero era evidente que había querido decir «demasiado pronto».
—Sí, llego antes de lo que tenía pensado. He pasado a ver a la vieja Jezebel, pero estaba durmiendo, así que he entrado directamente.
La señora Colbert sonrió. Siempre le divertía que la gente obrara de forma tan previsible. En vez de molestar a una negra enferma, Rachel había venido a molestarla a ella a la hora de su aseo personal, momento en el que era bien sabido por todos que no aceptaba visitas de nadie. ¡Qué típico de Rachel!
Hasta donde la señora Blake alcanzaba a ver, el pelo gris y castaño de su madre estaba en perfecto estado. Lo llevaba peinado hacia arriba desde el cuello, con una trenza recogida en un rodete plano sobre la coronilla, y sendas alas onduladas le caían a ambos lados de la frente.
—Puedes sacarme una cofia limpia del cajón de arriba, Rachel. Detesto lucir una cabeza desaliñada de buena mañana. Gracias. Ya me lo arreglo yo. —Se prendió el diminuto tocado de lazo y muselina almidonada sobre el rodete plano—. Y ahora —dijo, afable— puedes girarme un poco para que te vea.
La silla estaba tallada en nogal, con el respaldo de mimbre y los brazos ligeramente curvados hacia abajo. Se trataba de una de las sillas del comedor, modificada para ella por el señor Whitford, el carpintero y fabricante de ataúdes rural. Whitford la había acolchado y dispuesto sobre una plataforma de nogal con unas ruedecillas de hierro debajo. La señora Blake la giró de modo que su madre estuviera al sol y de cara a las ventanas que daban al este, en lugar de mirando al espejo.
—Bien, supongo que es una buena señal que Jezebel pueda dormir tanto, ¿no te parece?
La señora Blake sacudió la cabeza.
—Till no consigue hacerla comer. Cada día que pasa está más débil. No durará mucho.
La señora Colbert sonrió con malicia ante la expresión solemne de su hija.
—Ha conseguido durar un tiempo más que considerable: algo más de noventa años. A mi no me gustaría vivir tanto, ¿y a ti?
—No —admitió la señora Blake.
—Entonces no veo la necesidad de poner caras largas. Ha estado bien atendida en su vejez y en su última enfermedad. Tengo intención de salir e ir a visitarla; puede que hoy mismo. Rachel, tengo aquí una carta de mi hermana Sarah que debo leerte.
La señora Colbert sacó sus anteojos de una bolsa de redecilla prendida al brazo de la silla. Leyó la carta procedente de Winchester prácticamente con la única intención de poner fin a su conversación. Sabía que su hija había oído cómo reprendía a Nancy y sabía también que ahora la iba a mirar con mala cara y con reproche. Como nunca había dispuesto de sirvientes de su propiedad, Rachel no tenía ni idea de cómo tratarlos. Siempre fue una muchacha difícil, rebelde hacia unas costumbres bien arraigadas que satisfacían a los demás. De modo que para la señora Colbert supuso un auténtico alivio casarla y tenerla fuera de casa a los diecisiete años.
Durante la lectura de la carta, la señora Blake permaneció sentada, contemplando a su madre y pensando en el buen aspecto que tenía a pesar de llevar casi cinco años aquejada de hidropesía. Había de reconocer que la enfermedad le había arrebatado todo su color. Ahora siempre estaba pálida y, por las mañanas, amanecía con la cara un tanto hinchada bajo los ojos. Pero los ojos en sí eran cristalinos, de un vívido azul verdoso, sin profundidad. Su rostro resultaba agradable, incluso muy atractivo para aquellos a quienes no irritara la leve sombra de plácida autoestima. Soportaba su discapacidad con coraje. Rara vez se refería a ella, y ocupaba su tosca silla de inválida como si de un asiento de privilegio se tratara. Podía sostenerse de pie con gracia cuando recibía visitas y podía caminar hasta el retrete privado de detrás de su alcoba del brazo de su criada. Su habla, al igual que su caligrafía, era más cultivada de lo habitual en ese distrito rural. Su hija percibía en ocasiones una suerte de falsa afabilidad en su voz. Y, sin embargo, reflexionó mientras escuchaba la lectura de la carta, no tenía casi nada de falso: era la única afabilidad de la que su madre era capaz; una afabilidad no del todo cálida.
Cuando la señora Colbert hubo finalizado la lectura, la señora Blake habló con mucha efusividad.
—Una carta fabulosa, sin duda. Tía Sarah siempre escribe buenas cartas.
La señora Colbert se retiró los anteojos y miró a su hija con una sonrisa traviesa.
—¿No te molesta que se burle un poco de tus baptistas?
—No. Está en su derecho. Jamás me habría unido a los baptistas si hubiese podido acudir a nuestra Iglesia en Winchester. Pero el cuerpo necesita un lugar de culto. Además, los baptistas son gente buena.
—Eso opina tu padre. Claro que a él nunca le ha importado mezclarse con gente corriente. Digo yo que forma parte del oficio de molinero.
—Sí, la gente corriente de por aquí necesita harina de trigo y de maíz, y solo hay un molino donde obtenerlas.
La señora Blake pronunció estas palabras con un tono bastante cortante. Y estaba pensando que no debería haber utilizado aquel tono, cuando su madre le habló de forma inesperada y con bastante indulgencia:
—Bueno, Rachel, desde luego que tú sí que has sido una buena amiga para ellos.
La señora Blake se despidió de su madre y se alejó rápidamente por el pasillo. En ocasiones tenía que defender la fe que llevaba en su interior. Una fe que no se centraba tanto en los baptistas como secta (ella todavía leía su Libro de Oración1 todos los días), sino en ellos como hombres y mujeres de buena voluntad.
Al salir de la casa por la puerta trasera, vio la puerta del lavadero abierta y a Nancy a la tabla de planchar en su interior. Se desvió de su camino y entró en la caseta del lavadero.
—Vaya, Nancy, ¿cómo te va? —Acostumbraba a hablar a la gente de la condición de Nancy con una resuelta jovialidad que no siempre sentía.
La muchacha de piel amarilla sonrió con deleite, mostrando todos sus blancos dientes.
—Muy bien, señora, muy bien. Oh, siéntese, haga el favor, señorita Blake. —Arrastró una silla que tenía el respaldo roto hasta un espacio que quedaba abierto ante la tabla de planchar. Los ojos se le iluminaron con entusiasmado afecto, si bien los párpados todavía estaban enrojecidos de haber llorado.
—Continúa con la plancha, niña. Lo último que quiero hacer es entretenerte… ¿Es esa una de las cofias de Madre? —Y señaló un gurruño de encaje húmedo que descansaba sobre la sábana blanca.
—Sí, señora. Esta es una de las que se pone para las visitas. Me gusta tenerlas bonitas. —Sacudió la pelota de arrugado encaje, sopló sobre ella y empezó a pasar una plancha diminuta sobre los frunces—. Esta es una plancha de niña. Me la conseguí de la señorita Sadie Garret. Ella no la usaba para nada, y es de lo más útil para las cofias.
—Sí, ya veo que lo es. Eres buena planchadora, Nancy.
—Gracias, señora.
La señora Blake se quedó observando las finas y hábiles manos de Nancy, tan flexibles que cualquiera habría afirmado que no tenían huesos: parecían comprimibles, como las de una niña. Eran solo un tono más oscuras que su cara. Si sus mejillas eran de color dorado pálido, sus manos eran de ese color que la señora Blake llamaba «oro viejo». Mientras estaba allí sentada, reflexionó sobre el caso de Nancy (las marcas encarnadas del cepillo todavía eran visibles en el brazo derecho de la muchacha) y le sorprendió comprobar lo mucho que le dolía el cariz que estaban tomando las cosas. Nancy había perdido el favor de su ama. Todos estaban al tanto de aquello, pero nadie sabía por qué. Ningún negro que se preciase se quejaba jamás si lo trataban con dureza. Se lo tomaban a broma y se reían entre ellos del trato que recibían, igual que los rudos niños montañeses se reían de los azotes que recibían en la escuela. A Nancy no la habían criado para ser humilde. Hasta hacía muy poco, la señora Colbert había mostrado hacia ella un marcado favoritismo; le daba bonitos vestidos que hicieran destacar su bello rostro, y disfrutaba de su compañaía cuando recibía visitas o cuando salía de viaje.
—Bueno, niña, he de irme —dijo la señora Blake al cabo de un rato. Salió del lavadero y paseó entre las viviendas de los negros para contemplar la multitud de junquillos que con sus afilados tallos verdes brotaban de los arriates de delante de las cabañas. No tardarían en florecer. Ella las llamaba «flores de Pascua», pero los negros las llamaban «pipas» porque las flores amarillas brotaban del tallo verde exactamente con el mismo ángulo que la cazoleta de sus pipas de arcilla con la caña.
3
La Casa del Molino era de un estilo con el que todos los virginianos estaban muy familiarizados ya que se construyó siguiendo prácticamente el mismo patrón que Mount Vernon:2a saber, dos plantas, un pronunciado tejado a dos aguas y ventanas abuhardilladas. La casa era una construcción alargada y estrecha, con un porche delantero soportado por pilastras que recorría la fachada de punta a punta. Desde este porche, la extensa pradera de hierba iniciaba un largo descenso hasta una cerca de estacas de madera pintadas de blanco, donde arrancaba el solar del molino. Unos paseos delimitados por setos aseadamente podados discurrían a la sombra de enormes arces de azúcar y de viejas falsas acacias. Todo estaba en orden en la parte delantera: parterres de flores, macizos de arbustos y un cenador cubierto de lilas podadas en forma de arco, bajo el cual podía pasar un hombre de estatura considerable.
A unas diez yardas de la puerta trasera de la casa se encontraba la cocina, que quedaba completamente exenta de la vivienda obedeciendo a la costumbre de la época. Las cabañas de los negros estaban mucho más apartadas. Estas últimas, el lavadero y el enorme ahumadero de dos alturas tenían los muros cubiertos de trepadoras de flor que, en el momento que nos ocupa, empezaban a echar las primeras yemas: enredaderas de Virginia, trompetas trepadoras, candiles, dondiegos de día. La fachada sur de todas las cabañas, sin embargo, se reservaba para la útil calabacera, que crecía más rápido que cualquier otra enredadera y daba flores y fruto al mismo tiempo. En verano, no cesaba de dar enormes flores amarillas cada mañana, incluso después de que la multitud de pequeñas calabazas hubiese adquirido un tamaño tan considerable que costaba creer que la planta pudiese soportar su peso. Las calabazas se dejaban en la viña hasta después de la primera helada; luego se recolectaban y se ponían a secar. Cuando estaban duras, se vaciaban para obtener cacillos para beber y cuencos para almacenar harina de maíz, mantequilla, manteca, salsa de carne o cualquier bocado exquisito que se pudiese escamotear desde la cocina principal a una de las cabañas. Nadie hacía preguntas sobre lo que se escamoteaba en una calabaza. Los recipientes de calabaza eran invisibles a las buenas maneras.
A partir de Pascua las cabañas aparecían rodeadas de multitud de flores, aunque no de hierba. El «patio trasero» era de dura arcilla pisada, amarilla al sol, y solo estaba aseado los domingos. Durante la semana de labor se desplegaban por él tendederos de ropa donde ondeaban rojos vestidos de percal, camisas de hombre y pantalones azules de peto. Debajo, desperdigados por el suelo, había escobas, palas y azadones viejos, además de las muñecas de trapo y las vagonetas de juguete de fabricación casera de los niños negros. Salvo bajo una lluvia torrencial, los niños estaban siempre allí jugando, en compañía de gatitos, cachorros, pollitos, patos que subían desde la represa del molino, y pavos jóvenes que aterrorizaban a los pequeños negritos y en ocasiones mordían sus desnudas piernas negras.
Cuando Sapphira Dodderidge Colbert llegó al valle de Back Creek con su veintena de esclavos, no tuvo un recibimiento muy caluroso. En aquel apartado y escasamente poblado distrito situado entre Winchester y Romney, no había ni una sola familia que hubiese tenido jamás en propiedad más de cuatro o cinco negros, lo que se debía en parte a la pobreza: la gente era muy pobre. Buena parte del territorio seguía cubierto de bosque virgen, y la madera era tan abundante que carecía de valor. Los colonos llegados de Pensilvania no creían en la esclavitud y no tenían negros en propiedad. La señora Colbert fue reduciendo gradualmente su mano de obra esclava vendiéndola y enviándola de regreso al condado de Loudoun, adonde los esclavos volvían encantados. Su marido necesitaba dinero en efectivo para mejorar el viejo molino, y aquel no era un lugar donde hubiese granjas grandes y prósperas en las que los negros pudiesen trabajar. No era como en el condado de Loudoun. No se necesitaban muchas manos para el campo.
Sapphira Dodderidge solía actuar llevada por motivos que no desvelaba a nadie. Así era su naturaleza. Ni siquiera las amistades de su propio condado averiguaron jamás por qué se casó con Henry Colbert. Se referían a su matrimonio como «un enorme descenso de escalafón». Los Colbert estaban etiquetados como «inmigrantes» —al igual que todos los colonos que no procedían de las Islas Británicas—. El anciano Gabriel Colbert, el abuelo, procedía de algún lugar de Flandes. El padre de Henry era un hombre sencillo, un molinero, que se había encargado de enseñar el oficio a su vástago. Los tres hijos más pequeños eran harina de otro costal. Cabalgaban en compañía de una disoluta cuadrilla de cazadores de zorros. Tenían muy buen ojo con los caballos y eran bien recibidos en todos los establos. Incluso los recibían (aunque no sin cierta condescendencia y solo ocasionalmente) en las casas de buena familia, aunque no en las mejores, qué duda cabe. Henry era un joven sencillo, trabajador y poco hablador, que se quedaba en casa y ayudaba a su padre. Y con él acudía con regularidad a una iglesia disidente sustentada por pequeños granjeros y artesanos. Evidentemente, no era un buen partido para la hija del capitán Dodderidge.
Es cierto que cuando las dos hermanas pequeñas de Saphhira ya estaban casadas, ella, que había cumplido los veinticuatro, seguía soltera. La gente decía que Sapphira rehuía la humillación al dejar bien claro que estaba atada de pies y manos por los cuidados que debía dispensarle a su padre inválido. El capitán Dodderidge había sufrido una grave lesión durante una cacería cuando, al saltar por encima de un muro de piedra, el caballo se le cayó encima. El capitán sobrevivió a la lesión durante tres años. Tras su muerte y el reparto de su propiedad, Sapphira anunció su compromiso con Henry Colbert, quien no había visitado la casa del padre de Sapphira salvo por motivos de negocios. Después de quedar lisiado y achacoso, el capitán hacía llamar al joven Henry a menudo para que le aconsejara sobre cómo vender el grano, encomendarle la redacción de su correspondencia comercial, y pedirle que echara un ojo al verdadero administrador. Confiaba enormemente en el buen juicio de Henry.
Sapphira solía estar presente en sus reuniones de negocios y participaba en cierta medida en sus discusiones sobre la administración de las tierras y el ganado de la granja. Era ella la que cabalgaba a lo largo y ancho de la propiedad para cerciorarse de que se llevaban a cabo las órdenes del amo. Acudía a las subastas públicas los días de mercado y compraba ganado y caballos, de modo que era una experta en todo lo referente a ellos. Cuando había demasiados animales en los rebaños o en los establos y había que ponerlos a la venta, era ella la encargada de hacerlo con la ayuda de Henry. Cuando en las cabañas de los esclavos había más de los necesarios para cubrir la mano de obra que requerían las labores del campo y la casa, vendía a algunos de los negros más jóvenes. El capitán Dodderidge nunca vendía a los sirvientes que llevaban con su familia mucho tiempo. Una vez superaban la edad de trabajar, continuaban viviendo en sus viejas cabañas y él se encargaba de que se atendieran a todas sus necesidades.
Cuando Sapphira anunció su compromiso, la noticia sorprendió a los amigos de la familia tanto o más que si hubiese hecho pública su intención de casarse con el jardinero. Interrogaron a los criados negros, que declararon que el señor Henry nunca había pasado más allá de la sala en sus visitas. Nunca le habían «cogido» hablando con la señorita Sapphy fuera de la habitación de su padre, y menos aún le habían sorprendido cortejándola. Después de todos estos años, la singularidad del matrimonio seguía siendo tema de conversación en las reuniones de viejos amigos. La gorda Lizzie, la cocinera, había chismorreado con los vecinos de Back Creek: «Donde vivíamos, la gente decía que parecía que la señorita y el señor Henry no se habían relacionado lo bastante antes de la boda, y que tampoco han intimado después. Tan encerrado está él en el molino», solía añadir ella untuosamente.
Pero puesto que acabó casándose con Henry, no resulta difícil explicar por qué Sapphira se mudó de su condado natal, donde los modales llanos de él, su vocación, su vago linaje, sus conexiones luteranas, incluso, la habrían colocado en una posición social bastante insólita. Una vez retirada a varios días de viaje de sus viejas amistades, podía regresar a visitarlos sin pudor. La cerril y un tanto zafia figura del molinero no tenía por qué aparecer en escena de ninguna manera.
La novia escogió Back Creek como su exilio porque poseía allí una propiedad más que considerable legada de un tío que había muerto cuando ella era todavía una muchacha. En aquella propiedad de Back Creek había un molino. Llevaba varias generaciones allí, desde tiempos de la guerra de Independencia.
Aquella granja (y una importante extensión de bosque que más tarde venderían) fue una cesión que Thomas, Lord Fairfax, le hizo a un tal Nathaniel Dodderidge, el cual llegó a Virginia con Fairfax en 1747. Las posesiones de Fairfax en la colonia eran inmensas, algo así como cinco millones de acres de bosque y monte sin topografiar, regados por ríos, grandes y pequeños, nunca hasta entonces explorados salvo por los indios y sin otro apelativo que aquellos nombres impronunciables dados por los mismos indios. La Asamblea de Virginia expresó su descontento por el hecho de que tan extenso territorio perteneciese a una única concesión. Cuando Fairfax estableció su última residencia en el valle de Shenandoah, silenció la insatisfacción de la Asamblea cediendo porciones de su heredad a colonos respetables, estableciendo pueblos y fomentando la inmigración de todos los modos posibles.
A Nathaniel Dodderidge le cedió una extensión de tierra en Back Creek, pero ni él ni ninguno de sus descendientes llegaron a vivir jamás en aquellas tierras. El montañoso territorio que se extendía entre Winchester y Romney no fue un lugar completamente seguro para los colonos hasta que el joven general Wolfe logró tomar Quebec en 1759. Antes, era bastante frecuente que grupos de indios liderados por capitanes franceses atacaran a fuego y sangre lugares tan próximos a Back Creek como el río Capon.
Cuando el peligro de las incursiones indias hubo pasado, alguien (su nombre se había perdido) construyó un molino de agua en el lugar en que ahora se levantaba el molino de Henry Colbert. Durante el transcurso de la guerra de Independencia, y ya siempre desde entonces, un molino cubrió en ese emplazamiento las necesidades de los dispersos colonos. Los Dodderidge arrendaron la Granja del Molino durante generaciones sucesivas. El padre de Sapphira no posó jamás los ojos en aquel lugar, pero antes de su muerte, Sapphira en persona realizó el viaje de cuatro días a caballo, atendida por un mayordomo, para visitar su heredad. Por fin, una mañana, llegó a la estafeta de Back Creek, donde siempre se reservaba una habitación para los viajeros. Sapphira vació sus alforjas y lo dispuso todo para una estancia de varios días. Cabalgó a lo largo y ancho de la Granja del Molino y el bosque maderero; mantuvo un encuentro amistoso con el molinero y le anunció que no podía renovar su contrato de arrendamiento, al que apenas le quedaba un año de validez.
Antes de la boda de Sapphira con Henry Colbert, se enviaron carpinteros desde Winchester para que tiraran abajo la vieja casa del molino (que era poco más que una cabaña) y construyeran la cómoda vivienda que ahora se alzaba en el lugar. Cuando la nueva casa estuvo lista, salieron desde Chestnut Hill varios carros cargados con los enseres de Sapphira y los instalaron allí. Sapphira y Henry Colbert se casaron en la iglesia de Christ Church de Winchester. Finalizada la ceremonia, partieron hacia Back Creek y la nueva Casa del Molino, obviando las sofisticadas celebraciones que de costumbre seguían a una boda.
Aunque a menudo se decía que la señorita Dodderidge había roto con la posición social que le correspondía, ella no rompió ni mucho menos con su familia ni perdió el contacto con sus amistades. Hasta que le sobrevino su enfermedad, todos los años pasaba una larga temporada de visita en casa de la hermana que vivía en Chestnut Hill, la vieja propiedad del condado de Loudoun. Incluso ahora la llevaban siempre en coche a Winchester en marzo, donde permanecía en casa de su hermana Sarah hasta después de Pascua. Mientras estaba allí, acudía a todos los servicios religiosos de Christ Church, la iglesia bajo cuyo presbiterio estaba enterrado Lord Fairfax, el primer patrón de los Dodderidge de Virginia. Valiéndose de la ayuda de su cuñado y de un bastón, cojeaba hasta el banco reservado para la familia, si bien se veía forzada a permanecer sentada durante toda la misa.
Ofrecía una bonita estampa entre la congregación, con su vestido de seda negra y su pañoleta blanca. La falta de ejercicio le había conferido un aspecto rollizo, pero gastaba corsés de las hechuras más severas y, por tanto, siempre iba muy erguida. Su rostro sereno y sus vivos ojos de color azul claro sonreían a los viejos amigos desde debajo de una capota de terciopelo negro que cada año renovaba o «refrescaba» el sombrerero de la ciudad. En modo alguno despedía el aire de una campesina que de repente se viera de visita en la ciudad. Y nunca, ni antes ni después, ocupó aquel banco un Dodderidge que luciera mejor el linaje de su sangre. El molinero, claro está, no la acompañaba. Henry se había casado en la iglesia de Christ Church en una ceremonia oficiada por un párroco inglés, pero no profesaba cariño alguno por la iglesia Anglicana.
4
La señora Colbert, con una chaqueta de día y su cofia puesta, se había sentado a su escritorio para redactar una carta. Escribía haciendo pausas para pensar, algo del todo inusual ya que precisamente era bastante diestra con la pluma. Cuando escribía a sus hermanas, llenaba hojas y hojas de diminuta y aseada caligrafía, pues se había impuesto la disciplina de «escribir pequeño». El servicio postal era caro, y cuando enviaba a Inglaterra largas cartas para algún pariente, constituía un gran ahorro encajar mucho texto en una misma hoja. Esta mañana estaba componiendo una carta para un sobrino: una invitación. Debía ser cordial, pero no en exceso. Cuando estuvo satisfecha con el contenido, dobló la hoja y la selló con lacre rojo. Los sobres no eran de uso común. Luego hizo sonar la estridente campana de cobre que siempre tenía a mano en el bolsillo lateral de su silla.