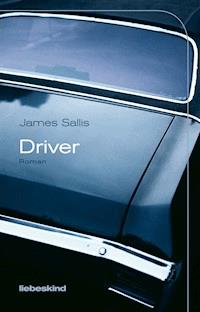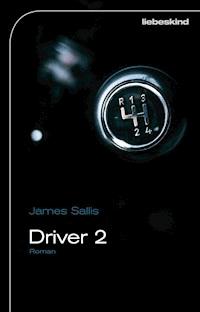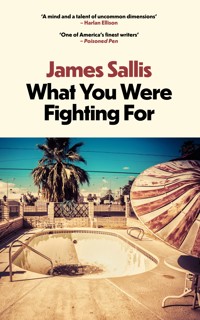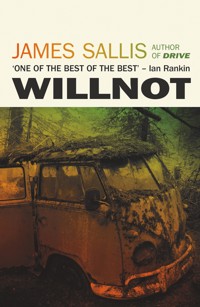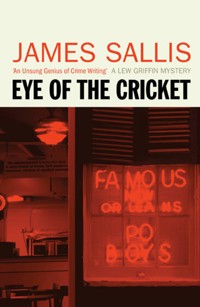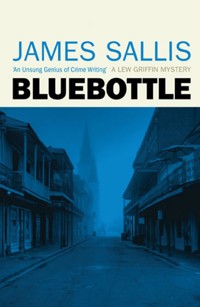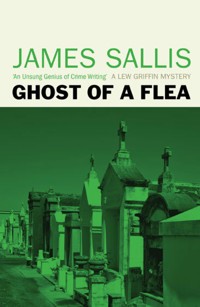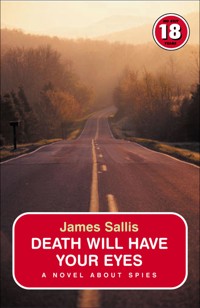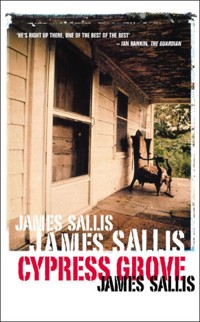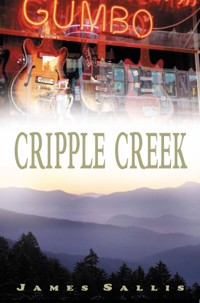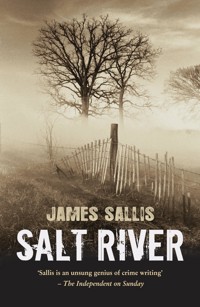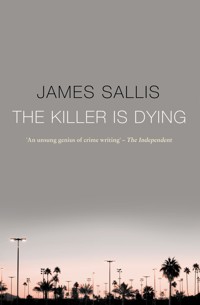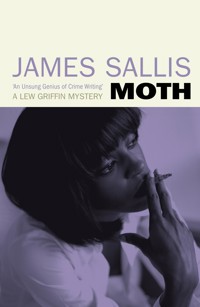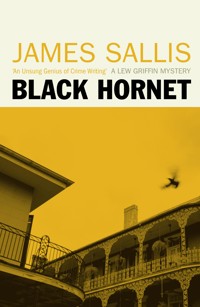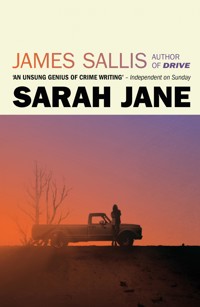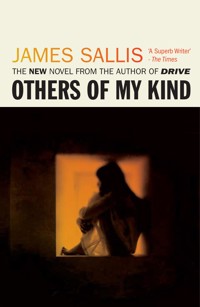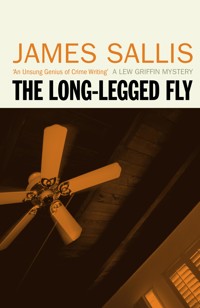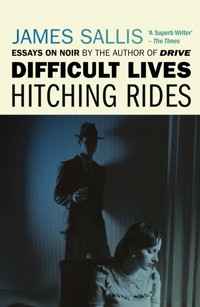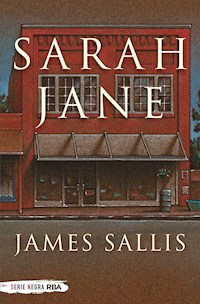
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
A los dieciséis años, Sarah Jane Pullman huyó de su hogar familiar antes de que, literalmente, se viniera abajo. Inició entonces una odisea hacia ninguna parte que le llevó a ser soldado tras una condena del juez, esposa desafortunada y cocinera en locales de dudosa categoría. Hasta que un día, casi sin pretenderlo, se convierte en miembro del cuerpo de policía de Farr, un pequeño pueblo perdido en la inmensidad del sur estadounidense. No mucho después, su jefe desaparece misteriosamente y es ella quien tiene que ponerse al frente de la comisaría e investigar lo que le ha sucedido.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original inglés: Sarah Jane.
© James Sallis, 2019.
© de la traducción: Eduardo Iriarte, 2022.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2022.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: marzo de 2022.
REF.: ODBO011
ISBN: 978-84-1132-004-7
EL TALLER DEL LLIBRE, S.L. • REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados.
A MIS ESTUDIANTES,
QUE ME AYUDAN A RECORDAR
POR QUÉ ES ESTO TAN IMPORTANTE
... a partir de aquel día ella vivió
feliz para siempre. Salvo por lo de morirse
al final. Y todo el sufrimiento entre lo uno y lo otro.
LUCIUS SHEPARD
Los recuerdos son cuernos de caza
cuyo sonido muere en el viento.
APOLLINAIRE
1
Me llamo Bonita, pero no soy guapa. No lo he sido, ni lo seré. Y en realidad tampoco me llamo así, no es más que como me llama papá. La belleza solo está bajo la piel, me solía decir, así que, cuando tenía seis años, me arañé el brazo hasta sangrar buscándola. Todavía tengo la cicatriz. Y supongo que es como eso que todo el mundo dice de que si cavas lo bastante hondo llegarás a China. Lo único que conseguí fue hacerme ampollas.
En realidad, me llamo Sarah Jane Pullman. Los chicos del colegio me llaman Chillona. En la iglesia soy sobre todo S. J. o (como soy la hija de papá, un auténtico callo para los mayores con sus trajes de culeras relucientes reunidos junto a la puerta de la Escuela Dominical fumando un pitillo) la Hija. Parece ser que cada persona que conozco me llama de una manera distinta.
Escribí todo lo anterior en un diario cuando tenía siete años. No era un diario de verdad, era un cuaderno de espiral, de los que se llevan al colegio, con una cubierta de color amarillo amapola en la que ponía «Papel sureño» y líneas muy espaciadas. Como método de seguridad ponía un clip en las páginas cambiando las pautas, cuántas páginas sujetaba el clip, en qué sitio de la página. Ahora no alcanzo a imaginar quién pensaba yo que querría inmiscuirse y leer lo que escribía sobre su vida una niña de siete años.
Por aquel entonces criábamos pollos, hasta seis mil al mismo tiempo en largos edificios cual barracones del ejército, siendo esta la última de una serie de estrategias para ganar dinero que incluía vender tierra de las colinas detrás de la casa, construir barbacoas de ladrillo en jardines traseros de gente y reparar cortacéspedes. Sacábamos preciosos pollitos piantes de cajas de cartón ondulado y luego, meses después, nos abríamos paso entre pollos aterrados, los agarrábamos por las patas y los metíamos apelotonados en jaulas que se apilaban en camiones y se transportaban a otro sitio. Había que ir rápido o se aglomeraban en los rincones de los corrales y se asfixiaban.
No es que mis padres pasaran necesidad. Se partían el espinazo trabajando en empleos normales y luego volvían a casa para hacer esto. Cargar y descargar sacos de pienso de veinticinco kilos, rastrillar el serrín cubierto de heces a diario, recogerlo y cambiarlo según lo previsto, cerciorarse de que hubiera agua y que las estufas de gas en las incubadoras funcionaran bien, las llamas limpias, el suministro de gas lento y regular, sin fugas. Pero no había mucho dinero que ganar en el pueblo, y el dinero que había, en su mayor parte provenía y regresaba después de crecer, como los polluelos, a los Howe o los Sanderson.
Me crie en un pueblo llamado Selmer, allí donde Tennessee y Alabama confluyen y se convierten en algo así como un lugar aparte, en una casa que estuvo los primeros dieciséis años de mi vida a punto de precipitarse colina abajo, cosa que hizo justo después de marcharme yo. Papá se trasladó a una caravana y salía tan poco que ni te dabas cuenta. No quiero decir gran cosa sobre mi matrimonio con Bullhead años después y todo eso. Más cicatrices.
Pero no hice todas esas cosas que dicen que hice. Bueno, al menos no todas.
A mamá no la veía mucho después de cumplir los diez años. Nadie hablaba del asunto. Estaba ausente, semanas, meses, y luego una mañana salía del dormitorio grande y andaba por allí un tiempo, deambulando de aquí para allá por la casa como un mueble suelto al que no acabáramos de encontrarle un sitio.
Una vez se marchó en mitad de una película, no dijo ni palabra, solo se fue de la sala de cine, una comedia estúpida sobre una pareja que tenía una primera cita y luego no conseguía tener la segunda por culpa del tiempo y animales que eran una monada, embotellamientos y desfiles. Mi hermano y yo vimos el resto de la peli, hasta el gran final con el tipo a la derecha del escenario y ella a la izquierda y grandes espacios abiertos entre ambos. Darn y yo esperamos a la salida durante media hora antes de suplicarle a un conductor de autobús municipal que nos dejara volver a casa gratis, porque no teníamos dinero. Mi hermano se llamaba Darnell, pero todo el mundo le llamaba Darn.
Papá levantó la vista del ponche de leche que estaba preparando en la encimera de la cocina cuando entramos.
—Vaya. Se ha ido otra vez —comentó.
Le dije que regresaría.
—Seguro que sí. —Tomó un sorbo, añadió más azúcar—. La vida no es una pizzería, Bonita. No hace entregas a domicilio.
Vamos a treinta y siete kilómetros por hora por ese desierto extranjero dejado de la mano de Dios y hay polvo hacia la derecha. Al este o al oeste, quién sabe. No hay muchos puntos de referencia por ahí, o sea que hay que consultar la brújula. El puñetero sol está por todas partes, así que tampoco es de mucha ayuda. Oscar detiene el jeep para que nos hagamos una idea de a qué distancia está el polvo, en qué dirección se desplaza el vehículo, a qué velocidad. El motor está al ralentí, pero es como si lleváramos las sacudidas, los vaivenes y los topetazos estampados en el cuerpo. Aún los notamos. Oscar no tiene manchas de sudor en las axilas y estoy pensando: Joder, este tío no es humano, es una especie de alienígena. Alguna clase de criatura.
—¿Quieres tener hijos? —me pregunta Oscar. Surgen cosas raras en ese plan ahí bajo el sol mortífero, conversaciones que no tendrías en ninguna otra parte. Como si ese paisaje tan monótono lo hiciera salir a la luz—. Algún día, me refiero.
No le digo que ya tuve una.
Seis horas después de tenerla, a las dos o tres de la madrugada, me dijeron que habían hecho todo lo posible, pero que la bebé había muerto. Me la llevaron para que la abrazara, envuelta en una sabanita rosa. Tenía la cara de un blanco espectral. ¿De verdad había llegado a vivir? Una hora después de que se fueran, me largué.
—Qué va —le dije a Oscar.
La sombra de un pájaro nos sobrevuela en línea recta. Vemos alejarse de nosotros su sombra, en dirección a un lejano remolino de polvo. El motor produce sonidos metálicos. Huele caliente. Todo huele caliente.
Del mismo modo que aquí surgen cosas raras, las palabras pueden empezar a escapársete. Las frases no se aguantan, tienen agujeros. Desaparecen verbos, hay respuestas que no se corresponden con las preguntas. Con incongruencias así, hay que plantearse si lo que pensamos, lo que somos capaces de pensar, no se atenúa también.
—Se aleja —dice Oscar—. Un vehículo, ¿no crees?
—Eso parece.
Y otra vez estamos en marcha.
Oscar con menos de una hora de vida por delante.
Un año después de irme de Selmer, el día que cumplí los diecisiete, iba en un autobús que avanzaba lentamente hacia el norte sin perder de vista el río, como una embarcación que se hubiera desviado de su rumbo y estuviera husmeando algún acceso que debería estar más adelante. La familia que estaba detrás de mí, los padres y dos críos de quizá ocho y seis, compraron almuerzos en cajitas cuando subió un vendedor en un área de descanso. Pollo frito, galletas del tamaño de platillos, ensalada de col. Comida familiar de cara al largo e incierto viaje a alguna otra parte. Los cuatro despedían un olor corporal de aúpa; en el pelo del hombre y en el del niño relucía brillantina. Incluso entonces me di cuenta de que eso era señal de algo. Lo descubrí cuando el niño fue hasta la parte delantera del autobús y volvió, fila por fila, repitiéndoles a todos la misma frase, en un idioma eslavo de algún tipo, me parece. Extranjeros. Vaya con lo de la comida familiar. Se habían embarcado en una aventura tan valiente y temeraria como la mía propia.
Me apeé en alguna parte más allá de Saint Louis, en una ciudad universitaria que se quedaba en la mitad de población cuando se acababa el curso, llanuras que se extendían en todas direcciones, tan ambigua geográficamente que no se sabía si seguías en el sur o habías ido a caer de culo en algún sitio que no era Kansas. El lugar había sido antaño una granja, hacía mucho tiempo se había dividido en espacios de alquiler para estudiantes, y luego en su lento y claro declive aguantó con las paredes medio derruidas hasta que no quedaron más que dos dependencias, una para los que se habían acostado o dormían, otra para los que no. En torno a un núcleo de inquilinos habituales iba y venía toda una procesión de gente que solo estaba de paso. Gregory llamaba a los eventuales «efímeras», como los bichos esos. Algunos días él también era un moscardón, por eso de que no dejaba de dar la vara; otros, era nuestro mentor, cabecilla, adivino, chamán. Sabía la hostia de cosas, ¿verdad? Desde luego que sí.
Nos conocimos en el centro estudiantil donde yo pasaba el rato esperando lo que fuera, grande o pequeño. Supuse que, con tantos jóvenes, tantos cientos de vidas a medio camino, tenían que estar pasando cosas. Crepitarían instantes, brincarían sombras cual grillos. Gregory me encontró en la cafetería, al acecho de la segunda taza de café para una hora entera, la tarde silenciosa y pálida de mi cuarto día. Me llevó a casa, me dio un sándwich de salchichón y se acostó conmigo; me volvió a lanzar al agua.
Nadé.
«El asunto se reduce a esto —decía Gregory—, vagar para orientarse. Todo ello. Cuanto más vagas, mejor te orientas». La lluvia caía como a perdigonadas sobre el tejado, resbalaba con suerte hasta los desagües embozados de detritos acumulados con el paso de los años, se daba por vencida y se desbordaba. Alrededor oíamos respiraciones, gemidos y pedos, susurros de conversaciones entre sueños.
«Había unos tipos que tocaban en el edificio de al lado. Hace años, cuando era algo mayor que tú, pero no mucho. Y yo iba a oírlos. El batería tocaba tres compases, se descolgaba durante igual seis, volvía durante uno; el bajista aporreaba el instrumento sin tener en cuenta el centro tonal ni la cadencia, ni la menor necesidad de llevar el ritmo; el guitarra no apartaba la mano de la palanca de trémolo, como si la ordeñara, alargando una sola nota como una goma elástica estirada nueve, casi diez veces su longitud. ¿De qué coño iba eso? Así que seguí escuchando. Y con el tiempo encontré la manera de entrar. Era una música de puro potencial, música que nunca acababa de cobrar forma, que se negaba a someterse a una única posibilidad».
Qué profundo.
Aunque algo había captado, eso sí.
Gregory captaba un montón de cosas. Algunas reales, la mayoría no. Echaba anzuelos como si pescara cerca de la orilla desde una barca. Entre tanto, se contraponían toda suerte de historias sobre él. Había matado a una mujer en Canadá, o casi, o ella había intentado matarlo. Había sido profesor en Antioch y un día lo dejó sin más. Era fugitivo de agentes del gobierno. Había vivido en una comuna cerca de Portland que abandonó semanas antes de una redada del FBI. Lo que tenían en común las historias es que en todas huía.
Todo el mundo llamaba a ese lugar el Granero de los Paletos, y no tardé mucho tiempo en tener mi mejor amiga del Granero de los Paletos. Había ido a sobar un poco, solo para encontrarme todos los colchones ocupados. En uno cerca de la puerta una chica delgaducha levantó la cabeza igual que una tortuga, sin mover el cuerpo en absoluto, solo la cabeza asomando, se apartó un poco y dio unas palmadas sobre el colchón que tenía al lado. Qué demonios, por qué no. Probablemente no estaba ya hablando cuando desperté horas después, pero así me lo pareció. Era de Scottsdale, Arizona, «donde la gente vive como es debido. Pero yo no conseguía encontrarle sentido al reglamento. Joder, ni siquiera me dieron un ejemplar del puto reglamento. Como si tuviera que sabérmelo ya».
Lo que sabía yo de Arizona se reducía a cactus, vaqueros y calor, lo que años después resultó ser prácticamente todo lo que había.
Shawna llevaba mucho tiempo en el Granero. El año anterior, Gregory le compró una tarta al cumplir veintiún años y celebraron una fiesta. Me enteré cuando le pregunté si no había alguien buscándola y me dijo que a esas alturas ya se habrían dado por vencidos. Tenía mi edad, diecisiete, cuando se fue. Me contó cómo había estado en una estación de autobuses en la calle Dieciséis en Phoenix mirando los destinos pintados en una pared lateral, Albuquerque mal escrito, borrado para repintarlo o casi, luego mal escrito de nuevo.
Fue en el Granero donde tuve por primera vez la sensación de que la vida tomaba forma a mi alrededor. Aprendí a cocinar allí, más que nada en defensa propia, porque no había nadie más dispuesto a hacerlo y lo que llegaba a la mesa era a menudo irreconocible y siempre horrendo. Me costó cogerle el tranquillo, pero tenía un surtido permanente de sujetos experimentales. Cocinar resultó ser una aptitud que me sería de gran utilidad, como dicen los libros, andado el tiempo. También empecé a aprender a interpretar el lenguaje corporal allí, desentrañando cómo ver más allá de lo que otros decían y de lo que creían que estaban diciendo, todo lo turbio que se intuía bajo la superficie.
A veces, sobre todo a las tantas de la noche, las historias de Gregory se despeñaban por un acantilado y caían en la extravagancia, como cuando se puso a decir que había inventado la ropa interior.
«Estábamos pasando el rato un día, mi amigo Hogg y yo, en la cocina como siempre con una botella de algo, pimplándonos el corazón de una estupenda tarde de verano, y entonces se me ocurrió. Bosquejé las prendas en la mesa con un lápiz plano de carpintero. Fue hace mucho tiempo, unas semanas después de que encontráramos los hongos, las tubas y las avispas, o quizá justo antes. En ningún momento se me pasó por la cabeza que fueran a hacerse populares. Nunca pensé que se pudiera ganar dinero con ello».
Nunca se sabe cómo ven el mundo los demás, no se sabe qué puede estar rondándoles por la cabeza: calderilla, ideas grandiosas, resentimientos, monedas de la fuente, recuerdos embellecidos, códigos y cifras.
Ese conocimiento fue lo más importante que me llevé del Granero de los Paletos.
—¿Era usted consciente de la intención de sus compañeros, señorita Pullman?
Nada de «¿Sabías qué intención?» en plan liso y llano para la refinada abogada con su traje hecho a medida y su pañuelo anudado al cuello con buena maña. Igual si la miraba fijamente, pero fijamente de verdad, el pañuelo empezaría a apretársele y la estrangularía poco a poco. Se llevaría la mano al cuello y lo tocaría. Volvería a tocarlo, más fuerte. Se tambalearía un par de pasos. Se le empezarían a salir los ojos de las órbitas.
Y «compañeros» en lugar de «amigos» o «pandilla»: otro detalle de calidad.
Desde que me fui del Granero de los Paletos habían ocurrido cosas raras, y me aguardaban otras más raras aún, cosas que no alcanzaba a imaginar, solo se avecinaban.
El juez Fusco no permitía que hubiera agua en su sala, según decían, porque retrasaba el proceso. Me hubiera venido bien un poco, desde luego.
No tenía inconveniente en autorizar ventiladores, en cambio. Estaban por todas partes. Tres arriba, girando cual babosas que arrastraban sombras por el techo, uno de mesa, oscilante en el estrado junto a él. Cerca, un ventilador de caja colgaba ladeado como a punto de caerse de la pared igual que el amplificador de un grupo de rock.
¿Era yo consciente, como había preguntado la abogada? Bueno, hay muchos tipos de consciencia, ¿verdad? De conocimiento también. Pero sí, a cierto nivel debía haberlo sabido. Por lo general, lo sabemos.
Empecé a intentar explicarlo y la abogada me interrumpió.
—¿Sí o no, señorita Pullman?
Abrí la boca de nuevo y me salió «Sí».
Mi abogado de oficio aparentaba unos dieciséis años, tenía el pelo que parecía vello púbico y su papada hacía las veces del pañuelo de la otra, e hizo lo que pudo. Pero a partir de ese momento ya estaba cantado, hasta el momento mismo en que el juez Fusco me dijo que me pusiera en pie y declaró que habría quien cuestionara su decisión, que estaba chapado a la antigua, y que a la luz de mi juventud (de la que no había habido tanta, luz, quiero decir) y mi arrepentimiento evidente (¿en serio?), me daba a elegir entre ir a la cárcel o alistarme en las fuerzas armadas.
Le dirigí un saludo militar al vejestorio allí mismo.
De niña yacía en la cama por la noche, en la oscuridad absoluta a las afueras del pueblo donde vivíamos, al arrullo de un ronroneo sordo de la subestación eléctrica en lo alto de la colina cerca de Crow’s Ridge, e intentaba imaginar que yo no existía, figurarme un mundo sin mí. Avanzaba a tientas con la imaginación, pasito a pasito al principio, luego con más audacia, proyectándome hacia el infinito. Despertaba sin la menor idea de dónde estaba, sin sensación alguna de ser, mi mente flotando en libertad. Y cuando el mundo empezaba a sincronizarse con la realidad, había perdido toda conexión entre la mente y el cuerpo. Mi brazo se negaba a alargarse hacia la oscuridad ante mí. Las piernas no se movían, por mucho que lo intentase. En esa negrura total solo había sonidos: el martilleo de mi corazón, el ronroneo de Crow’s Ridge, el murmullo sin palabras de la radio del cuarto de mi padre. La estática del mundo.
Otro de los trabajos de papá, además de criar pollos, vender tierra y construir barbacoas de obra, era que lo llamaban para solucionar asuntos de vez en cuando.
Como el problema de Jenny Siler con los chicos King. Eran dos bien fuertes, Daniel y Matthew, nombres bíblicos, y su padre desapareció cuando eran niños, estaba enterrado en el pantano por alguna parte, decía todo el mundo, lo que le estaba bien empleado, porque el tío era malo desde la cuna, y la lista de quien había podido darle sepultura allí era larga. Papá era de la opinión de que los chicos llevaban buscando algo, quizá a su viejo sin saberlo, desde entonces. Buscaban sobre todo en propiedades ajenas, en casas ajenas, entre posesiones ajenas.
Primero, empezaron a desaparecer cosillas de casa de la señorita Siler. Pendientes de perla y un broche en forma de insecto con piedras preciosas que daban el pego, la cucharilla de niño de su hermano muerto hacía mucho tiempo, un anillo de compromiso que lució durante seis semanas cuando tenía treinta y cuatro años. El sábado anterior, había salido al porche de atrás y encontrado a su perro Simon en mitad de las escaleras, rígido y frío, con la lengua hinchada asomando de la boca. Envenenado. El viejo Simon había sido atropellado por coches y furgonetas un par de veces, le habían disparado cazadores, había perdido una pata, y sobrevivió a todo. Ahora, fíjate. Cuando la señorita Siler vino con una tarta de manzana horneada en una bandeja que bien podría haber sido una reliquia de la Guerra de Secesión, papá la escuchó, asintió y dijo que él se ocuparía.
«¿Por qué no llamas a la policía sin más?», le pregunté. En el colegio era lo que decían que había que hacer.
Descendemos de montañeses, Bonita. No llamamos a la policía.
Papá les hizo una visita a los chicos. Al día siguiente habían desaparecido y no se les volvería a ver por la región. Papá decía que, a su juicio, debían haber encontrado por fin al inútil de su padre.
Primero se huele el material del impacto. Piedra pulverizada, cemento. Metal caliente. Luego, el hedor del explosivo va llegando a vaharadas. Amoniaco, cloro. Produce un intenso escozor. Se te mete en la nariz y no hay manera de sacarlo.
Habíamos estado parados contemplando el remolino de polvo, calculando cuántos y a qué distancia. Recuerdo cómo Oscar metió primera y arrancó de nuevo. Le miro y tiene la boca abierta y no hay sonido. Luego estoy en el suelo mirando de reojo el jeep mientras intento aclararme las ideas, deducir cuál de nosotros está del revés, y Oscar se arrastra hacia mí desde lo que me parece un kilómetro, sin moverse apenas y, cuando se me despeja la cabeza, veo por qué. Se sujeta la pierna con una mano, se impulsa con la otra. No queda mucho de la pierna.
A mí tampoco me responden las piernas, pero puedo arrastrarme, así que lo hago y me acerco a él. Igual que antes, su boca se mueve, pero no oigo nada. Entonces caigo en la cuenta de que no oigo nada en absoluto, solo un fragor en los oídos.
Le falta toda la pierna por debajo de la rodilla, los restos unidos solo por jirones de piel. Estoy pensando que se parece al ribete de flecos de aquellas viejas cazadoras de ante sintético; le sujeto la mano cuando se queda rígido, parpadea y deja de respirar.
Ha tenido que ser un lanzacohetes. Así que, ¿dónde están? ¿Por qué iban a disparar y luego no atacar?
Es raro hasta qué punto se aleja el mundo cuando no oyes. Tenía las fosas nasales llenas de lejía y nada en los oídos salvo el océano.
Pero cuando has caído, en ausencia de fuego activo, te quedas en el suelo. Aguantas. Evalúas la situación. Así me habían instruido.
Mucha más lejía, y océano, y humo, luego noté vibraciones en el suelo detrás de mí. Pisadas. Muy cerca. Un pie me hurgó, instantes después se introdujo bajo mi cuerpo y empujó para darme la vuelta, se retiró. Respiraba de forma tan superficial como podía. Aparecieron en el margen de mi visión tres dedos de un pie descalzo. Se detuvo ahí. Me dio una patada en la cabeza. Ya no alcanzaba a ver el pie, pero poco después noté que quienquiera que fuese tiraba con fuerza de mi bota. Ahí abajo, seguramente de rodillas, intentaba quitarme la bota.
Tenía que aprovechar la ocasión, junto con la posibilidad de que solo fuera uno. Cuchillo en mano, hice la abdominal más rápida de mi vida y lancé un tajo —a ciegas, por intuición— hacia donde me pareció que se encontraba. Era pequeño. Y estaba sentado, no de rodillas. El cuchillo lo alcanzó en toda la garganta. Me cubrió una rociada de sangre propulsada por el aire que salió a presión de la tráquea rota. Su rostro no cambió de expresión en ningún momento. Aún tenía mi bota agarrada cuando se desplomó.
Es posible que tuviera doce o trece años.
Podía ser carne de cañón, claro. En las ciudades los reclutaban cada vez más jóvenes. Pero también era posible que sencillamente se hubiera encontrado un arma abandonada y la hubiera recogido. Esperé un poco más y, al no aparecer ningún otro, me decanté por esto último.
Transcurrió casi un día entero, según me dicen. Para mí son todo imágenes diluidas, borrosas: oscuridad que se derrama desde el centro luminoso, zigzags de ceguera, flashes, destellos, espacios vacíos. Creía firmemente estar volviendo a la base, con el sol siempre a la izquierda, pero el sol no paraba quieto, el sol estaba por todas partes, a la derecha, a la izquierda, mucho más adelante, detrás.
Otro vehículo de patrulla me encontró por casualidad. Pregunté si habían ido para llevarme a casa. Cuando me preguntaron dónde estaba mi casa, no lo recordaba. Teníamos pollos, les dije.
Los recuerdos del escenario, dónde habíamos estado, se habían esfumado. Les conté lo que pude, y una unidad regresó adonde me habían recogido. Al final, localizaron el vehículo, pero los dos cadáveres habían desaparecido. Las chapas de identificación de Oscar aparecieron en mi bolsillo. No recordaba haberlas cogido.
2
Cerca de un año después, no mucho antes de conocer a Bullhead, estoy de cocinera en un establecimiento turístico decorado como un refugio de caza, con vigas oscuras donde antes no las había y paredes de madera sin desbastar que hacen que parezca que hay astillas colgando pero incluso las astillas están recubiertas de barniz transparente. Estamos a mediados de julio y hace tanto calor que el sudor se evapora antes de que te des cuenta de que lo tienes. Un universitario a lo Eric el Rojo ha pedido un desayuno tan enorme que tengo que asomar la cabeza para ver si de verdad puede ser para una sola persona. El tipo sentado en la mesa del rincón en el sitio de Erik en efecto está solo, dándole capirotazos al cristal para captar la atención de una ardilla, fuera entre los arbustos, sobre todo salvia y romero. La chaqueta del traje le queda muy grande, camisa blanca reglamentaria, corbata de un azul ambiguo con algún dibujo que no atino a distinguir desde aquí. La última vez que fue al peluquero aún hacía frío. Algo que parece el hijo ilegítimo de una fiambrera del almuerzo y un maletín de plástico en el asiento a su lado. El tío debe pesar cincuenta kilos empapado de la cabeza a los pies y ha pedido comida suficiente para tres.
Vuelvo a entrar por las puertas de la cocina, echo huevos a la licuadora para la tortilla, cojo masa de tortitas de la nevera, le echo un vistazo al recipiente del beicon para asegurarme de que haya de sobra. ’Ski me mira para decirme que hoy tiene que salir temprano para una cita con el servicio de inmigración. ’Ski es ruso, vino como estudiante, ahora ha expirado su visado y anda buscando quedarse. «¿Por qué me lo dices a mí? —pregunto—. Díselo al Lagarto». El mánager del turno de día, Tony Lasardo. «Te lo digo a ti porque eres la única a la que le importa una mierda», responde ’Ski. Deberían darle puntos de cara a la inmigración por clavar el argot norteamericano.
A las dos de la tarde, después del ajetreo de la comida, acaba mi turno y decido pasarme por el mercadillo de artesanía en el centro, cerca de la universidad. Cierran las calles y les dejan llenarlas de puestos de joyas, pinturas, ropa teñida con nudos, esculturas de jardín, vidrio soplado y cerámica, jabón artesano y sopa deshidratada, plátanos helados bañados en chocolate, toda suerte de artículos kitsch y chucherías diversas. Las calles también se llenan de gente; aunque, con el calor que hace, junto a los baños portátiles debería haber puestos donde te rociaran con una manguera.
Con los ojos muy entornados, puedes imaginarte que estás en los bazares que había por todas partes allá, en el país de arena. Idiomas distintos y aromas distintos, pero el mismo ajetreo, los mismos embotellamientos de gente, el mismo exceso de todo.
Siempre me llevo algo a casa. Una jabonera en forma de garra de oso, colgadores de pared forjados como dedos que llamaran por señas, un diminuto uombat de cerámica. De vez en cuando, le encuentro utilidad a un objeto de inmediato. La mayoría se queda allí donde va a caer, en mesas, estantes y superficies al azar. Unos pocos llevan vidas itinerantes, migrando de un sitio a otro hasta que al final se confunden con la población en general.
Hablando de población, hoy el festival consiste en mujeres jóvenes a punto de caerse de los zapatos de suela gruesa; tipos acicalados con bermudas a cuadros y mocasines caros sin calcetines; manadas de cincuentonas con blusas floreadas y peinados perfectos con un millón de cosas urgentes que contarse; parejas paseando perros trofeo, niños de todas las edades arremolinándose como si hacer amigos fuera contagioso.