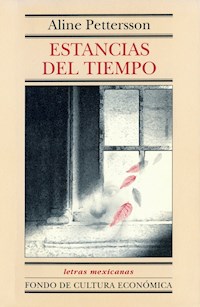Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Letras Mexicanas
- Sprache: Spanisch
"Selva oscura" es un texto autobiográfico con vuelos líricos que narra la formación y las influencias de Aline Pettersson, así como la génesis de algunas de sus obras. Algunos de sus apartados están dedicados a personajes con los que la autora tuvo contacto y que, de alguna manera, enriquecieron su producción literaria: Juan José Arreola, Octavio Paz, Salvador Elizondo, Juan Rulfo, Ramón Xirau, Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, Julio Cortázar, Margaret Atwood y Doris Lessing, por mencionar algunos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fotografía: Javier Narváez
Aline Pettersson (ciudad de México, 1938) es narradora y poeta. Su obra narrativa busca abordar la discrepancia entre tiempo interior y exterior y su huella, las posibilidades amorosas y eróticas, los encuentros y desencuentros, la violencia, dichos temas encarnados en personajes diversos, en masculinos protagónicos como La noche de las hormigas y Proyectos de muerte y femeninos con mayor abundancia. Su poesía nace tanto de la reflexión como de la búsqueda constante de la palabra que más se aproximealoquepretendedecir. Hasido becaria del Centro Mexicano de Escritores y reconocida con el Premio Latinoamericano y del Caribe Gabriela Mistral por el conjunto de su obra. Parte de su obra ha sido traducida al alemán, francés, inglés, japonés y sueco.
LETRAS MEXICANAS
Selva oscura
ALINE PETTERSSON
Selva oscura
Primera edición, 2020 [Primera edición en libro electrónico, 2020]
Diseño de portada: Teresa Guzmán Romero
D. R. © 2020, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios: [email protected] Tel. 55-5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-6952-0 (ePub)ISBN 978-607-16-6905-6 (rústico)
Hecho en México - Made in Mexico
ÍNDICE
Palabras liminares
Mi entorno
Autorretrato
Sombra de Suecia en mi obra
Viejas obsesiones
Doce años: los descubrimientos
Mi barrio de la infancia
Padre
Madre
El tío Pepe Ferrel
La abuela, su hermana y la bisabuela
El abuelo
Mi padre II
Los Pettersson
Tres calles y media
Encuentro con los célebres
El cardenal y el boxeador
Germán Cueto y la tía Maruca
José Emilio Pacheco: la sorpresa
Salvador Elizondo y Juan Rulfo
Antonio Alatorre
Ramón Xirau
Juan José Arreola
Doris Lessing
Margaret Atwood
Cees Nooteboom
James Mathews
Carlos Fuentes y Ricardo Blume
Julio Cortázar
Selva oscura
Palabras liminares
La alfombra oriental que recibí en la infancia me llevó por los reinos fantásticos de los cuentos. Volamos en las alturas desplazándonos suavemente por los aires hasta depositarme en un castillo, en un bosque, en los hielos polares. Así viajé durante un tiempo larguísimo; porque así se movía éste en aquel entonces: con lentitud irritante.
Un poco más tarde, la alfombra me condujo a galeones en mares bravíos o en calma chicha. Mi insignia era una calavera sobre dos huesos cruzados y yo luchaba a brazo partido auxiliando a un príncipe de Borneo contra el Imperio Británico. Pero la alfombra también me permitió, en Londres, capital del Imperio, asomarme por las chimeneas de los orfanatos o de casas miserables donde vivían niños huérfanos muy maltratados.
Mientras tanto, mis piernas crecían, y supongo que también principiaba a hacerlo mi corazón. La alfombra voló llevándome hasta el caudaloso río Misisipi. Me dejó sobre una balsa y más tarde me prestó el nombre “Becky” al perderme en una oscura caverna acuática al lado de Tom.
Desde los primeros viajes en la alfombra mágica mi sangre hervía de pasión y me empujaba a no rechazar aquello que se asomara por cualquier esquina de la vida. El tiempo era algo menos largo e invitaba a no negarse el placer de la aventura, que podía ser tanto exterior como interior; tanto escribir como leer; tanto conversar como meditar; tanto cometer actos peligrosos, cuya recompensa era el premio de salir avante de lo que ponía en riesgo la vida, como observar el miedo en los rostros de quienes me habían lanzado el reto.
Las horas se desplazaban mientras la alfombra me conducía en la búsqueda perenne de extender el horizonte nunca resuelto de mi curiosidad. Fui transportada a visitar la guarida de algún lobo en la estepa, a asomar nariz y boca cubiertas en varias cirugías, a explorar el amor a través de la lectura y de la vida, y comparar similitudes y discrepancias; porque la palabra busca darle nombre a aquello que se revuelve por dentro, pero el corazón jamás queda satisfecho. Va más allá. Mucho más allá.
Así fui mecida por los vientos, a veces feliz, a veces desesperada. Cada suceso se inscribía en el grueso cuaderno de la memoria. Pero el impulso aéreo se fue menguando al tiempo que el tiempo aceleraba su carrera.
Hoy, al detener la mirada en la geometría casi divina del tejido oriental, me percato que con angustiante frecuencia los hilos de la alfombra se liberan del entramado. Que lo crudo de la urdimbre se asoma cada vez más por entre los colores; que necesito detener aquí las hebras antes de que se desvanezca todo el dibujo.
Julio 12, 2016
Mi entorno
El tiempo se fija en el entorno que se va domesticando, y uno va apropiándoselo con los sentidos. Poco a poco se transformará en el microcosmos en donde, al menos yo, me siento arropada. Parte de lo que me cobija es el monte Ajusco con su cresta de águila frente a mi ventana. A veces está verde y resplandeciente y casi distingo un árbol del otro, un matorral del otro en la parte donde aún no ha llegado el caserío. Algún ya lejano y frío enero de aire transparente, no sólo el Ajusco sino toda la cordillera relució blanquísima frente a mis ojos. No voy a olvidarlo nunca; sin embargo, no formaba parte del entorno. Fue un milagro.
Las nubes del anochecer con su coloración tantas veces inefable son parte de aquello que me acoge. Entonces me es imposible concentrarme en algo que no sea mi acecho a la textura cambiante de los cielos, al sol enrojecido a punto de esconderse tras los montes, a los matices que, al final y por unos instantes, van a disolverse en un azul intenso y cada vez más oscuro. Las estrellas de mi infancia dejaron de pertenecerme derrotadas por las luces que, desde esta gran altura de mi casa, se transforman en cascada de astros de la urbe.
Hoy, igual que siempre por estas fechas, busco al pie de los cada vez más escasos colorines de mi barrio un frijolito rojo que me prometa mágicamente paz para este año y que guardo en una caja de laca rusa. Ahora me es muy difícil encontrarlos y no puedo hacerlos míos de forma vicaria. Sería hacerle trampa al destino, así que en mis diarios paseos miro al suelo y miro a lo alto los colmillos de fuego que proliferan por la copa blancuzca de las ramas deseando hallar en unos meses el colorín de este año.
Pronto vendrá otro espléndido regalo de la vida. La floración azul malva que corona largamente las calles como si el cielo porcelana del anochecer se dejara caer en oleadas. Las jacarandas imponen su presencia no sólo ante el alborozo de los ojos, sino que, tópico tan frecuente como las referencias a la lluvia londinense, aparecen en boca de la gente incapaz de refrenarse ante lo inaudito del espectáculo. Yo me asomo por las ventanas de mi casa en espera vigilante de su plenitud anual y luego con pena veo adelgazar su espesura para convertirse en fugaz alfombra de la calle.
En ciertas temporadas del año, con relativa frecuencia en febrero o marzo, y sorpresivamente en cualquier otro mes, los vientos se desatan con furia. Yo los escucho rugir en las alturas. ¡No!, sería mucho más exacto afirmar que aúllan. Aúllan de una manera terrible, sobrecogedora, que me vuelve a los relatos de espantos de la infancia. Los detesto, me aterrorizan y no puedo huir bajando hasta el nivel de la calle porque sería ridículo; sin embargo, con el estado de ánimo abatido, desciendo en mi interior a cercanías de ultratumba.
Paisaje y naturaleza se prodigan, a través de la ventana, despertando el nido de emociones que me habita. Pero la cifra de lo que me rodea no sólo ahí se forja.
El polvo del tiempo se detiene en los objetos, cuya vida suele sobrepasar la vida humana. Tal vez sea esa una de las razones para las ofrendas funerarias de la Antigüedad, además de la de extender en el Hades sus servicios al difunto. Cuando el cuerpo se deshace pervive el cacharro, el ornamento, aquello que le fue significativo al muerto. Aquello que puede hablar del muerto. Aquello que puede dar cuenta del tiempo del muerto. Aquello que conserva quizá un vestigio de los átomos del muerto. El collar que portó, el cuenco en que bebió, el peine que empleó, el arma que empuñó. Es acaso una forma de fijar y prolongar aquella presencia, de detener la fugacidad del tiempo y conservar los sucesos de la vida ahí sujetos. Es molde para la memoria.
Los objetos que me rodean suelen tener un aura que los eleva por encima de su calidad utilitaria o decorativa. Son mosaicos de la memoria, de mi memoria viva, como son mosaicos de seres ausentes ya. Pero nada más alejado de un mausoleo. No, los objetos me hablan de momentos alzados y vibrantes de mi tiempo, y si bien Proust menciona la memoria involuntaria como una epifanía no siempre advenida, y es claro que generalmente el milagro se resiste a aparecer, se reconstruyen (yo reconstruyo) trozos de mis pasos por el mundo, apoyados en aquello que me remite a mi propia trayectoria, como aquello otro que me evoca las historias que escuché de mis ancestros, a veces alrededor de la cosa misma, a veces porque mi vida se entrelaza en el recuerdo con lo que vi presidir o asomarse por un rincón en los hogares remotos de mi familia y que hoy se despliega orondo en mi casa.
Y de la misma manera, la memoria dialoga con objetos que uno ha adquirido y que se conservaron primero por su situación de uso o por lo atractivo de su aspecto; aunque, tras los muchos años, pesa más el polvo del recuerdo que su mera función. Pero hay otros que evocan un largo tránsito temporal y que abarcan ya el paso de tres siglos. No son tres centurias, pero sí son tres vueltas de calendario: XIX a XX a XXI.
Puedo hablar de la mesa de encino sobre la que se formaba el periódico decimonónico de mi abuelo y que llegó a mí con sus cuatro cajones llenos de espesas hojas verdes de un metro de largo: era el papel secante. Sobre aquella mesa, en mi niñez, él desplegaba para mí sus escritos y las fotos con los personajes que lo rodearon en aquellos tiempos convulsos de la vuelta del siglo XIX al XX en los que él participó activamente. Al paso de los años, el mueble se hizo de un nuevo oficio: ahora es la hermosa mesa de comedor que en algunas contadas ocasiones adorno con los floreros art nouveau de mi abuela, y donde yo, a solas o en compañía, suelo alimentarme.
La mirada púber y muy azul del retrato al óleo de mi otro abuelo me observa impasible ahora como impasible me observó durante muchos, muchos años en casa de mi abuela. No lo conocí sino a través de las historias de mi padre y sus hermanas. Su joven rostro presidió las cenas navideñas que se convirtieron en un rito para mi padre y sus hermanas, para mis primos, para mí y mi hermano y luego para nuestros hijos y nietos. Así, rescato las dos raíces que me fraguan y me prolongo en aquello que me rodea.
Mis libros son ya viejos, acordes a mi edad, pero también hay otros muy anteriores. Al frente, atrás y más atrás y de lado y por casi toda la casa, los libreros muestran sus lomos de papel que palidece. Yo los miro, los cazo y, así cazándolos, se despliega la densidad de ciertos contenidos que logro rescatar en la memoria y, de esta manera, se despliegan el momento o momentos de mi vida cuando los tuve por primera vez entre las manos o cuando los retomé después. Pero no soy Funes, la memoriosa, así que la cacería se lleva a cabo en oscuros pantanos, cuyas entrañas sujetan tiempos que algunas veces logran escabullirse de sus ataduras para emerger con fuerza. Sin embargo, la espesura de la niebla suele empañar aquellos días lejanos que se asoman por entre las letras impresas y el pigmento desvaído. Pienso que los libreros brindan un número amplio de aristas. Es el autor, es el libro, es su impronta, es la lectora, es la vida personal de la lectora, es su recuerdo al ponerse a dialogar hoy con el perfil de los libros o con sus páginas abiertas.
Pero me rodean otros objetos que van fechando los pasos de mi vida, los amores, la amistad, el crecimiento de hijos y nietos a través de madera labrada con fuego, metal martillado, papier maché, algún óleo, además de otros objetos que perfilan viajes por la geografía o el tiempo, y que evocan a la gente que los elaboró: afamados ceramistas y escultores o anónimos artistas prehispánicos o el mar que no firma su obra.
Puedo mirar también aquello que adquirí feliz con mis primeras regalías: un hermoso collar cretense. Después fue la sencilla cómoda donde habitan los licores, un cuadro…
Observando de nuevo los libreros, llego a una figurita de porcelana húngara que un novio remoto me obsequió en mi adolescencia: “Esta niña de gesto melancólico y cabeza siempre un poco ladeada se parece a ti”. Y ahora, tras el extenso recorrido de mi vida, entiendo que aquel joven supo verme.
La cosecha de mis años se perfila entre esta red de objetos que llevan en su materia misma el nombre de quien provienen o a quien remiten. El de quienes o me precedieron o me han seguido, y el de aquellos seres que la vida me obsequió, algunos por un largo tiempo, algunos con fugacidad de cometa, algunos cuyos nombres han brillado por el ancho mundo y otros cuyo brillo es uno que a mí me ha llenado de luz.
Enero 15, 2013
Autorretrato
A Rodrigo Moya
¿Cuál sería la característica principal de un autorretrato? En mi caso, la bruma que ha permeado mi forma de mirar el mundo. Algo tiene de inquietante la miopía. Se ve más y, claro, se ve menos. Se ve más porque dispara las potencias de la imaginación. Y en ese espacio irreal que brinda el suavizarse de las formas todo puede ser posible. Todo es posible cuando el panorama se convierte en un trabajo seductor para el pensamiento. La luz, las sombras, las siluetas se perfilan al gusto del estado de ánimo de un instante. Porque esas líneas difusas invitan a soltar las cadenas que me sujetan.
Pienso que la vida se llena de ritos y rutinas que nos van singularizando. Y a mí el caminar por la mañana, cuando el aire aún es fresco, me ayuda a desgranar, al ritmo de mis pasos, aquello que me revolotea en la cabeza. Y mientras siento el trote de la sangre por las piernas, mientras observo el vestirse o desnudarse de los árboles, el esplendor milagroso de las jacarandas, por ejemplo, todo va encontrando un cauce razonable, el fragmento precario de alguna respuesta. Y si la vegetación urbana me estimula, ¿qué decir del caminar a orillas de los mares o de hacerlo en medio del verdor del follaje? Un sentimiento panteísta se apropia de mí y me estremezco alborozada.
Pero ésta es una charla silenciosa conmigo y con la naturaleza. Hay otro tipo de charla, la propiamente dicha, entre unos cuantos amigos. El ir y venir de las palabras de un lado al otro. Sí, entre unos cuantos amigos alrededor de una taza de café o de una copa de vino. Las multitudes me asustan, ya se trate de una reunión social extensa donde es preciso violentar la timidez o de alguna marcha tumultuaria. Me confieso incapaz de estar presente. El miedo se me impone sin remedio.
Mi autorretrato no podría prescindir del remate ovalado sobre el pecho. El vicio por los collares los hace estar presentes desde el primer momento del día. ¿Qué me proporcionan? Un placer muy grande. Son algo que se ha hecho inherente a mi vida. La plástica —ya no hablo de mis collares sino del arte pictórico— me conmueve por su fuerza. Siempre iré de visita a galerías y museos en la ciudad donde me encuentre. Es potenciar el gozo y dejarme llevar por la mirada del artista, mientras el tiempo parece detenerse. Yo suplo la incapacidad de la mano convirtiendo mi torso en camafeo. Y cada mañana volverá a hacerse presente la misma ceremonia: organizar la elección de las cuentas, como el pintor organiza su paleta optando por la calidad de sus texturas, de sus brillos, de sus opacidades. Es elaborar mi efímero aspecto, como si tratase de sacar a la luz las posibilidades del arte combinatorio, que a mí me deja circundada por las piedras y al artista lo lleva a los furores de la creación.
Acaso otro punto sería la discrepancia entre mi talla verdadera y aquella imaginaria que me inviste. Qué lejanía enorme entre la diminuta mujer que ven los otros, a como yo me vivo desde la edad primera, en aquel tiempo lejano cuando fui considerada una niña “alta”. ¡Vaya proceso interior que nunca me ha permitido asumirme con la estatura que los demás contemplan! Me tomo como persona de tamaño grande: herencia, quizá, de algún antepasado nórdico que no me fue transmitida. Pero debo decir que si es preciso declarar mi corta altura, lo hago un acto de mera retórica donde no consigo hallarme. Se trata de una cuestión que para mí jamás ha tenido realidad.
Así pues, marcho por las mentiras verdaderas a las que conduce la escritura. ¡Qué distancia entre los hechos y su ser vertidos en el papel! Y no hablo, desde luego, de esas particularidades que me ciñen con su engaño. Escribir es una actividad deliciosa que permite transformarlo todo. Y puesto que lo he hecho desde que aprendí a leer, llevo ya un tramo muy largo recorrido. Mintiendo, acaso, o mejor sería decir que dejándome llevar por esa necesidad que me sitia. ¿Cómo entender el mundo si no es a través de teclear alrededor del deseo imperioso de su reconstrucción? Quizá sería de mayor tono literario hablar de la pluma, pero mi caligrafía es tan pobre que situarme empuñando una pluma iba a ser una mentira más. La máquina de escribir y el procesador me rescataron del tormento insuperable de arruinar cuadernos con mis trazos.
Ignoro si sea producto de un temblor inadvertido del pulso, de un pulso de alguien que un día perdido en el pasado quiso ser cirujana. Tal vez, en ese caso, estaría yo aún purgando una sentencia carcelaria por el error fatal de mi mano. ¿Cómo saberlo? No ingresé a la carrera de medicina y no vivo tras las rejas gracias a ello. Pero tal temblor inexistente dotó a mi letra de su gran fealdad.
Con el tiempo he llegado a pensar que el médico y el escritor se dedican a hurgar en los tejidos humanos: los tejidos del cuerpo, pero, asimismo, los tejidos del alma. Ambos toman el escalpelo —y aquí debería yo volver a la pluma para no alejar tanto la comparación de un instrumento con el otro—. Se trata del deseo de llegar a las honduras que nos forjan. El intento de hacer a un lado aquello que las vela y entonces mirar hacia adentro, hacia las grutas interiores siempre a la sombra. ¡Saber! ¡Desear saber más para entender! Finalmente, estamos rodeados de preguntas que nos obseden y que nunca van a ser resueltas, pero en este camino transcurre el tiempo de quien escribe. Tomar la pluma y probar de nuevo a sabiendas de que no habrá éxito, que el misterio seguirá ahí, pero que también seguirá vivo el impulso para ensayar otra vez. Aunque bueno es admitir que los médicos corren con mejor suerte, al menos en un buen número de ocasiones.
Quizá todo se deba a la ambición de visitar los universos a que invitan los libros. Al menos eso a mí me llevó a escribir durante la infancia. Era negarme a abandonar las regiones que se me abrían con la lectura. Y ya que fui una niña afortunada —al amparo de la presencia amplia de los libros—, yo prolongaba en un cuaderno, con total torpeza, aventuras de aquellos entrañables personajes de ficción. El asunto era continuar dentro de las fronteras que tan generosamente me acogían. Y así leí y tomé el lápiz durante los años de la niñez y de la adolescencia. Y así pasé de la extensión de las aventuras de niños como Huck a piratas como Sandokan.
Un buen día dejé de reconocerme al sentir que algo violento, un huracán, se había apoderado de mí. La sensación de no caber dentro de las paredes de mi cuerpo. Y es que me empezaba a habitar una sustancia oscura, inquietante y deliciosa que reflejaba lo que yo había leído o visto en el cine. Hasta entonces sólo se trataba de un sentimiento lejano, ajeno: el amor aún sin nombre. Sin nombre, sí, pero que empezaba a urgirme explorarlo en la escritura. Y con los poemas de sor Juana a la vista, yo quise emularla, quise escribir de Fabio y de Silvio, y quise, también, ingresar en un convento para, así, dedicarme a viajar por las grietas abiertas de la percepción exacerbada a través de la lectura, la escritura y la reflexión.
Me bastaba con recorrer los caminos de tinta y solazarme en el ensueño abierto a cualquier posibilidad jamás limitada por la pequeña vida diaria. Aquello crecía y crecía en las páginas de mi libreta (entonces mi letra era aún legible bajo la amenaza de mis maestros). Pero crecía también dentro de mí y excitaba mis sentidos. A esos papeles no se los llevó el viento sino el camión de la basura. Además, el amor humano se impuso al divino. Y fui visitada por Fabios y Silvios de carne y hueso.
Y así pasaron los años sin nunca abandonar el placer inefable de los libros y su incitación para recrearlo yo misma en algún cuaderno que no buscaba más ojos que los míos.
Sin embargo, en ese proceso interior del que no existe manera de saber cómo o cuándo se inicia, de pronto se me hizo imperioso hacerlo público. Era la urgencia de compartir con un alguien sin rostro mis cavilaciones. Publiqué Círculos, mi primera novela, que trabajé de varios modos hasta darle su forma definitiva. Eran tiempos en que las mujeres aún no se solían probar como autoras de éxito. Había un rechazo grande al punto de vista femenino, que era descalificado como de poco interés para los lectores. La mirada estaba puesta en los grandes temas masculinos y mi libro hablaba de los asuntos nimios de una joven encarcelada en el matrimonio.
A partir de ese momento continué escribiendo con la convicción de que buscaría seguir publicando. Y me ha ido bien, pese a que nunca he sido alguien con grandes ventas. Tampoco lo pretendo. Mi deseo es hablar de aquello que me altera, y hacerlo de la mejor manera posible. Y en eso ha transcurrido mi vida. Tengo novelas, libros de cuentos, poesía y textos dirigidos a los niños. Aquella fascinación infantil mía por los libros está más que presente y me lleva a intentar seducir a lectores párvulos. El placer de recrear mundos me hace emprender esa conquista. Y la respuesta franca de los niños, que no se detienen ante consideraciones sesgadas, me retribuye.
Pero el tiempo sigue su paso inalterable y se me agosta. Ahora disfruto cada vez más de la lectura de libros que se adentren en la reflexión sobre la condición humana, sobre las circunstancias que, pese a la época concreta del autor, llevan a concluir que “no hay nada nuevo bajo el sol”. Y que los clásicos hablaron de esto más allá de su momento histórico. Al adentrarse en sus textos, se advierte que nada cambia, por desgracia y por fortuna. Esas lecturas se reflejan en mis escritos que buscan los meandros interiores a partir de mi propia pequeñez inquieta. Mis libros de esto tratan, pero lo que suelo publicar en el periódico se aboca a esa otra parte nuestra: el ser político. No me jacto de conocer a fondo las teorías, pero no puedo permanecer silenciosa ante la desmesura de las injusticias que vivimos.
Acaso no exista más alternativa que seguir dándole vueltas a la noria del eterno retorno. Se cambian los nombres, pero las pasiones humanas prevalecen. Y yo soy alguien que ha sido regida siempre por la pasión. No concibo otra forma para el breve tránsito terrestre. No concibo inscribirme en la indolencia que adormece el alma. El aspecto puede variar, el tiempo de la fotografía es una medida insoslayable. Sin embargo, el tiempo interior no transcurre, está fresco como el primer recuerdo, aunque el espejo desmienta el sentir profundo.
¡No importa!, si me puedo deletrear como mujer alta, también lo hago como alguien que está siempre curioseando sorprendida. Y más no pido. Tampoco me hace falta. El papel se amarillea, mi piel se quiebra, pero mientras tenga la capacidad para asomarme por las rendijas de lo humano, me doy por bien servida.
Apoyada en mi visión nublada, el panorama se me ofrece amplio, inconquistable, nuevo. Y yo sigo buscando en el gozoso esfuerzo por sitiar un objetivo. Apunto y disparo como dispara el cazador o dispara el fotógrafo. Algo me quedará para recomenzar el acecho, igual que a los galgos con la liebre. La distancia será la misma, el ímpetu será nuevo siempre.
Mayo 28, 2005
Sombra de Suecia en mi obra1
A Estela Ruiz Milán
EL OTRO
I
Me parece que una de las constantes de la vida —de mi vida— es encarar al Otro. En ello ha transcurrido mi tiempo a partir de un viaje lejano de la infancia, cuando descubrí que los bordes del mundo eran más amplios que mi ciudad, que mi país, que mi lengua, que mis hábitos. Y así tomé un barco para viajar a Suecia que, además, me enfrentó por primera vez con la escritura, al verme urgida por mi maestra a llevar un diario. El hecho de escribir (tenía yo nueve años) me hizo fijarme quizá con más cuidado en lo que me rodeaba, incluso en los misterios del tiempo.
El aire salino se le cuela entre las trenzas y está a punto de arrebatarle la boina azul marino que su mamá le detuvo con pasadores de metal, pasadores que le restiran el pelo y pican la cabeza. Su falda escocesa tableada y tobilleras blancas dejan ver las flacas piernas infantiles un poco abiertas, como le enseñó su papá, para guardar el equilibrio. De su mano cuelga un muñeco de hule.
La niña quisiera llenarse de ese aire picoso, guardarlo muy adentro para que no se le vaya nunca. Porque todo es tan nuevo que sigue sin estar segura de que mañana no acabe descubriendo que se trataba de un sueño, de un juego más. Y es que a ella siempre le han gustado mucho los barcos, verlos deslizarse suavemente por el agua; deslizarse ella por los mosaicos del suelo imaginando ser uno, ir en uno…
Ve luego a su papá conversando con un señor, ve a éste ofrecerle un puro, y ve también que ella no entiende las palabras que se dicen ambos. Muy pronto, en ese olor del aire tan nuevo, al lado de la brea se acomoda el aroma del tabaco. Un golpe de viento le cierra los ojos; la niña sonríe dichosa. Aún siente el picor de la sal arañándole nariz y garganta.
Al cabo de un rato su papá vuelve y la toma de la mano, y el señor llama a un niño bastante mayor que ella. Tal vez puedan jugar durante la travesía, aunque ella lo duda. Cuestión de edad y género, pero, por otra parte, habrá que sacarle partido a lo que se le presente.