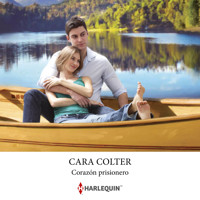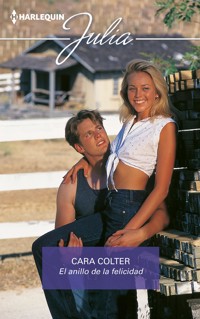2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
No podían dejar pasar esa oportunidad Kayla Jaffrey esperaba que aquel verano le sirviera para volver a creer en el amor. Y al encontrarse con su amigo de infancia David, el hombre que había dejado un vacío en su vida, pensó que no podía ser casualidad. Nada le apetecía menos al millonario David Blaze que regresar a Blossom Valley, el lugar que lo había visto nacer, pero su familia era lo primero. Y al reencontrarse con la joven viuda Kayla, tan hermosa como siempre, no pudo evitar preguntarse si tal vez el destino no estaría dándoles una oportunidad para reescribir la historia… juntos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2014 Cara Colter
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
Siempre queda el amor, n.º 2556 - diciembre 2014
Título original: The Millionaire’s Homecoming
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-5566-3
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Epílogo
Publicidad
Capítulo 1
BLOSSOM Valley… Para ser parte de un mundo que iba demasiado rápido, pensó David Blaze, el pueblo en el que había nacido parecía estar anclado en el tiempo.
A orillas de una gran bahía que serpenteaba tierra adentro, uniéndose al lago Ontario, siempre había sido un pueblo turístico, un lugar donde escapar del opresivo calor húmedo del mes de julio, sobre todo para los habitantes de la metrópolis más grande de Canadá, Ontario.
La carretera que llegaba hasta allí discurría entre verdes colinas salpicadas por ganado, graneros pintados de rojo y desteñidos por el sol, puestos de fruta y estaciones de servicio donde aún vendían refrescos bien fríos en botellines de cristal.
Al entrar en Blossom Valley le daba a uno la bienvenida la calle principal con sus edificios victorianos, el más antiguo de los cuales era una tienda fundada en 1832, según rezaba una placa de bronce en la fachada.
Sin embargo, aquella calle había sido diseñada, sin duda por uno de sus antepasados, para los carruajes y los pocos coches que empezaban a verse en aquella época, se quedaba pequeña en el verano con todos los turistas que llegaban a pasar allí sus vacaciones, y se había formado un buen atasco.
David resopló contrariado y se encontró recordando a dos chiquillos despreocupados zigzagueando con sus bicicletas entre los coches parados y riéndose de los turistas que tocaban el claxon a su paso. Apartó aquel recuerdo de su mente. Ese era el problema de estar atrapado en un atasco en Blossom Valley. En cambio en Toronto, donde vivía, tenía un chófer a su disposición y aprovechaba esos tiempos muertos para contestar llamadas y ponerse al día con el correo electrónico en su BlackBerry. No se ponía a darle vueltas a un pasado colmado de pérdidas; un pasado que no podía cambiar.
De pronto, como si el destino estuviese burlándose de sus intentos por acallar los recuerdos, vio a una joven montada en bicicleta pasando entre los coches. Llevaba una falda de algodón blanca que le quedaba un poco por debajo de las rodillas, y el sol de mediodía se filtraba por la tela, delineando el contorno de sus largas piernas.
También vestía una camiseta de tirantes, que dejaba al descubierto unos gráciles brazos, y en la cabeza llevaba un enorme sombrero de paja con un lazo blanco que le caía sobre la espalda.
En la cesta de la bicicleta viajaba un perro pequeño de color beis, tal vez un cachorro, que miraba a su alrededor con expresión preocupada y compartía espacio con una lechuga y un ramo de girasoles.
Había algo que le resultaba familiar en la joven y, cuando giró la cabeza y le vio la cara, se le cortó el aliento. ¿Kayla?
En ese momento un conductor tocó el claxon, y David volvió a centrar su atención en el tráfico. No, por supuesto que no era Kayla. Lo que pasaba era que Blossom Valley despertaba en él, invariablemente, una cierta melancolía por la pérdida de la inocencia, por la pérdida de su mejor amiga, de su primer amor.
Por fin, los coches que tenía delante empezaron a moverse. Giró a la izquierda al llegar a Sugar Maple Lane, una calle tranquila con arces centenarios que le habían otorgado su nombre, e imponentes casas de estilo victoriano con cuidados jardines.
Y allí estaba otra vez aquella joven, pedaleando un poco más adelante. Frunció el ceño, incapaz de ignorar la sensación de que le resultaba familiar. De repente ella dio un chillido, se paró en seco y se bajó de un salto de la bicicleta, dejándola caer.
El perrito y la lechuga rodaron fuera de la cesta, mientras la joven se revolvía como una loca, sacudiéndose la falda, y el sombrero también fue a parar al suelo, dejando al descubierto su cabello, liso y castaño claro. Ella lo ignoró por completo, y siguió sacudiéndose la falda y dándose palmadas en los muslos, angustiada, como si la hubiese picado una avispa o una abeja.
Una abeja… A David, que estaba sonriéndose divertido, se le heló la sonrisa en los labios y el corazón le dio un vuelco. Estaba seguro de que no podía ser Kayla, pero… ¿y si lo era? Kayla era alérgica a la picadura de las abejas.
Aminoró la velocidad, detuvo el coche junto a la acera y se bajó sin molestarse siquiera en cerrar la puerta. Corrió hasta la joven, que alzó la vista y se quedó mirándolo, como paralizada.
Ya no tenía dudas; era ella. Tenía esos mismos ojos de color jade que siempre le habían recordado a una gruta no muy lejos de allí, desconocida para los turistas, con una cascada y unas aguas tranquilas que reflejaban el verde de los helechos que las rodeaban.
Era ella, Kayla McIntosh. No, se corrigió, Kayla Jaffrey, la primera mujer a la que había amado. Y perdido.
Mientras la miraba a los ojos sintió la misma atracción que había sentido años atrás, e intentó convencerse de que no era más que eso, mera atracción física, pero sabía que no era cierto.
–¿David?
Por un momento el pánico de que la hubiese picado una abeja se desvaneció de la mente de Kayla, y el estómago le dio un vuelco, igual que al descender en una montaña rusa, como el día en que se habían conocido.
De pronto ya no se sentía como la mujer de veintisiete años que era, una mujer que había enterrado a su marido, y sus sueños con él. No, se sentía como si volviese a tener quince años, como si volviese a ser la chica nueva en el pueblo y la magia volviese a flotar en el aire, como la primera vez que había visto a David.
En las dos semanas que llevaba en Blossom Valley, desde su regreso, había comprobado que el paso del tiempo no había tratado con demasiada amabilidad a los conocidos con los que se había ido encontrando. Sin embargo, David había mejorado, y no solo físicamente, sino que, por lo que sabía, también había prosperado.
Una de las primeras cosas que había visto al volver había sido su foto en la portada de la revista local, Lakeside Life, por sus logros como empresario. Estaba por todas partes: junto a las cajas en los supermercados, en los quioscos, en el salón de belleza… Era evidente que era el orgullo del pueblo.
Aunque había contemplado la posibilidad de encontrárselo, se había dicho que seguramente no fuera por allí muy a menudo ahora que era un hombre rico y de éxito.
No entendía cómo alguien que, sin duda, se pasaba buena parte del día tras un escritorio, dirigiendo su empresa de inversiones, podía seguir teniendo el físico de un nadador: anchos hombros, cintura estrecha, brazos y piernas musculosos…
Iba vestido con una camiseta azul oscura y unos pantalones cortos de color caqui, y aunque no era un atuendo muy distinto al del resto de hombres que podía una cruzarse en Blossom Valley durante el verano, David exudaba una confianza en sí mismo y una elegancia que lo diferenciaban del resto.
Llevaba el pelo, que era castaño como sus ojos, bastante corto, y su piel tenía un ligero bronceado que le daba un aspecto saludable.
Hacía dos años de la última vez que lo había visto, en el funeral de su marido, Kevin, y ese día ni siquiera se había fijado en su aspecto. Solo había sentido sus brazos rodeándola, su calor y su fuerza, y había pensado, por primera y única vez, que todo irá bien.
Sin embargo, de inmediato esa reacción había ido seguida de ira. ¿Dónde había estado él todos esos años, cuando Kevin había necesitado un amigo? Y a ella tampoco le habría venido mal.
Le había dolido lo frío y distante que se había mostrado tras el terrible accidente que había ocurrido, días después de su graduación del instituto, y estaba convencida de que su actitud no había hecho sino contribuir a la espiral descendente que había arrastrado a Kevin y que nada había podido detener. Ni siquiera su amor.
La trayectoria de sus vidas había cambiado para siempre, y David le había demostrado que no era un amigo de verdad. Los había defraudado, había juzgado con extrema dureza a Kevin cuando había necesitado su comprensión, su compasión y su perdón.
Claro que, se recordó Kayla amargamente, ninguna de esas cosas, que sus padres, ella y todos los demás le habían dado en abundancia, habían logrado salvar a su marido.
¿Y acaso había ido todo bien después del funeral? Gracias al seguro de vida no tenía que preocuparse del dinero, pero no era feliz. Ya no sabía quién era. ¿No era ese uno de los motivos por los que había vuelto a Blossom Valley, para encontrarse a sí misma y recordar a Kevin como alguien divertido junto a quien había crecido y no…?
La picadura y la repentina aparición de David la estaban haciendo sentirse débil, pero no iba a permitirse pensamientos desleales sobre su marido. Y mucho menos con David Blaze cerca.
–¿Dónde llevas la epinefrina que tienes que inyectarte? –le preguntó David con brusquedad.
–No necesito tu ayuda.
–Yo diría que sí.
Kayla quería replicar, pero el pánico se apoderó de ella. ¿Estaba cerrándose la garganta? ¿Se había vuelto agitada su respiración? ¿Estaba hinchándose? ¿Se estaba poniendo roja? ¿Y dónde estaba su perro, Bastigal?
Apartó sus ojos de los de David y buscó con la mirada por los arbustos.
–No necesito tu ayuda –le reiteró obstinadamente, esforzándose en vano por controlar el pánico–. ¡Bastigal! –llamó–. ¡Ven aquí, perrito! –angustiada, se volvió hacia David–. ¿No lo has visto? Se ha debido de caer de la cesta y… Tengo que encontrarlo.
David le puso un dedo bajo la barbilla para que lo mirara, y cuando ella se resistió, tomó su rostro entre ambas manos.
–Kayla –le dijo con voz firme y severa mirándola a los ojos con el ceño fruncido–: dime dónde está el medicamento. Necesito saberlo. Ahora.
Capítulo 2
ERA evidente que David era un hombre demasiado acostumbrado a que todo el mundo le obedeciese. Y aunque a Kayla la irritó la facilidad con que capituló a sus dotes de mando, la verdad era que se sentía algo mareada, sin duda porque se le había bajado la tensión por la picadura.
Se apartó de él y se sentó en la acera.
–Está en mi bolso, en la cesta de la bicicleta –murmuró, sintiéndose como una cobarde por rendirse.
Observó a David mientras se alejaba, y a pesar del desprecio que despertaba en ella, no pudo sino sentir admiración por él en ese momento. Habían pasado años desde la época en la que David, siendo un adolescente, había trabajado como socorrista, pero seguía manteniendo la calma y la eficiencia que lo habían caracterizado entonces.
Al llegar junto a la bicicleta, David se acuclilló y rebuscó en la cesta, bajo las flores, hasta encontrar el bolso. Lo abrió y lo puso boca abajo, vaciándolo sin miramientos en la carretera.
Ella protestó con un «¡Eh!», pero él la ignoró por completo.
Poco después se incorporaba con el autoinyector de epinefrina en la mano, el aparato con el que debía autoinyectarse.
–¿Lo haces tú o lo hago yo? –le preguntó, volviendo a su lado y acuclillándose junto a ella.
Al mirarla y ver que no respondía, le levantó la falda y le plantó la mano izquierda en la cara externa del muslo, tensando un trozo de piel con el pulgar y el índice para ponerle la inyección.
–Creo que voy a desmayarme –murmuró ella, presa del pánico.
–No vas a desmayarte.
Más que como una afirmación, sonó como una orden. Era ella a quien le había picado una abeja, y era ella quien sabía si iba a desmayarse o no, pensó Kayla irritada.
Nerviosa, puso su mano sobre la de él y le pidió:
–Dame un segundo, ¿quieres?
David apartó su mano y, cuando ella volvió a ponerla, le agarró la muñeca y volvió a apartarla.
–Deja de comportarte como una cría –la increpó, apretándole la muñeca.
–¡No estoy preparada! –protestó ella.
–Mírame –le ordenó David.
Kayla obedeció, y la hipnotizaron la fuerza y la calma en sus profundos ojos castaños. De pronto fue como si todos los años que habían pasado se disolvieran.
David era una hebra que formaba parte del tejido de su vida y, aunque había pasado el tiempo, en sus ojos veía al David de antaño. Se encontró recordando su risa, el modo en que ladeaba la cabeza cuando la escuchaba atentamente, la intensidad de su mirada, la confianza que inspiraba…
Notó que su respiración se había vuelto más calmada, pero cuando sus ojos descendieron, como atraídos por una fuerza magnética, a sus sensuales labios, sintió que el corazón empezaba a latirle con más fuerza y que su respiración se tornó agitada de nuevo.
Una vez, años atrás, cuando los dos tenían diecisiete años, había besado esos labios, rindiéndose a la tentación, al deseo que despertaba en ella. Se había sentido igual que la primera vez que había tomado un trago de vino, embriagada.
Había sido un beso excitante y apasionado. David había explorado cada rincón de su boca con fruición, como si en los dos años que, por aquel entonces, hacía que se conocían, no hubiese podido pensar en nada más que besarla.
Sin embargo, había pagado un alto precio por aquel beso. Después de aquel día, David se había tornado distante y frío con ella, y se había esfumado la camaradería que solía haber entre los dos. David había empezado a salir con Emily Carson, y ella con Kevin.
Y a pesar de todo, en ese momento, sentada allí, en la acera, un pensamiento descabellado cruzó por su mente: si fuese a morir por la picadura de aquella abeja y pudiese pedir un último deseo, ¿sería volver a besar a David?
Y de pronto, aunque se detestó a sí misma por lo que estaba a punto de hacer, no pudo evitar inclinarse hacia delante, como si tirara de ella un hilo invisible.
David se inclinó hacia ella también. Kayla cerró lentamente los ojos, entreabrió los labios… y justo entonces David empujó el autoinyector de epinefrina contra su muslo y sintió el picotazo de la aguja.
–¡Ay!
El dolor devolvió a Kayla a la realidad. Abrió los ojos y se echó hacia atrás, avergonzada y preguntándose si David habría adivinado sus intenciones.
A juzgar por su cara de póquer, por suerte parecía que no. Esa expresión de indiferencia le recordó el dolor emocional que había sentido después de ese primer beso. Había pensado, llena de emoción, que aquello era el principio de algo, pero en vez de eso se había vuelto invisible para él.
Igual que Kevin se había vuelto invisible para él. Eso era lo que tenía que mantener presente con respecto a David Blaze: parecía alguien con quien se podía contar, pero, cuando uno lo necesitaba, no estaba a tu lado.
–Eso ha dolido –murmuró.
–Lo siento –se limitó a contestar él.
Solo que no lo sentía en absoluto, igual que no le había importado su dolor ni el de Kevin años atrás. David se incorporó, fue hasta el coche y regresó poco después con un maletín de primeros auxilios.
Se sentó junto a ella en la acera, abrió el maletín y, tras rebuscar un rato en él, sacó unas pinzas pequeñas.
–Voy a ver si puedo encontrar el aguijón.
–¡Ni se te ocurra! –exclamó ella bajándose la falda y apretándola contra sus piernas.
–No seas ridícula. El aguijón podría estar aún inyectándote veneno.
Kayla vaciló, y él, al ver que dudaba, insistió.
–Ya he visto antes dónde te ha picado. Y tus bragas; son de color rosa.
Kayla sintió que se le subían los colores a la cara, y balbució algo incoherente cuando él le levantó de nuevo la falda, a pesar de sus intentos por impedírselo.
–Ya lo veo –dijo David–. Deja ya de revolverte.
–No me da la gana. ¡Dame las pinzas! –Kayla intentó alcanzarlas, pero él alejó la mano.
–Cálmate, mujer –le dijo divertido–. Es como cuando te muerde una serpiente: cuanto más nervioso te pones, peor es.
–Pues deja tranquila mi falda y dame esas pinzas –replicó ella apretando los dientes.
David resopló por la nariz, como conteniendo la risa, y la sonrisa que afloró a sus labios lo hizo parecer aún más endiabladamente atractivo.
–Deberías estar agradecida de que no te picara en otro sitio.
–Agradecida… –masculló ella mientras David maniobraba con las pinzas–. Sí, claro, estoy agradecidísima.
–¡Lo tengo! –exclamó David con satisfacción, examinando las pinzas antes de mostrárselas.
Allí estaba, en efecto, el maldito aguijón.
La sonrisa se había borrado de los labios de David.
–Sube al coche –le ordenó poniéndose de pie.
Kayla parpadeó aturdida.
–Pero mi perro… –le recordó–. Y mi bicicleta… Y mi bolso. Todas mis cosas están desperdigadas por el asfalto. Y mi teléfono móvil es nuevo. Tengo que…
–Lo que tienes que hacer es subirte al coche –la cortó él, pronunciando cada palabra con airada impaciencia.
–No –replicó ella con idéntica firmeza–. Tengo que encontrar a mi perro y quitar mi bicicleta de ahí en medio y recuperar mi teléfono. Es un teléfono muy caro.
David frunció el ceño. Era un hombre que estaba acostumbrado a mandar, al que nadie cuestionaba ni llevaba la contraria, y Kayla sintió una satisfacción algo pueril al ver la sorpresa y el enfado en su rostro.
Hablándole muy despacio, como si fuera tonta, David le respondió:
–Voy a llevarte a urgencias. Y voy a hacerlo ahora.
–Mira, David, te agradezco que me hayas puesto la inyección, y sí, estoy segura de que te debo el seguir con vida, pero…
–Me ocuparé del perro, la bicicleta, el bolso y el teléfono cuando me haya asegurado de que estás bien.
–¡Pero si estoy bien!
En realidad era una mentira; se sentía bastante débil y mareada.
Sin embargo, tuvo la impresión de que a David no lo había engañado ni por un instante.
–Sube al coche –repitió.
Esa actitud autoritaria que tenía era de lo más irritante. Lanzó una mirada a sus posesiones, desperdigadas por el asfalto.
–Con la epinefrina hemos ganado tiempo –le dijo, alzando la barbilla con obstinación–. No hay ninguna prisa.
David suspiró hastiado.
–Kayla, sé razonable; te he dicho que me ocuparé de tus cosas cuando te haya llevado a la clínica.
Kayla escrutó sus serias facciones y se sintió un poco ridícula. ¿Tan malo sería ceder el control a otra persona por una vez, dejar que cuidaran de ella?
David era esa clase de persona, la persona que sabías que podía ocuparse de todo, la persona que uno querría tener a su lado cuando se avecinase un huracán o cuando se declarase un incendio en la casa.
Pero no había estado a su lado cuando lo había necesitado, no se había portado bien con Kevin, se recordó.
Aunque sí era verdad que, cuando decía que iba a ocuparse de algo, lo hacía, eso no podía negarlo. Al contrario que Kevin, que nunca se había preocupado de nada. Aquel pensamiento desleal salido de la nada la hizo sentirse culpable. Bueno, sí, Kevin no había sido muy responsable, pero había tenido otras muchas virtudes. ¿Verdad? La duda la hizo sentirse fatal otra vez, y su animadversión hacia David aumentó, como si tuviese la culpa de que estuviesen acudiendo esos pensamientos a su mente.
–Mi perro anda por ahí solo. Podría llevárselo un extraño, o podrían atropellarlo. Y podrían robarme la bicicleta. Y cualquier coche que pase podría aplastar mi teléfono –le insistió–. Tengo que encontrar a mi perro –reiteró cruzándose de brazos–. Agradezco que quieras hacer el papel de caballero de brillante armadura que acude al rescate de la damisela en apuros, pero ya no necesito tu ayuda, así que sube a tu coche y deja que me ocupe yo. Puedo arreglármelas sola.
Capítulo 3
DAVID se quedó mirándola, y Kayla no pudo evitar contraer el rostro al ver cómo se ensombrecían sus ojos y apretaba la mandíbula.
–Esto no es un juego –le dijo David–. No va de caballeros y princesas; la vida no es un cuento de hadas.
–A mí no hace falta que me lo recuerdes –le espetó ella.
–Entonces tal vez tenga que recordarte que tienes una fuerte alergia a la picadura de las abejas –contestó él, al límite de su paciencia, como un científico intentando explicarle a un tonto una complicada fórmula–. La anafilaxis puede provocar la muerte.
Kayla se llevó una mano a la frente y comprobó, como se había temido, que estaba hinchándosele la cara. Seguramente, más que a una princesa, debía de estar empezando a parecerse a Quasimodo, el jorobado de Notre Dame.
–Hemos conseguido frenar la emergencia con la inyección –continuó David–, pero, como sabes, no es inusual que se produzca una reacción secundaria. Tiene que verte un médico.
–Pero mi perro… –insistió ella, ya sin fuerzas.