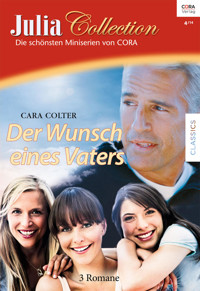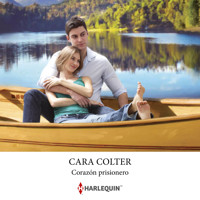4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Jazmín
- Sprache: Spanisch
Siempre queda el amor Kayla Jaffrey esperaba que aquel verano le sirviera para volver a creer en el amor. Y al encontrarse con su amigo de infancia David, el hombre que había dejado un vacío en su vida, pensó que no podía ser casualidad. Nada le apetecía menos al millonario David Blaze que regresar a Blossom Valley, el lugar que lo había visto nacer, pero su familia era lo primero. Y al reencontrarse con la joven viuda Kayla, tan hermosa como siempre, no pudo evitar preguntarse si tal vez el destino no estaría dándoles una oportunidad para reescribir la historia… juntos. Entrevista con el magnate Kiernan McAllister era un empresario de éxito que aparentaba tenerlo todo. ¿Por qué se había retirado a su lujoso refugio perdido en las montañas? La periodista Stacy Walker necesitaba una buena historia para mantenerse en el candelero como profesional. Sin embargo, tras pasar unos días con Kiernan y su adorable sobrino, empezó a perder el interés por la historia para su artículo... y a preocuparse cada vez más por sanar el corazón de aquel hombre herido.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 518 - enero 2021
© 2014 Cara Colter
Siempre queda el amor
Título original: The Millionaire’s Homecoming
© 2014 Cara Colter
Entrevista con el magnate
Título original: Interview with a Tycoon
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2014 y 2015
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1375-172-6
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Siempre queda el amor
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capitulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Epílogo
Entrevista con el magnate
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
BLOSSOM Valley… Para ser parte de un mundo que iba demasiado rápido, pensó David Blaze, el pueblo en el que había nacido parecía estar anclado en el tiempo.
A orillas de una gran bahía que serpenteaba tierra adentro, uniéndose al lago Ontario, siempre había sido un pueblo turístico, un lugar donde escapar del opresivo calor húmedo del mes de julio, sobre todo para los habitantes de la metrópolis más grande de Canadá, Ontario.
La carretera que llegaba hasta allí discurría entre verdes colinas salpicadas por ganado, graneros pintados de rojo y desteñidos por el sol, puestos de fruta y estaciones de servicio donde aún vendían refrescos bien fríos en botellines de cristal.
Al entrar en Blossom Valley le daba a uno la bienvenida la calle principal con sus edificios victorianos, el más antiguo de los cuales era una tienda fundada en 1832, según rezaba una placa de bronce en la fachada.
Sin embargo, aquella calle había sido diseñada, sin duda por uno de sus antepasados, para los carruajes y los pocos coches que empezaban a verse en aquella época, se quedaba pequeña en el verano con todos los turistas que llegaban a pasar allí sus vacaciones, y se había formado un buen atasco.
David resopló contrariado y se encontró recordando a dos chiquillos despreocupados zigzagueando con sus bicicletas entre los coches parados y riéndose de los turistas que tocaban el claxon a su paso. Apartó aquel recuerdo de su mente. Ese era el problema de estar atrapado en un atasco en Blossom Valley. En cambio en Toronto, donde vivía, tenía un chófer a su disposición y aprovechaba esos tiempos muertos para contestar llamadas y ponerse al día con el correo electrónico en su BlackBerry. No se ponía a darle vueltas a un pasado colmado de pérdidas; un pasado que no podía cambiar.
De pronto, como si el destino estuviese burlándose de sus intentos por acallar los recuerdos, vio a una joven montada en bicicleta pasando entre los coches. Llevaba una falda de algodón blanca que le quedaba un poco por debajo de las rodillas, y el sol de mediodía se filtraba por la tela, delineando el contorno de sus largas piernas.
También vestía una camiseta de tirantes, que dejaba al descubierto unos gráciles brazos, y en la cabeza llevaba un enorme sombrero de paja con un lazo blanco que le caía sobre la espalda.
En la cesta de la bicicleta viajaba un perro pequeño de color beis, tal vez un cachorro, que miraba a su alrededor con expresión preocupada y compartía espacio con una lechuga y un ramo de girasoles.
Había algo que le resultaba familiar en la joven y, cuando giró la cabeza y le vio la cara, se le cortó el aliento. ¿Kayla?
En ese momento un conductor tocó el claxon, y David volvió a centrar su atención en el tráfico. No, por supuesto que no era Kayla. Lo que pasaba era que Blossom Valley despertaba en él, invariablemente, una cierta melancolía por la pérdida de la inocencia, por la pérdida de su mejor amiga, de su primer amor.
Por fin, los coches que tenía delante empezaron a moverse. Giró a la izquierda al llegar a Sugar Maple Lane, una calle tranquila con arces centenarios que le habían otorgado su nombre, e imponentes casas de estilo victoriano con cuidados jardines.
Y allí estaba otra vez aquella joven, pedaleando un poco más adelante. Frunció el ceño, incapaz de ignorar la sensación de que le resultaba familiar. De repente ella dio un chillido, se paró en seco y se bajó de un salto de la bicicleta, dejándola caer.
El perrito y la lechuga rodaron fuera de la cesta, mientras la joven se revolvía como una loca, sacudiéndose la falda, y el sombrero también fue a parar al suelo, dejando al descubierto su cabello, liso y castaño claro. Ella lo ignoró por completo, y siguió sacudiéndose la falda y dándose palmadas en los muslos, angustiada, como si la hubiese picado una avispa o una abeja.
Una abeja… A David, que estaba sonriéndose divertido, se le heló la sonrisa en los labios y el corazón le dio un vuelco. Estaba seguro de que no podía ser Kayla, pero… ¿y si lo era? Kayla era alérgica a la picadura de las abejas.
Aminoró la velocidad, detuvo el coche junto a la acera y se bajó sin molestarse siquiera en cerrar la puerta. Corrió hasta la joven, que alzó la vista y se quedó mirándolo, como paralizada.
Ya no tenía dudas; era ella. Tenía esos mismos ojos de color jade que siempre le habían recordado a una gruta no muy lejos de allí, desconocida para los turistas, con una cascada y unas aguas tranquilas que reflejaban el verde de los helechos que las rodeaban.
Era ella, Kayla McIntosh. No, se corrigió, Kayla Jaffrey, la primera mujer a la que había amado. Y perdido.
Mientras la miraba a los ojos sintió la misma atracción que había sentido años atrás, e intentó convencerse de que no era más que eso, mera atracción física, pero sabía que no era cierto.
–¿David?
Por un momento el pánico de que la hubiese picado una abeja se desvaneció de la mente de Kayla, y el estómago le dio un vuelco, igual que al descender en una montaña rusa, como el día en que se habían conocido.
De pronto ya no se sentía como la mujer de veintisiete años que era, una mujer que había enterrado a su marido, y sus sueños con él. No, se sentía como si volviese a tener quince años, como si volviese a ser la chica nueva en el pueblo y la magia volviese a flotar en el aire, como la primera vez que había visto a David.
En las dos semanas que llevaba en Blossom Valley, desde su regreso, había comprobado que el paso del tiempo no había tratado con demasiada amabilidad a los conocidos con los que se había ido encontrando. Sin embargo, David había mejorado, y no solo físicamente, sino que, por lo que sabía, también había prosperado.
Una de las primeras cosas que había visto al volver había sido su foto en la portada de la revista local, Lakeside Life, por sus logros como empresario. Estaba por todas partes: junto a las cajas en los supermercados, en los quioscos, en el salón de belleza… Era evidente que era el orgullo del pueblo.
Aunque había contemplado la posibilidad de encontrárselo, se había dicho que seguramente no fuera por allí muy a menudo ahora que era un hombre rico y de éxito.
No entendía cómo alguien que, sin duda, se pasaba buena parte del día tras un escritorio, dirigiendo su empresa de inversiones, podía seguir teniendo el físico de un nadador: anchos hombros, cintura estrecha, brazos y piernas musculosos…
Iba vestido con una camiseta azul oscura y unos pantalones cortos de color caqui, y aunque no era un atuendo muy distinto al del resto de hombres que podía una cruzarse en Blossom Valley durante el verano, David exudaba una confianza en sí mismo y una elegancia que lo diferenciaban del resto.
Llevaba el pelo, que era castaño como sus ojos, bastante corto, y su piel tenía un ligero bronceado que le daba un aspecto saludable.
Hacía dos años de la última vez que lo había visto, en el funeral de su marido, Kevin, y ese día ni siquiera se había fijado en su aspecto. Solo había sentido sus brazos rodeándola, su calor y su fuerza, y había pensado, por primera y única vez, que todo irá bien.
Sin embargo, de inmediato esa reacción había ido seguida de ira. ¿Dónde había estado él todos esos años, cuando Kevin había necesitado un amigo? Y a ella tampoco le habría venido mal.
Le había dolido lo frío y distante que se había mostrado tras el terrible accidente que había ocurrido, días después de su graduación del instituto, y estaba convencida de que su actitud no había hecho sino contribuir a la espiral descendente que había arrastrado a Kevin y que nada había podido detener. Ni siquiera su amor.
La trayectoria de sus vidas había cambiado para siempre, y David le había demostrado que no era un amigo de verdad. Los había defraudado, había juzgado con extrema dureza a Kevin cuando había necesitado su comprensión, su compasión y su perdón.
Claro que, se recordó Kayla amargamente, ninguna de esas cosas, que sus padres, ella y todos los demás le habían dado en abundancia, habían logrado salvar a su marido.
¿Y acaso había ido todo bien después del funeral? Gracias al seguro de vida no tenía que preocuparse del dinero, pero no era feliz. Ya no sabía quién era. ¿No era ese uno de los motivos por los que había vuelto a Blossom Valley, para encontrarse a sí misma y recordar a Kevin como alguien divertido junto a quien había crecido y no…?
La picadura y la repentina aparición de David la estaban haciendo sentirse débil, pero no iba a permitirse pensamientos desleales sobre su marido. Y mucho menos con David Blaze cerca.
–¿Dónde llevas la epinefrina que tienes que inyectarte? –le preguntó David con brusquedad.
–No necesito tu ayuda.
–Yo diría que sí.
Kayla quería replicar, pero el pánico se apoderó de ella. ¿Estaba cerrándose la garganta? ¿Se había vuelto agitada su respiración? ¿Estaba hinchándose? ¿Se estaba poniendo roja? ¿Y dónde estaba su perro, Bastigal?
Apartó sus ojos de los de David y buscó con la mirada por los arbustos.
–No necesito tu ayuda –le reiteró obstinadamente, esforzándose en vano por controlar el pánico–. ¡Bastigal! –llamó–. ¡Ven aquí, perrito! –angustiada, se volvió hacia David–. ¿No lo has visto? Se ha debido de caer de la cesta y… Tengo que encontrarlo.
David le puso un dedo bajo la barbilla para que lo mirara, y cuando ella se resistió, tomó su rostro entre ambas manos.
–Kayla –le dijo con voz firme y severa mirándola a los ojos con el ceño fruncido–: dime dónde está el medicamento. Necesito saberlo. Ahora.
Capítulo 2
ERA evidente que David era un hombre demasiado acostumbrado a que todo el mundo le obedeciese. Y aunque a Kayla la irritó la facilidad con que capituló a sus dotes de mando, la verdad era que se sentía algo mareada, sin duda porque se le había bajado la tensión por la picadura.
Se apartó de él y se sentó en la acera.
–Está en mi bolso, en la cesta de la bicicleta –murmuró, sintiéndose como una cobarde por rendirse.
Observó a David mientras se alejaba, y a pesar del desprecio que despertaba en ella, no pudo sino sentir admiración por él en ese momento. Habían pasado años desde la época en la que David, siendo un adolescente, había trabajado como socorrista, pero seguía manteniendo la calma y la eficiencia que lo habían caracterizado entonces.
Al llegar junto a la bicicleta, David se acuclilló y rebuscó en la cesta, bajo las flores, hasta encontrar el bolso. Lo abrió y lo puso boca abajo, vaciándolo sin miramientos en la carretera.
Ella protestó con un «¡Eh!», pero él la ignoró por completo.
Poco después se incorporaba con el autoinyector de epinefrina en la mano, el aparato con el que debía autoinyectarse.
–¿Lo haces tú o lo hago yo? –le preguntó, volviendo a su lado y acuclillándose junto a ella.
Al mirarla y ver que no respondía, le levantó la falda y le plantó la mano izquierda en la cara externa del muslo, tensando un trozo de piel con el pulgar y el índice para ponerle la inyección.
–Creo que voy a desmayarme –murmuró ella, presa del pánico.
–No vas a desmayarte.
Más que como una afirmación, sonó como una orden. Era ella a quien le había picado una abeja, y era ella quien sabía si iba a desmayarse o no, pensó Kayla irritada.
Nerviosa, puso su mano sobre la de él y le pidió:
–Dame un segundo, ¿quieres?
David apartó su mano y, cuando ella volvió a ponerla, le agarró la muñeca y volvió a apartarla.
–Deja de comportarte como una cría –la increpó, apretándole la muñeca.
–¡No estoy preparada! –protestó ella.
–Mírame –le ordenó David.
Kayla obedeció, y la hipnotizaron la fuerza y la calma en sus profundos ojos castaños. De pronto fue como si todos los años que habían pasado se disolvieran.
David era una hebra que formaba parte del tejido de su vida y, aunque había pasado el tiempo, en sus ojos veía al David de antaño. Se encontró recordando su risa, el modo en que ladeaba la cabeza cuando la escuchaba atentamente, la intensidad de su mirada, la confianza que inspiraba…
Notó que su respiración se había vuelto más calmada, pero cuando sus ojos descendieron, como atraídos por una fuerza magnética, a sus sensuales labios, sintió que el corazón empezaba a latirle con más fuerza y que su respiración se tornó agitada de nuevo.
Una vez, años atrás, cuando los dos tenían diecisiete años, había besado esos labios, rindiéndose a la tentación, al deseo que despertaba en ella. Se había sentido igual que la primera vez que había tomado un trago de vino, embriagada.
Había sido un beso excitante y apasionado. David había explorado cada rincón de su boca con fruición, como si en los dos años que, por aquel entonces, hacía que se conocían, no hubiese podido pensar en nada más que besarla.
Sin embargo, había pagado un alto precio por aquel beso. Después de aquel día, David se había tornado distante y frío con ella, y se había esfumado la camaradería que solía haber entre los dos. David había empezado a salir con Emily Carson, y ella con Kevin.
Y a pesar de todo, en ese momento, sentada allí, en la acera, un pensamiento descabellado cruzó por su mente: si fuese a morir por la picadura de aquella abeja y pudiese pedir un último deseo, ¿sería volver a besar a David?
Y de pronto, aunque se detestó a sí misma por lo que estaba a punto de hacer, no pudo evitar inclinarse hacia delante, como si tirara de ella un hilo invisible.
David se inclinó hacia ella también. Kayla cerró lentamente los ojos, entreabrió los labios… y justo entonces David empujó el autoinyector de epinefrina contra su muslo y sintió el picotazo de la aguja.
–¡Ay!
El dolor devolvió a Kayla a la realidad. Abrió los ojos y se echó hacia atrás, avergonzada y preguntándose si David habría adivinado sus intenciones.
A juzgar por su cara de póquer, por suerte parecía que no. Esa expresión de indiferencia le recordó el dolor emocional que había sentido después de ese primer beso. Había pensado, llena de emoción, que aquello era el principio de algo, pero en vez de eso se había vuelto invisible para él.
Igual que Kevin se había vuelto invisible para él. Eso era lo que tenía que mantener presente con respecto a David Blaze: parecía alguien con quien se podía contar, pero, cuando uno lo necesitaba, no estaba a tu lado.
–Eso ha dolido –murmuró.
–Lo siento –se limitó a contestar él.
Solo que no lo sentía en absoluto, igual que no le había importado su dolor ni el de Kevin años atrás. David se incorporó, fue hasta el coche y regresó poco después con un maletín de primeros auxilios.
Se sentó junto a ella en la acera, abrió el maletín y, tras rebuscar un rato en él, sacó unas pinzas pequeñas.
–Voy a ver si puedo encontrar el aguijón.
–¡Ni se te ocurra! –exclamó ella bajándose la falda y apretándola contra sus piernas.
–No seas ridícula. El aguijón podría estar aún inyectándote veneno.
Kayla vaciló, y él, al ver que dudaba, insistió.
–Ya he visto antes dónde te ha picado. Y tus bragas; son de color rosa.
Kayla sintió que se le subían los colores a la cara, y balbució algo incoherente cuando él le levantó de nuevo la falda, a pesar de sus intentos por impedírselo.
–Ya lo veo –dijo David–. Deja ya de revolverte.
–No me da la gana. ¡Dame las pinzas! –Kayla intentó alcanzarlas, pero él alejó la mano.
–Cálmate, mujer –le dijo divertido–. Es como cuando te muerde una serpiente: cuanto más nervioso te pones, peor es.
–Pues deja tranquila mi falda y dame esas pinzas –replicó ella apretando los dientes.
David resopló por la nariz, como conteniendo la risa, y la sonrisa que afloró a sus labios lo hizo parecer aún más endiabladamente atractivo.
–Deberías estar agradecida de que no te picara en otro sitio.
–Agradecida… –masculló ella mientras David maniobraba con las pinzas–. Sí, claro, estoy agradecidísima.
–¡Lo tengo! –exclamó David con satisfacción, examinando las pinzas antes de mostrárselas.
Allí estaba, en efecto, el maldito aguijón.
La sonrisa se había borrado de los labios de David.
–Sube al coche –le ordenó poniéndose de pie.
Kayla parpadeó aturdida.
–Pero mi perro… –le recordó–. Y mi bicicleta… Y mi bolso. Todas mis cosas están desperdigadas por el asfalto. Y mi teléfono móvil es nuevo. Tengo que…
–Lo que tienes que hacer es subirte al coche –la cortó él, pronunciando cada palabra con airada impaciencia.
–No –replicó ella con idéntica firmeza–. Tengo que encontrar a mi perro y quitar mi bicicleta de ahí en medio y recuperar mi teléfono. Es un teléfono muy caro.
David frunció el ceño. Era un hombre que estaba acostumbrado a mandar, al que nadie cuestionaba ni llevaba la contraria, y Kayla sintió una satisfacción algo pueril al ver la sorpresa y el enfado en su rostro.
Hablándole muy despacio, como si fuera tonta, David le respondió:
–Voy a llevarte a urgencias. Y voy a hacerlo ahora.
–Mira, David, te agradezco que me hayas puesto la inyección, y sí, estoy segura de que te debo el seguir con vida, pero…
–Me ocuparé del perro, la bicicleta, el bolso y el teléfono cuando me haya asegurado de que estás bien.
–¡Pero si estoy bien!
En realidad era una mentira; se sentía bastante débil y mareada.
Sin embargo, tuvo la impresión de que a David no lo había engañado ni por un instante.
–Sube al coche –repitió.
Esa actitud autoritaria que tenía era de lo más irritante. Lanzó una mirada a sus posesiones, desperdigadas por el asfalto.
–Con la epinefrina hemos ganado tiempo –le dijo, alzando la barbilla con obstinación–. No hay ninguna prisa.
David suspiró hastiado.
–Kayla, sé razonable; te he dicho que me ocuparé de tus cosas cuando te haya llevado a la clínica.
Kayla escrutó sus serias facciones y se sintió un poco ridícula. ¿Tan malo sería ceder el control a otra persona por una vez, dejar que cuidaran de ella?
David era esa clase de persona, la persona que sabías que podía ocuparse de todo, la persona que uno querría tener a su lado cuando se avecinase un huracán o cuando se declarase un incendio en la casa.
Pero no había estado a su lado cuando lo había necesitado, no se había portado bien con Kevin, se recordó.
Aunque sí era verdad que, cuando decía que iba a ocuparse de algo, lo hacía, eso no podía negarlo. Al contrario que Kevin, que nunca se había preocupado de nada. Aquel pensamiento desleal salido de la nada la hizo sentirse culpable. Bueno, sí, Kevin no había sido muy responsable, pero había tenido otras muchas virtudes. ¿Verdad? La duda la hizo sentirse fatal otra vez, y su animadversión hacia David aumentó, como si tuviese la culpa de que estuviesen acudiendo esos pensamientos a su mente.
–Mi perro anda por ahí solo. Podría llevárselo un extraño, o podrían atropellarlo. Y podrían robarme la bicicleta. Y cualquier coche que pase podría aplastar mi teléfono –le insistió–. Tengo que encontrar a mi perro –reiteró cruzándose de brazos–. Agradezco que quieras hacer el papel de caballero de brillante armadura que acude al rescate de la damisela en apuros, pero ya no necesito tu ayuda, así que sube a tu coche y deja que me ocupe yo. Puedo arreglármelas sola.
Capítulo 3
DAVID se quedó mirándola, y Kayla no pudo evitar contraer el rostro al ver cómo se ensombrecían sus ojos y apretaba la mandíbula.
–Esto no es un juego –le dijo David–. No va de caballeros y princesas; la vida no es un cuento de hadas.
–A mí no hace falta que me lo recuerdes –le espetó ella.
–Entonces tal vez tenga que recordarte que tienes una fuerte alergia a la picadura de las abejas –contestó él, al límite de su paciencia, como un científico intentando explicarle a un tonto una complicada fórmula–. La anafilaxis puede provocar la muerte.
Kayla se llevó una mano a la frente y comprobó, como se había temido, que estaba hinchándosele la cara. Seguramente, más que a una princesa, debía de estar empezando a parecerse a Quasimodo, el jorobado de Notre Dame.
–Hemos conseguido frenar la emergencia con la inyección –continuó David–, pero, como sabes, no es inusual que se produzca una reacción secundaria. Tiene que verte un médico.
–Pero mi perro… –insistió ella, ya sin fuerzas.
Sabía que David había ganado, antes incluso de que la cortara con un autoritario «ya basta».
–Kayla, o subes al coche por tu propio pie, o te echaré sobre mi hombro y te meteré en el coche yo mismo.
Ella escrutó su rostro, y le ardieron las mejillas al comprender que no bromeaba.
Gruñó irritada y alzó la barbilla a modo de protesta, pero, como sabía que tenía razón en lo que estaba diciéndole, no se resistió cuando David la asió por el codo para levantarla.
Irritada consigo misma por claudicar, sacudió el brazo para soltarse, fue hasta el descapotable y se subió a él. Nunca se había subido a un coche tan caro. El que ella tenía era un coche pequeño y modesto, pero que cumplía su función, el que había podido comprar gracias al dinero del seguro de vida de Kevin.
No quería ni acordarse de los que habían tenido antes: una sucesión de coches que solo podían calificarse de chatarra. Siempre necesitaban alguna reparación que Kevin y ella no se habían podido permitir.
Aquel pensamiento la reafirmó en su decisión de no dar a David la satisfacción de parecer impresionada con su descapotable.
David se puso al volante, miró por encima del hombro antes de dar marcha atrás. Se dirigió al pueblo, pero tomó una ruta alternativa para evitar la congestionada calle principal e ir hacia el lago, junto al que estaba la clínica.
Kayla echó la cabeza hacia atrás en el mullido asiento de cuero. Era algo que no le había contado a nadie, pero siempre había soñado con montar en un descapotable y, aunque las circunstancias no eran las que había imaginado, no sabía si alguna vez volvería a presentársele la oportunidad.
David la miró y reprimió una sonrisa a duras penas. Extrañada, Kayla bajó la visera del parabrisas y se miró en el espejito. A pesar de la inyección, seguía hinchándosele la cara. Podría haberse ocultado bajo su sombrero de paja… si no fuera porque se había quedado tirado en medio de la carretera, con el resto de sus cosas, esperando a que un coche les pasase por encima.
Y su pobre perrito… ¿dónde estaría?
–¿Me dejas tu móvil? –le pidió a David.
Su voz sonó como la de un borracho; también debía de estar hinchándosele la lengua, pensó, y tuvo que admitir de nuevo, para sus adentros, que David había hecho lo correcto al insistirle en que debían ir a la clínica de inmediato.
David se sacó el móvil del bolsillo y lo arrojó a su regazo.
¿A quién podría llamar para que buscaran a su perro y recogieran sus cosas? Pensó en los vecinos que vivían al otro lado de la calle. No los conocía, pero al pasar había visto su apellido en el buzón frente a la casa, y sabía que tenían un par de niños que estaban en sus vacaciones de verano.
Usando el navegador de Internet del móvil de David, buscó en la guía telefónica el número de sus vecinos. Fue la madre quien contestó. Kayla le explicó lo ocurrido, y le preguntó si sus hijos podrían buscar a su perro y recoger su bicicleta y sus cosas de la carretera, añadiendo que les daría una buena propina si le hacían el favor. Su vecina le dijo que estaba segura de que lo harían encantados y, después de prometerle que se lo diría enseguida, se despidieron y colgó.
–Te dije que me ocuparía yo –le recordó David.
Ella le lanzó una mirada gélida esperando que, a pesar de que tuviese la cara hinchada, le diese a entender que podía hacerse cargo ella misma de sus asuntos.
Le devolvió el móvil, y no pudo evitar volver a pasear la mirada por el lujoso interior del vehículo. Aquel coche era el símbolo visible de la fortuna que David había amasado y de su éxito. «No como Kevin».
De nuevo aquel pensamiento había salido de la nada, como si la presencia de David estuviese haciendo salir a la superficie los sentimientos que no quería admitir con respecto a su difunto marido.
Una ola de vergüenza la invadió, y volvió a sentir rabia hacia David. Ella había intentado ayudar a Kevin, pero David les había dado la espalda.
Suerte que el trayecto no era muy largo, porque el olor de su colonia, mezclado con el olor del cuero de la tapicería calentado por el sol, resultaba demasiado tentador. Poco después llegaban a la clínica.
Por motivos prácticos, esta se encontraba junto al lago, donde los turistas no siempre eran consciente de los peligros a los que se exponían con frecuencia con su conducta imprudente en el agua.
David, en cambio, conocía muy bien esos peligros, y a Kayla no se le escapó lo tenso que se había puesto de repente. Aparcaron y, cuando se bajaron del coche, David se quedó mirando el lago con el ceño fruncido, como si estuviese recordando aquel día aciago.
Ella no había estado allí cuando pasó, pero después de aquello sus vidas habían cambiado para siempre. Al alzar la vista hacia David vio dolor en sus ojos, y a pesar de su animosidad hacia él, sintió lástima. ¿Podría ser que, al igual que Kevin, no hubiese sido capaz de superar aquello?
–¿David? –lo llamó, tocándole el brazo.
Él salió de su ensimismamiento y la miró aturdido por un instante, como si no supiera quién era, o que estaba haciendo él allí.
–De eso hace mucho tiempo –murmuró Kayla.
David contrajo el rostro y se apartó de ella.
–No necesito tu compasión –le dijo en un tono frío y áspero.
–No lo he dicho por compasión –replicó ella, dolida.
–Entonces, ¿por qué? –inquirió él, con la misma aspereza.
Kayla vaciló.
–Porque desearía poder volver atrás en el tiempo y evitar que aquello ocurriera, que volviésemos a ser quienes éramos antes de ese día.
David apretó los labios.
–Los deseos son algo pueril –dijo sombrío.
–Y aquel día dejaste atrás para siempre la niñez, ¿no es así? –inquirió ella con suavidad.
–Yo ya no era un niño –contestó David. «Y Kevin tampoco», le faltó añadir, pero para Kayla fue como si lo hubiese dicho–. Para la pequeña que se ahogó, sin embargo, sí se truncó su niñez para siempre.
–No fue culpa tuya.
–No –asintió él con firmeza–, no lo fue.
Por supuesto que no; había sido un accidente. Una terrible tragedia. Excepto que para David no había sido así. Él siempre había culpado a Kevin, que había muerto sin que lo perdonara. Y en parte había sido esa actitud intransigente de David lo que lo había destruido.
Eso era lo que tenía que recordarse, se dijo Kayla, cuando volviese a encontrarse pensando en besar sus labios.
–Fue un accidente –le recordó–. Hubo una investigación y se determinó que fue un accidente. Sus padres deberían haber estado vigilándola mejor.
David la miró con los ojos entornados.
–¿Cuántas veces te dijo eso antes de que empezaras a creértelo?
–¿Cómo dices?
La voz de David destilaba ira cuando le respondió.
–Los padres de esa niña no habían recibido el entrenamiento de un socorrista. ¿Cómo podían saber que cuando se ahoga alguien no es como en las películas? ¿Cómo podían saber que hay veces que no se oye ni un ruido? Ni un grito, ni chapoteo. Ni siquiera se ve una mano agitándose frenética en el aire –le espetó–. Kevin sí lo sabía, ¿pero sabes qué? No estaba vigilando, que era lo que tendría que haber estado haciendo.
Kayla se sintió palidecer.
–Siempre lo has culpado a él –murmuró–. Todo cambió entre vosotros después de aquello. ¿Cómo pudiste? Eras su mejor amigo; te necesitaba.
–¡Aquello no habría pasado si hubiese cumplido con su deber!
–Era muy joven; se había distraído. Cualquiera puede distraerse un segundo.
–El fin de nuestra amistad no fue solo cosa mía –respondió él–. Kevin se negaba a hablar conmigo después de la investigación. Estaba furioso porque dije la verdad.
–¿Qué verdad?
David inspiró profundamente y se quedó callado, como vacilante.
–Dímelo –insistió ella.
–Estaba flirteando con una chica en vez de cumpliendo con su deber. Estaba junto a su puesto, pero no estaba mirando al agua.
–¡Mientes! –exclamó ella entre indignada y desesperada–. Entonces ya estaba saliendo conmigo.
–¿Eso crees?, ¿que estoy mintiéndote? –respondió él sin alzar la voz–. Yo llegaba en ese momento, porque mi turno empezaba media hora después, y cuando miré al agua supe de inmediato que algo pasaba. Lo sentí. Y entonces vi a la niña. Tenía el pelo rubio y estaba flotando boca abajo en el agua. Grité a Kevin al pasar corriendo junto a él, y salió corriendo detrás de mí.
–Mientes –repitió ella apretando los dientes.
David la miró con tristeza.
–Para cuando llegamos junto a ella y la sacamos ya era demasiado tarde.
–¿Cómo puedes decirme algo tan hiriente? –le preguntó ella en un hilo de voz–. ¿Cómo puedes mentirme de esa manera?
David no apartó sus ojos de los de ella.
–¿Acaso te he mentido alguna vez, Kayla? –le preguntó quedamente.
–¡Sí!, sí que lo has hecho –le espetó ella.
Y, dándose la vuelta, echó a andar hacia la entrada de la clínica para que no viera las lágrimas en sus ojos.
Capítulo 4
ANTES de que pudiera dar dos pasos, David le plantó una mano en el hombro y la hizo volverse hacia él.
–¿Cuándo? –exigió saber–. ¿Cuándo te he mentido?
–La noche que nos besamos a orillas del lago –le respondió Kayla, desnudando su voz de toda emoción.
David dejó caer la mano de su hombro, se la metió en el bolsillo del pantalón y apartó la vista de ella.
–Después de aquello te volviste frío y distante conmigo. Me diste a entender que sentías algo cuando en realidad no sentías nada. De todas las mentiras posibles, David, esa es la peor.
David la miró y, por un momento, pareció que iba a decir algo, pero en vez de eso apretó la mandíbula y su expresión se volvió impenetrable, como aquel día, años atrás, después de ese desafortunado beso.
–No quiero hablar de eso –dijo finalmente.
Su tono había sonado despectivo, y sus ojos, que hacía unos momentos se habían mostrado tan expresivos, se habían tornado recelosos. Sus facciones se habían endurecido, y tenía los labios apretados en una fina línea, como advirtiéndole que no siguiese por ese camino, que no siguiese hablando del pasado.
Pues para ella, desde luego, eso no suponía ningún problema; ella tampoco tenía ningún interés en remover el pasado.
–Has sido tú el que has sacado el tema –le recordó irritada.
David se pasó una mano por el cabello y suspiró cansado.
–Es verdad. Y no debería haberlo hecho; perdóname.
–Te agradezco que me hayas ayudado y me hayas traído hasta aquí –le dijo Kayla con tirante formalidad–. Ya puedo arreglármelas yo sola. Además, ya te he quitado bastante tiempo; deberías marcharte.
David sabía que la había herido y enfadado, y se sentía mal por ello. Su marido estaba muerto; ¿qué le había hecho contarle, después de todos esos años, lo que había ocurrido en realidad aquel día?
Probablemente el que hubiera creído a Kevin y lo hubiese eximido de toda responsabilidad, culpando en su lugar a aquellos pobres padres, tan inocentes como la pequeña a la que habían perdido.
«De eso hace mucho tiempo», le había dicho cuando se habían bajado del coche. Oírle decir eso, en un tono suave, con compasión, lo había irritado también.
Sí, de eso hacía mucho tiempo, y a veces podían pasar meses sin pensar en ello, pero, en ese momento, allí, a orillas del lago con ella junto a él, le había molestado que Kayla hubiese intuido que todavía no lo había superado.
Tampoco le había gustado que le pusiese la mano en el brazo, como mostrándole lástima y comprensión. Había cosas que nunca cambiaban. Kayla siempre andaba buscando a alguien a quien rescatar, como había sido el caso de Kevin.
Había muerto en un accidente de coche, en una noche lluviosa, porque iba conduciendo a demasiada velocidad; como siempre. ¿Acaso no se había parado a pensar tampoco esa noche en que tenía responsabilidades? ¿Por qué no se había quedado esa noche en casa, con su bonita y joven esposa?
David apartó aquellos pensamientos de su mente. No era asunto suyo. Aun así, no pudo evitar desear que Kayla no hubiese mencionado aquel beso. Cada detalle permanecía fresco en sus recuerdos: la arena pegada a su piel, la hoguera, el oscuro cielo cuajado de estrellas, la cálida brisa, la suavidad de la mejilla de Kayla contra la palma de su mano mientras lo miraba con aquellos grandes ojos verdes… Sus labios se habían sentido atraídos por los de ella como si tirara de ellos una fuerza magnética. Y cuando la había besado le habían sabido más dulces que el néctar de los dioses del Olimpo.
Hasta ese momento, simplemente habían sido dos amigos dentro de un círculo de amigos, pero habían llegado a esa edad en la que los chicos y las chicas empiezan a fijarse los unos en los otros.
Y era verdad que había mentido a Kayla. Al día siguiente, Kevin, que no había estado la noche anterior en la barbacoa que la pandilla había hecho junto al lago, le dijo que se había enamorado de Kayla. Le dijo que era la chica de sus sueños, que le había pedido que fuese con él al baile de graduación, y que ella había accedido.
Obviamente se lo había pedido antes de que él la besara, y David se había encontrado ante un dilema. Desde la muerte de su padre, David había pasado mucho tiempo en casa de sus vecinos, y se había hecho muy amigo de su hijo, Kevin. Habían llegado a ser casi como hermanos.
Tampoco podía entender por qué Kayla había dejado que la besase cuando le había prometido a Kevin que iría al baile con él. En cualquier caso, Kevin se le había adelantado, e hizo lo único que podría haber hecho: dar un paso atrás.
La verdad era que había pensado que quizá podría tener otra oportunidad con Kayla, que lo suyo con Kevin seguramente no duraría mucho. Al fin y al cabo, Kevin se cansaba pronto de todo.
Pero, entonces, aquella pequeña se había ahogado, durante el turno de Kevin. A partir de ese momento las cosas se habían precipitado, y los días de aquel verano se habían convertido en un torbellino que los había succionado a todos. Un torbellino de pérdida, de dolor, de culpabilidad, de remordimientos y tristeza. Y también de ira.
Luego, de algún modo, un día el torbellino se desvaneció, escupiéndolos a todos fuera de él, y David se enteró de que Kayla y Kevin se habían comprometido.
Fue entonces cuando se dio cuenta de que había estado enfadado con Kevin ya antes de que aquella niñita se hubiese ahogado.
–Márchate –repitió Kayla, esa vez con más firmeza.
David quería alejarse de ella, de la ira y la recriminación que veía en sus ojos, del dolor que los había ensombrecido.
Kayla se dio la vuelta, y David la siguió con la mirada hasta que entró en la clínica. Lo más fácil para él habría sido subirse a su coche y marcharse, pero ¿acaso lo había hecho alguna vez?, ¿tomar el camino más fácil?
Entró en la clínica y vio que Kayla estaba aún en el área de recepción hablando con la anciana enfermera jefe, Mary McIntyre.
Aunque Kayla le había dejado muy claro que quería que se marchase, fue junto a ella, la ignoró cuando se quedó mirándolo irritada, y las siguió a Mary y a ella mientras la anciana mujer la llevaba a una de las salas de observación. Cuando llegaron allí, la hizo tumbarse en una camilla, empezó a hacerle un montón de preguntas, le tomó la presión sanguínea y la auscultó.
–Te quedarás aquí un rato para que veamos cómo evolucionas –le dijo dándole unas palmaditas en la mano cuando terminó–. Y, si hiciera falta, avisaremos al médico. Ahora relájate. Vendré a verte dentro de un rato.
–De acuerdo, gracias –contestó Kayla. Cuando Mary hubo salido, le lanzó a David una mirada furibunda–. ¿Cómo es que aún estás aquí?
–Solo quiero asegurarme de que estás bien.
Ella enarcó una ceja con ironía y le respondió:
–Tú no necesitas mi compasión y yo no necesito tu ayuda. Aquí estoy bien atendida, y los niños de mi vecino ya habrán recogido mis cosas y estarán buscando a mi perro, así que puedes irte.
–¿Quieres que pase dentro de un par de horas para recogerte y llevarte a casa?
David no sabía por qué acababa de ofrecerse a hacer eso. No entraba en sus planes quedarse siquiera dos horas en Blossom Valley; solo el tiempo justo para ir a visitar a su madre, hablar con las personas que había contratado para que cuidaran de ella y marcharse.
–No es necesario –contestó ella–. Volveré andando; no está muy lejos.
Kayla había entrado con su bicicleta por Sugar Maple Lane. ¿Viviría cerca de allí?
–¿Dónde vives?
Ella lo miró extrañada.
–Pensé que tu madre te lo habría dicho.
–¿Decirme qué? –inquirió él enarcando una ceja.
Su madre, esos días, le decía muchas cosas, como que alguien había entrado en la casa y le había robado las gafas, o su decantador de vino favorito, o que había tenido una larga conversación con su padre, que llevaba muerto diecisiete años.
Ese era uno de los motivos por los que estaba allí. Una de las cuidadoras que había contratado, la que se quedaba con ella por las noches, lo había llamado el día anterior para decirle que debería ir lo antes posible, porque temía por la seguridad de su madre, y que quizá debería internarla en un centro.
David se había temido que, antes o después, llegaría ese momento, pero aun así había sido un golpe para él. Había ido allí con la esperanza de que la cuidadora solo estuviese exagerando, y que quizá, si contratase a más personal de servicio, su madre no tendría que abandonar el que había sido su hogar durante cuarenta años.
Era muy doloroso ver que a su madre se le estaba yendo la cabeza, que la estaba perdiendo, pero no iba a contarle eso a Kayla; no quería su compasión.
–¿Pensaste que tu madre me diría dónde estás viviendo ahora?
–David, somos vecinas.
Él se quedó mirándola boquiabierta, y tardó un momento en volver a cerrar la boca. No, eso precisamente no se lo había dicho su madre. ¿Estaba viviendo en la que había sido la casa de la familia de Kevin?
–Albergaba demasiados recuerdos para los padres de Kevin –le dijo Kayla–. Al final decidieron deshacerse de ella.
David sabía que hacía tiempo que los Jaffrey no vivían allí, pero nunca habría imaginado que Kayla acabaría comprándosela y volviendo a vivir en Blossom Valley.
Las últimas veces que había ido a visitar a su madre había visto la casa cerrada y vacía, y se le había hecho raro porque para él aquella casa también estaba ligada a muchos recuerdos de su infancia. Había pasado tanto tiempo allí como en su propia casa, jugando con Kevin, y muchas veces se había quedado a almorzar o a cenar.
No había un solo recuerdo de su infancia que no incluyera a Kevin: cada Navidad, cada cumpleaños… Habían aprendido a montar en bicicleta juntos, a patinar juntos, habían compartido su primer día de colegio… Habían escogido juntos al perrito que su madre le había comprado siendo un chiquillo, y hasta su adolescencia aquel perro siempre había ido corriendo detrás de ellos, fueran donde fueran.
Habían construido una casa en el árbol del jardín trasero de la casa de Kevin, y habían nadado juntos en la bahía cada verano.
Cuando su padre había muerto, el señor Jaffrey, el padre de Kevin, se había convertido en una especie de segundo padre para él. Bueno, más que un padre, un amigo. Muchas veces había pensado que ese había sido parte del problema con Kevin. El señor Jaffrey nunca le había impuesto regla alguna a su hijo, ni lo había tratado con mano firme, por lo que Kevin, como hijo único, se había convertido con el tiempo en un adolescente egoísta, a pesar de que le caía bien a todo el mundo porque era divertido y tenía carisma.
Cada vez que había ido a visitar a su madre, había visto más estropeada la casa vacía de los Jaffrey: necesitaba una buena mano de pintura, las tejas se estaban combando y el césped del jardín estaba muy alto debido al tiempo que hacía que no se cortaba.
Aquella casa que antaño había estado llena de amor y risas, de esperanzas y sueños, estaba en tal estado que más bien parecía las últimas palabras del último capítulo de un libro con un final triste.
A veces David se preguntaba si no sería esa la razón por la que aún estaba enfadado con Kevin, porque temía que al dejar atrás la ira lo engulliría esa inmensa tristeza.
–Los Jaffrey se compraron un apartamento cerca del lago –continuó Kayla–, y me dijeron que querían que me quedase yo con la casa, porque siempre habían pensado dejársela a Kevin.
A David le resultaba difícil hacerse a la idea. Kayla y su madre eran vecinas, y estaba viviendo en la casa en la que Kevin y él habían jugado horas y horas durante los gloriosos días de su infancia, en los que habían vivido sin la menor preocupación.
No quería preguntarle nada; no quería saber nada más. Y, sin embargo, se encontró preguntándole:
–¿Y no necesita un montón de reformas?