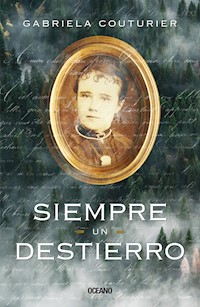
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El día siguiente
- Sprache: Spanisch
Y a una persona, ¿cuántas veces se la puede arrancar de raíz y esperar que siga viviendo? ¿No morimos, como los árboles, desde la primera vez, aunque demos algunos frutos, algunos hijos, cuando nos trasplantan a tierras fértiles y tropicales? Las raíces nacían en Francia: lo atestiguaban los apellidos, las cartas, las frases para llamar a la mesa. Pero quien hurga en el pasado encuentra más historias de las que planeó enfrentar. Así, la investigación sobre cierta carta, cierto viaje, cierto matrimonio, trae consigo el alud incontrolable del pasado: de la Ciudad de México a la colonia francesa en Veracruz, a los pueblos saboyardos en medio de los alpes, a la campaña militar en Argelia y Túnez. Y aparecen entonces los viejos rostros, que son nuevos para quien ignora la historia entera: Simon-Claude, el médico prodigioso que curaba hasta la rabia. Ernest, el soldado que amó a tres mujeres y perdió tres futuros. Elise, que odió el nuevo continente pero eligió no abandonarlo. Franceline, que quiso hallar el paraíso en un México agreste.Una novela familiar sobre la identidad, el exilio, el desarraigo, el amor, las ilusiones perdidas y la persistencia de la memoria.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 392
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A Yiannis, siempre
A Yvette, por todo
Con todo mi agradecimiento
a Jean-François Campario, sin cuya
ayuda, información, alojamiento y lectura
esta novela no habría sido posible.
I
La carta era de amor y llevaba más de un siglo oculta en el granero. Esa carta, que no iba dirigida a la mujer deseada, atravesó el Atlántico desde Veracruz, llegó a Francia a tiempo y cumplió su cometido: el pretendiente rogaba el consentimiento de los padres de su amada para casarse con ella, a pesar de que nunca lo hubieran visto y tuvieran pocas esperanzas de conocerlo. Luego pasó el tiempo, vinieron las cosechas, llegaron las desgracias y las migraciones, y la carta se quedó olvidada bajo el polvo y los escombros. Cuando apareció, estaba algo roída por las ratas; pero seguía siendo tan elocuente como lo había sido en el momento en que Maurice pidió la mano de Franceline. A Franceline, decía él, “tengo la inefable dicha de gustarle”, y aseguraba haber resultado “el elegido de su corazón”, a pesar de ser “quizás aquel que menos lo amerita”.
El granero que protegió la carta era el de la casa de Jaintouin, en la Alta Saboya francesa, que durante el siglo XIX albergó a mis antepasados y que perdió mi tatarabuelo Simon-Claude ante los acreedores de un préstamo impagable y una promesa descuidada. Fue ésa la casa que abandonaron los viejos para refugiarse más arriba, en el flanco de la misma montaña, y de la que salieron los dos hermanos que se habrían de instalar para siempre en las costas de Veracruz.
Ese granero era, como todos los de la región, una edificación baja y sólida, situada a algunos pasos de la casa principal y construida para resistir los deslaves, los fuegos y las inundaciones comunes en la zona. Además de los granos, protegía la ropa de domingo, los documentos y todo lo que la familia consideraba de valor. En ese nido la carta había resistido el tiempo y los cambios como un mensajero hechizado esperando su liberación.
Cuando la carta salió a la luz, ya pocos en la familia recordábamos la desafortunada historia de amor de Franceline y Maurice. Se sabía que Franceline había emigrado a México, todavía adolescente, siguiendo a su hermano Ernest, cuando entendieron que ya no tendrían futuro en esas montañas. Sabíamos también que ninguno volvió a la Saboya, y que los descendientes en México, dos generaciones después, éramos mucho más numerosos y considerablemente más prósperos que los que se quedaron en Francia. Pero había sido tanto el tiempo y tanta la lejanía, que la poca correspondencia que cruzó el océano durante esas décadas no hizo más que profundizar la distancia y la separación.
La habitación donde los he conocido no guarda sólo cartas y fotos, sino también uno de los vestidos de Franceline, de los que ella terminó, de los que menciona en su correspondencia. Era una mujer diminuta: tal vez por eso nadie más lo usó; tal vez por respeto. Sigue en una caja y huele a naftalina. Toda la habitación cambia de olor, como si cambiara la luz, desde el momento en que abrimos la caja. Vemos ahí dentro un mechón de pelo castaño claro que pudo haber sido suyo, aunque está guardado en un sobre sin inscripciones, en una caja con cosas que pudieron ser de quienquiera.
Colgado en un perchero, como a punto de usarse, está también el sombrero de Maurice. Ese absurdo sombrero de fieltro al que se aferraba a pesar del calor, sin el que se sentía desnudo, expuesto, y que nunca quiso cambiar por los de palma, de alas anchas, como los que se usaban en Veracruz.
Su sobrina Léontine, tía Tina, a quien Franceline no conoció, lo ha atesorado todo, lo ha mantenido intacto, en esa habitación polvosa donde la naftalina lucha contra el olor del tiempo.
Para sus noventa y tantos años, es sorprendente lo erguida que se mantiene la tía Tina. Dicen que era una mujer alta; ahora es una viejita, así, en diminutivo, a quien hay que agacharse para saludar. Pero sus manos son inesperadamente ágiles, jóvenes a pesar de las arrugas. No las han tocado ni la artritis ni las manchas. Coge los papeles con reverencia y los pasa, uno por uno, en un gesto que ha repetido miles de veces. Con cada foto murmura los nombres, y con cada carta los hechos. No deja que nadie toque ni unas ni otras: ella controla lo que vemos y lo que oímos.
Sus ojos, como sus manos, no dejarían estimar su edad: siguen viendo con curiosidad, siguen siendo azules, claros y limpios, sin cataratas ni carnosidades ni rojeces. Es una mujer extraña; es muy vieja, avara y amarga. Casi nunca se refiere a la Ciudad de México, en la que vive desde hace más de sesenta años. Sus pensamientos se han ido quedando “allá abajo”, en “la Colonia”, en ese San Rafael tropical de Veracruz, a donde llegó su familia francesa un siglo antes y donde ella misma vivió sus primeros veintitantos años. Sin hijos propios, vive de la memoria de quienes se escribían con sus padres desde Francia, inmersa en sus fotos, sepultada en sus cartas. Añorando esa época que no le tocó sino de refilón.
Ahora nosotros tratamos de rescatar esas vidas del encierro que la tía les ha impuesto. Porque los obliga a seguir aquí: no los ha dejado irse, alejarse, perderse en el tiempo. Gracias a su extraordinaria voluntad, los mantiene presentes, los saca de sus papeles y revive sus historias, historias que tal vez le permitan olvidarse de la que le tocó vivir a ella misma, en su curiosa labor de guardiana del pasado.
Tía Tina sigue hablando con afectación, con un acento afrancesado que dejó de oírse en la familia hace más de medio siglo. Hablamos de comida y ríe; nos dice, con felicidad infantil, “passez à table!”, pasen a la mesa, su frase favorita, la que soltaba su madre cuando llegaban los visitantes, la que culminaba el día o la que reunía a quienes habían salido a trabajar.
“Passez à table!”, sigue diciendo frente a las fotos, y recuerda el pan de agua que partía el jefe de familia “en rebanadas exactas de un centímetro” que se ofrecían en una bandeja al centro de la mesa. “Celui qui ne sait pas couper le pain, ne sait pas le gagner”, afirma, como tantas veces debe de haber afirmado Ernest, su padre, de cuya capacidad de ganar —o de cortar— el pan nadie dudó.
“Passez à table!”, para describir las mermeladas que elaboraba Elise con las frutas que traían los arribeños, esas frutas de tierras frías que no se daban en San Rafael y que los franceses echaban de menos. Y recuerda el dulce que hacían con las naranjitas “de a veinte por centavo”, machucadas con trozos de vainilla, para recubrir los panes. “Passez à table!”, y se le hace agua la boca, su boca enjuta de dientes intactos, al pensar en el gratin de pavo o en los œufs à la neige o en la mantequilla casera.
Tú, querido Jean, primo redescubierto hace poco, creciste en Francia conociendo mucho más de la familia en México que lo que nosotros sabíamos de ustedes: tu abuelo guardó y catalogó cuidadosamente la correspondencia de su tío, mi bisabuelo, que emigró a Veracruz. Pero las cartas en sentido inverso, las que salieron de la Saboya, quedaron dispersas entre un centenar de descendientes mexicanos y se fueron perdiendo con la Revolución, las mudanzas y las inundaciones. Sólo teníamos acceso ya a las que atesoró tía Tina.
Mis abuelos, a diferencia del tuyo, no guardaban más que una borrosa memoria de los parientes que se quedaron en Saboya, en la aldea de Chamossiere, donde se situaba la casa de Jaintouin. Seguían considerándola como la casa de la familia, aunque supieran que Jaintouin se había perdido con la bancarrota y que esa pérdida estaba en la raíz de la emigración. Yo conocía las historias, susurradas a veces como leyendas improbables, que todavía contaban nuestros viejos. Pero no habría hecho nada por aprender más si no hubiera sido por la insistencia de tía Tina. Cuando, adolescente, viajé por Europa, ella me dio la dirección de tus papás y me insistió en que te buscara, allá, en donde estaban mis raíces. Pero en ese momento París había resultado mucho más interesante; el viaje a Saboya, algo prescindible, y apenas habíamos intercambiado tú y yo los buenos deseos que nuestros abuelos se enviaban mutuamente. De ese fugaz encuentro, que en nuestra prisa juvenil nos pareció irrelevante, perduró, sin embargo, el conocimiento de esa presencia, como un mundo espejo del que estábamos ausentes uno y otro. Perduraron las direcciones de nuestras casas paternas y perduró la costumbre de las cartas, felicitándonos por el año nuevo y avisándonos de las muertes de los viejos.
A más de veinte años de distancia, esta vez las cosas eran muy distintas: habías grabado a tu abuelo contándote las historias de la región a fines del siglo XIX. Él te había platicado del talento médico del viejo Simon-Claude y de los poderes mágicos de nuestro tío bisabuelo Anselme; de los largos viajes que se hacían a pie por la región; de las leyendas y las diabluras del sarvan; de las bromas que les hacía nuestro tatarabuelo a sus conocidos, que los dejaban muertos de terror durante semanas. Ante mis preguntas, tus descripciones de las costumbres y de las casas condimentaron en mi mente la narración de tu abuelo. Tu inagotable entusiasmo por ese pasado común que yo desconocía casi por completo acabó por plantar una semilla que no pudo más que germinar cuando me contaste que había aparecido la famosa carta de Maurice. Ya no tuve pretexto para seguir retrasando mi encuentro con esa tierra que me habitaba, sin saberlo yo, desde las costumbres de mi familia, los ademanes de mis abuelos, nuestras expresiones y ese vacío que sólo ahora sabía nombrar.
El paisaje nevado que llevaba a Jaintouin era el de un cuento de hadas: a las casas regadas abajo, en el valle de Thônes, a los bosques de abetos en las laderas de las montañas, al silencio blanco de los caminos los iluminaba una luz cuidadosa, que se reflejaba en todos lados y que parecía no venir de ninguna parte. Los sonidos llegaban de muy lejos y pasaban también por ese tamiz sedoso, inasible, que imponía precaución y sigilo.
Pensé en el contraste entre ese silencio blanco y el barullo insistente de las selvas veracruzanas. En lo que debe de haber sido la larga travesía en 1890. El salto al vacío, un acto de fe ciega que no garantizaba nada. Nada, más que la imposible lejanía, la distancia insalvable que no era sólo el mar, o las montañas, sino la forma de vida. Una vida que no conocían pero que sabían que tendría que ser diferente: extraña al punto de resultarles incomprensible. De la que no entenderían más que lo poco que hubieran leído en las cartas de esos parientes lejanos que los animaban a alcanzarlos; lo que habían visto en las exóticas fotografías que recibían, un par de veces al año, con caras vagamente familiares en paisajes imposibles, planos, cubiertos de una vegetación casi amenazante. Donde tendrían conocidos, tal vez, pero no a su familia cercana. Donde nunca dejarían de ser extranjeros. De donde quién sabe si pudieran volver.
Imaginé una desorientación que pasaba por el clima, sí, y también por el idioma, por las costumbres y la forma de las casas, por la vestimenta y los sabores. Pero que sería, sobre todo, una ausencia, un hueco de sus olores y de sus cielos nocturnos, de sus veladas invernales, de las pendientes conocidas, del olor de su ganado, de la paja bajo los techos y de las galerías alrededor de las casas. Un desarraigo empapado del temor de que fuera a volverse permanente, una pesadilla de la que no pudieran despertar, por bien que les fuera; un viaje sin retorno, un olvido lento, de una y otra parte; una pérdida de esos rostros y esas voces; un saber de muertes sin despedida y de jóvenes a quienes ya no les haría falta su presencia.
Sepulturas como una equivocación en la selva lejana, a las que no alcanzarían las flores de sus familias. Sepulturas separadas por un océano de las de sus antepasados y sus conocidos. La ausencia definitiva de esos cementerios queridos donde nunca habían dudado reposar y donde ya nada guardaría su memoria. Donde ni siquiera la muerte volvería a reunirlos con los suyos.
Sabían, antes de partir, que no había garantías, que los buques transatlánticos casi siempre llegaban a buen puerto, en Veracruz; pero que las embarcaciones que remontaban la costa para entrar por el río Bobos hasta San Rafael no daban seguridades. Que a los franceses que vivían en esas selvas los diezmaban aún las fiebres tropicales. Que las guerras con Francia habían dejado secuelas entre los mexicanos de las que los franceses se cuidaban con su relativo aislamiento.
Deben de haber intuido esa voz que habría de cantar la añoranza por el terruño; pero aún más, la que advertía sobre el peligro de acostumbrarse, de ya no querer regresar. Preferir algo distinto, hacerse de otro modo. Deben de haber sentido la posibilidad del cambio como una amenaza vaga e intangible, pero presente, en los preparativos, en los adioses, en su imagen reflejada por última vez en los espejos de siempre.
Hacía falta una temeridad fuera de lo común, un optimismo inaudito, para dejarlo todo y lanzarse al mar. O una necesidad tal, una pobreza dolorosa, que no dejara opción. Porque estos paisajes, tan conocidos, de cuento de hadas bajo la nieve, albergaban también a su villano: el ganado que no alcanzaba para mantener a la familia, las tormentas que arrancaban las casas de sus cimientos, las deudas, el frío amargo de inviernos interminables, las guerras que se llevaban a los hijos.
Era necesaria una cierta inocencia, de la que tal vez no estuvieran conscientes antes de partir; pero que la lejanía, la nostalgia, deben de haber ido royendo, herrumbrando, enlodando al grado de hacerla irreconocible. Al grado de hacerlos a ellos mismos irreconocibles para los que se quedaron atrás.
Por eso, dos generaciones después, celebrábamos el encuentro tú y yo, hijos de ambos lados del Atlántico. Primos desconocidos que crecieron ignorándolo casi todo de su familia, de la otra mitad, la que se quedó o la que se fue. Y a quienes sólo logró reunir la voluntad de una vieja amarga y regañona, bruja también en el cuento de hadas tropical.
De mi lado, lo que me hacía seguir visitando a la tía Tina, lo único que me ayudaba a tolerar sus sermones, era la esperanza de descubrir algo importante entre sus cartas y sus memorias. Era también lo que te llamaba ahora a México, Jean, equipado con tus conocimientos de investigador, con la memoria de las cartas que guardaba tu abuelo, con tu propia curiosidad por conocer los paisajes tropicales que habían recibido a los emigrados.
Porque queríamos, los dos, saber qué había pasado, quiénes eran esos parientes de sueño de los que hablaban nuestros abuelos, cuáles los protagonistas de las historias que conocíamos. Queríamos, nosotros también, romper el hechizo que nos revelaría qué quedaba de ese pasado que compartíamos.
Me armo de paciencia, esas tardes en que visitamos a la tía cuando estás en México. Me hago a la idea de las repeticiones, de las lagunas, de esos espacios en que viaja sola y muda y no la podemos acompañar. Por más que quisiera anotar todas sus memorias, por más que la grabemos o copiemos lo que escribe, hay lugares, épocas que ya perdió por completo o que no quiere recordar. La veo frágil, débil, disminuida, y sé que la estoy viendo desde ese lugar desde donde los jóvenes vemos a los viejos: esa suficiencia algo arrogante y algo condescendiente.
“Allons, casquettes, voir les chapeaux! ”, dice tía Tina, citando el refrán con entusiasmo, cuando nos guía por el pasillo hacia el comedor, donde se han ido quedando las cajas con las cartas y las fotos.
Volteas a verme con una sonrisa irónica y corriges, por lo bajo: “Vas-y, casquette, à la foire aux chapeaux!”. Como te burlabas de la prima de San Rafael que te hablaba, muy afrancesada, de no sé qué florero y te decía fleurier. “De pensar a lo que ha llegado el francés de la familia, en este lado del Atlántico...”
La habitación huele permanentemente a gas: el calentador, la estufa, el encierro de años. Huele a gas y las superficies de esa casa que tía Tina alguna vez compartió con Elise, su madre, están hoy cubiertas de periódicos, los más recientes sobre los más antiguos. Plásticos gruesos, opacos de polvo, tratan de defender a los muebles y le dan a la sala, a la biblioteca, a las recámaras de camas tendidas y armarios llenos, el aspecto de un lugar que ha planeado meticulosamente el abandono, la desolación del tiempo y del olvido.
La tía Tina, de ojos azules y vivos, la tía alta que se ha ido achicando, la tía de manos elegantes, tiene algo de misterio. Sería, tal vez, una vieja atractiva si no fuera tan negativa. Tan regañona, tan empeñada en demostrarnos que todo era mejor antes y que todo sería mejor si la familia hubiera regresado a Francia. Sus manos acarician los documentos con la misma devoción que recordábamos de las veces anteriores. En sus frases sigo oyendo el eco de esos paseos largos a caballo por ranchos encantados de los que hablaban desde que yo era niña, cuando la visitaba con mis abuelos.
Nos habla de mi abuelo, su hermano menor, que ya murió. Nos cuenta de su timidez, de cómo cuando era niño lo mandaban a vender, en el camino real, la fruta del rancho, y cómo él dejaba la fruta en montoncitos a la orilla del camino y se escondía entre los arbustos, porque le daba vergüenza cobrar. Nos dice que la gente ya lo sabía, y que le dejaban las monedas junto a la fruta. Nos cuenta que una vez Alfred, el bromista Alfred, le pidió unas monedas para comprar mazapanes; pero que mi abuelo se negó, porque en su orgullo no cabía entregar menos dinero del que había recibido. Tía Tina nos dice que Alfred le insistió, que trató de engatusarlo, que le prometió cosas. Pero que mi abuelo encontró la forma de que su negativa fuera irrefutable: “Dan sed”, le dijo a propósito de los mazapanes. Y que Alfred se quedó callado, sin saber qué más decir. “Alfred callado”, nos dice, con una explosión de hilaridad que no entendemos. Con llanto, que suponemos de risa; pero cuyas lágrimas entendemos como algo más. Porque la tía ya sólo repite, por lo bajo, el nombre de Alfred.
Y nos damos cuenta, en esta familia en donde los nombres se repiten en cada casa y en cada generación, de que no sabemos de qué Alfred está hablando.
Mucho debe de haber revivido la tía Tina cada uno de los hechos de su vida para contarlos con esa lucidez. Mucho debe de seguir luchando para impedir el paso del tiempo por sus habitaciones cubiertas, sus habitaciones como mausoleos, museos de alarmante olor a polvo y a gas. Cerró las cortinas y cerró las puertas y no permitió la entrada más que a quienes venimos, con ella, como ella, a visitar con reverencia las vidas de las que se erigió en curadora y carcelera. Mucho se debe de haber empeñado para mantener esa casa como templo, esa cárcel como casa, ese abandono como realidad.
Vacía de su propia vida, se convirtió en depositaría de las de los demás. De la de su madre Elise, sobre todo, quien nunca volvió a ver sus tierras pero que se consoló con regresar a Francia por procuración, a través de su hija. Porque fue Elise quien animó a Léontine a que fuera, cuando para ella misma ya era demasiado tarde, a ver sus montañas y a los parientes que se habían quedado allá: “Raconte-moi bien, ça sera comme si nous y étions ensemble”, verlo todo como si viajaran juntas, como si fuera posible volver a la vida que se abandonó.
Tú te ríes de su acento y me recuerdas que tía Tina sólo fue una vez, esa vez, en nombre de Elise, en cuanto se asentó el polvo de la Segunda Guerra Mundial. Que iba con el cometido de restablecer en persona los lazos epistolares que ya se perdían desde la Gran Guerra en Europa y la Revolución en México. Te sorprende su fijación con Francia, cuando en realidad la única vida que conoció fue la de San Rafael, de niña; y la de la Ciudad de México, cuando se mudó definitivamente con Elise a esta misma casa.
Sin embargo, los dos sabemos que, sin ese viaje, sin ese empeño, muy probablemente habríamos perdido toda noción de la familia común. Era ese agradecimiento, supongo, el que nos hacía tolerarle a tía Tina todo lo demás: las impertinencias y las llamadas a deshoras, los regaños y la aspereza. Le perdonábamos sus comentarios malintencionados y su metichería no tanto porque viéramos con lástima a la tía solterona, sino porque intuíamos una valentía y un arrojo poco comunes en las mujeres de su época.
Había sido ella, en efecto, quien mantuvo a su madre y a otra de sus hermanas cuando se instalaron en la Ciudad de México. Ella, una de las primeras mujeres profesionistas en el país, una química que se hizo de un nombre entre la comunidad masculina por la agudeza de sus observaciones, quien no se arredró al verse obligada a valerse por sí misma, a construir y mantener su casa, la casa donde albergó a su madre y sus memorias. Ella, esa mujer hermosa que nunca se casó, que nunca aceptó la visita de ningún hombre que no fuera de la familia, que se ríe aún con amargura cuando uno le habla de enamorados o de hijos. Y que considera un error, una ofensa casi personal, que cualquiera de la familia se case con alguien que no sea francés.
Tú me habías hablado de dos fotografías: la del compromiso y la del matrimonio. Me dijiste que la del matrimonio es una rareza, porque Franceline estaba de blanco. No recuerdo si me dijiste que no se estilaban las fotos de blanco, o que no se acostumbraba vestirse de blanco para casarse. Era algo de lo que siguió hablándose en las cartas, sobre todo después de que la fotografía cruzara el Atlántico rumbo a Francia. Creo que el escándalo por el vestido se zanjó con las consabidas referencias al calor, a la humedad, al sol tropical.
Pero ya nadie encuentra la foto. Tu abuelo te dijo alguna vez que Yvonne la guardó durante un tiempo, porque Maurice había sido su pariente lejano; pero ya la has buscado en casa de ella, allá en Chamossiere, y nunca apareció. Le rogamos a la tía Tina que la busque. Ella es nuestra última esperanza; esa foto es un testimonio extraordinario, me dices, con tu necedad de historiador.
Franceline les contaba de su compromiso a sus padres y hermanos, con la otra fotografía, de la que sí tenemos copia. Lleva en ella un misal en una mano, su ramillete de pensamientos en la otra y, en esa época en la que no se usaba sonreírle a la cámara, toda la circunspección del caso en el gesto y en la postura. En esta foto aparece sola, a diferencia de la del matrimonio, donde se sabe que estaba del brazo de Maurice. Para el estilo locuaz y entusiasta de Franceline, la carta que acompañaba la foto es parca y casi seca, como si el hecho de ir a casarse le exigiera demostrar una seriedad que nunca había tenido.
Yo entendía la importancia de las cartas; pero no me había dado cuenta de que éstas nunca cruzaban solas el Atlántico: los sobres iban llenos de semillas, de plumas de aves, de regalitos; pero, sobre todo, de fotos. Era la única forma de comunicar cómo era la familia, cómo se veían ahora, cómo habían cambiado, cómo eran las casas y la naturaleza. Nunca retrataban los paisajes ni las casas solos: éstos eran el escenario que describía el lugar. Las fotos, me dices tú, eran un acontecimiento. Esperaban meses a que pasara un fotógrafo, y entonces se preparaban, se arreglaban y posaban para verse exactamente como querían que la familia los viera. Quienes recibían las fotos las usaban, como imágenes en un altar, para rezar frente a ellas. Servían para congregar a la familia y a los vecinos, para decir lo que las cartas no podían.
Suponemos que tía Tina debe de tener otros papeles en el armario, cerrado con llave, del pequeño cuarto que se usaba como recibidor. Quisiéramos hurgar ahí: son documentos que nadie ha visto en medio siglo. Pero ella no quiere ni hablar de esa habitación. No dice por qué. No dice nada. Sale del comedor y acerca una silla al hermoso ropero de la que fue la habitación de Elise. Abre un par de cajones, que vemos llenos de papeles, y se queda ahí, revisándolos, ajena a nosotros, perdida en otro momento y en otro lugar.
Por fin, cierra los cajones y se decide por una gran caja de sombreros en el fondo del ropero. Tú le ayudas a sacarla y te seguimos por el pasillo. Cuando tía Tina la abre, sobre la mesa del comedor, nos damos cuenta de que está a punto de darnos un regalo, y que ese regalo es el mayor honor que podría hacernos: son los papeles de Ernest, su padre. Papeles legales, su cartilla del servicio militar, los títulos del rancho de San Rafael, el diploma de preboste de armas, algunas cartas y sus fotografías. Lo conocemos, por fin, joven, como nunca habíamos imaginado al viejo bigotudo de las fotografías de casa de mis abuelos. Vemos esa expresión suya de la que tanto oí hablar.
Tía Tina saca, del fondo de la caja, una foto mucho más grande, donde Ernest aparece de cuerpo entero, vestido de blanco, con su traje de esgrimista, sujetando el puño de la espada con la mano derecha, como si viniera de clavarla en el suelo. Lo vemos erguido, altivo; entendemos por qué se decía que era irresistible para las mujeres. Sus ojos, desde el papel, siguen siendo hipnóticos, infinitos; su gesto, una inquietante mezcla de invitación y desafío. Vemos otras fotos, anteriores, algo descoloridas, donde está vestido de soldado. Nos cuentas de la mala suerte que tuvo, de la tragedia de haber tenido que estar de servicio militar durante seis años.
Lo vemos muy joven, con sus hermanos, en una foto que te apresuras a calificar de rarísima. Esas fotos de interior, me dices, eran más burguesas: los campesinos por lo general sólo se retrataban en las grandes ocasiones, como las bodas, y con la seriedad del caso. No con la ligereza con la que vemos a Ernest niño, con el juguete de madera en las manos; a Bernard, que se ve que le costaba quedarse quieto; a Joseph, con una mano sobre el hombro de su padre. Sólo Anselme está serio, mirando fijamente a la cámara. Franceline, casi un bebé, sentada sobre las rodillas de Amandine, su madre, con un brazo estirado, trata de acariciar al perro echado a los pies del patriarca, Simon-Claude.
La foto es una rareza, insistes, y no tenemos manera de saber qué pudo hacerlos posar así, sin nada aparente que conmemorar. Hay, lo sabemos, mucho que nos falta entender sobre esa familia cuya historia nos define, Jean, a ti y a mí.
Ernest subía desde el pueblo de Thônes a principios de 1874 cuando vio al pequeño grupo reunido cerca de la intersección, junto al horno de pan. Se enteró de que había muerto la joven señora Dupont y la estaban velando. Con los pasos largos de sus dieciséis años se encaminó de regreso hacia su casa. Esa pendiente nevada era la de siempre; las casas construidas en la ladera, los bosques de abetos más arriba en la montaña, la vista desde el camino hacia el fondo del valle, los que conocía de toda su vida. Y sin embargo, la conciencia de esa muerte, que no era la primera muerte de su vida, hacía que la calma helada del camino se sintiera como una revelación.
Caminó el trecho que lo separaba del sendero hasta su casa, en Jaintouin, sin entender por qué se sentía así, como si hubiera sido testigo de un ritual que habría de exigir algo de él. Los Dupont eran vecinos del mismo flanco de la montaña, pastores y campesinos como ellos, que vivían en la casa cercana a la desviación hacia Chamossiere. Conocían a la familia como se conocían todos en ese lugar: de verse por los caminos, de saludarse en misa los días de fiesta. Ernest sabía que el matrimonio tenía dos niñas pequeñas y que la abuela vivía abajo, en Thônes, con su hija soltera. Los conocía, pues, no tan bien como a sus vacas, con las que convivía a lo largo del año y cuyo temperamento entendía casi tanto como el de sus hermanos; pero saber que podía morirse alguien más joven que su madre, alguien cuyas hijas eran sólo ligeramente mayores que su hermana Franceline, le infundió un sentimiento que no era exactamente miedo pero que no sabía cómo explicarse.
Pasó frente a su casa, vio la entrada baja de la cava, el techo pesado de nieve, las ventanas de la cocina que daban al valle. Rodeó la casa hasta el claro que colindaba con el granero y se detuvo ante las puertas gemelas de la cocina y del establo. Del lado del establo oyó los ruidos de sus hermanos trabajando y abrió esa puerta: Joseph ordeñaba a la Finette, la vaca favorita de la familia, mientras Bernard limpiaba con una pala la paja que servía para recoger la suciedad del pequeño rebaño, que se quedaba encerrado dentro del establo durante todo el invierno. Franceline, por su parte, sentada en la división que separaba a la puerca de las vacas, golpeteaba el muro bajo con las botas al ritmo de lo que estaba canturreando. Con el ruido que hacían entre todos, no supo cómo hablarles de muerte y regresó a la incierta luz alpina del exterior.
Notó entonces que la puerta del granero estaba entreabierta, así que, en vez de entrar a la casa por la cocina, cruzó el claro que lo separaba de la pequeña edificación. Como se lo había imaginado, su hermano Anselme estaba dentro, concentrado, pasando las páginas del Petit Albert abierto sobre el baúl. A su lado, en una de las repisas, había una manzana partida por la mitad, y Ernest pensó en el conocido de la aldea de Montisbrand que había venido a hablar con Anselme unos días antes. Con toda seguridad, su hermano estaba preparando ese encantamiento que le ayudaría al muchacho a conseguir el favor de su dama. Anselme tomó la manzana y sacó, de un sobre que traía en la bolsa del pantalón, algunos cabellos, que batalló para anudar alrededor de un papelito. Ernest conocía bastante de los embrujos de su hermano como para saber que los cabellos eran tanto del estudiante como de la muchacha, y que en ese trozo de papel vendrían escritos los nombres de ambos. Anselme metió por fin el papel, ya anudado, en lugar de las semillas de la manzana, y amarró las dos mitades. Sabía que su hermano dejaría la fruta secándose en el granero y que, cuando estuviera lista, le ordenaría al joven ponerla debajo del lecho de ella, quien poco después debía empezar a soñar con él.
No dejaba de ser curioso ver a Anselme tan empeñado con un conjuro cuando, todos lo sabían, estaba destinado a ser el heredero de las habilidades médicas de su padre. Pero —Ernest no era el único que lo había notado— desde su regreso del servicio militar a finales del verano anterior, Anselme se había rodeado de un foso profundo que impedía que los demás se le acercaran. Y parecía estar llenando ese espacio de contacto humano con las páginas apergaminadas de sus libros de brujería.
Con Anselme ensimismado en lo suyo, Ernest no podía esperar gran cosa; pero de todas formas le contó lo de la señora Dupont. Se conmovió al decírselo, pensando tal vez en lo que la muerte de Amandine, su madre, significaría para su propia familia. Anselme, era de esperarse, lo vio sin inmutarse y sin responder, y Ernest sintió el bochorno de su propia emoción y la confusión de sus sentimientos, y salió de nuevo para buscar a sus padres y darles la noticia.
La bonita siempre fue Irène.
Lo supe desde que tuve edad para saber que era mi hermana menor. Era la que recibía todos los halagos, y hasta las mejores muñecas. Yo decía que las muñecas a mí no me gustaban, pero a lo mejor al principio sí me gustaban, sólo que a mí me tocaban las que estaban vestidas de oscuro. Las de Irène siempre estaban de colores claros, con sombreros amplios, como si fuera verano y estuvieran de paseo. Las mías no, las mías traían chales negros, como la viuda Rey, y cofias de estar en casa, y yo por eso decía que no me gustaban. A lo mejor por eso después ya no me regalaban muñecas. Hasta el día que ya no me regalaban nada.
Cuando se murió mamá, y papá se quedó encerrado y luego se fue, la tía Athénaïs venía por nosotras y nos dejaba jugar con los borreguitos. Ya no recuerdo bien cuánto tiempo dejamos de ver a papá. En ese momento parecían años, pero ya no puedo saber: eran años de niños, que duran más.
Ojalá no nos hubieran separado a Irène y a mí. Pero decía la abuela que no podía con las dos, que ella era más chiquita y que necesitaba estar con alguien, que yo era la fuerte y que así podía ayudar. Yo quería ayudar, en verdad. No quería darles problemas. Tampoco a mamá quería darle problemas, pero se murió ya saliendo del invierno y no pude hacer nada. Papá se había ido al pueblo, a Thônes, a traer algo, y tuvieron que bajar a buscarlo. Mi abuela lo mandó llamar cuando mamá dejó de toser, y yo me di cuenta de que se había muerto porque la abuela le puso su rosario en las manos. Pero la abuela no lloró, yo no la vi llorar. Se quedaba muy quieta y se abrazaba, a veces se enterraba las uñas en los brazos. Se acomodó el chal y se quedó sentada junto a la cama, viendo a la pared. Y cuando se acercó Irène haciendo ruido le dijo que mamá se había ido, que se despidiera. A mí no me vio porque estaba parada junto al mur de feu que separa la cocina del peille, que es la estancia, aunque ahí abajo de la chimenea de la cocina se colaba el viento y yo temblaba de frío. Y me quedé quieta porque si me movía iba a pasar algo muy malo.
Pero al final me tuve que ir de ahí porque todo lo malo ya había pasado y hacía mucho aire y yo estaba temblando, y cuando llegó papá me regañó: “Elise, ¿qué estás haciendo en el establo con las vacas?”, pero yo no quería salir porque así estaba caliente y las vacas no estaban tristes. Pero llegó papá y las señoras estaban rezando y no me dejaron regresar al establo.
Las primeras que vinieron fueron las vecinas. Como no quería ver así a mamá no entré en el cuarto mientras la preparaban. No sé qué fue lo que le hicieron; pero cuando la volví a ver noté que la habían arreglado y que estaba vestida como si fuera a salir, sólo que acostada ahí en la habitación de invierno. Había velas y un tazón con agua bendita. Y los que iban llegando se paraban a su lado y la bendecían. Unos hasta le decían algo o tocaban un poco su mano, otros sólo la bendecían y se persignaban y se iban a sentar. O se salían a la calle y hablaban unos con otros. Mi abuela hizo café y después llegó tía Athénais, que se retrasó porque estaba haciendo los buñuelos para ofrecerlos a los que vinieran a vernos.
Yo vi que mi papá había llorado mucho porque tenía los ojos rojos; pero él no entraba en la habitación y tampoco quería hablar con los demás. Se quedaba afuera, un poco más lejos que el depósito de agua de la entrada, pero nunca se sentó. Se veía los zapatos y veía hacia arriba, a las montañas, porque todavía había claridad y una luz muy bonita que dejaba ver los árboles como si estuvieran muy cerca. Yo no quería mirar así a mamá porque ella no era así tan quieta, y esa cara tan seria no era la suya; pero unos y otros venían y me daban la mano y me decían que los acompañara a bendecirla y la tuve que ver. La vi muchas veces, y ahora cuando pienso en ella pienso en las velas y en ese traje que hacía que su cuello estuviera raro, y sus manos con el rosario y el misal, aunque preferiría pensar en sus manos cuando hacían la masa para el pan o cuando ordeñaban a las vacas; pero ahora cuando la recuerdo es casi como si fueran la manos de dos personas distintas. También le vi de muy cerca el pelo, que tenía muy rubio, y me habría gustado tocárselo, pero entonces me fijé en que ahí acostada tenía una mueca de mucha tristeza; aunque la tristeza de mamá no era así. Sobre esa mesa, a mi altura, se le veía la tristeza en la boca, cuando la tristeza de mamá había sido en los ojos, y siempre la tenía incluso cuando estaba sonriendo. Y a pesar de la tristeza de sus ojos, sonreía esa sonrisa tan bonita que quería decir que todo estaba bien y que no teníamos que preocuparnos; y su voz era de miel y nos consolaba cuando teníamos miedo y sus rissoles me gustaban mucho y ahora ya nunca los quiero comer aunque la receta de la tía sea igual.
Cuando me dijo mi abuela que se la iban a llevar y que me despidiera le toqué las manos, que estaban frías. Pero no como si viniera de la nieve: era un frío distinto, y ya no la quise volver a tocar. Irène sí: venía y ponía su dedo en una de las manos de mamá y se le quedaba viendo y yo creo que ella estaba muy chiquita y no sé cuándo entendió que mamá ya no se iba a despertar.
Al día siguiente la fuimos a enterrar. Irène no paró de llorar y de llamarla, y todas las señoras la abrazaban y la consolaban. Pero a mí no me gusta que me vean llorar, y por eso a mí casi no me abrazaron, sólo la abuela, porque en su regazo no me daba pena, y así estuve con ella desde que bajaron a mamá. A la salida de la casa pusieron la caja en un trineo y le prestaron a papá un caballo. Dicen que no se debe usar nunca el caballo de la casa para bajar a los muertos a enterrar; pero como nosotros no teníamos caballo, de cualquier forma tuvimos que pedir uno prestado. Papá iba caminando un poco lejos de los demás y no se secaba las lágrimas aunque tenía toda la cara mojada, y yo sentí mucha pena porque nunca lo había visto así. Cuando llegaron al camino pusieron la caja con mamá en la carreta de los Granger y todos fuimos caminando detrás hasta el cementerio de Thônes. Llovía una lluvia muy fina y muy fría, y para cuando llegamos al cementerio todos traíamos las capas peregrinas empapadas.
Recuerdo que cuando se murió la viuda Rey, que fue en verano, a sus vacas les quitaron las campanas y ya no se las volvieron a poner sino hasta el otro año; pero como las nuestras estaban en el establo por el invierno, eso no lo tuvimos que hacer.
El granero de Jaintouin, que después protegería durante más de un siglo una carta de amor extraviada, albergaba, en los 1870, una riqueza inusual. Porque los padres, tanto Simon-Claude como Amandine, eran ambos herederos de tradiciones médicas e intelectuales, formidables para la época, que habían hecho que esos campesinos lograran conocimientos de sanación y de herbolaria, que les daban un aura de superioridad y cierto misticismo en esas montañas.
Amandine era nieta de un secretario de Voltaire, a quien el servicio al enciclopedista había conferido en su tierra el apodo de filósofo, y contaba en su dote, al casarse con Simon-Claude, con una casa que nunca puso a nombre de su marido y, mucho más importante, con un altero de tratados y libros, que se consideraban científicos. Entre ellos se encontraban las fórmulas para curar la rabia, para limpiar de la sangre el veneno de las víboras y para evitar que se infectaran las heridas.
Simon-Claude no llegaba al matrimonio con las manos vacías, aunque ningún pensador ilustrado se habría adjudicado sus documentos: eran los tratados de brujería, relativamente comunes entre los buhoneros saboyardos, quienes los atesoraban incluso sin comprenderlos; documentos que la Iglesia no llegó a prohibir expresamente pero que nunca vio con buenos ojos, y que sus dueños, por si acaso, llevaban a bendecir escondidos entre sus ropas u ocultaban algunos días bajo los altares. Simon-Claude siempre se consideró a sí mismo más un sanador que un brujo, aunque la frontera que separaba ambas disciplinas seguía siendo tenue. Mucho antes de consultar los libros de su mujer, antes de practicar las fórmulas de los antídotos y las pomadas, sus antepasados ya eran ensalmadores capaces de encajar los huesos rotos de modo que las fracturas sanaran con rapidez y sin consecuencias; ya podían “cortar el fuego” y restaurar de inmediato a quienes se hubieran quemado, sin nada más que un encantamiento y el poder de sus manos. Ya eran, sobre todo, reconocidos como capadores efectivos del ganado mayor y de otros animales.
Anselme veía, de joven, sus poderes mágicos como una extensión de las habilidades médicas de su padre, y durante mucho tiempo no hizo distinción en lo que consideraba, para efectos prácticos, un continuo. Cortaba el fuego y castraba tanto como él; pero su comprensión de los otros conocimientos, los que provenían del Petit Albert de brujería, le permitía también usar la magia blanca para ayudar a quienes buscaban el amor, la resistencia física, el éxito o hasta el buen aliento y la belleza. Eran encantamientos que se realizaban a la luz de la luna o en el cambio de las estaciones, que podían exigir el sonido de un campanario al amanecer, la posición correcta de los astros o sangre y partes de animales, para conferirles poder a amuletos, plantas o piedras.
Simon-Claude no le tenía mucha fe a la brujería; pero tampoco se molestó en disuadir a su hijo que, en el peor de los casos, fallaría en su encantamiento y no sufriría mayor consecuencia que la frustración o el ridículo. Anselme hacía esos pequeños servicios, se desvelaba esperando la correcta posición de los astros o caminaba para alcanzar el amanecer en algún punto en particular, y quienes se los solicitaban se daban por bien servidos. Él se entretenía, ellos le pagaban, y nadie salía lastimado.
No queda hoy gran cosa que nos recuerde a Anselme. Hay un par de fotografías donde se le ve con la misma expresión, o falta de expresión: los ojos entrecerrados, la boca desdeñosa, el aspecto desaliñado. No se había instalado todavía la costumbre de sonreír frente a la cámara, de modo que no se puede adivinar seriedad, sino desapego. Desprecio. Decepción. Dolor, tal vez, aunque tampoco se tuvo ninguna certeza al respecto.
Lo que Ernest nunca dejó de preguntarse fue si lo del llanto había sido un embrujo, una maldición o una simple descripción: desde que tuvo memoria, su hermano Anselme había dicho que ellos no lloraban. Por lo que Ernest sabía, Anselme se refería a ellos dos, aunque en realidad tampoco vio llorar a Simon-Claude; y no puso atención sobre lo que pasaba con sus otros hermanos. Cuando niño, esto de no llorar le parecía no sólo práctico, sino algo de lo cual ufanarse. Pero más adelante entendió que, comoquiera que hubiera empezado, esa sequía tenía más de castigo que de regalo.
Se parecían mucho, Ernest y él. De niños deben de haber sido idénticos, salvo por los ojos, azules los de Anselme, negros los de Ernest. Las circunstancias de sus vidas los fueron distinguiendo a uno del otro: para cuando se empezó a hablar de ellos, Ernest ya caminaba erguido, con la cabeza ligeramente hacia atrás, en la postura que llegó a perfeccionar como preboste de armas e instructor de esgrima, en actitud de permanente desafío, con la mirada alerta; Anselme por lo general veía hacia abajo, con el pecho cerrado sobre sí mismo, evadiendo el contacto, tal vez protegiendo sus poderes, tal vez asustado de tener que usarlos. Sus ojos parecían mucho más chicos que los de su hermano, por una ilusión debida a lo transparente de su azul, o porque se habían fruncido a fuerza de entrecerrarlos, como si dudara de todo o como si fuera capaz de ver más de lo que era evidente para los demás y quisiera evitarlo.
Se parecían mucho y no sólo en lo físico: algo hubo siempre de peligroso en los dos. Pero era un peligro distinto: el de Ernest era un peligro abierto, visible; el de Anselme era una amenaza latente, un animal oscuro que en cualquier momento podía saltar desde donde se encontrara oculto. Que Anselme se pasó la vida tratando de domesticar. Y que terminó por atacarlo a él mismo.
En el año que ha pasado desde que se murió mamá, la abuela como que empezó a parecerse más a ella. Creo que porque mamá siempre estuvo triste, y luego la abuela también, aunque Irène jugara con ella. Cuando estaba viva, mamá lloraba mucho, y decía que quería un niño. A mí siempre me dijo: “Elise, ojalá hubieras sido niño”, porque mi hermanito, que era mayor que yo y que se les murió, era un hombrecito. Pero yo no podía hacer nada porque ya había nacido y no me preguntaron. A lo mejor sí me habría gustado ser hombre. A los hombres los dejan salir más y van a la escuela más tiempo y no tienen que quedarse en su casa si sus mamás están tristes. Pero mi hermanito ya se había muerto y yo nunca lo conocí. Por lo que decía la abuela, nadie lo conoció bien porque era tan chiquito cuando se murió.
Lo llevaban a bautizar, para que no se fuera al limbo como decía papá; pero era invierno y hacía mucho frío. Ni siquiera habían podido plantar el árbol de pera al lado del granero, cuando nació, porque la tierra estaba congelada. Y decía mamá que ése había sido un signo divino, que el niño no se les iba a dar, porque las cosas no les estaban saliendo bien; pero papá le contestaba que eso no tenía que ver y que eran cosas de Dios, pero no así. Bajaron hasta el pueblo con el bebé, que iba envuelto en la camisa blanca que está en el armario, y en otros chales; pero dicen que el viento era un cuchillo afilado y no se dieron cuenta, y cuando llegaron a la iglesia, a Thônes, y lo vieron, ya se había congelado y no lo pudieron despertar. La abuela llora cuando nos cuenta que tampoco lo pudieron enterrar hasta la primavera en que se descongeló el suelo; y al pobre hombrecito lo dejaron en su caja en la galería todo el invierno. Y la tía Athénaïs dice que eso le hizo mucho daño a mamá, porque no se pudo despedir de él durante todos esos meses y lo iba a ver y se sentaba junto a la cajita, aunque dice que papá le gritaba mucho cuando sabía que ella se había sentado ahí en el frío de la galería; pero dice que a veces también papá se ponía a llorar después de gritarle y que se salía de la casa y se subía por el sendero, muy alto, hasta Les Torchets y más allá, y que regresaba temblando.
Y después oí, pero cuando pregunté no me lo quisieron explicar porque no eran cosas de niños, que cuando mamá estaba esperando a mi hermanito, durante el verano, papá se había topado abajo, a orillas del Fier, a una mujer enorme que estaba lavando su ropa a la luz de la luna. Pero no como se hace la colada, que todos vienen y ayudan y con el agua caliente y la ceniza; sino sólo pegándole a la ropa como si estuviera amasando pan. Y papá le preguntó qué hacía ahí a esa hora, y la mujer le dijo que siguiera su camino. Pero cuando papá se dio la vuelta, un poco más arriba, para verla de nuevo, ya no había nada más que el reflejo de la luna. Como mamá estaba de espera, papá subió corriendo a la casa para ver si ella estaba bien; y todo estuvo bien hasta que lo llevaron a bautizar y se murió. Y por eso a veces decían algo sobre el ojo negro de la lavandera, pero a mí no me dejaban preguntar porque era algo que yo no debí haber oído.





























