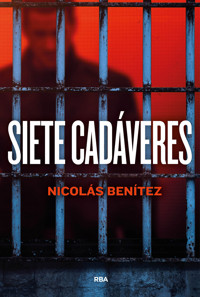
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
UNA MUERTE VA A DESENCADENAR EL CAOS. Carlos cumple condena por narcotráfico en la cárcel de Botafuegos, en Cádiz. Es un tipo reservado y endurecido por un pasado de miseria. También alberga en su interior una ira que es incontrolable cuando se despierta. Aún en prisión recibe la noticia de la muerte de la persona que más quiere en este mundo. Ha sido asesinada en circunstancias trágicas. Y Carlos no va a detenerse ante nada hasta que paguen los responsables. Aunque pertenezcan al poderoso clan de los Arcángeles. Con un conocimiento de primera mano del mundo del crimen, Nicolás Benítez firma su arrollador y trepidante debut literario.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
El juego
Humillación
El zabal
Winston
El patio
Camila
El pincho
Lolo
Los arcángeles
Celdas
Ades
Joselito
Los suecos
La guardería
Barcelona
De caza
Melanka
El chivo
Los polistas
Venganza
Botafuegos
Reconocimientos y agradecimientos
© del texto: Nicolás Benítez, 2025.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
Primera edición: marzo de 2025.
REF.: OBDO466
ISBN: 978-84-1098-193-6
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
A LAURA, POR SU COMPAÑÍA, POR SU AMOR,
POR SU PERSEVERANCIA.
A PEDRO, DESDE EL RECUERDO,
POR TANTA AMISTAD.
No hay honor en el crimen,
solo hay destrucción y sufrimiento.
GIOVANNI FALCONE
EL JUEGO
—¡Se ha clavado! ¡Uno de los motores se ha clavado! ¡Se nos echan encima, joder! —grita el Chano con todas sus fuerzas, logrando imponer su voz ronca por encima del estruendo de la lancha, de los motores de la patrullera y de las olas que, a más de sesenta nudos, rompen contra la proa de la planeadora como si fueran a quebrarla.
Carlos se arrodilla, corta la escota que sujeta los fardos de proa y tira por la borda el que tiene más cerca.
—¡Como tires otro te pego un tiro, cabrón de mierda!
Se lo dice en serio. Carlos sabe que el Chano carga siempre encima un hierro y que cuando habla no lo hace para gastar saliva. Cumplirá su amenaza sin dudarlo. Se arruga. Pocas bromas con el Chano. Y menos cuando va puesto hasta arriba de coca. Como cada vez que sale a planear. Como hoy. Como siempre. Deja el paquete y se encoge de hombros preguntándole, con ese gesto, qué van a hacer, cómo van a salir de esta.
El viaje es de los gordos, más de dos mil kilos. Si les pillan, se van a comer un buen marrón y nadie les va a librar de unos cuantos años de talego. Eso con suerte. Porque si los Arcángeles les culpan de la pérdida de la mercancía puede ser mucho peor. Infinitamente peor.
El Chano no contesta, Carlos no esperaba que lo hiciera. Los dos sabían lo que se jugaban cuando subieron a la goma y pusieron rumbo a Marruecos, a cargar la mercancía que ahora les quema en las manos. La gloria o la mierda. Ese es siempre el juego.
Carlos busca en los bolsillos del chaleco el puntero láser que los Arcángeles obligan a llevar a todos los tripulantes de sus gomas. Es la norma. «Si las lanchas de esos mierdas se os echan encima, apúntales a los ojos y ya verás cómo se apartan los muy cabrones. Y al piloto del pájaro, también. Que es todavía más fácil, porque como va por arriba no te estorban las putas olas», recuerda que le aleccionaba Gabriel, el mediano de los tres hermanos dueños de la goma y de la mercancía. Pero tan pronto como logra encontrar el láser se le escurre de las manos y cae.
—¡Joder! ¡Su puta madre! —exclama mientras de reojo mira al Chano, que trata de gobernar la lancha y huir de la patrullera.
Omar, el gasolinero, el tercero de a bordo, saca el tubo del bidón que alimenta el motor averiado porque, aunque la hélice no gire, el mecanismo sigue succionando el combustible, que se desborda y cae al fondo de la lancha, a sus pies. En ese preciso instante el motor petardea y súbitamente se pone de nuevo en marcha. Al hacerlo una lengua de fuego escapa por las juntas de la tapa y prende en la gasolina que ha empapado su ropa. Omar de repente se convierte en la Antorcha Humana. Pero en lugar de echarse a volar dejando tras de sí una elegante estela de fuego rojizo, queda envuelto en unas llamas azules que iluminan la goma negra en mitad de la noche sin luna. Carlos lo mira paralizado mientras el Chano, que le dirige una sola y rápida mirada, se limita a mascullar una maldición entre dientes, más contrariado por la avería del motor que por la pérdida del antiguo pescador marroquí, al que ya da por muerto.
En un acto desesperado, suicida, Omar salta de la lancha. Rebota varias veces sobre el agua, la ropa en llamas. Carlos lo pierde de vista enseguida, no puede hacer nada por él, aunque seguramente tampoco lo habría hecho de haber podido. Hoy no toca pensar en nadie más que en sí mismo, en salvar su culo de la Guardia Civil y de los aduaneros, del Chano, de los Arcángeles y de todas sus putas madres. Hoy es el día de salir de allí cagando hostias, de llegar a la costa y correr por su libertad y por su vida.
El motor que acaba de matar a Omar explota y el fuego se extiende por el suelo de la embarcación. Solamente la corriente de aire que genera la lancha en su acelerada marcha impide que las llamas lleguen hasta Carlos, aferrado a un cabo para evitar salir despedido en alguno de los violentos quiebros y virajes que el Chano hace dar a la goma para evitar a la patrullera y al helicóptero que, como salido de la nada, se ha unido a la persecución y que tienen ahora justo encima, atronando a solo cuatro metros sobre sus cabezas.
—¡Catalán! ¡Tira los bidones! —le grita el Chano al tiempo que da un brusco giro que a punto está de lanzarlo por la borda y con el que logra, por un momento, dejar atrás el foco del helicóptero y obliga al piloto de la patrullera a virar a estribor para evitar un choque que les habría hecho zozobrar.
Carlos se mueve con rapidez. Aferrándose a los fardos llega a popa. Libera el cuadernal que sujeta los bidones de combustible, remonta el primer depósito sobre la regala y lo deja caer al mar, cuidando de que no golpee los motores. Repite la operación cuatro, cinco veces. La costa está cerca, no necesitarán tanta gasolina si en lugar de dirigirse a su destino consiguen llegar a La Línea. Puede ver la intermitente ringla de luces de la refinería que aparece entre las olas y las estelas que las dos embarcaciones van dejando a su paso. La patrullera brinca tras ellos al cruzar una y otra vez sobre el rastro de la goma, que el Chano hace rolar continuamente a un lado y a otro sin darle tregua al guardia civil que pilota la patrullera.
Huyen empujados por la necesidad de alejarse de los agentes que buscan darles caza, pero también por la excitación del riesgo, del placer que proporcionan la velocidad, el viento y el salitre que golpean sus rostros, el ruido de los motores de su goma, los de la patrullera que atruena a su espalda y el de las hélices del helicóptero.
Al deshacerse del lastre que suponían Omar y los bidones, la goma ha ganado velocidad. La patrullera está cada vez más lejos. Carlos sonríe en dirección al Chano. Si consiguen llegar a tierra perderán la barca y la mercancía, pero con suerte podrán escapar del helicóptero y de los Patrols que sin descanso cada noche recorren las playas entre San Fernando y Benalmádena. Por ese motivo, para desesperación de los puntos que noche tras noche vigilan toda la costa y de los que acarrean los fardos en las descargas, también para desconcierto de todos los policías y los aduaneros que intentan cazarlos, los Arcángeles han empezado a llevar el hachís a Huelva y ahora muchos cargamentos remontan el Guadalquivir hasta Sevilla, incluso hay gomas que llegan a las costas de Valencia, de Tarragona o de Barcelona. Y aun más lejos, hasta Ibiza.
Pero esta vez el viaje va a acabar antes de tiempo, mucho antes de llegar a su destino. No han pasado ni veinte minutos desde que salieron de Cabo Negro y ya tienen a la vista la playa de La Atunara. Si la suerte les viene de cara podrán embarrancar la goma en la arena y salir por piernas. Los de la patrullera no se atreverán a llegar tan cerca de la costa y, aunque les será más difícil dejar atrás al helicóptero, en cuanto lleguen a las callejuelas del barrio no habrá forma de que pueda seguirles a tan baja altura.
Están tan cerca que Carlos puede ver ya las barcas en la arena y la cúpula del kiosco de la Plaza del Sol, su territorio. Cuando arriben a la playa solo tendrá que correr los pocos metros que le separan de la línea de casas y perderse entre los callejones, entre su gente. Solo una carrera y estará a salvo.
En ese momento, cuando ya tensa los músculos para saltar de la lancha en el preciso instante en que toquen tierra, estalla de nuevo el motor. Pero esta vez lo hace como una bomba cargada de metralla. Un mazazo luminoso le golpea como un muro de piedra que estallara a su espalda y le lanza por encima de los fardos. Su cuerpo se clava en la arena, bajo el agua, y aunque trata de incorporarse, los músculos no le responden, no puede orientarse y, tras unos segundos de silencio en que todo a su alrededor parece detenerse, de pronto un ensordecedor pitido toma al asalto su cabeza. Trata de respirar, pero los pulmones le arden por dentro y el aire no le alcanza, siente que se ahoga. Se hunde y el agua salada llena su boca y corre garganta abajo. Los músculos golpeados por la deflagración no responden a un cerebro que, aturdido y presa del pánico, se muestra incapaz de dirigirlos. Se está ahogando a cinco metros de la orilla, es consciente de que se muere y no puede hacer nada para evitarlo.
De pronto una mano de piedra le sujeta; asiéndole del cinturón, tira de su cuerpo y lo arrastra hasta la orilla. Carlos levanta la vista tratando de dar las gracias a su rescatador, pero el guardia ni siquiera le mira, se limita a cachearlo, lo volea sobre la playa y lo esposa con las manos atrás con tanta pericia que, cuando trata de reaccionar, comprueba que ya no puede moverse, ahogado ahora por la arena que se abre camino por los orificios de la nariz y pugna por ocupar toda su boca.
El Chano está tendido a su lado. El brazo izquierdo le cuelga del hombro y el rostro verde y rojo del diablo chino que lo cubre casi por completo parece haber perdido su fiereza mientras contempla con temor cómo la mancha de sangre que impregna la arena bajo su cuerpo crece con rapidez. Un poco más allá la goma, un animal marino varado en la arena, arde. No dejan de llegar Patrols y las luces azules lo llenan todo. Los guardias corren e intentan evitar que la gente, que ha empezado a brotar de las estrechas callejuelas y que entre gritos e insultos se agolpa al otro lado de la calle, se acerque a los fardos esparcidos sobre la arena. Un grupo de chavales lanza las primeras botellas, y poco después les sigue todo el contenido del contenedor de vidrio que otro grupo hace rodar sobre la calzada. Unas bengalas rojas, las llamas de la planeadora y los destellos de los prioritarios de los todoterrenos ayudan a convertir la playa en el escenario de una batalla en la que los guardias responden con bolas de goma a la lluvia de proyectiles que les obliga a retroceder. Intentan no quedar atrapados entre el mar y la masa de vecinos, cada vez más numerosa. Desde la plaza que hay junto a la iglesia del Carmen empiezan a despegar a ras de suelo cohetes que explotan al golpear contra los escudos de plástico de los policías.
Al principio los guardias tratan de impedir que la gente se lleve los fardos, pero poco a poco van reculando, más preocupados por evitar que les arrebaten a los detenidos y por su propia seguridad. Dos agentes levantan en vilo a Carlos y le introducen en uno de los Patrols. La comitiva de vehículos que pocos minutos antes había llegado entre ufanos derrapes y chirriar de neumáticos, con guardias armados erguidos en sus pescantes, sale ahora a toda velocidad mientras las piedras les golpean como una lluvia de meteoritos. Se oyen dos detonaciones que provocan un brusco silencio. Uno de los guardias ha disparado al aire para ahuyentar a un grupo que había logrado rodearle. La turba corre de nuevo hacia la carretera y enseguida vuelve a la carga lanzando más piedras y los trozos de un banco de cemento que han arrancado en el paseo.
A través de la ventanilla trasera, Carlos tiene tiempo de ver cómo, mientras los guardias se repliegan a la carrera en dirección a los restos de la antigua línea de contravalación que, dos siglos atrás, sirvió para contener a los ingleses, un grupo de hombres, la mayoría de ellos muy jóvenes, sigue lanzando todo lo que encuentra a su paso y una veintena de mujeres y niños recoge los fardos a toda prisa, perdiéndose entre las sombras por el laberinto de callejas.
Más furgonetas con las sirenas encendidas, estas de los nacionales, llegan a toda velocidad y hacen que el coche en el que le llevan se balancee como una barca cuando se cruzan con él en la estrecha calzada.
Carlos se hunde en el duro asiento de plástico del todoterreno. A través de la mampara se cuela la voz agitada de los guardias que, tratando de aparentar entereza, piden más refuerzos por radio.
Cada pequeño movimiento le provoca un dolor intenso y penetrante, pero es incapaz de precisar de dónde proviene. Es como si el todoterreno que le lleva le hubiera pasado por encima. Los ojos le escuecen y el aire le abrasa los pulmones. «Esta vez ha tocado perder. Pero aún sigo vivo», piensa mientras cierra los ojos y se hunde en el asiento.
HUMILLACIÓN
Cuando por fin nació el último de sus hijos, todavía empapada en sudor y exhausta por el esfuerzo de veinte horas de parto, Juana miró fijamente a su marido y, más que hablarle, le escupió a la cara. «Este es el último que me haces. ¿Lo entiendes? El ultimito. Por mis muertos y por tu vida que no va a haber ninguno más».
Acababa de parir en la misma cama en que había concebido a la criatura. En la única habitación de un escueto piso arrendado. En una ciudad triste, atestada y sucia a la que Ignacio y ella habían llegado huyendo menos del hambre que del tedio de un pueblo donde todas las caras eran la misma cara, todos los días el mismo día, todas las vidas la misma vida y cada muerte era la misma muerte anticipando la que habría de llegar para todos. Jornadas que se copiaban unas a otras, en idénticos decorados de casas bajas encaladas junto al mar frente a las que se sentaban cada tarde los viejos pescadores a repetir las mismas viejas historias de tiempos mejores que en realidad nunca lo fueron. Semana tras semana, mes tras mes, año tras año.
Con aquella frase lanzada de mala manera a su marido, Juana empleó las últimas energías que le quedaban. A su lado lloraba con todas sus fuerzas una niña a la que, aun con la cara morada y arrugada, ya se le adivinaba que habría de convertirse en una muchacha aún más bella de lo que lo había sido su madre.
Juana no quería aquel embarazo. Le repugnaba volver a sentir cómo crecía dentro de ella un nuevo engendro al que le brotarían brazos y piernas, que pronto se agitaría flotando en su interior y que poco a poco empujaría sus órganos aplastándolos contra las costillas. Le asqueaba sentirlo tan dentro y unido a ella. Llevar en su interior a un nuevo hijo de Ignacio, aquel sinsangre al que despreciaba y al que había resuelto abandonar. Se culpó por haber sido débil y haber cedido a sus súplicas. Pero escuchar cada noche sus lastimosas demandas le resultaba aún más insoportable que sentir durante unos minutos sus babosos jadeos y sus empellones.
Había decidido acabar con aquella cosa e impedir que siguiera creciendo en su interior. No la quería dentro ni un día más. Pero la Bruja no estaba en su casa. Una vecina le contó que había viajado a su pueblo y que tardaría aún semanas en volver.
Al no disponer de ningún brebaje que le ayudara a expulsar al parásito, Juana pensó que no le quedaba más opción que desprenderlo ella misma de su carne.
A partir de aquel momento se impuso una disciplina que cumplió a rajatabla. Cada día después de que Ignacio se fuera al trabajo, cuando aún los dos niños dormían, salía al rellano y bajaba los diecisiete peldaños de la escalera dando saltos hasta el piso inferior, después subía de nuevo tan deprisa como era capaz. Repetía el proceso siete veces, tratando de que la incipiente barriga se bamboleara arriba y abajo y de que el bicho soltara sus agarres y cayera.
También trató de soltarlo a golpes, dejándose caer de bruces sobre el respaldo de una silla y golpeando con los puños cerrados la tripa cuando creía que nadie la veía. Pero, sin que ella se diera cuenta, Carlos la vigilaba en silencio.
Siete semanas estuvo repitiendo esta rutina, procurando en ese tiempo cargar tanto peso como podía, incluida la bombona de butano que se encargó de reemplazar una vez por semana aunque lo habitual era que durara al menos un mes. Ella se ocupó de subirla cada martes hasta el cuarto piso donde vivían.
Pero el bicho se había aferrado con ganas y nada sirvió para expulsarlo. Ni tan solo el aceite de ricino que, a falta de mejor tisana, tomaba mañana y noche y con el que solo logró provocarse una diarrea tan intensa y permanente que a punto estuvo de llevarla al hospital.
Cuando por fin volvió la Bruja, esta puso las manos sobre su vientre y la miró fijamente a los ojos en silencio. Pasados dos minutos le dijo «Es una neniña y está ya muy hecha. A esta te la vas a tener que quedar porque, si la sacamos, te irás con ella».
Carlos, siempre al acecho de cuanto la Bruja hiciese y dijera cada vez que venía a su casa, comprendió por fin a qué se debía la mortificación a la que se había sometido su madre durante semanas.
Parió con la única ayuda de la Bruja que, además de asistir a las mujeres del barrio, también fabricaba ungüentos y tisanas con las hierbas que, siempre encorvada entre los matojos, recogía por las Oliveras y la Alzina, junto a la ribera del cercano río que día y noche arrastraba grandes nubes de espuma blanca hasta la playa, a los pies de las tres grandes chimeneas de la incineradora.
«La manzanilla y la ortiga blanca para los dolores del mes, como los panadizos de la panocha», les decía a clientas que le confiaban unos miedos y unos secretos que nunca se habrían atrevido a relatar ante el médico del dispensario. Confiaban en ella porque era mujer y porque desplegaba una sabiduría cercana, simple y fácil de entender. La Bruja las escuchaba y las entendía o, cuando menos, simulaba hacerlo, asintiendo en silencio cuando convenía, dándoles siempre la razón.
Recetaba hinojo para que la madre tuviera más leche y abejera para regular el menstruo de las que, por su falta de puntualidad, nunca sabían cuándo iban a empezar a manchar. Recogía agrimonia para la diarrea, caléndula para las hinchazones, cola de caballo para orinar y marialuisa para los gases y el mal de tripa. Trataba las heridas con gayuba y hierba de Aquiles y la inflamación del hígado con viola de lobo. En sus excursiones diarias nunca olvidaba acopiar tomillo y las hojas de los escasos y raros eucaliptos que había por aquellos parajes y que, con solo contemplarlos, le trasladaban a su lejana aldea, de donde tuvo que marchar hacía ya muchas vidas. «Marchó a servir», les dijo su madre a las vecinas antes de que la hinchazón del vientre hiciera increíble el embuste.
Los servicios que la Bruja ofrecía eran muchos, aunque la mayoría de sus clientes la buscaban por los conjuros de amor. Tanto daba si eran hombres como mujeres, todos la visitaban cuando este se les negaba. Ella lo conseguía, aunque fuera en contra de la voluntad de aquellos a quienes ansiaban poseer.
Sus hechizos de mal de ojo, casi siempre encargos de amantes despechados, tenían fama de ser infalibles. También recibía encargos para los rivales, aquellos que sí habían logrado el favor que a quienes pagaban se les había vetado y, sobre todo, de aquellos que, tras haber sido correspondidos, ahora se veían traicionados y repudiados. El negocio era redondo, todos pagaban. También quienes buscaban protección contra el mal que ella misma les había procurado.
Había incluso quien la requería para lograr que lo que no había logrado el mal de ojo lo consiguiera de forma definitiva uno de sus venenos. Con todo, aunque estos encargos los cobraba tan bien como merecía el riesgo que asumía con semejante comercio, con lo que obtenía más dinero era con las tisanas que servían para evitar que nueve meses después de un descuido hubieran de venir a buscarla como partera. Fuera como fuese, en su negocio ella se aseguraba siempre la ganancia.
La Bruja se afanaba ahora en silencio en su labor de matrona, tratando de proteger a la niña del frío, envolviendo el pequeño cuerpecito en un arrullo amarillo que en algún momento había sido blanco y que antes había servido para cubrir también a sus hermanos. «Á miña nena pequeña, quen lle ha de da-la teta? A mamá vai no muiño, o papá na herba seca», susurraba la Bruja mientras mecía a la niña acurrucada entre sus brazos.
Carlos la observaba en silencio. Al igual que le sucedía con su hermano pequeño, Lolo, no sentía nada por ella. No se embelesaba con el pequeño rostro delicado y puro. Tampoco sentía curiosidad por observar sus diminutas manitas. No sentía ningún interés.
Sin embargo, ambos le pertenecían y él no permitiría que nadie amenazase lo que era suyo. Por eso Carlos vigilaba atento y sin perder detalle a la Bruja.
A Juana se la llevaron cuatro días más tarde unas fiebres malignas y unas hemorragias imparables que convirtieron la cama en la que habían nacido sus tres hijos en un lago de sangre en el que acabó ahogando su último aliento.
Y ello pese a los devotos cuidados que le dispensó esos días Carlos, el mayor de sus hijos. El niño se dedicó a ella con abnegación, atento y dispuesto a servirle lo único que sabía preparar, unos caldos de pollo que fueron el escaso alimento que ingirió durante aquellos fatídicos días la madre, cada vez más consumida.
Quizá fuera culpa del mal fario que según ella le había acompañado toda la vida. O puede que su cuerpo no pudiera resistir más porque Juana se había cansado ya de aquella vida miserable y en su interior no veía mejor salida que morirse. El caso es que nadie supo por qué se deshizo en sangre. Ni siquiera el médico que vino a certificar su muerte se atrevió a asegurar con certeza la causa. Viéndose enterrado en informes que redactar y testimonios que ratificar, despachó el asunto con un inescrutable «Hemorragia tardía del puerperio por posible presencia de restos placentarios» con el que dejó zanjado el tema.
Fuera por la razón que fuese, lo cierto es que Juana logró por fin huir de la rutina y el hastío que la habían corroído durante toda su vida y de los que no había podido desembarazarse ni poniendo tierra de por medio en compañía del único joven del pueblo que no la había cortejado. Aquel que no la pretendió, el que no la amó y del que tampoco ella se prendó nunca. Dejó así atrás diez años de matrimonio sin ningún afecto, en los que no permitió que Ignacio le pusiera la mano encima, ni aun cuando los sábados volvía infusionado en vino y con el sobre de la paga ya casi terciado, pero en los que, pese a todo, habían nacido tres hijos.
Ignacio no derramó ni una sola lágrima por ella. Tampoco se azoró por sus hijos. No lamentó que a partir de entonces ya no tuvieran madre y, según dijo a todo el que le quiso escuchar, tampoco nadie que los quisiera. Tal y como había hecho siempre, asumió la nueva situación con la actitud con la que había afrontado su entera existencia: «Tirar p’alante sin mirar p’atrás». Sentir sin padecer porque, como también repetía su padre, «los reconcomios son cosa de ricos y las alegrías y las penas no duran ni sirven para traer el pan a casa».
Tras el funeral, sin despedirse de nadie porque a nadie debía rendir cuentas, cobró la semanada que le adeudaban en el telar, cargó con los tres niños y dos maletas, y tomó el tren de vuelta al sur, de donde había salido nueve años atrás sin realmente quererlo, empujado por Juana y por la misma inercia que motivaba todos sus afanes y era el verdadero motor de su vida: la voluntad de los otros. Porque todo el mundo emigra. Porque qué voy a hacer en el pueblo, si aquí no hay futuro. Porque ella lo quiere así, padre. Y allí en Cataluña hay trabajo para todos y dentro de poco también podrá venir usted con madre.
Después de catorce horas de viaje, llegaron por fin a un chamizo construido sobre la misma arena de la playa, en el Rinconcillo. Un lugar desde el que era imposible no dejarse intimidar por la inmensa mole de piedra que se interponía entre los hombres y el horizonte en la que, como sucede en los cuentos de hadas, desde tiempo inmemorial gobernaba una reina ajena y lejana que vivía más allá del mar. Esa mole de piedra, igual que en un cuento infantil, era lo que señalaban como el origen de todos sus males los que quedaban a este otro lado de la antigua muralla y de las troneras donde durante años asomaron los cañones que amenazaban inútilmente a la guarnición británica.
Cuando entró por la puerta de la que había sido su casa, Ignacio dejó las dos maletas y a los tres niños en manos de su madre. A Camila la traía en un capazo de mimbre y en él se la entregó como quien se deshace de un fardo, de un encargo no deseado que se ha tenido que soportar durante días y a lo largo de cientos de kilómetros.
Micaela era el nombre de la abuela, aunque todo el mundo la conocía como Caela, la del Elio el de los gallos. Una precisión innecesaria, ya que en el barrio no había ninguna otra Micaela y tampoco ningún otro Rogelio.
La abuela no dijo nada. Ni siquiera tuvo una mirada para los otros dos niños, a quienes Ignacio dejó a su suerte a la entrada de la choza. Tomó a la niña entre sus brazos como si reconquistara un tesoro que le hubiera sido arrebatado y que llevaba años esperando recuperar. Como si de repente, después de darlo por perdido para siempre, recobrara la más bella joya, lo único que había sentido como propio y que en un tiempo dio algún sentido a su apagada y mortecina vida. Camila se convirtió entonces en su segunda pertenencia, después de que casi treinta años atrás Ignacio aprendiera a andar y se separara de ella para siempre.
Cuando su hijo nació ella, nunca había tenido algo realmente suyo y, de pronto, aquel ser le pertenecía, su vida dependía de ella. Pero eso acabó y ahora la niña aliviaba el nudo que la ahogaba desde dentro, que apretaba su cuello sin dejarla respirar y le atenazaba las tripas como una fiera que la devorara poco a poco cada día. Se aferró a la niña que iba a salvarla de aquella condena, al menos hasta que ella también la dejase sola.
Ignacio, sin siquiera perder un instante para refrescarse con el agua del balde, se encaminó a la playa para humillar la derrota ante su padre. Lo encontró en el mismo lugar donde lo había dejado cuando se despidió de él al marchar a Barcelona, sentado en una barca varada. La mirada fija en la arena mientras con una navaja jerezana sacaba astillas de un trozo de madera. La gran hoja curvada penetraba en la madera seca sin aparente esfuerzo y solo la tensión de la mandíbula de su padre cuando obligaba al acero a deslizarse por el interior del madero permitía intuir la fuerza con que sus manos lograban afinar el leño.
El viejo ni siquiera le miró, y como único saludo le espetó: «Esas bocas que traes son cosa tuya. No creas que van a comer de mi plato. Vete donde Curro y dile que mañana sales con él en la barca. Y si te pone mala cara, le dices que lo mando yo y que me debe muchas y que no va a querer que me las cobre».
Ignacio clavó el mentón en el pecho y no pudo bajar la mirada porque nunca en presencia de su padre había osado alzarla.
EL ZABAL
El camino de las Marismas no está asfaltado y, cuando llueve, el barro y los charcos lo hacen intransitable. Sin embargo, la mayor parte del tiempo el sol reseca la tierra y el viento y las anchas ruedas de los todoterrenos levantan un polvo fino que lo cubre todo con una pátina blancuzca y mortecina.
Tras las altas tapias que cierran el camino formando una galería, se escucha el chapoteo de las mil piscinas que acompañan cada una de las casas que los soldados de las bandas de narcos han ido levantando en una competición cada vez menos disimulada por mostrar a los demás el dinero que han ganado.
Pero el polvo no entiende de muros ni jactancias y blanquea el falso frescor esmeralda del césped artificial, cubriendo también poco a poco las aguas azules hasta enlodarlas.
Dolores recorre ese camino con decisión. Ha salido de casa detrás de los guardias civiles después de que pasaran más de nueve horas poniéndolo todo patas arriba.
«Hasta los zócalos han arrancado, los hijos de puta. ¡Hasta la caseta del perro! ¡Coño, es que no han respetado nada!», masculla mientras camina e intenta recordar dónde ha dejado el recibo que le han entregado a cambio de los fajos de billetes que de madrugada los guardias encontraron en la caja fuerte oculta tras la pared de la ducha.
Camina con urgencia y al hacerlo levanta tanto polvo que ya le cubre por encima de las rodillas. Desde que el Chano y ella se mudaron a El Zabal no había pisado la calle. Siempre que salía de casa lo hacía en coche. Pero los guardias les han puesto cepos a todos los vehículos, también al Mercedes que está a su nombre, y allí no llegan los taxis. Tampoco puede esperar que ninguno de sus amigos la venga a buscar. Nadie va a querer que lo vean con la mujer de un soldado caído. No se pueden fiar. Nunca se sabe si va a hablar y a vender a su gente para salvar a su hombre. O, por el contrario, si los policías la tendrán vigilada y con solo acercarse a ella acabe pringándoles.
No puede culparles. También ella lo ha hecho antes. Es la ley de El Zabal. Si caes lo haces con todo el equipo. No hay medias tintas.
Cuando por fin sale de entre las tapias llega a la carretera asfaltada y entonces empieza a cruzarse con la gente del pueblo: los que hacen cola ante el centro de salud, a la espera de que abra sus puertas, las mujeres que llevan de la mano a los niños al colegio y los funcionarios del ayuntamiento a punto de entrar en su oficina. Ha vuelto a la civilización. Pero se siente observada, juzgada, y aprieta todavía más el paso para dejarlos atrás.
El barrio ha recuperado la calma después de la batalla de hace tres noches, cuando la goma del Chano embarrancó en la playa.
Al llegar a la iglesia de El Carmen se persigna mecánicamente tres veces, sin detenerse.
«Qué mal bajío», se dice cuando pasa junto a los restos de la goma quemada, aún visibles sobre la arena de la playa. Pero tampoco ahí se para. Le mueve la urgencia por llegar a su destino.
Dolores, la mujer del Chano, va en busca de Miguel Melés. Va a pedirle que le pague lo que le corresponde a su marido por el viaje. «Los fardos llegaron —se repite una y otra vez—. Los fardos llegaron».
Al pasar junto a la plaza del Sol no quiere mirar a su derecha. «Qué mal bajío, por Dios. ¡Tenía que haber tirado por arriba, coño!», se dice mientras baja la mirada y aprieta tanto como puede el paso, cruzando los brazos sobre su pecho.
Por fin llega a su destino, la casa de Miguel.
—¿Qué se te ofrece, Dolores? —la saluda Sócrates desde la silla de plástico blanco donde monta guardia.
—Vengo a ver a Miguel. Dile que le busco —contesta ella tratando de aparentar una dignidad que es consciente de haber perdido. Se consumió con la goma del Chano cuando embarrancó en la playa.
—Miguel no está.
—Pues que salga uno de sus hermanos. Me da igual...
Sócrates se pone en pie y colgando los pulgares de la riñonera se coloca frente a la entrada de la casa, con las piernas abiertas y la barbilla clavada en el pecho mientras mira fijamente a Dolores por encima de los cristales de las gafas de sol.
—Tampoco están, Dolores. Ni van a estar para ti. Ya lo sabes. Es mejor que te vayas de aquí, mujer.
La humillación y la rabia escapan de sus ojos en forma de lágrimas. En el fondo Dolores sabía que eso iba a pasar. Que, al igual que sus vecinos y que sus amigos, los Arcángeles no quieren cuentas con ella. Sabe que hasta que el Chano muera o resuelva los asuntos que ahora tiene con la justicia, nadie va a dirigirle la palabra. Que no le va a faltar nada a él, ni tampoco el dinero que le sea menester para el abogado. Y que ella recibirá cada mes lo que precise para su sustento y un poco más, si el Chano así lo pide. Pero no va a tener suficiente para irse, para dejar atrás el barrio. Y lo perderá todo si le abandona mientras está en prisión. Dolores no puede más. No le quiere. No le ha querido nunca. El Chano es un cabrón. Un putero y un drogadicto. Y ahora ella está encadenada a él.
—Vete, mujer. Vete de aquí y no des problemas. Sabes que no te conviene —le dice Sócrates mientras recupera el asiento.
Dolores toma el camino del hospital. Su paso es ahora más pausado. Arrastra los pies con la certeza de que los policías que montan guardia en la puerta de la habitación del Chano no le van a dejar verle. Pero tiene que ir. Tienen que verla ir.
Miguel pela una naranja mientras observa la playa desde la ventana de su habitación en el segundo piso. El jugo de la fruta resbala por sus manos y cae manchando el suelo a sus pies.
—Dice Sócrates que vino la puta del Chano.
—Dolores se llama —contesta Gabriel, que observa a su hermano recortado contra el rectángulo en el que se dibuja el azul del cielo. Viste únicamente un pantalón corto de deporte y unas zapatillas de ducha.
—¿Qué me importa cómo se llame? Lo que importa es que el gilipollas del Chano va a ir p’adentro y además dicen del hospital que le va a quedar el brazo inútil.
—Pues no vamos sobrados de pilotos.
—Y además está la goma. ¡Me cago en todos sus muertos! ¿Sabes cuánto cuesta cada goma?
—Sí, claro que lo sé, Miguel. Coño. ¿Cómo no lo voy a saber? Pero los paquetes los hemos recuperado. Casi todos. Solo faltan dos y los encontraremos pronto. Está Rafael con eso.
—¡Que no me repliques, joder! ¡No me repliques! —grita Miguel al tiempo que coloca la puntilla con la que pela la naranja frente a los ojos de su hermano.
Los dos guardan silencio mientras se miran, hasta que Miguel baja la hoja y se vuelve, dando la espalda a su hermano, para contemplar la playa en actitud melancólica.
—¿Y qué hay del otro?
—¿El moro?
—¡Qué coño el moro! ¡Que le den por culo al moro! El otro. El niño. El Catalán —responde Miguel mientras mastica un gajo de naranja.
—Ya se lo han llevado a Botafuegos. Dice nuestra gente de la comandancia que no ha abierto la boca. Ni para pedir agua.
—Ese niño es muy duro.
—Demasiado. No me gusta.
—¡Tú eres un flojo, Gabriel!
—Lo que tú digas. Pero ese Carlos me trae mal fario —contesta el mediano de los Arcángeles mientras sale de la habitación de su hermano, dispuesto a buscar una nueva goma y un piloto para que el negocio no se resienta más de lo necesario.
WINSTON
Winston es un zambo ecuatoriano de poco más de un metro y medio de altura, pelo pardo pajizo, edad indefinida, perpetua sonrisa y unas piernas cortas y arqueadas que le confieren el aspecto de un gran niño mulato cuya presencia en mitad del patio de la prisión resulta tan incongruente como inquietante.
Unas inmensas cicatrices cuartean la piel color chocolate de su abdomen. Son el permanente recuerdo de un disparo a quemarropa y del torpe remiendo de un curandero que, pese a su impericia, logró recomponerle las tripas. Aunque eso fue en otra vida, en un remoto lugar llamado La Asunción del que no le quedan más que malos recuerdos.
Winston es conocido en todo el módulo, y aun en toda la prisión, por el intenso y penetrante olor de sus pies. Es tan fuerte el hedor que desprenden que bien podría pensarse que ha sido condenado a morir por partes, empezando por la base, mientras el resto del cuerpo permanece con vida para contemplar su propia corrupción y, de esta forma, penar sus pecados, que son muchos.
Cuando Carlos entra por primera vez en la celda recibe en la nariz un golpe acre y penetrante que le sorprende por su violencia, aunque ya lo anticipaba desde que comenzó a ascender las escaleras del que ha de ser su hogar a partir de ese momento: el módulo 2 de la prisión de Botafuegos.
El hedor se ha adueñado también del pasillo pero, a diferencia del funcionario que le acompaña y de todos los presos que antes que él han ocupado la celda, cuando la puerta se abre y obedece la orden de entrar Carlos no hace el más mínimo gesto que deje entrever la repugnancia que en realidad siente. De un rápido vistazo recorre la estancia y a modo de saludo, se limita a levantar levemente el mentón en dirección a su ocupante mientras musita un escueto «¿Qué pasa?».
Deja en el suelo la bolsa transparente con sus únicas pertenencias que, tras registrarlas a fondo, los funcionarios han detallado en un listado tan frío como deprimente. El contenido de esa bolsa, la ropa que viste y las deportivas que calza, es todo lo que posee: dos pantalones, cuatro camisetas, una camisa, una chaqueta vaquera, cuatro calzoncillos y cuatro pares de calcetines, unas deportivas blancas, dos libros con tapas blandas, un cuaderno de crucigramas, un bolígrafo de plástico transparente, un juego de sábanas y un lote higiénico consistente en un rollo de papel, un bote de jabón, una maquinilla de afeitar, media docena de preservativos, un tubo de dentífrico y un cepillo de dientes. Aunque en realidad nunca albergó esa esperanza, está claro que los años que lleva trabajando para los Arcángeles no le han convertido en un hombre rico.
Winston responde al saludo levantando también el mentón. Viste únicamente un pantalón corto y sostiene entre los dedos un cigarrillo, tan cerca de los labios que no necesita más que un leve gesto de estos para aspirar el humo con profundas caladas. Está sentado en una silla de plástico desde la que, en inestable equilibrio sobre las patas traseras, contempla la televisión situada en la repisa de hormigón. En esa repisa apoya los pies desnudos y se mece cadenciosamente adelante y atrás, en un vaivén que no detiene ni aun cuando Carlos entra en la celda y, para no tropezar con él, tiene que contorsionarse.
Cuando el funcionario cierra la puerta, Winston le habla sin apartar los ojos de la pantalla.
—La litera de arriba está libre. Mis estanterías son las de la izquierda —explica al tiempo que da una última chupada al cigarro y lanza la colilla al patio del módulo a través de los barrotes de la ventana.
Mientras Carlos hace la cama y coloca sus pertenencias en las baldas de hormigón que sirven de armario, Winston continúa contemplando en su pequeña pantalla el relato de la investigación policial mediante la cual, en 1984, en un pueblo de Nebraska de nombre impronunciable, se detuvo a un adolescente que, armado con un cuchillo de caza, asesinó a varios niños. Uno tras otro se van sucediendo en la pantalla los policías que intervinieron en el caso. Todos ellos sonrientes y rubicundos. Todos lucen bigote, selváticos en algunos casos, en otros más ralos y con un esmerado corte, pero siempre de aspecto cuidado, como si sus poseedores los consideraran una carta de presentación con la que demostrar su carácter meticuloso y concienzudo. Carlos piensa que, con semejantes papadas y barrigas, esos policías no podrían correr tras un delincuente a la fuga durante más de veinte metros. Siempre sentados y mirando a un lateral de la pantalla donde debe situarse el entrevistador, detallan con evidente complacencia su participación en la investigación y los méritos con los que cada uno contribuyó a detener al asesino y lograr finalmente su pena capital hace ya más de veinte años, tras pasar otros veinte en el corredor de la muerte.
Cuando una hora más tarde el programa acaba, Winston apaga la televisión, voltea la silla para situarla en dirección a Carlos y se sienta de nuevo con los codos apoyados sobre sus morenas rodillas. Con las piernas muy separadas y los pies hediondos apenas rozando el suelo de la celda, le mira fijamente y habla por segunda vez:





























