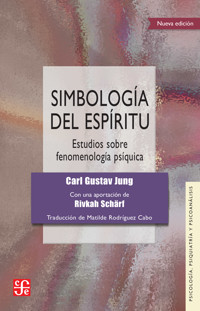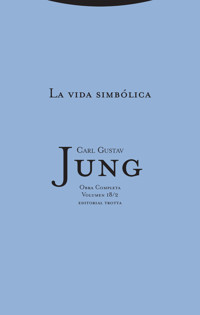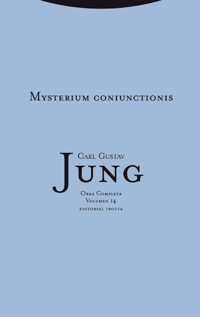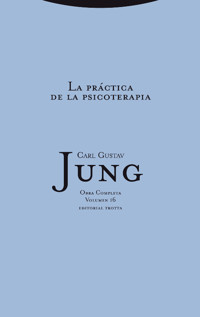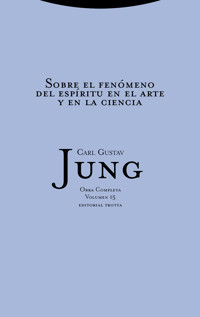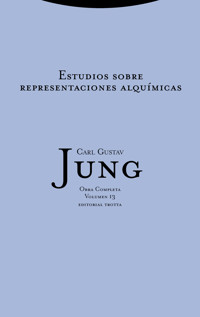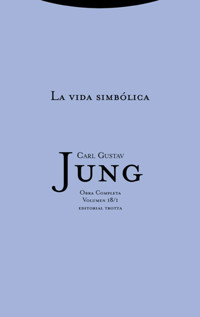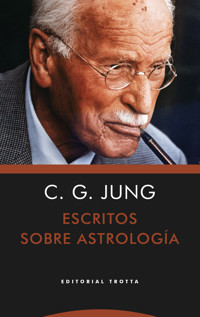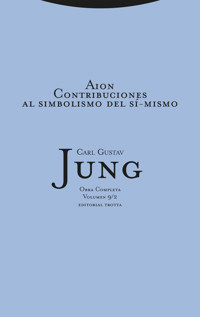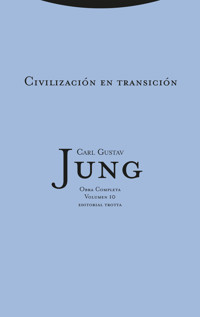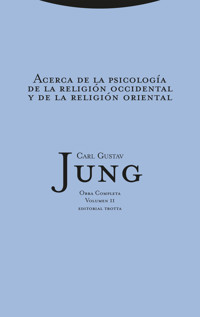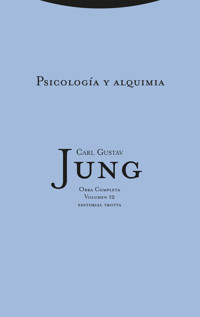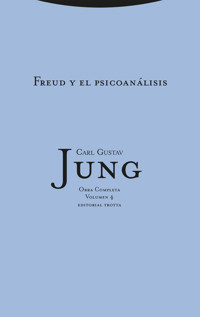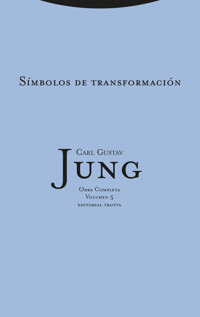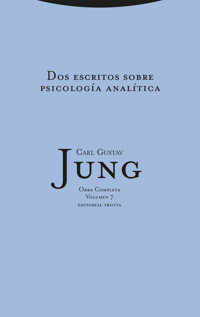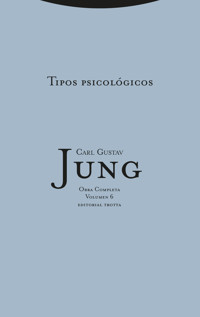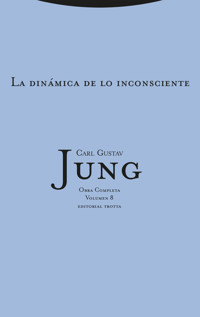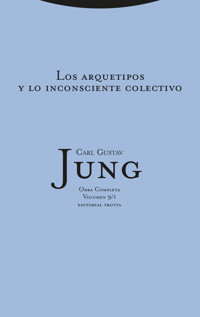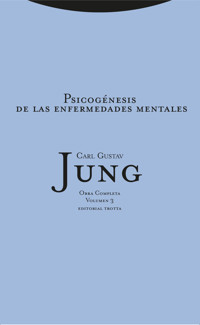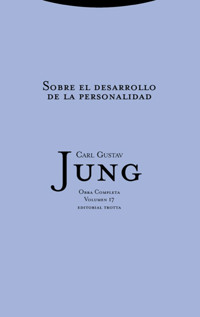
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Jung presentó la personalidad (entendida como la expresión de la totalidad del ser humano) como un ideal de la vida adulta cuya realización consciente mediante la individuación es la meta final del desarrollo humano durante la segunda mitad de la vida. Pero es evidente que el yo surge y se consolida en la infancia y la juventud. Este volumen es una colección de los trabajos de Jung sobre la psicología infantil, cuyo núcleo lo forman las tres lecciones sobre Psicología analítica y educación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
C. G. JUNG
OBRA COMPLETA
VOLUMEN 17
SOBRE EL DESARROLLODE LA PERSONALIDAD
C. G. JUNG
Traducción de Jorge Navarro Pérez
EDITORIAL TROTTA
CARL GUSTAV JUNG
OBRA COMPLETA
TÍTULO ORIGINAL: ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER PERSÖNLICHKEIT
PRIMERA EDICIÓN: 2010
SEGUNDA EDICIÓN: 2016
© EDITORIAL TROTTA, S.A., 2010, 2016, 2024 WWW.TROTTA.ES
© STIFTUNG DER WERKE VON C. G. JUNG, ZÜRICH, 2007
© WALTER VERLAG, 1995
© JORGE NAVARRO PÉREZ, TRADUCCIÓN, 2010
DISEÑO DE COLECCIÓN
GALLEGO & PÉREZ-ENCISO
CUALQUIER FORMA DE REPRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMUNICACIÓN PÚBLICA O TRANSFORMACIÓN DE ESTA OBRA SOLO PUEDE SER REALIZADA CON LA AUTORIZACIÓN DE SUS TITULARES, SALVO EXCEPCIÓN PREVISTA POR LA LEY. DIRÍJASE A CEDRO (CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRÁFICOS, WWW.CEDRO.ORG) SI NECESITA UTILIZAR ALGÚN FRAGMENTO DE ESTA OBRA.
ISBN: 978-84-1364-266-6 (obra completa, edición digital e-pub)
ISBN: 978-84-1364-284-0 (volumen 17, edición digital e-pub)
CONTENIDO
Prólogo de las editoras
1.Sobre conflictos del alma infantil
2.Introducción al libro de Frances G. Wickes Análisis del alma infantil
3.El significado de la psicología analítica para la educación
4.Psicología analítica y educación
5.El niño superdotado
6.El significado de lo inconsciente para la educación individual
7.Sobre el devenir de la personalidad
8.El matrimonio como relación psicológica
Apéndice
Bibliografía
Índice onomástico
Índice de materias
PRÓLOGO DE LOS EDITORES
C. G. Jung presentó la personalidad (entendida como la expresión de la totalidad del ser humano) como un ideal de la vida adulta cuya realización consciente mediante la individuación es la meta final del desarrollo humano durante la segunda mitad de la vida. En sus últimas obras, Jung centró su atención en el estudio y la descripción de esta meta. Pero es evidente que el yo surge y se consolida en la infancia y la juventud. Sería impensable ocuparse del proceso de individuación sin abordar esta fase inicial del desarrollo.
Este volumen es una colección de los trabajos de Jung sobre la psicología infantil. El núcleo lo forman las tres lecciones sobre Psicología analítica y educación. Jung piensa que la psicología de los padres y los educadores es determinante en el proceso de crecimiento y maduración del niño, especialmente en el caso del niño superdotado. Jung subraya la importancia de una relación psicológica insatisfactoria entre los padres como la causa de trastornos psicógenos en la infancia. Por tanto, era razonable incluir en este volumen el artículo de Jung El matrimonio como relación psicológica, así como conectar la problemática infantil con la problemática del sí-mismo en el adulto mediante el ensayo Sobre el devenir de la personalidad, que por su título y su contenido conforma el tema de este volumen.
El prejuicio, todavía muy extendido, de que la psicología de C. G. Jung sólo se refiere a la segunda mitad de la vida o sólo es válida para ésta es refutado por este volumen. En una época que ha puesto en cuestión todos los principios educativos, el lector que se ocupe de alguna manera de problemas pedagógicos leerá con provecho estos textos de Jung. Educar a otros sin educarse a uno mismo es tan inalcanzable como la madurez humana sin consciencia.
Agradecemos de todo corazón a la señora Elisabeth Imboden-Stahel y a la señora Lotte Boesch-Hanhart que hayan elaborado los índices onomástico y de materias.
Enero de 1972
LILLY JUNG-MERKER Y ELISABETH RÜF
1 SOBRE CONFLICTOS DEL ALMA INFANTIL*
PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN
Este pequeño trabajo se publica ahora, sin modificaciones, en su segunda edición. Aunque desde que publiqué estas observaciones por primera vez en 1910 mis interpretaciones han cambiado considerablemente y se han ampliado, los cambios posteriores no me autorizan a calificar de falsos a los puntos de vista que expuse en la primera edición, como me han sugerido ciertas personas. Conservan su valor no sólo las observaciones expuestas, sino también las interpretaciones. Pero una interpretación no puede abarcarlo todo, pues siempre está dominada por el punto de vista. El punto de vista defendido en este trabajo es psicobiológico. Naturalmente, no es el único punto de vista posible, pues hay uno o varios aspectos más. Así, en consonancia con el espíritu de la psicología de Freud, este fragmento de la psicología infantil se podría estudiar desde un punto de vista puramente hedonista, es decir, desde una concepción del proceso psicológico como un movimiento dominado por el principio de placer. Entonces, los motivos serían el deseo y la búsqueda de una actividad de la fantasía lo más placentera y satisfactoria posible. O también se podría, de acuerdo con la propuesta de Adler, estudiar el mismo material desde el punto de vista del principio de poder, lo cual es un enfoque tan posible para la psicología como el principio hedonista. O también se podría aplicar un enfoque puramente lógico con la intención de exponer el desarrollo del proceso lógico en el niño. O incluso se podría establecer un punto de vista de psicología de la religión y destacar los rudimentos para el desarrollo de un concepto de Dios. Me he conformado con adoptar una posición intermedia que se mantiene en la línea de un enfoque psicobiológico sin intentar someter el material a este o aquel principio hipotético. Por supuesto, de este modo no pongo en cuestión la posibilidad de esos principios, todos los cuales están contenidos en la naturaleza humana, pero sólo a un especialista unilateral se le puede ocurrir declarar que el principio heurístico que es especialmente valioso para su disciplina o para su enfoque individual es válido universalmente. Debido precisamente a que varios principios son posibles, la esencia de la psicología humana no se puede comprender desde uno solo de estos principios, sino desde la totalidad de los diversos aspectos.
La suposición fundamental de la interpretación elaborada en este trabajo es que el interés sexual desempeña una función causal no irrelevante en el proceso de surgimiento del pensamiento infantil, una suposición a la que no se puede contradecir en serio. Demasiados hechos bien observados se opondrían a una suposición contraria, y además es extraordinariamente inverosímil que un impulso fundamental importantísimo para la psicología humana no se haga notar al menos rudimentariamente en el alma infantil.
Por otra parte, en este trabajo subrayo el significado del pensamiento y la importancia de la formación de interpretaciones para solucionar los conflictos anímicos. Creo haber mostrado con suficiente claridad que el interés sexual inicial que actúa como una causa no aspira a una meta sexual inmediata, sino más bien a un desarrollo del pensamiento, pues de lo contrario el conflicto sólo se podría solucionar alcanzando una meta sexual y no mediante una interpretación intelectual. Esto último es el caso, y por tanto podemos afirmar que la sexualidad infantil no es igual a la posterior sexualidad adulta, ya que la sexualidad adulta no se puede satisfacer mediante la formación de interpretaciones, sino en cada caso sólo mediante la obtención de la meta sexual real, a saber, del tributo de función sexual normal que corresponde a la naturaleza. Sabemos gracias a la experiencia que los rudimentos infantiles de la sexualidad pueden conducir a la función sexual real, al onanismo, cuando los conflictos no se solucionan. Mediante la formación de interpretaciones se le abre a la libido un camino que es capaz de desarrollarse, lo cual le asegura a la libido su activación constante. Si el conflicto alcanza cierta intensidad, la ausencia de la formación de interpretaciones actúa como un obstáculo que hace retroceder a la libido a los rudimentos de la sexualidad, de modo que estos inicios o gérmenes conducen prematuramente a un desarrollo anormal. Surge así una neurosis infantil: los niños superdotados cuyas exigencias de pensamiento empiezan a crecer pronto como consecuencia de su disposición inteligente corren un serio peligro de activar su sexualidad demasiado pronto como consecuencia de la opresión educativa de su curiosidad «inadecuada».
Como muestra esta reflexión, yo no entiendo la función de pensamiento como una mera perplejidad de la sexualidad que, al verse impedida en su activación placentera, se ve forzada a pasar a la función de pensamiento, sino que veo en la «sexualidad de la primera infancia» los rudimentos de la futura función sexual, pero también el germen de las funciones espirituales superiores. A favor de esto hablan el hecho de que los conflictos infantiles se pueden solucionar mediante la formación de interpretaciones y el hecho de que en la edad adulta los restos de la «sexualidad infantil» son el germen de funciones espirituales importantes. Que también la sexualidad adulta se desarrolle a partir de este germen polivalente no demuestra en absoluto que la sexualidad de la primera infancia signifique «sexualidad» tout court. Por esta razón niego la justificación del concepto freudiano de la disposición polimorfo-perversa del niño. Es una disposición polivalente. Si formáramos conceptos a la manera de Freud, en embriología tendríamos que decir que el ectodermo es el cerebro, ya que a partir de él se desarrollará el cerebro. Pero además del cerebro, a partir de aquí se desarrollan también los órganos sensoriales y otras cosas.
Diciembre de 1915
C. G. JUNG
PRÓLOGO A LA TERCERA EDICIÓN
Desde que este pequeño trabajo se publicó por primera vez ya han pasado casi treinta años. Pero parece ser que durante este tiempo no ha perdido su vida propia, sino que sigue siendo deseado por el público. En cierto sentido no ha envejecido, pues expone un decurso sencillo de hechos que se puede repetir en cualquier lugar de una manera más o menos similar. Por otra parte, este trabajo contiene una referencia importante (tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico) al peculiar esfuerzo de la fantasía infantil por superar su «realismo» y poner la interpretación «simbólica» en lugar del racionalismo científico. Este esfuerzo se revela una manifestación natural y espontánea que no se deriva de una «represión». Subrayé este punto particular en el prólogo a la segunda edición, y tampoco esta observación ha perdido actualidad, pues la mayoría de los especialistas siguen creyendo a pies juntillas en el mito de la «sexualidad» polimorfa del niño. La teoría de la represión sigue siendo sobrevalorada desmesuradamente, mientras que los fenómenos naturales de transformación del alma son infravalorados o incluso ignorados. En 1912 dediqué a este fenómeno un amplio estudio que todavía hoy no ha conseguido ser comprendido en general por los psicólogos*. Ojalá este modesto informe sobre unos hechos consiga estimular la reflexión del lector. Las teorías son devastadoras en el campo de la psicología. Ciertamente, necesitamos puntos de vista teóricos porque tienen un valor orientador y heurístico. Pero no han de ser más que unas ideas que nos ayuden y que en cualquier momento podamos dejar de lado. Pues sabemos muy poco del alma y sería ridículo que creyéramos que hemos avanzado tanto que ya podemos establecer teorías generales. Ni siquiera conocemos la extensión empírica de la fenomenología del alma; en estas circunstancias, ¿cómo vamos a soñar con teorías generales? En todo caso, la teoría es el mejor escudo para quienes carecen de experiencia y de conocimiento. Las consecuencias de esto son desoladoras: cerrilidad, superficialidad y sectarismo científico.
Aplicar al germen polivalente del niño una terminología sexual que procede del nivel de la sexualidad plenamente desarrollada es una empresa problemática: incluye en la interpretación sexual todas las demás cosas que hay germinalmente en el niño, de modo que el concepto de sexualidad se hincha exageradamente y los factores espirituales aparecen como meras atrofias de instintos. Estas ideas desembocan en un racionalismo que es completamente incapaz de hacer justicia a la esencia de la polivalencia del germen infantil. El hecho de que un niño se plantee unas cuestiones que para los adultos tienen un significado indudablemente sexual no significa que el modo en que el niño se ocupa de ellas también sea sexual. Para un examen precavido y concienzudo, la aplicación de la terminología sexual a fenómenos infantiles es si acaso una manera peculiar de hablar. Sobre su oportunidad hay muchas dudas.
Aparte de unas pocas correcciones, vuelvo a publicar este trabajo sin cambios.
Diciembre de 1938
C. G. JUNG
PRÓLOGO A LA CUARTA EDICIÓN
Por los prólogos a las ediciones anteriores el lector sabrá ya que este trabajo es un producto que no se puede separar de la época en que surgió y de las condiciones de la misma. Ha tenido que quedarse en la forma de la experiencia única, como un hito en el largo camino de los conocimientos que van madurando poco a poco. Ya que las observaciones que este trabajo contiene también pueden ser de interés para el educador, lo he incluido en este libro. Y como los hitos y los mojones no se pueden trasladar, no he cambiado nada en este trabajo desde que lo publiqué por primera vez hace treinta y cinco años.
Junio de 1945
C. G. JUNG
[1]En la época en que Freud dio a conocer su análisis del «pequeño Hans»1 recibí de un padre conocedor del psicoanálisis una serie de observaciones sobre su hijita de cuatro años.
[2] Estas observaciones son tan afines y complementarias a las de Freud sobre el «pequeño Hans» que no he podido evitar presentar este material a un público amplio. La incomprensión, por no decir indignación, con que «el pequeño Hans» fue recibido es una de las razones por las que he publicado mi material, que no es tan amplio como el del «pequeño Hans». Pero algunos de sus contenidos pueden confirmar cuántas cosas típicas hay en el «pequeño Hans». La crítica «científica», en la medida en que ha tomado nota de estas importantes cosas, ha acelerado demasiado una vez más, pues todavía no ha aprendido a examinar primero y juzgar después.
[3] La niña a cuya sagacidad y viveza intelectual debemos las siguientes observaciones es una niña sana y temperamental. Nunca ha estado enferma de gravedad; tampoco en su sistema nervioso se han apreciado «síntomas».
[4] Los intereses sistemáticos despertaron en ella durante su tercer año de vida; empezó a preguntar y a manifestar deseos fantasiosos. Por desgracia mi exposición no puede ser coherente, pues se trata de unas anécdotas que describen una vivencia única que forma parte de un ciclo de vivencias semejantes, por lo que no las expongo con sistematicidad científica, sino de una manera novelística. En el estado actual de nuestra psicología no podemos prescindir de este modo de exposición, pues todavía estamos muy lejos de poder separar en cada caso con seguridad infalible lo curioso de lo típico.
[5] En cierta ocasión, cuando la niña (a la que vamos a llamar Ana) tenía tres años de edad, tuvo lugar entre ella y su abuela la siguiente conversación:
Ana: «Abuela, ¿por qué tienes unos ojos tan marchitos?».
Abuela: «Porque soy vieja».
Ana: «Pero volverás a ser joven, ¿verdad?».
Abuela: «No, cada vez seré más vieja, y al final me moriré».
Ana: «¿Y qué pasará entonces?».
Abuela: «Me convertiré en un ángel».
Ana: «¿Y entonces volverás a ser una niña pequeña?».
[6] La niña encuentra aquí una oportunidad magnífica para solucionar provisionalmente un problema. Desde hace mucho tiempo le pregunta a su madre si no recibirá alguna vez una muñeca viva, un niño, por ejemplo un hermanito*, tras lo cual pregunta naturalmente de dónde vienen los niños pequeños. Como estas preguntas aparecían de una manera espontánea y poco llamativa, los padres de Ana no les dieron mayor importancia, sino que las tomaron tan a la ligera como la niña parecía plantearlas. Así que un día le contestaron en broma que la cigüeña trae los niños. Ana conocía otra versión más seria: los niños son unos angelitos que viven en el cielo y que las cigüeñas bajan a la Tierra. Esta teoría parece ser el punto de partida de la actividad investigadora de la niña. La conversación con su abuela muestra que esta teoría tiene muchas aplicaciones; con ella se puede no sólo anular la dolorosa idea de la muerte, sino también resolver el enigma del origen de los niños. Ana parece decirse: «Cuando una persona muere, se convierte en un ángel, y a continuación en un niño». Las soluciones de este tipo, que matan al menos dos pájaros de un tiro, no sólo son aferradas tenazmente por la ciencia, sino que además no se les pueden quitar a los niños sin causarles ciertos quebrantos. En esta idea tan sencilla se encuentran los elementos de la doctrina de la reencarnación, que (como se sabe) todavía vive en millones de personas.
[7] Así como en la historia del «pequeño Hans» el punto de inflexión fue el nacimiento de una hermanita, en este caso lo fue la llegada de un hermanito, que se produjo cuando Ana acababa de cumplir cuatro años. De este modo se volvió actual el problema del origen de los niños, que antes no había interesado a Ana. Al principio, el embarazo de su madre no pareció llamarle la atención, es decir, nunca se observó una manifestación de la niña relacionada con él. La víspera del nacimiento, cuando la madre ya tenía contracciones, la niña se encontraba en la habitación de su padre. Éste la sentó en sus rodillas y le preguntó: «Dime, ¿qué te parecería que esta noche recibieras un hermanito?». Ana respondió en el acto: «Lo mataría». La palabra «matar» parece muy peligrosa, pero en el fondo es inofensiva, pues para los niños «matar» y «morir» significan simplemente «eliminar» de una manera activa o pasiva, como Freud ha mostrado. En cierta ocasión traté a una chica de quince años durante cuyo análisis sucedió varias veces que le venía a la memoria La canción de la campana de Schiller; ella nunca había leído este poema, sino que sólo lo había hojeado una vez, y recordaba haber leído algo de una «catedral». No recordaba más detalles. Ese pasaje dice así:
Desde la catedral,
pesada y asustada,
la campana dobla
por los difuntos, etc.
¡Ay, es por la esposa, la queridísima!
¡Ay, es por la madre fiel,
que el negro príncipe de las sombras
arranca de los brazos de su marido!, etc.*.
[8] Naturalmente, la hija ama a su madre y no piensa ni por asomo en su muerte; lo que sucede es esto: la hija va a partir de viaje con su madre para visitar a unos parientes durante cinco semanas; el año anterior la madre fue sola, y la hija (que no tiene hermanos y está mimada) se quedó sola en casa con su padre. Por desgracia, este año «la pequeña esposa» es «arrancada» de los brazos de su marido, mientras que la hijita preferiría que la «madre fiel» se alejara de su hija.
[9] Por tanto, en boca de un niño «matar» es algo inofensivo, especialmente si sabemos que Ana utiliza la palabra «matar» para referirse a todo tipo de destrucción, eliminación, etc. En todo caso, la tendencia que se expresa aquí merece ser tomada en consideración2.
[10]El nacimiento se produjo a primera hora de la mañana. Una vez que los restos del parto y las huellas de sangre habían sido eliminados, el padre acudió a la habitación en que Ana dormía. La niña se despertó cuando él entró. Su padre le comunicó la noticia del nacimiento de su hermanito, que Ana acogió con una expresión facial sorprendida y tensa. Su padre la tomó en brazos y la llevó a la habitación de la parturienta. La pequeña miró antes que nada a su pálida madre, luego mostró algo así como una mezcla de confusión y desconfianza, como si estuviera pensando: «¿Qué va a pasar ahora?». No manifestó alegría por tener un hermano, y este frío recibimiento decepcionó a sus padres. Durante toda la mañana la niña se mantuvo lejos de su madre, lo cual era llamativo porque Ana le tenía mucho apego. Pero cuando su madre se quedó sola, Ana entró en su habitación, la abrazó y le susurró a gran velocidad: «¿No vas a morir ahora?».
[11] Ahora vemos claramente una parte del conflicto en el alma infantil; la teoría de la cigüeña nunca surtió efecto, pero sí la hipótesis del renacer, de acuerdo con la cual una persona muere y hace nacer a un niño. Si su madre iba a morir, ¿cómo podía Ana alegrarse del nacimiento de su hermano, que de todos modos provoca los celos infantiles? Por eso, la niña tiene que averiguar en un momento propicio si su madre va a morir o no. No murió. Este final feliz es un duro revés para la teoría del renacer. ¿Cómo explicar a partir de ahora el nacimiento del hermanito, el origen de los niños? Ya sólo quedaba la teoría de la cigüeña, que Ana nunca rechazó explícitamente, pero sí implícitamente al aceptar la teoría del renacer3. Por desgracia, los padres de Ana no conocieron los siguientes intentos de explicación, pues su hija pasó a continuación varias semanas en casa de su abuela. Según contó ésta, Ana mencionó varias veces la teoría de la cigüeña, naturalmente con la aprobación de su entorno.
[12] De vuelta en casa de sus padres, en el momento de reencontrarse con su madre Ana mostró de nuevo el mismo comportamiento confuso y desconfiado de después del parto. La impresión era clara para sus padres, pero no sabían cómo interpretarla. El comportamiento de Ana frente a su hermano recién nacido era muy amable. Entretanto, sus padres habían contratado a una enfermera que con su uniforme causaba una impresión muy fuerte a la niña, al principio negativa, pues Ana le ofrecía la mayor resistencia en todo. Por ejemplo, Ana no quería que por la noche la enfermera la desnudara y la metiera en la cama. A qué se debía esta resistencia quedó claro poco tiempo después en una escena de ira junto a la cuna del bebé, donde Ana le gritó a la enfermera: «No es tu hermanito, es mi hermanito». Pero Ana se reconcilió poco a poco con ella y empezó a jugar a ser una enfermera: se ponía una cofia y un delantal y cuidaba a su hermanito y a sus muñecas. Era evidente un estado de ánimo elegíaco, soñador, a diferencia de antes. A menudo, Ana se sentaba bajo la mesa y se ponía a cantar largas historias que o eran incomprensibles, o contenían deseos fantasiosos sobre el tema «enfermera» («Soy una enfermera de la Cruz Verde») o eran claramente sentimientos dolorosos que luchaban por expresarse.
[13] Aquí nos encontramos con una novedad importante en la vida de la pequeña: se producen ensueños, rudimentos de poemas, arrebatos elegíacos. Todas estas cosas suelen aparecer en una fase muy posterior de la vida, en esa época en la que una persona joven se dispone a romper los lazos de la familia, a salir por su cuenta a la vida, pero interiormente está retenida por sentimientos dolorosos de nostalgia hacia el calor del hogar paterno. En esa época la persona empieza a crear lo que le falta con fantasía poética para compensar la pérdida. A primera vista podría parecer paradójico aproximar la psicología de una niña de cuatro años a la de la pubertad, pero la afinidad no radica en la edad, sino en el mecanismo. Los ensueños elegíacos dicen que una parte del amor que antes pertenecía (y debería pertenecer) a un objeto real se ha introvertido, es decir, se ha girado hacia dentro, hacia el sujeto, donde produce una actividad intensificada de la fantasía4. ¿A qué se debe esta introversión? ¿Es un fenómeno psicológico propio de esta edad o una consecuencia de un conflicto?
[14] Esto nos lo aclaran los siguientes acontecimientos. A menudo sucede que Ana no obedece a su madre. Es obstinada y dice: «¡Me vuelvo a casa de la abuela!».
La madre: «Si te vas, me pondré muy triste».
Ana: «¡Pero si tienes al hermanito!».
[15] El efecto que estas palabras surten en la madre muestra qué pretendía la pequeña con su amenaza de marcharse: quería saber qué piensa su madre de su proyecto, es decir, qué piensa su madre de ella, si el hermanito no le habrá hecho perder el amor de su madre. No hay que hacer mucho caso a esta amenaza. La niña ha podido ver y sentir que no ha perdido nada esencial del amor de su madre pese a la existencia de su hermanito. El reproche que Ana le hace a su madre no tiene justificación, y el oído experto lo percibe en su tono afectado. Unos tonos parecidos se oyen a menudo en los adultos. Este tono inconfundible no espera ser tomado en serio, y por esta razón se presenta con mucha fuerza. La madre no ha de tomar en serio el reproche, pues sólo es el precursor de otras resistencias más fuertes. Poco tiempo después de esa conversación se produjo esta escena:
La madre: «Ven, salgamos al jardín».
Ana: «Estás mintiendo; ten cuidado en no decir la verdad».
La madre: «¿De qué vas? Te estoy diciendo la verdad».
Ana: «No, no estás diciendo la verdad».
La madre: «Vas a ver que estoy diciendo la verdad: salgamos al jardín».
Ana: «¿De verdad? ¿No me mientes?».
[16] Hubo varias escenas de este tipo. En esta ocasión el tono era violento y apremiante, y además el énfasis en la mentira delataba algo especial que los padres de Ana no comprendieron cuando al principio dieron demasiada poca importancia a las manifestaciones espontáneas de su hija. De este modo hacían simplemente lo que la educación en general hace ex officio. En general se presta demasiada poca atención a los niños, se les trata en todas las cosas esenciales como personas irresponsables, y en las cosas inesenciales se les adiestra para que alcancen la perfección de los autómatas. Tras las resistencias hay siempre una cuestión, un conflicto, y en otro momento y en otra ocasión el niño hablará de esto. Se suele olvidar relacionar lo que el niño dice con las resistencias. Así, en otro momento Ana planteó a su madre unas preguntas difíciles:
Ana: «De mayor quiero ser enfermera».
La madre: «Yo también quería ser enfermera cuando era pequeña».
Ana: «¿Y por qué no lo eres?».
La madre: «Ahora soy una mamá y cuido a mis hijos».
Ana (pensativa): «¿Yo seré una mujer diferente de ti? ¿Viviré en otro lugar? ¿Hablaré todavía contigo?».
[17] La respuesta de la madre muestra una vez más qué pretendía su hija con su pregunta5: a Ana le gustaría tener un bebé que cuidar, igual que la enfermera. De dónde tiene la enfermera el bebé está muy claro; también Ana, cuando sea mayor, podrá recibir un bebé. ¿Por qué su madre no se ha convertido en una enfermera transparente? Es decir, ¿de dónde tiene el niño si no lo ha obtenido igual que la enfermera? Así como la enfermera tiene un niño, también Ana podría tener uno, pero no sabe cómo cambiará esto en el futuro, cómo podrá parecerse a su madre en el asunto de recibir hijos. De aquí se desprende la pensativa pregunta «¿Yo seré una mujer diferente de ti?», ¿seré diferente desde todos los puntos de vista? La teoría de la cigüeña es falsa, la teoría de la muerte también, así que los niños se reciben tal como la enfermera los recibe. De este modo natural los podría recibir también Ana, pero ¿qué sucede con su madre, que no es enfermera y sin embargo tiene hijos? Así pues, Ana pregunta desde su punto de vista: «¿Por qué no eres enfermera?», es decir, ¿has recibido un hijo de una manera clara? Esta curiosa manera indirecta de preguntar es típica y parece estar relacionada con la falta de claridad del planteamiento del problema, a no ser que supongamos que mediante la «imprecisión diplomática» la niña evita la pregunta directa. Más adelante veremos una prueba a favor de esta posibilidad.
[18] Así pues, nos encontramos ante la pregunta: «¿De dónde viene el niño?». La cigüeña no lo ha traído, la mamá no ha muerto, y tampoco ha recibido el niño de la misma manera que la enfermera. Ana ya había preguntado antes, y su padre le había dicho que la cigüeña trae los niños; pero esto no es así, Ana no se ha dejado engañar al respecto. Así pues, papá y mamá mienten, y los demás también. Esto explica la desconfianza de Ana cuando nació su hermanito y sus reproches a su madre; también explica otro punto, la ensoñación elegíaca que hemos derivado de una introversión parcial. Ahora sabemos de qué objeto real Ana retiró su amor para introvertirlo: de sus padres, que le mienten y no quieren decirle la verdad. (¿Qué será eso que no se puede decir? ¿Qué está pasando? Éstas serán más adelante las preguntas parentéticas de la niña. La respuesta dice así: tiene que ser algo que hay que ocultar, tal vez algo peligroso.) Los intentos de Ana de hacer hablar a su madre y sonsacarle la verdad con preguntas (capciosas) fracasan, la resistencia contesta a la resistencia, y entonces comienza la introversión del amor. Comprensiblemente, la capacidad de sublimación de una niña de cuatro años apenas está desarrollada, por lo que sólo presta unos pocos servicios sintomáticos. El ánimo recurre a otra compensación, a una de las formas infantiles de obtener el amor, la preferida de las cuales es gritar de noche y llamar a la madre. Ana había practicado y explotado a menudo este recurso durante su primer año de vida. Ahora volvió a servirse de él; y en consonancia con su edad, bien motivado y engalanado con impresiones recientes.
[19] Poco tiempo antes se había producido el terremoto de Messina, y durante las comidas la familia hablaba de él. Ana se interesaba muchísimo por el terremoto e hizo que su abuela le contara varias veces cómo el suelo tembló, las casas se vinieron abajo y muchas personas murieron. Desde ese momento Ana tenía miedo por la noche, no quería quedarse sola, mamá tenía que acompañarla, pues Ana temía que el terremoto viniera y la casa se desmoronara y la matara. También durante el día Ana piensa en estas cosas; cuando pasea con su madre, la atormenta con preguntas: «¿Nuestra casa seguirá en pie cuando volvamos? ¿Papá todavía estará vivo? ¿No habrá habido un terremoto en casa?». O cada vez que Ana veía una piedra en su camino preguntaba: «¿Es del terremoto?». Una casa en construcción era para ella una casa destruida por un terremoto, etc. Por último, Ana gritaba muchas veces durante la noche que el terremoto venía, que ella ya lo oía tronar. Antes de que se fuera a dormir, sus padres tenían que prometerle solemnemente que no vendría ningún terremoto. Intentaron calmarla de varias maneras, por ejemplo diciéndole que sólo se producen terremotos donde hay volcanes. Pero entonces tuvieron que demostrarle que las montañas de los alrededores no eran volcanes. Estos razonamientos provocaron en la niña poco a poco unas ansias de saber muy fuertes, impropias de su edad, que se manifestaron en que su padre tuvo que entregarle todos los atlas y las láminas de geología de su biblioteca. Ana los examinaba durante horas, buscando reproducciones de volcanes y terremotos, y hacía preguntas sin fin.
[20] Nos encontramos aquí ante un intento enérgico de sublimar el miedo en el «impulso de conocer», que en esta edad es demasiado precoz. Como algunos niños superdotados que padecen el mismo problema, Ana insistió en esta sublimación precipitada, lo cual no le ayudó mucho. Pues si en esta edad se favorece la sublimación, se fomenta la neurosis. La raíz del impulso de conocer es el miedo, el cual es la expresión de una libido convertida, es decir, de una introversión que se ha vuelto neurótica y que en esta edad no es ni necesaria ni favorable para el desarrollo del niño. Lo que este impulso de conocer buscaba en última instancia queda claro mediante una serie de preguntas que Ana planteaba casi cada día: «¿Por qué S. (su hermana menor) es más joven que yo? ¿Dónde estaba antes Fede (su hermanito)?, ¿estaba en el cielo?, ¿qué hacía ahí? ¿Por qué ha bajado ahora y no antes?».
[21] Así las cosas, el padre de Ana llegó a la conclusión de que su esposa debía aprovechar la primera ocasión para explicarle a la niña la verdad sobre el origen de su hermanito.
[22] Esta ocasión se presentó cuando, poco tiempo después, Ana volvió a preguntar por la cigüeña. Su madre le dijo que la historia de la cigüeña no es verdad, sino que Fede había crecido en mamá igual que las flores en la tierra; al principio era muy pequeño, y poco a poco fue creciendo, como las plantas. La niña escuchó con atención, sin asombrarse, y preguntó:
«Bueno, ¿y salió por sí mismo?».
La madre: «Sí».
Ana: «¡Pero si no puede andar!».
La hermana menor: «Habrá salido arrastrándose».
Ana (sin hacer caso a la respuesta de su hermanita): «¿Ahí (señalando al pecho) hay un agujero? ¿O salió por la boca? ¿Quién ha salido de la enfermera?».
[23] Ana se interrumpió a sí misma: «No, ya sé, la cigüeña ha traído al hermanito del cielo». Antes de que su madre pudiera contestar a todas estas preguntas, Ana cambió de tema y pidió de nuevo ver reproducciones de volcanes. La noche que siguió a esta conversación fue tranquila. La explicación repentina inspiró a la niña toda una serie de ocurrencias, lo cual se manifestaba en la precipitación de las preguntas. Se abrieron perspectivas nuevas, inesperadas; Ana se acercó a gran velocidad a un problema fundamental, a la pregunta: «¿Por dónde salió el niño? ¿Por un agujero del pecho o por la boca?». Ambas conjeturas son aptas para convertirse en teorías sólidas. Hay incluso mujeres recién casadas que todavía creen en la teoría del agujero en la pared abdominal y de la cesárea, lo cual expresa una inocencia especialmente grande. Naturalmente, lo que tenemos en estos casos no es inocencia, sino activaciones sexuales infantiles que posteriormente las «vías naturales» desacreditarán.
[23a] Deberíamos preguntarnos de dónde procede en el niño la idea absurda de que hay un agujero en el pecho, o que el parto sucede a través de la boca; ¿por qué no a través de una de las aberturas naturales del vientre ya existentes, por las que cada día salen cosas? La explicación es sencilla: todavía no está lejos la época en que nuestra pequeña desafió a las artes educativas de su madre mediante un interés intenso, y no siempre adecuado a las exigencias de la higiene y la decencia, por las dos aberturas del vientre y sus curiosos productos. Ana conoció en ese momento las leyes de excepción que gobiernan esa región del cuerpo y, siendo una niña sensible, comprendió que ahí hay un «tabú». Por tanto, esa zona no puede formar parte de ninguna explicación; un pequeño error de pensamiento que podemos disculpar a una niña de cuatro años si pensamos en todas las personas que, pese a unas lentes agudísimas, son incapaces de descubrir algo sexual. Ana reacciona mucho más dócilmente que su hermana menor, que también hizo grandes cosas en el campo de los intereses por los excrementos y la orina y tenía unos modales similares al comer. Sus excesos le parecían «divertidos», pero su madre le decía: «No, eso no es divertido», y le prohibía la broma. La niña se sometió en apariencia a estas incomprensibles manías educativas, pero al poco tiempo se vengó. Una vez que un plato nuevo apareció en la mesa, Ana se negó categóricamente a comerlo diciendo: «Esto no es divertido». Desde ese momento, la niña rechazó todas las comidas raras diciendo que no eran divertidas.
[24] La psicología de este negativismo es típica y fácil de comprender. La lógica sentimental dice así: «Si mis artes no os parecen divertidas y me obligáis a renunciar a ellas, yo tampoco encontraré divertidas vuestras artes, que tanto alabáis, y no participaré en ellas». Como todas las compensaciones infantiles de este tipo, que son muy frecuentes, ésta se atiene a un importante principio infantil: «Os está bien empleado por hacerme sufrir».
[25] Volvamos tras esta digresión a nuestro caso. Ana es tan dócil y se ha adaptado tanto a la exigencia cultural que, a juzgar por sus palabras, lo más sencillo es lo último en lo que piensa. Las teorías incorrectas, que ocupan el lugar de las correctas, se mantienen durante años, hasta que desde fuera llega de repente una explicación. Por tanto, no es asombroso que estas teorías, cuyo surgimiento y conservación es incluso promovido por los padres y los educadores, se conviertan más adelante en determinantes sintomáticos importantes de una neurosis o en ideas delirantes de una psicosis6. Lo que ha existido durante años en el alma sigue ahí de algún modo, aunque esté oculto bajo unas compensaciones que parecen diferentes.
[26] Pero antes de que se resuelva la cuestión de por dónde sale el niño se impone un nuevo problema: de mamá salen niños, ¿y de la enfermera? Tras esta pregunta se produce la interrupción: «No, no, la cigüeña ha traído al hermanito del cielo». ¿Qué tiene de particular que de la enfermera no haya salido nadie? Recordemos que Ana se ha identificado con la enfermera y desea ser enfermera de mayor, pues quiere tener un niño, y ella podría recibirlo igual que la enfermera. Pero ¿qué pasa ahora que sabe que su hermanito ha crecido en mamá?
[27] La niña se aparta rápidamente de esta difícil pregunta volviendo a la teoría de la cigüeña y del ángel, en la que nunca creyó y que pronto abandonará definitivamente. Dos cuestiones quedan pendientes; la primera dice así: «¿Por dónde sale el niño?». La segunda es mucho más difícil: «¿Cómo es que mamá tiene hijos, pero no la enfermera ni las criadas?». Todas estas preguntas desaparecieron de momento.
[28] El día siguiente, durante la comida, Ana declaró de repente: «Mi hermano está en Italia y tiene una casa de tela y cristal que no se derrumba».
[29] Como siempre, tampoco esta vez se puede pedir una explicación, pues las resistencias son tan grandes que Ana no se deja fijar. Esta declaración única, que casi parece oficiosa, es muy significativa. Desde hace unos meses las niñas tienen una fantasía estereotipada de un «hermano mayor» que lo sabe todo, lo tiene todo, es capaz de todo, ha estado y está en todos los lugares en que las niñas no han estado y tiene permiso para hacer todo lo que a ellas se les ha prohibido. Cada una de las niñas tiene un hermano mayor así, que posee grandes vacas, ovejas, caballos, perros, etc.7. La fuente de esta fantasía no hay que buscarla muy lejos; su modelo es el padre, que parece ser algo así como un hermano de la madre. También las niñas quieren tener un «hermano» poderoso. Este hermano es muy valiente, ahora está en la peligrosa Italia y vive en una casa muy frágil que no se derrumba. Se realiza así un deseo importante para Ana: el terremoto ya no es peligroso. Por tanto, el miedo y la fobia ya pueden desaparecer, como sucedió efectivamente. Ana dejó de tener miedo a los terremotos. En vez de llamar a su padre durante la noche para que le quite el miedo, la pequeña se muestra muy cariñosa y le pide a su padre que la bese. Para poner a prueba la nueva situación, su padre enseñó a la pequeña nuevas reproducciones de volcanes y de consecuencias de terremotos. Ana contempló las imágenes con indiferencia: «¡Eso son muertos! Ya lo he visto muchas veces». Tampoco la fotografía de la erupción de un volcán le resultó atractiva. Su interés por el conocimiento se apagó y desapareció tan repentinamente como había llegado. Los días posteriores a la explicación Ana tenía cosas más importantes que hacer; difundió por su entorno los conocimientos que acababa de adquirir: primero constató minuciosamente que Fede había crecido en mamá, igual que ella y su hermanita menor; también papá en su mamá, mamá en su mamá y las criadas en sus respectivas madres. Preguntando una y otra vez, Ana examinó si la verdad de este conocimiento duraba, pues la pequeña se había vuelto muy desconfiada, de modo que hicieron falta muchos esfuerzos para disipar todas sus dudas. Varias veces las dos niñas plantearon de nuevo la teoría de la cigüeña y el ángel, pero de una manera poco creíble, con canciones y muñecas.
[30] Por lo demás, el nuevo conocimiento dio buenos resultados, pues la fobia desapareció.
[31] Sólo una vez la seguridad amenazó hacerse pedazos. Aproximadamente ocho días después de la explicación, el padre de Ana pasó la mañana en la cama debido a una gripe. Las niñas no lo sabían. Ana entró en el dormitorio de sus padres y vio a su padre en la cama; puso de nuevo cara de asombro y evitó acercarse a la cama, tímida y desconfiada. De repente soltó esta pregunta: «¿Por qué estás en la cama? ¿Tienes una planta en la tripa?».
[32] Naturalmente, su padre se echó a reír y la tranquilizó diciéndole que en papá no pueden crecer niños, que los hombres no tienen hijos, sólo las mujeres; Ana recuperó la confianza de inmediato. Pero mientras la superficie estaba en calma, los problemas seguían trabajando en la oscuridad. Unos días después, Ana dijo durante la comida: «Anoche soñé con el arca de Noé». Su padre le preguntó en qué había consistido el sueño, y Ana contó cosas absurdas. En estos casos hay que esperar y prestar atención. Unos minutos después Ana le dijo a su abuela: «Anoche soñé con el arca de Noé, y había muchos animalitos dentro». Se produjo una pausa y Ana comenzó su relato por tercera vez: «Anoche soñé con el arca de Noé, y había muchos animalitos dentro. Abajo había una tapa que se abría, y los animalitos caían fuera». El experto entiende esta fantasía. Las niñas tienen realmente un arca, pero la abertura es una tapa en el tejado, no abajo. De este modo se indica sutilmente que la historia del nacimiento a través de la boca o del pecho no es correcta; la niña intuye la verdad: los niños salen por abajo.
[33] Pasaron varias semanas sin acontecimientos importantes. En cierta ocasión Ana tuvo este sueño: «He soñado con papá y mamá, que pasaban mucho tiempo en el estudio, y los niños también estábamos».
[34] En la superficie hay un deseo muy habitual en los niños: poder quedarse levantados tanto tiempo como sus padres. Este deseo se realiza aquí o, más bien, es utilizado para enmascarar un deseo mucho más importante: estar presentes por la noche cuando sus padres están solos, inocentemente en el estudio, donde Ana consultó todos los interesantes libros con que sació su sed de conocimiento, es decir, en que intentó responder a la inquietante pregunta de dónde vino el hermanito. Si los niños estuvieran presentes ahí, lo sabrían.
[35] Pocos días después Ana tuvo una pesadilla de la que se despertó gritando: «El terremoto viene, la casa ya está temblando». Su madre acude, tranquiliza a la niña y la consuela diciéndole que no viene ningún terremoto, que todo está en calma, que todos duermen. Y Ana dice con un tono imperioso: «Me gustaría ver la primavera, cómo salen las florecitas y la pradera está llena de flores. Me gustaría ver a Fede, que tiene un rostro precioso. ¿Qué hace papá? ¿Qué dice?». (Su madre responde: «Papá está durmiendo y no dice nada»). Y entonces la pequeña dice con una sonrisa burlona: «Mañana volverá a estar enfermo».
[36] Este texto hay que leerlo al revés. La última frase no está dicha en serio, pues Ana la pronunció con un tono burlón: la última vez que su padre estuvo enfermo, Ana sospechó que tenía «una planta en la tripa». La burla significa: ¿mañana papá tendrá un hijo? Pero Ana no dice esto en serio, papá no tendrá un hijo, pues sólo mamá tiene hijos; tal vez mañana mamá tenga uno, pero ¿de dónde? «¿Qué hace papá?». Esto es una formulación clarísima del difícil problema: ¿qué hace el padre si no tiene hijos? A la pequeña le gustaría tener una explicación para todos sus problemas, le gustaría saber cómo vino su hermanito al mundo, le gustaría ver las florecitas que en primavera salen de la tierra, y estos deseos se esconden tras el miedo a los terremotos.
[37] Tras este episodio, Ana durmió tranquilamente hasta la mañana. Entonces su madre le preguntó: «¿Qué te ha pasado esta noche?». La pequeña ha olvidado todo, y cree haber tenido simplemente un sueño: «He soñado que yo podía hacer el verano, y entonces alguien arrojó un títere al retrete».
[38] Este peculiar sueño tiene dos escenarios diferentes, separados por la palabra «entonces». La segunda parte toma su material del deseo reciente de poseer un títere, es decir, un muñeco masculino, igual que mamá tiene un bebé. Alguien arroja un títere al retrete, pero normalmente se tiran otras cosas por ahí. El niñito sale igual que esa otra cosa cuando estamos sentados en el retrete. Tenemos aquí la analogía con la teoría del calcetín del «pequeño Hans»*. Cuando en un sueño hay varias escenas, cada una de ellas suele ser una variante de la elaboración del complejo. Así, en este caso la primera parte es sólo una variante de un tema común con la segunda parte. Ya hemos visto antes qué significa «ver la primavera» o «ver cómo salen las florecitas». Ahora Ana sueña que puede hacer el verano, es decir, conseguir que las florecitas salgan; Ana puede hacer un niñito, y la segunda parte del sueño dice: igual que se hace de vientre. Aquí tenemos el deseo egoísta que se esconde tras los intereses aparentemente objetivos de la conversación nocturna.
[39] Unos días después la madre de Ana recibió la visita de una señora a la que le faltaba poco para dar a luz. Aparentemente, las niñas no se fijaron en esta circunstancia. Pero el día siguiente se divirtieron, dirigidas por la mayor, con un juego particular: tomaron todos los periódicos viejos de la papelera de su padre y se los metieron debajo de la ropa, a la altura del vientre, de modo que la intención imitativa era evidente. Durante la noche Ana volvió a soñar: «He soñado con una mujer en la ciudad que tenía un vientre muy gordo». El actor principal de un sueño es siempre el propio soñante desde un punto de vista determinado; ahora, el juego infantil de la víspera ya está interpretado por completo.
[40] No mucho tiempo después Ana asombró a su madre con el siguiente espectáculo. Había metido una muñeca bajo su ropa, y poco a poco la sacó con la cabeza hacia abajo, diciendo: «Mira, el niñito está saliendo, ya está completamente fuera». Era como si Ana le dijera a su madre: «Mira, yo entiendo el nacimiento así. ¿Qué te parece?, ¿es correcto?». Este juego es una pregunta, pues (como veremos más adelante) esta idea todavía necesitaba una confirmación oficial.
[41] Que Ana no había acabado aún de rumiar el problema lo muestran unas ocurrencias ocasionales durante las siguientes semanas. La niña repitió el juego unos días después con su oso de peluche, que desempeña la función de una muñeca especialmente querida. En otra ocasión le dijo a su abuela señalando a una rosa: «Mira, la rosa recibe un hijito», pero su abuela no comprendió lo que Ana le quería decir, por lo que la niña señaló al cáliz ligeramente hinchado: «Mira, aquí la rosa ya está muy gorda».
[42] En cierta ocasión Ana se peleó con su hermanita, y ésta gritó enfadada: «¡Te voy a matar!». Ana respondió: «Si me muero, estarás sola y tendrás que pedirle a Dios que te envíe un hijito vivo». La escena cambió: Ana era un ángel y su hermanita tenía que arrodillarse ante ella y rogarle que le regalara un hijito vivo. Ana se convirtió de esta manera en la madre que dona hijos.
[43] En otra ocasión había naranjas de postre, y Ana las pidió con impaciencia diciendo: «Tomo una naranja y me la trago, y cuando llegue a la tripa, abajo del todo, recibiré un hijito».
[44] ¿Cómo no pensar aquí en los cuentos en que mujeres sin hijos se quedan por fin embarazadas al comer fruta, pescado o cualquier otra cosa8? Ana intentó resolver así el problema de cómo entran los niños en la madre. Nunca había planteado esta pregunta con tanta agudeza. La solución sucede en forma de una parábola, y esto es peculiar del pensamiento arcaico del niño. (El pensamiento en parábolas lo posee también el adulto en la capa que está justo por debajo de la consciencia. Los sueños sacan las parábolas a la superficie, al igual que la demencia precoz.) Es significativo que estas comparaciones infantiles sean habituales en los cuentos de todos los países. Los cuentos son, según parece, los mitos de los niños, por lo que contienen (entre otras cosas) la mitología que el niño elabora sobre los procesos sexuales. El hechizo de los cuentos, que también surte efecto en los adultos, tal vez se deba en cierta medida a que en nuestro inconsciente viven aún algunas de las viejas teorías. Nos sentimos especialmente bien cuando un trozo de nuestra juventud más remota despierta de nuevo sin llegar a la consciencia, emitiendo simplemente un destello de su fuerza sentimental.
[45] El problema de cómo el niño entra en su madre es difícil de resolver. En el cuerpo sólo entra lo que atraviesa la boca; por tanto, cabe presumir que la madre comió algo así como una fruta que a continuación creció en el cuerpo. Pero a esto se añade otra dificultad: sabemos qué produce la madre, no de qué sirve el padre. Una vieja regla de ahorro del espíritu recomienda conectar dos incógnitas e incluir a una en la solución de la otra.
[46]